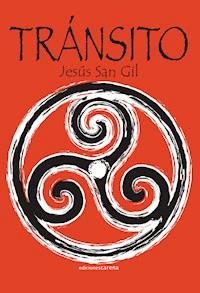
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carena
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pietro es un joven de familia acomodada que vive en la Roma de mediados del siglo XVIII. Debido a sus inclinaciones personales y a la educación que recibe, se obsesiona con la grandeza del antiguo Imperio Romano y decide dedicar su vida a devolverle a Roma el esplendor perdido. Sin embargo, esta tarea parece irrealizable hasta que un mago vetón se asienta en las proximidades de la ciudad y le promete ayuda para reconstruir el imperio a cambio de superar un juego sin reglas del que solo saldrá vencedor si es capaz de comprender el mundo.
La aceptación de las condiciones impuestas por el celta vetón llevan al protagonista a vivir cuatro vidas, cada una de ellas en el seno de una religión distinta (budismo, confucianismo, cristianismo e islam). Y tras encontrar las preguntas que el sabio le exige para superar el juego, Pietro recibe de él una singular esfera que, debidamente manipulada, podría dar lugar el advenimiento de los tiempos gloriosos. ¿Será Pietro capaz de seguir las instrucciones del celta para conquistar de nuevo el mundo? ¿Llegará a ver su imperio reconstruido o es un acontecimiento que verán las próximas generaciones?
EL AUTOR
Jesús San Gil (Madrid, 1968) reparte su tiempo entre los satélites y la creación literaria. Novelista vocacional, cultiva también el relato corto e imparte talleres para alumnos de secundaria. Ha publicado cuentos en varias antologías y, en 2011, participó en el volumen Cuentos para Hambrientos 2, junto a Lorenzo Silva y otros autores de renombre. Le gusta la música, la palabra escrita y viajar. Disfruta con la sencillez de Delibes, con los viajes interiores de Javier Marías y paseando por el Manhattan de Dos Passos. Admira a los genios anónimos que caminan por la vida confundidos entre la multitud, y dice ser un piloto poco habilidoso que desconoce la técnica apropiada para aterrizar con suavidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Ana, siempre ejemplar
Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas.
I ULACA
Pietro nació en el palacio Travertino un día de invierno del año 1705. Nevaba copiosamente en la calle y por las ventanas de la gran casa no se veía más allá de la valla perimetral de la finca. La residencia estaba aislada, como perdida en medio del manto blanco que la larga noche había dejado y que todavía de mañana se seguía acumulando sin intención de parar. En los rincones de la defensa exterior se habían hecho ventisqueros que tardarían días en desaparecer, y la caseta que no hacía mucho habían construido para el perro, había desaparecido por completo y solo se adivinaba la prominencia provocada por la pendiente del tejadillo. No obstante, la casa estaba caliente. Durante toda la noche habían estado atizando la chimenea del salón y se habían ocupado también de calentar la planta alta, que era donde la señora habría de alumbrar. El temor a que el frío del exterior entrase en los aposentos e incomodase a los moradores provocó un nerviosismo tal que todo el que pasaba frente al fuego aprovechaba para echar una astilla de leña seca, lo que a la postre llevó a que toda la concurrencia sufriera unos tremendos cabritillos en las piernas y unas engordaderas finas y de un rojo intenso que afloraron en las mejillas. La parturienta solicitó por su salud que no se atizase más la chimenea, pues sentía que, además del tremendo dolor abdominal, en breve comenzaría a desaguarse por todos los poros de su piel.
Llegó la hora y el palacio quedó en silencio. Solo dos matronas viejas como el mundo se encerraron con la futura madre para aparecer poco después con un bebé severamente abotagado que pasearon frente al padre y retornaron al instante al calor materno. La mujer, recompuesta levemente de tanto esfuerzo, pero vulnerable todavía a los sentimientos, tomó al bebé y derramó lágrimas de orgullo; esa fue la primera y la última vez que se la vio llorar. Ese fue su único momento de debilidad.
Por lo demás, en pocos días la casa volvió a la normalidad. Ni siquiera la presencia de la criatura alteró más de lo imprescindible la vida familiar. El padre del mamón, don Giorgio, retomó sus actividades profesionales en cuanto la nieve remitió, y con ese porte señorial y majestuoso que había servido para enamorar a su esposa, se incorporó de nuevo a sus negocios de la ciudad, que aunque proporcionaban tan pocos beneficios que daba vértigo ver sus cuentas, lo mantenían alejado del hogar los siete días de la semana.
Lo de la madre era otra cosa. Doña Julia había sido siempre una gran señora; pero no una de esas que aparentan en público lo que lloran en privado, sino una de esas mujeres discretas y elegantes que lo dicen todo con los ojos. No era guapa, tampoco fea; no era alta, tampoco baja; no era alegre, tampoco triste; aunque tenía algo inexplicable que la hacía especial. Tal vez por eso don Francesco, fundador de la fortuna familiar, que por su lamentable salud se encontraba postrado e inmóvil de cintura para abajo, no dudó ni un solo instante a la hora de nombrar a su hija administradora única de todo su capital.
Doña Julia pasaba los días entre montañas de papel, quimeras políticas, pleitos y un montón de hombres zalameros y apocados que rondaban sus influencias. No en vano, doña Julia administraba con mano firme el taller de tintes, los dos molinos de las afueras de la ciudad, las postas entre Roma y Florencia, un pequeño banco y, por supuesto, la compañía aseguradora que era envidia de todos y espanto de algunos. La había fundado ella sola empezando desde cero, y con mucho tino y atrevimiento se había lanzado a asegurar flotas en un tiempo en el que todavía no era costumbre. Al principio sufrió un poco e incluso creyó haberse equivocado, pero luego, con el transcurrir de los meses, vio con alegría cómo los armadores se dirigían a ella en busca de garantías para sus travesías. Estableció unas cuotas del seis por ciento para el comercio por el Mediterráneo y del veinte por ciento para las expediciones que bajaban por la costa africana o que se dirigían a América. Aunque más de un barco se hundió con todo su cargamento, los pingües beneficios del nuevo negocio le permitían cumplir debidamente los compromisos adquiridos.
Un par de años atrás también residió en la casa don Cátulo, hermano mayor de doña Julia, que por haber fallecido entre el uno y la otra nada menos que tres niñas cuando no contaban más de un año de vida, resultaba que la diferencia de edad entre ellos era de más de quince años. En el momento del nacimiento de Pietro, don Cátulo hacía vida en el Vaticano, ya que su familia le había comprado el empleo mediante el pago de una hacienda que lindaba con el distrito de Marte y que disponía de abundante agua, frutales, huertos, e incluso una preciosa y resguardada zona de esparcimiento para el mismísimo papa.
Se rumoreaba por los mentideros de la ciudad que la historia del cardenal Cátulo Comencini era un completo misterio. En los corrillos del distrito de Pincio se aseguraba que de joven había ejercido de soldado, y que una vez aprendido el oficio y con muchos muertos a sus costillas, se había hecho un hueco en la escala de mando, donde había ido ascendiendo hasta ocupar el empleo de capitán de compañía, y que su sed de sangre había sido siempre tal que, no importándole un ardite la vida ajena, se asentaba como mercenario en cualquier parte de Europa y luchaba por placer desde el alba hasta la puesta de sol. En Quirinale se daba por cierto que don Cátulo había sido siempre hombre de bien y que, si se sabía tan poco de él era porque había llevado vida de muchísima discreción y recogimiento, y que durante toda su existencia no había hecho sino estudiar y cultivar su mente para entregar luego todo su saber a la Iglesia. Sin embargo, la única verdad era que siempre había sido un hombre díscolo y de mucho carácter que, sintiendo que Roma y la familia se le quedaban demasiado pequeñas, se había marchado de casa cuando todavía era imberbe, hizo vida disipada durante mucho tiempo y se embarcó en negocios de dudosa reputación, la mayor parte de las veces. Vivió en Inglaterra gran parte de su juventud, se mudó a Portugal cuando la humedad de la isla le tentó los huesos, y más tarde, cuando las deudas contraídas en Portugal eran de crecido monto y el número de enemigos superaba con creces al de amigos, decidió cambiar su casa de Oporto por otra en Niza, donde retomó al punto su actividad de empresario tramposo y vendedor de nada que tan malos resultados le había dado.
Sin embargo, sus cálculos fallaron, y embarcándose de nuevo en aventuras de difícil descripción en las que la trampa y el truco fueron el pago diario, cuando llevaba poco más de un año en suelo francés tuvo que salir de nuevo corriendo. Harto como estaba de recorrer mundo, decidió volver a su casa de Roma.
Contrariamente a lo que pensaba, lo recibieron como al hijo pródigo. Hicieron una fiesta íntima para celebrarlo y le asignaron un modesto estipendio para que pudiera hacer vida de hombre adulto en una ciudad en la que todo era demasiado caro. Luego el tiempo siguió corriendo y, tras un periodo de reflexión que duró varios meses, a doña Julia se le ocurrió que si querían estar a la altura de los Spinola, los Lomellino, los Bonvisi o los Affaitadi, no les quedaría más remedio que invertir un poco de capital y colocar a don Cátulo en el Vaticano. Al principio le pareció una idea graciosa y se lo tomó a broma, pero viendo que doña Julia no desistía y que su padre apremiaba, se rindió y sucumbió a los deseos e intereses familiares.
No se sabe muy bien qué fue lo que aprendió por el mundo durante sus largos años de ausencia ni por qué había desperdiciado sus cualidades, pero lo cierto es que, a los pocos meses de tomar el empleo de cardenal, toda Roma pronunciaba su nombre con orgullo. En el Vaticano eran tenidas en mucho sus opiniones, y así, a pesar de no haber dependencia fija, lo mismo era llamado para intervenir en la compra de armas que para decidir sobre la venta de indulgencias; para contratar a un escultor de reconocido prestigio o para elegir una comisión que negociara con los reyes europeos. Siempre se esperaba de él una idea brillante o, cuando la cosa era de difícil compostura, el arrojo necesario para emprender esta o aquella estrategia. Se alababa su capacidad sin igual para negociar y se tenían en altísima estima sus arrestos para mantener posturas sin quebrarse ni dar muestras de debilidad. Era una persona capaz de faltar sin ofender, de insultar sin molestar; manejaba la retórica con tanta maestría que decir que era un erudito sería decir poco sobre su excelsa cultura.
En este pequeño círculo pasó Pietro sus primeros años de vida. Su padre jugaba con él cuando le resultaba completamente imposible excusarse, es decir, nunca, y su madre, aunque cariñosa y entregada, rara vez conseguía robar un rato a sus actividades mercantiles para entretenerlo o contarle un cuento. Pietro crecía asilvestrado. Como no le quedaba más remedio que entretenerse solo o padecer los ridículos juegos de su aya, de manera espontánea desarrolló una imaginación que era el asombro de todos. Resultaba curioso escuchar lo que decía y su enorme capacidad para responder de manera ingeniosa a las cuestiones planteadas por los adultos. Doña Julia se asustó un día que, requiriendo al muchachín explicación de por qué había roto un par de vasos de principal calidad, obtuvo por respuesta una fresca de las que solo hilvanan los pillos y los pícaros de la calle. Tras despedir a uno de los criados, muy dado a ese tipo de expresiones, decidió que tendrían que hacer algo para poner coto a tales desmanes dialécticos.
Don Giorgio era un hombre sencillo que sabía trabajar pero no enseñar, y ella misma no sabía enseñar pero sí trabajar, así que, siendo esas las circunstancias y pormenores, se aventuraron a buscar un instructor para Pietro, pues los cinco años que tenía aconsejaban no dejar pasar mucho más tiempo. Solicitaron consejo y pidieron referencias de un par de hombres de letras que les habían recomendado; también invitaron al palacio a un fraile franciscano que decían que poseía grandes dotes de maestro, pero viendo que ninguno de los candidatos propuestos reunía condiciones decidieron darse un poco más de tiempo y entrevistarse con cuantos hombres de conocimientos fuese menester. Sin embargo, el empeño puesto durante los primeros días fue decayendo, y dos semanas después de tomada la decisión de instruir al niño, doña Julia parecía haberse olvidado por completo del asunto, dejando el peso de la decisión a su dubitativo esposo. Finalmente, más por zanjar la cuestión que por convencimiento, don Giorgio contrató los servicios de un joven sabio que respondía al nombre de Michelle. Era joven. Tenía tan pocos años y un cutis tan suave y blanquecino que el servicio de la casa le regaló el apodo de «el Marquesito»; la desvergüenza del personal era tanta que no dudaban en hacer burlas y chanzas sobre su aspecto incluso cuando él estaba delante. En más de una ocasión hubo de salir don Giorgio en defensa del joven, y para dar ejemplo que sirviera de escarmiento obligó a una de las cocineras a aprender a leer y escribir bajo pena de no volver a cobrar su salario si en el plazo de tres meses no era capaz de componer palabras sobre el papel. La cocinera lloró tanto, y fueron tantas las energías gastadas en el aprendizaje, que el resto del servicio, temeroso de escarmientos intelectuales tan crecidos, apaciguó el ánimo y dejó de hacer escarnio de él. Michelle lo agradeció, y amable como era, ni siquiera guardó rencor a tan malvados compañeros, e incluso se dio la circunstancia de que fue él quien le regaló a la guisandera su primer libro; uno sobre la vida de los santos que le gustó tanto que no había noche que no leyera una o dos páginas.
Superado este primer escollo y estando el joven instructor mucho más conforme con el trato que recibía, se puso a trabajar con Pietro con más ilusión. Con una pericia rayana en la genialidad alimentaba su cerebro con cientos de cosas sencillas y provechosas. Así pasaron tres o cuatro años durante los que prácticamente no hubo descanso. Después, cuando Michelle consideró que las entendederas del chico estaban suficientemente preparadas, cambió de estrategia y se aventuró a enseñarle las principales cosas que habría de saber, que según el momento y situación se resumían en retórica, filosofía y aritmética. Pietro se esforzaba cuanto podía, su afán por aprender era tal que no dudaba en martirizar a Michelle con decenas de preguntas que, viniéndosele a la cabeza en cualquier momento del día o de la noche, anotaba en un papel y posteriormente exponía debidamente. El maestro preparaba concienzudamente las clases pero, como la inteligencia del chico era tan crecida y solían ventilar todo antes de tiempo, la mayor parte de los días gastaban un buen rato contándose pequeñas o grandes historias que amenizaban su ocupación diaria. Una tarde oscura de invierno, cuando habían terminado las actividades previstas, Michelle puso cara de misterio y, mirando al muchacho a los ojos, comenzó un relato que lo dejó embelesado.
—¿Sabes, Pietro? Todas las cosas que estamos aprendiendo son de mucho alimento para la cabeza, no te quepa duda de que algún día te servirán para manejarte por la vida. Las matemáticas rigen el mundo de los vivos y son la base del futuro y del progreso; la retórica es el alimento del presente y nuestra herramienta para relacionarnos con los demás; las lenguas nos enseña a comunicarnos, la filosofía nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y a darnos cuenta de nuestras interioridades, pero lo que, desde una posición privilegiada, lo domina todo es la historia. No cabe comprender la vida si no es estudiando cómo fue la de los muertos. Lo que hicieron, lo que dijeron, dónde fueron y cuál fue su herencia. La historia se ha conformado con sangre y cultura, y son estos ingredientes de tanta sustancia que no hay ciencia que pueda igualarse. La sangre ha inundado enormes extensiones de tierra sobre la cual se han ventilado disquisiciones entre reinos y señores durante toda la existencia de la humanidad. A través de la guerra los hombres se han conocido y han convivido. Se han conquistado, se han sometido y también se han liberado unos a otros. De la sangre derramada han resurgido pueblos o incluso civilizaciones; de los territorios ocupados, riquezas y hambre de vida. Las guerras y el poder político han sido compañeros inseparables; y la religión, casi la misma cosa. Todo está relacionado y no hay cosa de aquí que no produzca desequilibrios allá. Nada pasa desapercibido ante los ojos escrutadores de la historia, que si bien es verdad que las páginas más brillantes siempre las escriben los vencedores, no hay bando, ni poder, ni ser humano que no tenga su forma de hacerse oír pues, incluso, el morir ajusticiado es una forma de perpetuarse. La historia, te digo, es el espejo en el que nos hemos de mirar. Pero no orgullosos e hinchados de vanidad, sino humildes y despojados de estos atuendos que nos toca llevar. Si lo hacemos, observaremos que todo vuelve, que todo sigue igual, que nuestras cabezas contienen las mismas ideas que las de nuestros antepasados y que, entre otras cosas, seguimos luchando y matándonos por mentiras. Siempre ha sido igual, y admitiendo este argumento como materia de fe, cabe pensar que los que vengan detrás de nosotros harán lo mismo, aunque es imposible predecir cómo vivirán o qué harán, porque los que hemos heredado el mundo como lo conocemos, lo modificaremos a nuestro capricho o ignorancia y lo dejaremos reconstruido o quién sabe si destruido… Hay pueblos que danzan de forma imaginativa y alegre, otros bailan para demostrar su pena, los hay que tañen instrumentos de sonidos estridentes, los que solo usan percusión, los que nacen para vivir y los que viven para morir. Todo lo que te puedas imaginar existe. Sin embargo, aspecto fundamental en la historia es la transmisión, es decir, la forma en la que todo cuanto te he mostrado resumido se ha divulgado; casi siempre ha sido oral, y aunque esta forma tan antigua de transmisión padece el tremendo mal de no poder adivinar qué es verdad y qué mentira a causa de los miles de modificaciones realizadas por las gentes, sirve de referencia inequívoca de los tiempos pasados. ¡Podríamos hablar de Grecia! — dijo Michelle echando chispas por los ojos—. ¡Grecia!, esa gran civilización. El tiempo y las guerras la han convertido en envidia del mundo entero. ¡Tremendas guerras las que sufrieron sus murallas! ¿Y sabes por qué? Pues porque la ciudad se encontraba en la colina de Hisarlik, y era esta una posición tan estratégica para el comercio que al llegar a las costas troyanas las expediciones tenían dos opciones: seguir viaje marítimo a través del Helesponto, arriesgándose a perderlo todo, o continuar el viaje por tierra, para lo cual tenían que pagar peaje. Sin embargo, como ya te dije, a veces cuesta distinguir la verdad de lo que no lo es, pues si solo leyésemos los títulos que nos ha regalado Homero nos costaría adivinar los detalles políticos. La Cipriada, los Nostoi, la Odisea… Todas ellas son hermosas composiciones de las que algún día te daré cumplida cuenta. En ellas se puede encontrar lo mejor y lo peor de la vida, lo mejor y lo peor de los hombres, lo mejor y lo peor de los antiguos dioses. Es como nuestra Biblia, que acoge todo lo imaginable. ¡Ah!, por cierto, recuérdame también que hablemos de la Ilíada.
Aquella explicación le causó a Pietro tal impacto que durante dos días no pudo concentrarse en sus actividades. No había comprendido todo lo que le habían explicado, pero le habían abierto los ojos. Su vida ya no se limitaría nunca más a aquellas cuatro paredes y al entendimiento superficial de los asuntos mundanos; había descubierto que existía el pasado, un pasado rico e incierto que había desembocado en el presente y que se convertiría en futuro.
Una semana después, nada más ver a Michelle, se apresuró a pedirle cuentas sobre el asunto de la Ilíada. Quería saber, necesitaba saber, y como Michelle se negó rotundamente a hablar del tema mientras no hubiesen acabado sus lecciones diarias, Pietro se amohinó y permaneció ausente hasta que recibió promesa de acabar pronto y despachar sin prisa sobre Grecia o sobre cualquier otra cosa que se le ocurriera. El muchacho pareció animarse un tanto, pero pasados pocos minutos volvió a su estado original de abulia. Michelle no tuvo más remedio que suspender las clases y plegarse a los deseos del chico.
—¡Muy bien! Tú ganas. ¿Qué quieres saber? Dímelo antes de que me arrepienta. Tu actitud de hoy merecería una buena reprimenda, aunque lo dejaré pasar sin mencionarlo delante de tus padres. Creo que mi explicación del otro día te afectó demasiado y que incluso te ha creado un poco de ansiedad. Bueno, dime, ¿por dónde empezamos?
—Ya lo sabes, por eso de la Ilíada.
—Veo que insistes. En fin, trataré de explicártelo bien para que lo entiendas. Lo primero que te conviene saber es que, al igual que en el catolicismo existen multitud de vírgenes, en la civilización griega tenían dioses. El monoteísmo no existía y el pueblo disponía de todo un ejército de dioses a los que adorar y hacer ofrendas. Los había del viento, de los mares, del amor, de la guerra y de todo aquello que puedas imaginar; si para alguna ocasión novedosa faltaba un dios, rápidamente se inventaba o acomodaba uno. La relación con ellos era en muchos casos cercana y uno podía optar por ser adorador de uno u otro según sus propios intereses. Explicado esto te diré que Crises, sacerdote del dios Apolo, fue al campo griego con el fin de liberar a su hija de las garras de Agamenón, y que este, en lugar de apiadarse de un pobre hombre atormentado por la ausencia de su hija, se mofó de él y lo insultó… ¡Ah, doña Julia! ¿A qué debo el placer? —dijo el maestro interrumpiendo la narración.
—Ven conmigo un momento —exigió la señora con moderada autoridad—, necesito que veas un documento que no consigo descifrar. Luego podréis seguir.
Michelle no volvió ese día junto a Pietro, pues atendiendo al requerimiento de quien le pagaba, pasó el resto del día y casi toda la noche revisando y reescribiendo aquella dichosa carta que, debido a la humedad padecida, se había convertido en un gran borrón de tinta en el que, más que leer, había que adivinar o intuir las palabras.
Por la mañana, Pietro le insistió para que siguiera con la historia que había dejado a medias, y con palabras entrecortadas y frases incompletas le soltó una copiosa arenga de preguntas que quedaron sin respuesta, pues Michelle estaba tan cansado por el trabajo nocturno que no pudo sino darle al aprendiz un libro y exigirle que practicase la lectura durante un rato.
Las conversaciones sobre los clásicos griegos se hicieron cada vez más frecuentes. Dada la gran insistencia e interés de Pietro, muy pronto tuvo que comenzar el joven maestro a leerse de nuevo todos esos libros, pues su hambre de conocimiento era tal que una vez conocida la historia exigía detalles que solamente una persona muy versada era capaz de ofrecer. Pietro le pidió a Michelle que le dejase leer alguno de los clásicos, y este, pensando que no le podrían hacer ningún mal, le proporcionaba los ejemplares con puntualidad. Pietro se aprendía los textos con gran rapidez. Si era menester, los releía y memorizaba los pasajes de mayor valía. Le fascinaban las batallas y le cautivaban los vencedores, fuesen estos quienes fuesen, pues el éxito en la guerra significaba poder —aunque este fuese efímero—, y el poder tiene la capacidad de cautivar las mentes. Armas, guerras y estrategias. Esa era su obsesión. Prestaba atención a Michelle cuando le explicaba lo maravilloso del pasaje en el que los cantos de las sirenas hacían que los marineros se lanzasen al mar en busca de una muerte segura, y como Odiseo, ingenioso y hábil, evitaba la muerte atándose al mástil de la embarcación, pero le rebatía diciéndole que eso era solo un cuento para niños.
Michelle veía cómo la mente del chico se abría rápidamente y que, de seguir, así llegaría día en el que le costaría mucho trabajo satisfacer su curiosidad. Así fue como, con el devenir de los meses, cuando Pietro era casi un erudito en cuestiones griegas, aprovechó el muchacho para requerir nuevas a su instructor sobre el reino de Tartessos, ya que, por lo leído aquí y allá, intuía que era importante. El maestro se sorprendió sobremanera y abrió los ojos como si le hubiesen pinchado con una aguja, pero, recompuesto al instante de su sorpresa, ordenó sus ideas y le pagó con una retahíla de hombre sabio.
—Tartessos —comenzó diciendo el joven maestro—, ¿de dónde has sacado eso? El reino de Tartessos es un mito que muy pocos conocen. Se dice que hacia el siglo IV antes de Nuestro Señor, una nave con tripulación griega fue desviada de su ruta por las condiciones marítimas, y que tras dar muchos tumbos por el mar y navegar al pairo durante algunos días, avistaron tierra en cuanto las lluvias y los vientos hubieron cesado. Recompusieron las velas y los aparejos y pusieron rumbo a aquellas costas de la Península Ibérica. Fueron recibidos y cuidados de su debilidad y hambre por un venerado rey que respondía al nombre de Argantonio, quien los trató con tanto aprecio y delicadeza que parecía que fueran hermanos suyos. Los náufragos se recompusieron en poco tiempo, y, mientras recuperaban sus fuerzas asistían embelesados al espectáculo que ofrece el brillo de los metales nobles. El oro y la plata abundaban. Era tanta su cantidad que no tenían ningún valor. Los utilizaban en forma de planchas para enlucir paredes y techos, como hilo para confeccionar telas y vestidos, genialmente tallados a modo de estatuas y figuras, y como si de hierro común se tratara para la fabricación de cualquier herramienta de uso cotidiano. Los marinos se recuperaron. Algunos de ellos, ambiciosos y tunantes, llenaron por la noche un pequeño saco con cosas valiosas, y huyendo como solo lo hacen los cobardes o los arrepentidos, desparecieron del reino y probablemente de la vida, pues la riqueza convierte a los amigos en enemigos, y es de suponer que acabarían matándose unos a otros. Los que quedaron solicitaron del rey Argantonio permiso para establecer comercio con ellos y llevarles cosas de las que ellos carecían. Argantonio aceptó de buen grado la propuesta, y dándoles una pequeña cantidad de oro como adelanto por las mercancías que habrían de llevar, se despidió de ellos y los envió al mar sabedor de que no volvería a verlos nunca más. La ubicación de Tartessos era indescifrable, ni siquiera los marinos más expertos serían capaces de volver.
—¡Genial, sublime! —espetó el chico—, es una historia bonita, pero ahora imagínate la segunda parte. Imagina por un momento que el barco que salió de Tartessos hubiese sido capaz de volver, e imagina lo que aquellas enormes riquezas hubiesen supuesto para Grecia. Antes o después se habría entablado una guerra, y siendo Tartessos un reino pacífico habría quedado sometido sin ofrecer resistencia. La leyenda de este reino tiene su gracia, pero lo realmente épico hubiese sido su conquista y sometimiento. ¿No piensas tú lo mismo?
—No —atajó el instructor—. Creo que deberías pensar menos en las conquistas y en el poder; eres muy joven todavía.
Sin embargo, a Michelle le divertía mucho ver cómo su pupilo razonaba y discurría. Aunque durante mucho tiempo evitó fomentar su interés por temor a que ello le restase tiempo para otros aprendizajes, nunca eludía una conversación si esta salía al encuentro del aburrimiento. Algunas veces proponía él los temas, otras surgían como de la nada, y las más de las veces era el aprendiz el que soltaba algún titulillo que daba pie a la charla.
—¿Recuerdas lo que me contaste aquella vez sobre el reino de Tartessos? —abordó Pietro con energía cuando habían pasado muchos meses desde la referida conversación.
—No —respondió Michelle forzando la mentira.
—Sí, hombre, ¿cómo no te vas a acordar?, lo de Argantonio y todo eso. ¿No te acuerdas de que a mí me pareció una historia incompleta?
—¡Ah, sí!, ahora sí. Pero ¿qué quieres decir con eso?
—Solo que yo tenía razón. Que habrían acabado sometiéndolos. Grecia siempre fue cuna de grandes guerreros. Mira si no lo que consiguió Alejandro Magno.
—¿Qué sabes tú de Alejandro Magno? Yo nunca te hablé de él ni te he dado libro alguno en el que figure su nombre.
—Mi abuelo. Él me compra libros y me pide que se los lea por la noche. Mi madre recela un poco porque dice que son poco piadosos, pero al final, por no discutir con él, permite que sigan entrando en casa. Bueno, lo que te decía. Once años, solo once años necesitó Alejandro Magno para convertirse en señor de Persia, Siria, Egipto y Mesopotamia. Era un hombre casi divino, un ser magnífico al que todos adoraban. Derramó sangre en muchos lugares, venció sin lucha en otros. Paseó sus huestes por montañas y valles, por el desierto y por las llanuras. Sus gentes se establecieron en todos los territorios conquistados, y llevando como llevaban su patria en los genitales, los niños que fueron naciendo dejaron de ser extranjeros. Invadió, ocupó y conquistó. Obtuvo todo lo que un hombre puede desear…
—Y también deseó todo lo que un hombre no puede alcanzar —interrumpió Michelle—. En mi opinión, Alejandro Magno fue un gran guerrero, pero no un gran hombre. Estas dos condiciones no siempre van unidas. Un hombre borracho de poder no es ningún ejemplo.
—Para mí, sí. Las virtudes que se necesitan para llegar a donde él llegó solo las puede reunir un ser superior, un hombre de grandísima inteligencia y mucho más valor. Un genio, en definitiva.
—No te equivoques, el poder acaba haciendo enloquecer a los hombres. Es posible que esa imagen que tu mente ha creado no se corresponda con la realidad. Ya hemos visto cuán difícil es discernir lo cierto de lo incierto. En lo único que te doy completamente la razón es en que sus conquistas fueron fugaces y grandiosas. Todo lo demás se presta a interpretaciones.
Durante los años siguientes, Pietro progresó notablemente en las materias de obligado estudio. Aprendía a paso lento pero sin pausa ni desfallecimiento. Se aplicaba con los antiguos filósofos, dominaba la aritmética, comprendía perfectamente los principios de la trigonometría, valoraba el arte e, incluso, se permitía la licencia de discutir con su maestro sobre lo acertado o no de las proporciones propuestas por el helenismo. Le encantaban las quimeras dialécticas y a veces se empleaba con tal ímpetu que no encontraba momento para dejar las disquisiciones. En ocasiones esas enardecidas conversaciones servían de recreo para los comensales, que disfrutaban viendo cómo el aprendiz de hombre defendía sus posturas. Otras veces servían para romper el lúgubre silencio en el que se desarrollaban los almuerzos, y de vez en cuando para preocupar a doña Julia, pues en el momento en el que el negocio tenía algo que ver con conquistas, reconquistas o cualquier tipo de poder terrenal, Pietro templaba la voz y hablaba con tanta seriedad que casi daba miedo.
—Digo, Michelle —expuso Pietro durante un paseo—, que a lo largo de estos años he aprendido muchas cosas y que, como nos pasa a todos, unas son más de mi gusto que otras. Sabes de mi afición por los grandes hombres y por las grandes culturas; sin embargo, a pesar de ello, no sé ni una sola palabra sobre nosotros, sobre nuestro origen. Durante mucho tiempo no he tenido ni un solo pensamiento al respecto, pero durante las últimas semanas solo pienso en el imperio romano. He paseado decenas de veces por los foros, he ido a jugar al monte Palatino, me he escondido en los recovecos del Coliseo y también he imaginado que era un valeroso gladiador que luchaba por su vida en el albero. Pero a pesar de todo esto, nunca se me ocurrió pensar sobre el origen de todo aquello ni tampoco sobre su triste final. Me reconozco ignorante en esta materia. Si no te parece inconveniente de mucho peso, te agradecería que me instruyeras y orientaras en un asunto de tanta importancia. Deduzco que de la lectura de los clásicos griegos se puede obtener una buena explicación, aunque me veo incapaz de interpretar correctamente algunos textos.
—¿Qué es lo que crees haber comprendido? —inquirió Michelle.
—Poco. Solo que cuando los griegos conquistaron Troya y pasaron a cuchillo a la población, el único que consiguió sobrevivir a la matanza fue Eneas, hijo de la diosa Venus, quien, temeroso de perder la vida, corrió hasta dar con sus huesos en nuestra península. Sufrió hambre y frío. Padeció mil penalidades indignas de un hombre de su rango, pero al final, siendo reconocida su valía, consiguió casarse con Lavinia, hija del rey Latino. Esto es todo lo que te puedo contar con certeza; si aventurase una palabra más sería a riesgo de que hicieras burla de mí, porque el lío que tengo en la cabeza es tal que confundiría los términos de manera absurda.
—Bueno, sabes mucho más de lo que sabía yo a tu edad. Te aplaudo por ello y te premio con la narración de lo que sucedió muchos años después. Rea Silvia, obligada a servir a las Vírgenes Vestales para evitar que pudiera tener descendencia, quedó encinta del dios Marte, y dio a luz a dos varones con derecho al trono que le fueron arrebatados y fueron abandonados en un cesto para que se ahogasen. Las dos criaturas permanecieron en tan precaria embarcación muchos días, expuestos a las alimañas, a las corrientes y a las inclemencias del tiempo pero, como estaban marcados como seres especiales, el cestillo encalló en mitad del campo, y Acca Laurentia, conocida como la loba por llevar vida salvaje, los rescató, amamantó y crió hasta que fueron hombres. Estos dos varones eran Rómulo y Remo, y su ambición y su espíritu de grandeza eran de tal porte que no hacían juegos si no eran de guerra, ni cruzaban palabra que no fuera amenaza. Se mostraron impacientes desde el mismo instante en el que fueron rescatados de las aguas, y con esa desazón propia de los que creen que van a morir al día siguiente decidieron fundar una ciudad en el lugar en el que la loba los recuperó para el mundo de los vivos. Marcaron los límites mediante una muralla perimetral, y jurando matar a cualquiera que osase atravesar aquel límite se sentaron a pensar qué nombre le darían a su ciudad. Divagaron durante semanas sin ponerse de acuerdo, pues el nombre que a uno le parecía apropiado, el otro lo consideraba estúpido; bautizaron y rebautizaron la ciudad con decenas de nombres imaginarios que no soportaron la embestida de las primeras horas; cuando vieron que por ese camino no habrían de encontrar un nombre útil, acordaron que aquel que viera más pájaros sobre el Palatino tendría derecho a elegir el nombre que más le gustase sin que el otro se opusiera. Así llegó la ciudad a llamarse Roma, ya que fue Rómulo quien más pájaros avistó. Sin embargo, las cosas del gobierno no debieron de ir nunca bien entre los dos hermanos, ya que los incidentes entre ambos se sucedían un día sí y otro también. Los dos querían ser dueños absolutos, su máxima ambición era someter al otro. Se peleaban y luchaban por cosas nimias, desconfiaban y recelaban de los actos del contrario. Cuando pasado mucho tiempo la rivalidad era su única forma de vida, Remo derribó un trozo de muralla para demostrar a su hermano lo débil de su estructura. Rómulo, fiel a su promesa de defender la ciudad, lo mató sin miramientos.
Si los relatos del mundo griego fueron los encargados de abrir los ojos a Pietro, la conciencia de un pasado romano brillante y glorioso le descabaló la razón y el entendimiento, algo que le aturdió de tal modo que quedó mermado para cualquier tarea que no fuese la lectura de los textos que él mismo elegía. Michelle le recriminaba su actitud con energía desconocida, y fue tanta la desidia mostrada por el muchacho en sus obligaciones que doña Julia tuvo que intervenir para mostrar su tremendo desagrado ante una actitud tan poco constructiva. Pietro se refugiaba en su abuelo, quien, en público y en privado, alentaba su afición, pero doña Julia, impasible y dispuesta a no dejarse mover un punto, le dio a su hijo un plazo de un mes para volver a sus actividades normales y le amenazó con tomar medidas severas si el cambio no se producía.
Pero no se produjo. No solo la actitud de Pietro se mantuvo inmutable, sino que fue a peor; en los momentos de máxima agitación llegó a ignorar por completo las instrucciones de su maestro para entregarse a sus actividades particulares. Solo existía Roma y, como no había modo alguno de sacarlo de su ensimismamiento, con tan buena voluntad como desacierto doña Julia tomó a Michelle como secretario y contrató a otro instructor más severo para su díscolo hijo.
El elegido fue don Giovanni, un hombre de mediana edad de carácter seco y poco amigo de las bromas. Parecía autoritario y firme, pero tratándole se veía que la fachada no tenía nada que ver con la persona que se escondía detrás. Tenía el rostro serio, eso sí, pero no porque lo fuera, sino porque sus rasgos faciales habían compuesto así la cara. Hablaba poco, también era cierto, pero no porque le gustase ahorrar palabras, sino porque tenía el don de decir con pocas todo lo que tenía que decir. Se diría, conociéndole, que era amable, sabio y experto, y estando avisado de las causas por las que había llegado él a esa casa, tomó la decisión de no mostrarse intransigente con Pietro, pues sabía por otras experiencias que si no buscaban un punto de equilibrio su empleo duraría poco.
—¡Haremos algo, joven! —le dijo Giovanni a Pietro en su primer encuentro—. Ya que, por suerte o por desgracia, estamos condenados a entendernos, será mejor que nos pongamos de acuerdo en la estrategia que vamos a seguir. Yo podría aplicarme con energía y obligarte a estudiar sin escatimar medios ni castigos, que así es como se enseña hoy en día, pero, advertido como estoy de tu inteligencia, y también de tu dejadez y cabezonería, me parece más oportuno que lleguemos a un acuerdo que nos permita vivir a ambos. Eres adulto y puedes pensar. Puedes usar esa magnífica cualidad y darte cuenta de lo conveniente que es no salirse del camino medio. Tienes una edad magnífica que te permite divertirte, estudiar y también cultivar otras aficiones y entretenimiento. Los días son muy largos, solo es cuestión de establecer prioridades y organizarse. Me han dicho que tus conocimientos generales son amplios y que no hay materia por complicada que sea que se te resista, aunque también estoy bien avisado de que tus inclinaciones te impiden dedicar tiempo a los asuntos verdaderamente importantes. Vamos a pasar mucho tiempo juntos, tal vez demasiado, y puedes comprender que si yo llegase a estar en una situación comprometida por tu desidia, el apuro en el que tú te encontrarías no sería de menor tamaño, pues ya sabes que tu madre es mujer de muchísimo carácter que no permitirá que te muestres perezoso. Es evidente que podríamos jugar al gato y al ratón el uno con el otro, y a buen seguro que, con el paso de los días, iríamos intercambiando los papeles, siendo hoy gato el que el día anterior había sido ratón, pero siendo esta una estrategia de mucho trabajo y poco provecho, más nos vale ponernos de acuerdo en este acto. Además, tengo que decirte algo que tal vez no sepas y que puede que te anime. Michelle, tu anterior instructor, es un hombre sapientísimo en ciencias y un gran conocedor del helenismo; te puedo decir que esa misma erudición la poseo yo en los temas referidos a Roma, a la antigua Roma, a esa que tanto te llama la atención. Sé condescendiente conmigo y te aseguro que te contaré cosas que te proporcionarán tanta felicidad que desearás que pasen los días raudos para asistir a mis lecciones. Eso sí, hemos de ser discretos, y la discreción incluye aprovechamiento y constancia. ¿Qué me dices? ¿Crees que podremos entendernos?
—Lo que me ofrecéis es lo mismo que tenía antes —dijo Pietro con el aire de suficiencia que gastan los jóvenes—. Si antes había perdido el interés por la geometría, ¿por qué creéis que habría de recuperarlo ahora? Considero que ya sé cuanto me hará falta en el futuro. Es evidente que habiendo cosas de más enjundia no voy a perder tiempo entre letras, números y filósofos que poco me importan.
—Hablas con la ignorancia propia de tu juventud. Piensas que los hombres de edad somos unos necios que no sabemos nada de la vida, y por el contrario supones que los jóvenes estáis en posesión de la verdad y que seréis capaces de crear un mundo diferente. El tiempo te hará ver lo equivocado que estás y te demostrará también que la verdad absoluta no existe, pero entretanto yo te ofrezco la posibilidad de convivir y, al mismo tiempo, de fomentar tus aficiones. Soy generoso, lo único que te pido es que muestres un interés razonable en lo tocante a las materias que son de obligado aprendizaje.
—Os invito a que me deis un anticipo —espetó Pietro orgulloso—. Yo también sé ser generoso, si me convencéis seguiré el camino que marquéis. Dadme una muestra y me pondré a vuestros pies. No soy tan arrogante como imagináis.
Giovanni permaneció en silencio unos segundos. Pensaba deprisa y no sabía muy bien cómo valorar ese arranque de presunción. No estaba acostumbrado a tener que demostrar nada a un pupilo, es más, debatía a toda velocidad sobre la conveniencia de hacerlo, pero al final, queriendo tender una mano amistosa al chico, decidió darle un pequeño avance de sus conocimientos.
—Escúchame bien, Pietro —adelantó Giovanni—, no sé si hago bien o mal atendiendo a tus peticiones, pero ya que he sido yo quien ha propuesto el entendimiento mutuo me veo obligado a no decepcionarte, anticipándote que mi regalo no será gratis sino que te comprometerá; habrás de cumplir como un hombre. Empecemos, pues, por el principio, por el origen de Roma.
—Eso no es nuevo para mí, ya lo conozco —intervino Pietro interrumpiendo al maestro.
—¿Qué no es nuevo? ¿Qué sabes exactamente?
—Todo, lo sé todo. Desde Eneas a Rómulo y Remo.
—¡Ah! ¿Y por eso dices saberlo todo? La mitología, mi buen pupilo, es un arma esencial cuando se trata de asentar ideas en un pueblo. Es una forma fabulosa de dar cuerpo a las personas y de contar los hechos, pero lo cierto es que Marte o Venus tuvieron muy poco que ver con la fundación de Roma. La mitología es solo eso, mitología. Se narran hechos que tal vez nunca sucedieron, o que si tuvieron lugar no fue en modo alguno como los cuentan, pero su capacidad didáctica es tremenda, porque a través de la épica, de las hazañas gloriosas y de los sentimientos, son capaces de llegar al mismo corazón de los hombres. Introducir una idea nueva en la cabeza de alguien puede ser más o menos difícil, pero cambiar una que te han inculcado desde niño y que todas las generaciones anteriores daban por cierta es casi imposible.
»En cualquier caso, te tengo que decir que estás equivocado con respecto a Roma. Rómulo y Remo no son sino instrumentos de la mitología. Si lo piensas bien, es una estrategia magnífica, es muy fácil hacer entender a la gente menos ilustrada que una ciudad ha sido creada por una persona, eso lo puede comprender cualquiera por muy mermado de razón que esté; lo verdaderamente complicado es contar la verdad y que esta sea creída. Imagínate lo que pensaría la gente si se les dijese que los primeros pobladores de la ciudad fueron latinos, sabinos y etruscos. ¿Crees que alguien lo comprendería? Hay veces en que la verdad no interesa. Menos si esta es difícil de comprender. Necesitamos verdades sencillas, y Rómulo es asimilable a una de ellas.
»Luego pasó el tiempo —continuó diciendo Giovanni ante la mirada desconcertada de Pietro—, quizá mucho tiempo; esos antiguos pobladores que debieron de vivir de forma muy simple buscaron una organización que les facilitase bienestar temporal y consuelo para su vida futura, y así se establecieron en torno a la figura de un rey que actuaba también como sacerdote. ¡Imagínate el poder que una sola persona atesoraba! Un hombre dios o un dios hombre, que para el caso es lo mismo. Unos seres superiores que fueron capaces de hacer prosperar a su sociedad y que la llevaron a través del tiempo a lomos de la opulencia y de la plenitud. La ciudad creció auspiciada por el buen gobierno y por la riqueza de una tierra que daba generosas cosechas. Refieren los sabios que hacia el siglo V antes del nacimiento del redentor, Roma era una ciudad de proporciones descomunales cuya población era superior a los cien mil habitantes. Imagínate las calles y plazas. ¡Qué grandeza! ¡Qué esplendor! Vida, mucha vida. El próspero comercio hacía que el tránsito de personas fuese incesante y que los mentideros estuviesen siempre a rebosar de gente ociosa y pícara que vivía de la trampa y de la oportunidad. La prosperidad de la ciudad atraía cada vez a más campesinos de los alrededores, así como a pobladores de otras tierras que, sabedores de las oportunidades que les podrían esperar, dejaban sus chozas en los lejanos parajes que los vieron nacer y se aventuraban a emprender una nueva vida. La opulencia y el bienestar presidían la vida cotidiana, pero también la miseria y las penalidades. El exagerado tamaño de la ciudad provocaba continuas epidemias que azotaban por igual a los acomodados y a los miserables, y el agua estaba a menudo tan corrompida que era veneno.
—¡Asombroso! —balbuceó Pietro—, ¡magnífico relato! Lástima que a mí me resulte más creíble la otra versión.
—La otra versión, como tú la llamas, no da explicación a cómo se desarrolló la sociedad y a qué es lo que ha ocurrido durante todos estos siglos. Piensa, solo piensa, ¿de qué manera podrían haber levantado dos hermanos una muralla y cómo podrían defenderla? No tiene sentido, es un cuento que no soporta la embestida de la crítica. Por el contrario, si nos adentramos un poco más en la historia verdadera comprenderás lo lejos que está la mitología de dar una respuesta coherente a la industria que nos ocupa. Te contaba que Tarquino Prisco saneó la ciudad de manera notable, pero también fue un hombre ambicioso y sediento de poder que utilizó a la plebe para mantenerse en el poder. Ves, la condición humana siempre ha sido igual. Los reyes actuales buscan el aval de los menos favorecidos para mantenerse en el trono; les dicen lo que quieren oír y a cambio obtienen su apoyo incondicional. A menudo les mienten, pero eso da igual, ¿qué importancia tiene una pequeña traición?… Pero, bueno, como no conviene que perdamos el hilo de la narración, si me lo permites seguiré avanzando un poco más en el tiempo. No te daré demasiados detalles de algo que nos podría llevar semanas estudiar en profundidad, pero para que te hagas una idea de lo que sucedió después, te diré que la República, la gloriosa República que tan rico legado ha dejado al mundo, nació hacia el año quinientos antes de Cristo, cuando, finalizada la guerra contra Etruria, los resentidos romanos decidieron que nunca más se verían dominados por ellos, y que para evitarlo sería conveniente establecer un sistema de poder sólido alejado de los convencionalismos que acababan por someter al pueblo. Habría que diseñar un nuevo modelo, y lo que se les ocurrió fue elegir todos los años a un cónsul que a su vez estuviese sometido al criterio de un consejo de ancianos. En teoría era un sistema magnífico, ideal diría yo. Un procedimiento limpio en el que la ciudadanía podía confiar, pues, al menos en un primer momento, no se dejaron corromper. ¿Ves ya cual fue el primer pilar de la antigua grandeza?
—Sí, claro, la República. Lo que no acierto a ver es si hubo alguno más.
—Lo hubo, lo hubo; como casi todas las cosas que marcan el devenir de los tiempos, partió de una idea nueva. Si se quería crecer, y es evidente que un territorio cualquiera para vivir necesita anexionarse los territorios colindantes, habría que disponer de un buen ejército. Pero no un ejército que se limitase a defender de mala gana las fronteras, sino uno que estuviese dispuesto a rebasar las propias y adentrarse en tierras hostiles; si se pretendía todo esto, habría que pagar a los soldados por lo que era su ocupación. La vida es un bien muy preciado, solo el dinero puede hacer que nos la juguemos como si no tuviera valor. Fue así como Marco Funio instauró el estipendio; a partir de ese momento los dominios de Roma se multiplicaron por cuatro, por cinco, o quién sabe si por diez. Así pues, con lo que te he dicho ya puedes dar por aprendidas las bases del Gran Imperio: república y estipendio. No te digo que te olvides de la mitología, brillante y entretenida, pero no la tomes como realidad ni como historia sucedida, porque no lo es.
Pietro quedó mudo después de este primer relato, y sin ser capaz de sacar sonido alguno de su garganta pensaba en los enormes conocimientos de su nuevo maestro. Le acababa de ofrecer una nueva visión del mundo, o mejor, le había iniciado en la verdad. Rómulo y Remo representaban el comienzo literario, pero solo eran dos nombres; en cambio la república, la magnífica república alumbrada por los romanos, había pasado de generación en generación mejorando la organización social y sin que nadie la denostara ni la calificase como invento inútil. Definitivamente, Giovanni no parecía uno de esos advenedizos que hablan sin saber, sino que sus palabras estaban fundamentadas en el conocimiento y el estudio. Parecía un hombre práctico y con gran capacidad de análisis y, a primera vista, reunía todos los requisitos necesarios para cumplir con su tarea. Apretó los dientes y tragó saliva. Le molestaba dar su brazo a torcer, porque a ciertas edades el verse superado por el saber ajeno es una afrenta de difícil asimilación, pero al final, una ligera mueca de asentimiento selló entre ellos la paz cordial que necesitaban para beneficiarse mutuamente.
Giovanni comenzó sus clases al día siguiente, justo después de haber almorzado con doña Julia para intercambiar impresiones sobre lo que sería la futura instrucción del joven. El maestro se mostró optimista y correcto, y la madre insistió con energía para que no se dejasen de lado las cuestiones de principal importancia en perjuicio de otras de menor calidad. Con este aviso comenzó Giovanni sus lecciones abordando con entrega el teorema de Pitágoras, agobiando a Pietro con no menos de una docena de ejemplos que lo mantuvieron entretenido casi todo el día.
No protestó. Ni siquiera hizo un mal gesto. Solo pintaba triángulos sobre una pizarra y desarrollaba los problemas con metódica disciplina hasta tenerlos completamente resueltos. Entonces, y solo entonces, levantaba la cabeza y buscaba los ojos de su maestro quien, sorprendido por la agilidad mental de su alumno, asentía satisfecho y prometía que el siguiente ejercicio no sería tan sencillo. Pietro estaba cumpliendo su parte del trato y se empleaba a fondo. Asistía a las clases de buena gana, y después, en sus ratos libres, leía y releía relatos que tenían mucho más que ver con el pasado que con el presente. República, esa palabra le había calado hasta los huesos. Sin tener grandes conocimientos sobre cuestiones políticas adivinaba que tras ella se escondía un mundo idílico de igualdad y progreso.
—Llevamos semanas estudiando sin que hayamos tenido un solo momento de respiro —protestó Pietro sin que su tono rebasase en ningún momento lo estrictamente decoroso—, yo estoy cumpliendo, bien lo sabéis, pero nuestro pequeño pacto incluía también algunas lecciones sobre Roma.
—¡Oh! ¿No me digas que te sientes molesto por ello? Estoy bien avisado por tu madre de las cosas que debo y no debo hacer. No pienses que me he olvidado de nada, es simplemente que hasta ahora no me ha parecido conveniente enviar una señal equivocada a la señora. Pero, dime, dime —agregó ahora en voz baja Giovanni—, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué quieres saber?
—Habladme sobre la república. Sobre la grandeza de la república, sobre la enormidad de la república.
—Correr sin saber andar es solo asimilable al suicidio. Iremos un poco más despacio de lo que tú propones, de esta manera podrás descubrir la enorme valía de nuestros antepasados así como sus magníficas aportaciones al mundo entero. ¡Ah!, bueno, nos quedamos en las primeras conquistas romanas. Te digo entonces como continuación del relato, que la población fue aumentando, y que, como pasa siempre que hay mezcla de sangre, la sociedad se dividió en patricios y plebeyos. Los primeros, descendientes directos de antiguos romanos, y los segundos, descendientes de extranjeros, esclavos o cautivos. El patriciado vivía bien, eran ciudadanos de primera calidad y, en consecuencia, ocupaban los puestos de mayor relevancia en la administración y el comercio. Tenían cierto reconocimiento público, e incluso ellos mismos, dentro de su estrecha ignorancia, se creían de algún modo superiores al resto. La plebe sufría un trato duro e inhumano que, amén de recordarles a cada momento su parentesco directo con los animales y demás bichos, les reservaba las tareas menos agradecidas y las penalidades más extremas. Los miraban con recelo, desconfiaban de ellos, hacían mofa y burla de sus desarrapados ascendientes y, lo fueran o no, se les consideraba culpables de todos los males conocidos. No eran personas, eran solo plebe, un estado intermedio entre humano y bestia. Sufrían sobre sus carnes la injusticia de una justicia asentada sobre la costumbre y el capricho. Una justicia que consideraba hoy culpable al hombre que ayer hubiese sido declarado inocente, o que condenaba o salvaba al reo dependiendo de si el estómago del juez estaba o no satisfecho. No había leyes, solo costumbre, y te puedes imaginar que costumbre y capricho son términos de parejo significado en asuntos de justicia. Los plebeyos se hicieron más y más numerosos y con el paso del tiempo comenzaron a rebelarse y a reclamar los derechos que ellos creían que les correspondían. Se rebelaron contra los patricios en varias ocasiones, y les hicieron ver el perjuicio que sufrirían si en lugar de tratarles como iguales les trataban como objetos de su propiedad. Se mostraron hostiles contra el orden que les pretendían imponer y, sobre todo, reclamaban con insistencia y sin descanso que se promulgasen leyes escritas que fuesen inmutables y que aplicasen igual a patricios y plebeyos. Su suerte tenía que dejar de depender del azar, su futuro no podía asentarse sobre la voluntad indeterminada de un juez patricio; si no se tomaba una decisión que corrigiera ese perjuicio, la ruptura sería total y podría suceder cualquier cosa. Fue así como un grupo de elegidos se reunió para dotar a Roma del código que con tanta insistencia se reclamaba, y fue de este modo como, después de un meritorio trabajo, se publicaron las leyes que habían elaborado, que por estar grabadas sobre doce planchas de bronce pasaron a llamarse las Doce Tablas; estos grabados fueron la gloriosa base de lo que en nuestros tiempos se conoce como Derecho Romano. Como puedes apreciar, el paso del tiempo trajo beneficios extraordinarios. Un pueblo con leyes escritas es algo más que un pueblo, y como aquellas estaban sabiamente redactadas y elegidas, no era difícil amoldarse a ellas e incluso conocerlas al detalle. No eran ni muchas ni pocas, que tan perjudicial es un extremo como el otro. Si pocas porque el fraude y la trampa siempre irán por delante y encontrarán un hueco por el que huir, y si muchas, porque costará encontrar aquella que necesitamos para resolver nuestro pleito, y aun encontrándola, seguro que aparece otra que dice justo lo contrario. Las leyes han de ser pocas y bien elegidas; sin temor a equivocarme añadiré que nunca desde la publicación de las Doce Tablas se ha legislado tan bien.
»Pero no quedó aquí la cosa, sino que los sabios regidores que los tiempos pasados vieron gobernar fueron capaces de adaptarse a los cambios y de arbitrar medidas que permitieran la convivencia, el bienestar y el ensanchamiento de los dominios. Roma fue el primer Estado, y como tal, disponía de su prefecto, de los jueces necesarios para impartir justicia, del recaudador de impuestos y, como un sol que lo ilumina todo, de la Ley; esa Ley que abolía los privilegios y que enrasaba las cabezas.
»Los plebeyos cejaron en su hostilidad y durante generaciones se emplearon en el ejército. Era una forma de vida. Arrastraban sus cuerpos de aquí para allá, sufrían las inclemencias de las estaciones, se alimentaban de forma frugal a base de legumbres, padecían enfermedades y morían sin que a nadie le importase, pero como contrapartida, el Estado aumentaba los dominios y llenaba sus arcas. El ejército carecía por completo de escrúpulos, si alguien flaqueaba, se le azotaba hasta que cambiase de parecer. No paraba nunca, no retrocedía, no se amilanaba. Mataban o morían, eso daba igual, lo importante era que al final de la batalla Roma hubiese ensanchado sus fronteras un palmo. Luego, ese nuevo terreno, esas tierras gloriosamente conquistadas, eran declaradas territorio agro público, y el Estado, ávido de ingresos, se lo vendía al mejor postor.
—Seguid, seguid, no os paréis ahora —apremió Pietro—. ¿Hasta dónde llegaron?
—No, espera. Lo que he tratado de explicarte hasta ahora de manera breve ha sido solo el modo en el que todo se gestó. Las fronteras, los dominios, carecen hasta ahora de importancia, pues son nada en comparación con lo que llegaron a ser. Pero, bueno, dejemos eso para otro día, y no porque no pueda yo seguir contándote cosas, sino porque de hacerlo los enjuagues que se asentarían en tu cabeza te impedirían juntar este relato con los que han de venir.
Con estas palabras dio Giovanni por finalizada la jornada; se despidió y tomó el camino de su casa tan pronto como se hubo despedido de la señora y de don Giorgio, que por puro capricho había decidido regresar a casa un rato antes. Pietro, por el contrario, no se movió de la silla en la que había estado sentado durante toda la tarde, y sin que pudiera evitarlo, un aluvión de ensoñaciones invadió su cabeza y lo dejó ausente. Pensaba en la sabiduría de sus antepasados, se le hinchaba el pecho de orgullo imaginando a esos soldados plebeyos pasando a cuchillo a todo hombre que opusiera resistencia a su avance. Oía en su cabeza trompetas victoriosas, imaginaba a los generales romanos ofreciendo clemencia a sus aterrorizadas víctimas, y su sentimiento de grandeza llegó a ser tal que durante unos segundos se mostró indignado con el mundo por no haber sabido agradecer aquellos incontestables triunfos. «República, Ejército, Estado… República, Ejército, Estado…», repetía una y otra vez como si quisiera grabarlo para siempre en algún lugar recóndito de su cerebro. «Conquistas, poder, grandeza. Conquistas, poder, grandeza…», siguió relatando después para sí con el mismo objetivo, llegando a obsesionare tanto por estos términos que cuando fueron a llamarlo para cenar sus ojos apuntaban al techo, y su distracción era tanta que tuvieron que tocarle hasta tres veces para que descendiera de su idílico mundo.
Cenó deprisa, tan deprisa que no pudo evitar un airado reproche por sus formas vulgares y desacostumbradas, aunque él, sumido de nuevo en sus pensamientos, ignoró la retahíla de su padre y, con cierta impaciencia, esperó a que se levantasen los manteles para salir corriendo hacia su cuarto. Buscó un libro que le había regalado su abuelo solo un par de días atrás y que versaba sobre la historia de Roma pero, cegado como estaba por su delirio bélico y de poder, no pudo sino tumbarse sobre la cama y sumirse de nuevo en su ensimismamiento.
Giovanni se dio cuenta al día siguiente del anormal estado de agitación de Pietro, pero evitó hacer comentario alguno que pudiera desviar la atención de ambos hacia otros asuntos. El joven se aplicó con esmero para resolver los últimos problemas de trigonometría, y luego prestó irregular atención a las explicaciones que sobre la historia natural de Plinio le ofreció el maestro. Se mantuvo en todo momento suficientemente alerta como para no tener que ser reprendido, pero se notaba que su mente se evadía y que a ratos pensaba también en otros asuntos. Curiosamente, ni aquel día ni los venideros requirió Pietro noticia alguna sobre el antiguo imperio, sino que cuando finalizaban las clases se despedía cordialmente y se retiraba a leer. Luego, por la noche, se sentaba cerca de su abuelo y le contaba con bastante soltura decenas de cosillas y detalles que, provenientes del libro que él le había regalado, les distraían del tedio de la oscuridad. Pietro disfrutaba mucho esos momentos porque contar con un oyente era como propagar sus pensamientos. Su abuelo sonreía orgulloso y alentaba su afición. Preguntaba sin parar; si algo no entendía se reiteraba en la duda hasta que, explicado el asunto al derecho o al revés, encontraba acomodo en su cabeza. Se buscaban y se disfrutaban. Intercambiaban palabras y en ocasiones monólogos; aunque el abuelo contaba muchos años, poseía también una enorme cultura adquirida tras muchos años de impenitente lectura.
—Últimamente te veo ausente —le espetó un día Giovanni a su pupilo—, no tanto como para decir que no cumples, pero sí lo bastante como para que me llame la atención. ¿Te ocurre algo? Tu madre me ha preguntado un par de veces y no sé qué decirle. Se queja de que cada vez le prestas menos atención, y también de que sales poco de casa. Yo procuro tranquilizarla diciéndole que todo va bien, que lo que te ocurre es propio de la edad, pero creo que ella no está de acuerdo. No la culpo, ni siquiera yo lo creo. Has de distraerte con cosas que te gusten, abrir la mente y el cuerpo; disfrutar de la vida, en definitiva.
—Pues eso es justo lo que hago. Me gusta leer, me entusiasma Roma. No puedo sustraerme a su influjo ni dejar de pensar en ello. Además, ya he visto que sois un gran erudito y estoy dispuesto a aprovechar esa condición vuestra. Ahora, sin ir más lejos, estoy completamente sumido en el estudio de las Guerras Púnicas. Me entusiasman; me fascina el simple pensamiento de que Roma consiguiera el control de Sicilia, Cerdeña y Córcega. ¡Qué raza de guerreros!
—¿Y dices que estás estudiando las guerras contra Cartago? Lo que tú haces es escoger de entre toda la historia aquellas cosas que te interesan o se amoldan a tu idea perfecta de Roma. Tienes razón al decir que se ganaron las islas, aunque reparas poco en el precio. Durante los cuarenta y tres años que duraron las tres guerras perecieron más de trescientos mil hombres, la mayoría jóvenes. Cuando ellos desaparecieron de la costra de la tierra sus ciudades y pueblos quedaron condenados a morir también, pero estos no por heridas sangrientas, sino por agónica asfixia. Algunos generales, en tono burlón, consolaban a los cartagineses que lograron sobrevivir diciéndoles que cultivasen los campos de batalla, que la sangre y la podredumbre humana eran buen abono, y que las cosechas serían fabulosas durante muchos años. Roma acabó con la población, pero también con los bienes y riquezas de Cartago, ya que fueron expoliados en beneficio del Tesoro y grabados con tributos que dificultaron su resurgimiento.
—Yo no juzgo esos acontecimientos como perjudiciales y mucho menos los paso por alto. Lo que ocurre es que mi modo de verlo es diferente. Yo creo que las Guerras Púnicas constituyeron el necesario aprendizaje para el ensanchamiento de las fronteras. A partir de ellas Roma adoptó la guerra como forma de vida, considerando lícito el expolio del vencido y su sometimiento económico. Mantener un ejército, un buen ejército, es industria de mucho gasto.
—No sé qué decir. Parece que muestras poca sensibilidad hacia el sufrimiento.
—¡Así es la vida! —soltó Pietro sin pensarlo.
—Creo que los lujos que disfrutas te alejan de la realidad. En fin, sigamos con nuestras lecciones de hoy. Ya nos hemos distraído demasiado.
—Esto último no cambiará nada, ¿verdad? Prometisteis contarme cosas de Roma si me esforzaba.





























