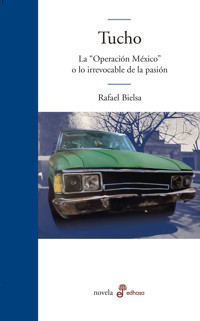
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En el verano de 1978, Edgar Tulio Valenzuela, ("Tucho"), caminaba por Mar del Plata junto a su mujer María, embarazada, y su hijo Sebastián. Era una tarde cálida y ese grupo de familia parecía uno más entre los turistas. Miraban vidrieras y conversaban, aunque estaban especialmente atentos a cualquier movimiento anómalo y a la hora. Porque no estaban de vacaciones. Tucho era un oficial Montonero de alto rango, María militaba en la Organización. Ambos iban a citas políticas. Pero cuando cada uno de ellos llegó a los lugares acordados, no los esperaban compañeros sino sendas patotas del ejército. En cuestión de minutos, los secuestran y los trasladan a la Quinta de Funes, en Rosario. Allí encuentran a ex montoneros que colaboran con la dictadura, y al general Galtieri, futuro presidente argentino, responsable del lugar. Y una sorpresa aún mayor, propia de una novela de espionaje: Tucho deberá viajar a México a reunirse con la conducción de Montoneros, delatar donde se encuentran y ayudar a asesinarlos. Es el gran golpe imaginado por la dictadura. María permanecerá como rehén. Si él no cumple con su misión, la matarán, y seguramente se apropiarán de Sebastián y del fruto de su embarazo. Pero si cumple, María le advierte que no perdonará esa traición y que no volverá a verla. Basada en la historia real de Edgar Tulio Valenzuela, esta conmovedora novela de Rafael Bielsa es una paradoja imposible donde se juegan la lealtad política y el fervor amoroso. Es el relato de una tragedia personal en ciernes: un hombre se enfrenta a dos opciones que habrán de dejarlo solo y de cara a su propio final. Decida lo que decidiere, un mundo habrá sucumbido. El de la política revolucionaria, la militancia y los sueños, el del amor imperioso, irrevocable ya.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Antonio Bielsa
Tucho
La “Operación México” o lo irrevocable de la pasión
En el verano de 1978, Edgar Tulio Valenzuela, (“Tucho”), caminaba por Mar del Plata junto a su mujer María, embarazada, y su hijo Sebastián. Era una tarde cálida y ese grupo de familia parecía uno más entre los turistas. Miraban vidrieras y conversaban, aunque estaban especialmente atentos a cualquier movimiento anómalo y a la hora.
Porque no estaban de vacaciones. Tucho era un oficial Montonero de alto rango, María militaba en la Organización. Ambos iban a citas políticas. Pero cuando cada uno de ellos llegó a los lugares acordados, no los esperaban compañeros sino sendas patotas del ejército. En cuestión de minutos, los secuestran y los trasladan a la Quinta de Funes, en Rosario. Allí encuentran a ex montoneros que colaboran con la dictadura, y al general Galtieri, futuro presidente argentino, responsable del lugar. Y una sorpresa aún mayor, propia de una novela de espionaje: Tucho deberá viajar a México a reunirse con la conducción de Montoneros, delatar donde se encuentran y ayudar a asesinarlos. Es el gran golpe imaginado por la dictadura. María permanecerá como rehén. Si él no cumple con su misión, la matarán, y seguramente se apropiarán de Sebastián y del fruto de su embarazo. Pero si cumple, María le advierte que no perdonará esa traición y que no volverá a verla.
Basada en la historia real de Edgar Tulio Valenzuela, esta conmovedora novela de Rafael Bielsa es una paradoja imposible donde se juegan la lealtad política y el fervor amoroso. Es el relato de una tragedia personal en ciernes: un hombre se enfrenta a dos opciones que habrán de dejarlo solo y de cara a su propio final. Decida lo que decidiere, un mundo habrá sucumbido. El de la política revolucionaria, la militancia y los sueños, el del amor imperioso, irrevocable ya.
Bielsa, Rafael Antonio
Tucho - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2014.
EBook.
ISBN 978-987-628-321-2
1. Narrativa Argentina. 2. Novela.
CDD A863
Diseño de tapa: Juan Balaguer y Cristina Cermeño
Edición en formato digital: mayo de 2014
© Rafael Bielsa, 2014
© de la presente edición en Ebook: Edhasa, 2014
España: Avda. Diagonal, 519-521- 08029 Barcelona
Tel. 93 494 97 20 - E-mail: [email protected]
www.edhasa.es
Argentina: Avda. Córdoba 744, 2º piso C -C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 43 933 432 - E-mail: [email protected]
www.edhasa.com.ar
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción pacial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
ISBN 978-987-628-321-2
Conversión a formato digital: Libresque
A Edgar Tulio Valenzuela, “Tucho”
A Raquel Ángela Carolina Negro, “María”
A sus hijos, tan queridos
“Uno siempre responde con su vida entera
a las preguntas más importantes.”
Sándor Márai
Agradecimientos
A Mabel, quien me dijo “escribílo”. A Jaime Feliciano Dri, mi Virgilio. A la primera escucha, Ana Longoni. A Fernando Fagnani, el de los instrumentos de precisión. A Eduardo Sguiglia, por su paciencia fraterna. A César Calcagno: la generosidad. Al bibliotecario de todos nosotros, Roberto Baschetti. A Santiago Ferreyra Beltrán, el filántropo y filólogo azteca. A Ricardo Patricio Ottonello, por el balsámico reconocimiento del texto. A Roberto Cirilo Perdía; de los dos que sobrevivieron, él fue el único que supo entender de qué se trataba. Al Negrito Barragán, que recuerda. A Jorge Omar Lewinger y su dolor. A Mario Guillermo Montoto, quien me reveló el alma de Tucho en Cuba. A Rolando Pérez Betancourt, por haber usurpado –en préstamo– su dialecto habanero. A Cecilia González Ferro: en estas páginas, Rio de Janeiro es el suyo. A mi esposa Andrea y mis cuatro hijos, por la tolerancia.
Capítulo 1 Ese punto donde se funden el ansia y la amargura Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires-1978
“Recién entonces pudo ver lo que había que ver, mientras sacaba con infinita precaución la pastilla de su nido.” Tucho ojeó, inquieto, por sobre su hombro. La frase había llegado hasta él con nitidez, dicha por una voz con cuerpo, casi ronca, como si hubiese estado cantando una melodía cuya letra recordara sólo a medias. Pero no vio a nadie que estuviera hablándole. Las palabras quedaron suspendidas dentro de su cráneo como vapor de mercurio disipándose a baja presión: “Recién entonces…”. Algo que habría leído y que, como siempre, su memoria perfecta rehusaba sepultar. Miró el reloj.
–Todavía falta casi una hora, María –dijo. Le vino a la cabeza la dirección del departamento que habían alquilado por una quincena cuando llegaron a Mar del Plata. Piedrabuena dos mil, piso segundo “C” por escalera. Un edificio pequeño en Punta Mogotes. Nuevo, anodino. Un buen lugar para dos clandestinos con un niño.
Apenas llegados, liberó el hábito de armar en un santiamén algo transitorio que se pareciera a un hogar; había acomodado unos libros sobre la repisa del living comedor. “Reportaje al pie del patíbulo” de Julius Fucik, “La verdad sobre el caso Savolta” de Eduardo Mendoza, “Su hora más gloriosa” de Churchill –un viejo ejemplar de la editorial Peuser-. Alguno más, junto al que se podía viajar sin llamar la atención. También había guardado los dólares, detrás del zócalo que finalizaba en la puerta de salida al balcón, frente al corazón de manzana.
–Sí, una hora –dijo María–. ¿Sabés qué…? ¿Y si esta vez nos quedamos en Argentina? –ella, el Quinqui y Tucho caminaban entre la gente en la “Tienda los Gallegos”–. ¿Acaso no sos miembro del Consejo Nacional del Partido, Jefe de la Columna Rosario? ¿No sos Oficial Montonero; no tenés el grado de Mayor? ¿No es doctrina del Partido tratar de que las condiciones materiales que rodean a sus cuadros sean las más favorables para que sus decisiones y su ideología resulten influidas positivamente por el contexto?
Tucho miró el vientre que María mecía. Pensó en que ella misma parecía una cuna, que del dosel de sus hombros colgaba el vestido ligero con el que protegía esa vida.
–Y bueno, mi corazón –la voz sonaba resuelta y práctica–, entonces vos tenés la posibilidad de plantear a tu enlace una reunión de área con las Secretarías Nacionales del Partido y desarrollar que esto de entrar y salir del país nos hace mal. Es mejor que nos quedemos en Argentina. Para el interés colectivo, me refiero. Buscando otra modalidad de cobertura, tal vez revisando el desarrollo del trabajo político territorial –sintió miedo de que el lerdo morir de distancia la hiciera dejar de comprender que se estaba muriendo–. Mirá, estoy segura de que el Negrito Barragán, mi amigo santafesino, ¿te acordás?, atorrante y postergado, al que nunca le faltó el coraje para estar donde había que estar, debe de andar rodando por las villas, invulnerable por parecerse a los que son como él. En cambio nosotros… cuando el concepto político es erróneo, por más convicción que exista, es muy difícil que no se transforme en voluntarismo. Entonces, ¿cómo evitar el desastre?
Se detuvieron frente a una juguetería. La tomó de la mano y ella aferró la del Quinqui, al que hasta ese momento había mantenido a la par revolviéndole el pelo. Tucho se fijó en un Joe Súper Temerario que estaba en el escaparate. El muñeco tenía barba, polera negra, gorro comando de lana del mismo color, unas improcedentes botas de sublevado mexicano y estaba rodeado de accesorios: equipo de comunicaciones, granadas, mochila, ametralladoras. Advirtió que el niño miraba atentamente la figura erguida.
–¿No querés que le compremos el Súper Temerario? –susurró, para que la criatura no escuchara.
–No, Tucho, no. Es demasiado grande, andamos de aquí para allá, dentro de un rato, a las dos, tenemos que cubrir las citas… No me contestaste…
–Estaba pensando, María. Es un viejo dilema. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Crear las condiciones para que la lucha revolucionaria se precipite o esperar a que estén dadas…? Nosotros queremos ir a la insurrección, no a la construcción de una sociedad con mayores niveles de justicia social, ¿no? –vio algo que apenas sobresalía encima de lo más oscuro de su alma, y rememoró que en la taiga rusa los árboles morían acostados, como los hombres–. Los trabajadores que están dentro del peronismo son la potencia de la revolución y nuestra actividad es la que debería hacerlos revolucionarios. En eso estamos. No nos corresponde ni a vos ni a mí desarrollar otra doctrina de la acción, porque podemos confundir el campo de la revolución y pasar al contrarrevolucionario. Nuestra obligación es ser orgánicos, y hay que seguir adelante así.
–¡Pero yo no estoy proponiendo una decisión individualista! No te estoy pidiendo eso, hablé de canales formales –protestó María con urgencia, al tiempo que retomaban la marcha–. Lo que planteo es que nuestra experiencia nos enseñó cuál es la fuerza social capaz de protagonizar un proceso revolucionario. Esa energía está en los descamisados, en los cabecitas. La política está ahí, Tucho, y lejos se pierden todos los puntos de referencia y sólo queda la militarización de nuestra práctica. ¡Si hoy, dos de enero del setenta y ocho, hay un reflujo del movimiento de masas, lo correcto, pienso, sería que nos replegáramos sobre ellas! No me parece bien que sólo algunos nos resguardemos en el exterior, etiquetándolo como “repliegue táctico” o con otras expresiones pomposas y faroleras. A mí me gustaría que propusieras ese debate, que dijeras que la decisión aislada de afrontar la lucha armada no es en sí misma una política de masas.
–…no es en sí misma una política de masas… –repitió Tucho, como si hubiese perdido momentáneamente la fuerza para los sentimientos.
–¡Es que noto tan lejos de nosotros a tantos argentinos! – María percibió en el piso algo que no se movía pero que tenía vida, que roía–. Mirálos, Tucho, mirálos a nuestro alrededor. Pasean, compran, se ríen, toman sol, esperan el Mundial de Fútbol. Todas las cosas importantes en nuestra vida ocurrieron en Argentina. Nosotros tendríamos que estar entre los que estuvimos siempre, con aquellos con los que tomamos la decisión de estar…
Tucho se la quedó mirando. Sintió en la boca del estómago que alguien estaba viéndolo mirarla de ese modo. Sintió pudor. Sintió que en ella estaban las carencias, las enfermedades y la pobreza de los más necesitados. Sintió una confianza tan grande en ese ser que lo estaba mirando como nunca antes había experimentado. Confió en que ese lugar público, esa multitud, los haría pasar inadvertidos.
–Allí están –Jorge miró a Sebastián, que movió la cabeza como si hubiese recibido una orden. De la voz correosa manaba saña. Un hombre como de treinta y cinco años, una mujer algo más joven, embarazada, bonita, y un chico de dos, caminaban despaciosamente entre la gente ociosa.
El mayor Sebastián rastreó con una mirada en la que fulguraba un odio impávido, hasta ubicar el grupo de tres individuos que conversaban a poca distancia. La campera le daba calor. Fue hacia ellos con paso renuente, mientras el teniente coronel Jorge no le sacaba la vista de encima a la familia, sin dejar de frotar maníacamente la punta de su bota contra la parte posterior de la otra pierna del bluyín.
–Allí están –repitió Sebastián al llegar. Los tres miraron en la dirección que señalaban sus ojos. Cuatro hombres algo abrigados para esa altura del año, aunque el día no era demasiado caluroso. Además, adentro de la tienda había aire acondicionado.
La confirmación del hallazgo disparó la adrenalina. Las ventanas de la nariz se dilataron, el resuello se exasperó, los ojos resplandecieron. Preparativos para una batida de caza.
–Ustedes tres se van y buscan los autos –el mayor Sebastián miraba a su alrededor, impaciente–. Les dicen a los de afuera que ya los tenemos, y que no le pierdan pisada a él cuando se separe de ella. Avísenle al grupo a cargo de levantarla. Luro y Catamarca dentro de cincuenta minutos, catorce horas es la cita que les tiraron Velasco y Gabino. El teniente coronel Jorge y yo nos quedamos. Cuando él salga para encontrarse con Velasco lo chupamos. Traigan la recortada. ¡Que no haya ningún problema con los autos, ¿eh?! Ah, y que esté listo el Tordo en el Mercedes 1114. Capaz que se toman la pastilla y hay que sacarlos –consignas cortantes para espesar el coraje.
El camión Mercedes Benz 1114 esperaba estacionado sobre la entrada de Parque Camet, con el aspecto de ser un vehículo utilitario militar, su lona verde arremangada y lista para cubrir la parte posterior en caso de que hubiera que torturar allí mismo. El Tordo Magnum, teniente primero médico, era paciente y eficaz. Contaba con un sifón titular y otro de repuesto para hacer volver a la vida a la presa que decidió abandonarla para no detallar lo que sabe.
–No va a haber ningún problema ni con los autos ni con el camión ni con nada, mayor –dijo uno de los tres, tocándose con la mano derecha a la altura de los riñones. Los anteojos le daban un aire de pez que mirara insípidamente desde un globo de cristal–. Y si hay alguno, siempre está ésta –sonrió nerviosamente. Sebastián alzó las cejas, que se le trepaban a la frente como ciempiés. Otro hombre hizo el ademán de sacar el walkie talkie del bolsillo de su campera, como si estuviera por levantar una botella de whisky de una mesa ratona.
–Aquí no –dijo Sebastián–. ¿Hace falta…?
Caminó los pasos que lo separaban de Jorge, que no se había movido porque el hombre, el niño y la mujer embarazada seguían parados. Los adultos conversaban con tranquilidad. Él la había tomado de la mano, y el niño a ella.
–Velasco nos avisó que tuviéramos cuidado, porque es un combatiente experimentado –dijo el teniente coronel Jorge, como si carraspeara–. Mirálos vos, ¿quién diría?, una familia tipo de vacaciones en Mar del Plata, haciendo compras para el día de los Reyes Magos.
–Como todo chupado, Velasco agranda el paquete para subirse el precio –observó Sebastián–. Si fuese un combatiente curtido no estaría regalado, mirando embobado a su mujer, frente a una vidriera, como si se tratara de un empleado administrativo del Instituto Nacional de Estadísticas y no de un militante de la Banda de Delincuentes Subversivos Montoneros. ¿O no?
–¿Quién hizo sucia esta guerra, Sebastián, decíme vos? –Jorge se balanceó sobre sus botas como si estuviese tomando envión–. La subversión, ellos hicieron esta “guerra sucia”. Un matrimonio con su hijito mimetizados dentro de la población. Cuando los chupemos no va a faltar el que chille, el argentino sensible que nunca nos va a entender… –la inminencia de la acción lo volvía locuaz–. La mente de estos guerrilleros está tan podrida que corren a poner bombas acompañados por los hijos que van pariendo… Fijáte, Urondo, que fue a atacar una comisaría en Mendoza con su mujer y su hijita como escudo y después la abandonaron a su suerte. Un intelectual, de esos que creen que sus mujeres estarán haciendo los hijos que los reemplazarán… –expuso con áspera indiferencia–. Hay que tener una preparación mental y psicológica muy grande para no olvidar que nuestra misión es hacer inteligencia, ubicándolos y luego sacándoles toda la información. De esta última parte –se sosegó– el Barba se encarga con verdadera vocación y profesionalismo. El Barba es completo… Está en el grupo que va a chupar a María y también es un virtuoso con la picana. Una herramienta de combate tiene que causar orgullo –Jorge deseaba ser preciso, punzante–, no convertirse en un dilema moral…
–Se mueven, van a cambiar de posición –advirtió el mayor Sebastián.
–Vamos, mantengamos la distancia. Todavía falta un buen rato.
–No tienen ni idea, están en bolas, regalados…
–Llegaron hace unos días de Rio, ciudad balnearia que ablanda la determinación, están en otro centro turístico –observó Jorge–. Él confía ciegamente en Velasco. Ella, no sé si tanto… es mujer. Una cosa es pelear en la selva tucumana, otra es sumergirse en las masas proletarias protectoras como un pez en el agua, frase que les encanta repetir, y otra que el agua sea la de una playa en la costa atlántica.
Los dos hombres se detuvieron porque también lo había hecho la familia. Jorge miró el reloj, un Tressa automático flamante, con la esfera negra.
–La paciencia es amarga –dijo, mientras sentía un escalofrío intempestivo–, pero sus frutos son dulces –volvió a frotarse la bota derecha contra la tela del bluyín, encaramándose sobre la otra pierna.
Tucho miró el reloj con dificultad, porque llevaba al Quinqui alzado sobre su brazo izquierdo. “Velasco, pedazo de pelotudo”, pensó, “la cita es a las dos de la tarde, no cuando a vos se te ocurra”.
El sol de enero, ocasionalmente enturbiado por nubes impulsivas, calentaba desde las paredes; un ramo de rayos, y luego el cielo volvía a magullarse. Fue aflojando la marcha al llegar a la esquina. Miró, instintivamente, por encima del hombro y creyó ver de reojo un par de siluetas separadas de él por unas decenas de metros. “Dos pibes, dos turistas. No pasa nada”. Precauciones sí, paranoia no, porque llama la atención. Dejó a sus espaldas Rivadavia y dobló a la izquierda por Catamarca.
–Usted se está portando como un hombre, ¿eh? –le dijo al niño, que lo miraba con sus ojos plácidos. Siempre había sido Velasco el que le había reprochado su impuntualidad, porque “contradecía la experiencia operativa y ponía en riesgo las condiciones, lugar y tiempo elegidos, exponiendo innecesariamente a los compañeros al enemigo”. A Velasco le encantaba la jerga de las discusiones en la Secretaría Militar. Ahora el impuntual era él.
Tucho solía completar en son de burla las frases de su amigo: “…en el curso de la segunda faz de la cuarta Campaña”. Un par de semanas atrás, en Rio de Janeiro, le había retrucado: “Lo importante, Velasco, no es llegar precozmente sino llegar a tiempo, saber llegar, ¿me entendés? A las citas, y también en el amor”. Quince días antes, el dieciocho de diciembre, Velasco y Tucho se habían reunido en Copacabana. “Ojo con el calor y las playas, Tucho, que te vuelven despreocupado. Se pierden los reflejos”, le dijo, con la risa germinando en los ojos. Lo echaba de menos, se reencontrarían.
Habrían pasado diez minutos desde que se había despedido de María a la salida del negocio, él rumbo a su cita con Velasco y ella rumbo a la suya con Gabino. El matutino local decía que para Massera la subversión había sido decapitada como expresión armada organizada, porque estaba quebrada su estructura corpórea. “Criminal presuntuoso”, pensó. Martínez de Hoz, “el oligarca vendepatria, agente por excelencia del partido militar al servicio del imperialismo”, había pasado las fiestas de fin de año en Malal Hue, su estancia, descansando después de jornadas de intenso trabajo. “Le debe de haber costado muchísimo tormento mental decidirse… a aumentar la nafta”, comentó María, mientras leía.
Para Tucho, reingresar al país siempre tenía el sabor jugoso y dulce de las sandías de su infancia en San Juan. Desde el momento mismo en que comenzaba la planificación del operativo le parecía sentir las semillas resbaladizas del fruto pasando entre sus dientes. Esa sensación, que se balanceaba en su interior, jamás había desaparecido, desde la primera vez que regresó, por muchas que fueran las ocasiones en que lo hubiera hecho, o el infortunio o los peligros.
Aunque comprendía y compartía las razones políticas y militares del repliegue táctico hacia el exterior combinado con la estrategia de defensa activa en el país ante el avance de la dictadura, no convivía en paz con ellas. Tampoco con lo pretencioso del lenguaje: “Resistencia sindical y popular hermanada con la resistencia armada…”. ¿Cómo puede construirse una síntesis superadora entre la organización de vanguardia y el movimiento popular, frente a la imposibilidad de capitalizar políticamente las acciones en el terreno de los militantes, por ser materialmente inviable recoger la experiencia que resulta de la práctica? Preguntas que nunca lograba responderse de un modo satisfactorio.
Era cierto que el enemigo, por decantación, con el paso del tiempo tenía que perder la posibilidad de generar un centro de gravedad apto para constituirse en el punto alrededor del cual acumular fuerzas, pero no lo era que en todos los terrenos sobre los que intentaba avanzar había chocado con una exasperada rebelión, ni que no había podido consolidar todas las posiciones alcanzadas, ni que el tiempo y el poder consumidos fueran ahora fatales para él, como proclamaban las homilías de la Conducción. Allí están los políticos dialoguistas, los sindicalistas acuerdistas, la Iglesia comprensiva, el pueblo apaleado, la militancia diezmada, la gente distraída, por indolencia o por terror. Extenuada, la sociedad había optado por aplicarse a sí misma la médula lógica de la política de desapariciones, secuestrándose en el terreno de la muerte denodada para legalizarse en el de la vida anodina. Sí, aunque doliera aceptarlo, millones de compatriotas, en el mejor de los casos… ambivalentes.
Una noche el Formoseño, un compañero a quien le confió su ansiedad, le había dicho: “Los lugares y las circunstancias cambian, pero el proyecto sigue siendo el mismo”. Bajo la sombra carioca, densa como el caos, María había tomado la posta: “Estar en el mismo lugar pero en espacios diferentes, al final es estar en otro lado, que no es el nuestro. Sin convivir con una causa popular no se puede trabajar demasiado tiempo para ella. Una revolución no se hace sólo con la capacidad de organización y de síntesis, con la determinación de los militantes. Se hace junto al pueblo; no sólo por él”.
María… Ella y el Quinqui tenían los mismos ojos –que él amaba–, el arco superciliar alzado sosteniendo las cejas, la luz verdosa y castaña tiritando como desde lo hondo de un pozo. Seguro que María ya se había encontrado con Gabino en Avenida Luro y Catamarca; él, en cambio…
En cuanto los vio, desplegados sobre la vereda, supo que estaba frente a la calamidad. El ahogo hizo que su cerebro recibiera la información por fragmentos, como escisiones afligidas de vida. Uno, dos, cinco hombres enfrentándolo. Pistolas 9 milímetros, 11.25, una escopeta recortada Bataan. Ropa de civil, vaqueros, camperas, algún anteojo oscuro, rostros descubiertos. La fluorescencia ardiente de la tarde rebotó sobre la ventana de expulsión de un arma y le hizo daño en la vista.
Tres se adelantaron a los restantes. Uno calzaba botas, a pesar del calor. La puerta de la “Tienda Los Gallegos” que daba sobre Catamarca había quedado detrás de ellos. Se le vinieron encima con las armas en alto, gritando. Oyó insultos, órdenes confusas, un alboroto, gente desplazándose, algún disparo al aire. ¿Había sido un tiro?
Pensó en su arma, pensó en la pastilla de cianuro que llevaba en el interior del cinturón, pensó en gritar su apellido. Había consumido en un instante la capacidad de sentir miedo. Ahora le parecía estar flotando unos centímetros por encima de sí, sostenido por el tropel. El silbato entrecortado de una locomotora se abrió camino en el aire agrio. Luego, todo quedó sumido en un curioso silencio, que se retorcía sobre la esfera del tiempo inanimado. La patota ya estaba sobre él. “¡Área libre! ¡Área libre!”, escuchó que decía alguno de los del fondo, pero no supo quién.
–¡¡¡Perdiste, tenemos a tu mujer, no te hagas matar, pelotudo!!! –dijo el de las botas. La voz era escuálida, como sus labios, pero fatal; un ramalazo de viento hizo que le llegara mellada. En cámara lenta, Tucho apoyó con esmero al Quinqui sobre la vereda. Uno que tenía anteojos negros lo alzó y volvió sobre sus pasos, acompañado del que llevaba la escopeta. El niño los miró con alarma y luego lo miró a él. Los restantes lo cercaron y le quitaron la pistola.
Intentó golpear al bulto pero sólo logró hacer pedazos el aire. “¡¡¡Terminála porque te quemo!!!”. Sintió una sacudida a la altura de los riñones, creyó que perdía el equilibrio, un impacto directo en la nuca, se revolvió tratando de conservarse en su sitio, le doblaron el brazo derecho sobre la espalda. En medio de un impulso de movimiento, un impulso de ojos que parecían lanzar espuma, comenzaron a arrastrarlo mientras lo registraban.
Bajo un chaparrón de saliva, sílabas, trompadas y ceguera cruzaron Belgrano hacia el sur. Unas calandrias alocadas, como tachaduras, perforaron la atmósfera a baja altura. Alcanzó a ver –o creyó que estaba viendo– un fragmento del rostro del Quinqui en el mismo momento en que un Peugeot 504 amarillo frenó, raspando el cordón de la vereda.
–¡¡¡Cerrá los ojos, hijo de puta, cerrá los ojos!!! ¡Cabeza inclinada, obedecé, carajo! –escuchó que le gritaron, mientras lo arrojaban sobre el piso del asiento trasero. En el instante previo divisó un hombre mayor de traje oscuro, parado en la esquina de enfrente, al que se le cayó el diario que llevaba bajo la axila. “Parcialmente nublado. Leve ascenso de la temperatura. Vientos suaves y variables. Perspectiva para mañana: bueno”. Era capaz de recordar fotográficamente cosas que leía; luego se le aparecían de repente sin que fuese evidente la relación con las circunstancias. Perspectiva para mañana… Tan muerto como sólo están los muertos, cuando ven crecer las margaritas desde abajo.
El de las botas subió adelante y los dos restantes atrás, flanqueándolo. Uno le apretó la cabeza contra el piso del automóvil; el otro le ató las muñecas a la espalda con un alambre de rollo.
–Tenemos a tu mujer y a tu hijo en nuestro poder –escuchó que decía la voz roída, desde el asiento del acompañante–. Espero que no te hagás el boludo y que colabores con nosotros.
El Peugeot arrancó sin demasiado ímpetu y Tucho supo, antes de perder la orientación, que iban hacia el norte. Advirtió, rotando su cintura contra la alfombra de goma, que en el forcejeo se le había caído la pastilla de cianuro. O tal vez se la hubieran quitado. “No es el día en que voy a morir, al menos no envenenado. Un cadáver postergado”.
A continuación, durante un fogonazo de sentido, comprendió. Velasco había cantado la cita con él. Gabino, la de María. Los habían entregado, atados de pies y manos. “Hijos de remil putas. Cuadros partidarios en poder del enemigo. Quebrados. Una cita envenenada. Traidores”, pensó. Después pensó en el Quinqui. En María. Habían perdido.
–El verano está tomando posiciones –notó. Con el tranco resignado y el traje de empleado municipal, el hombre camina en dirección a la zona del Casino Central. El viento, como una rutina chocante, le revuelve el pelo entrecano.
Llega a la esquina con Catamarca y antes de cruzar mira hacia su derecha. Lo que ve lo embota. Ve a tres hombres que empujan a otro. Ve frenar un auto amarillo contra el cordón de la vereda. Ve que el muchacho lo mira, antes de ser introducido en la parte trasera del vehículo con golpes y empujones.
Siente el deseo de correr hacia el lugar, pero en cambio se frota la solapa. El diario que lleva bajo el brazo cae sin ruido. Siente un dolor inespecífico; sabe que ese dolor es del otro, del que están secuestrando. Ahora mismo, frente a sus ojos.
Mira a izquierda y derecha. No hay demasiada gente. Será la hora. La que hay ha dejado de mirar hacia lo que está sucediendo.
–Aquí todos saben todo, incluso antes de que suceda –piensa–, como yo sabía en el cincuenta y cinco, como sé hoy. –Hoy tiene sesenta y cinco años, en mil novecientos cincuenta y cinco tenía cuarenta y dos, pero es igual que entonces. La insomne tragedia argentina estaba otra vez allí, como antes, puntual, tenaz como siempre, feroz como cada vez. Un país aquejado por un raudal de historia. Da un paso adelante, para intervenir, pero cae en la cuenta de que hacerse visible es apenas la forma más extrema de su arrojo. En el cincuenta y cinco fue parecido, ahora es peor. Sacude la cabeza para desprenderse de su inamovilidad; la maciza parálisis no le permite otra cosa. La luz lastima como una pedrada.
–Es la costumbre de tener miedo o de sentir coraje lo que nos hace cobardes a unos y valientes a otros –recuerda. La revolución del cincuenta y cinco se ausenta de él a las apuradas. En su interior todo es ruido y arrebato; afuera, la misma desierta eternidad. Intenta respirar hondo; una dignidad patética y sin contorno.
–Serán hijos de puta… –murmura, en mitad del aire pajizo y estancado. Sabe que lo que está viendo está más vivo que su mirada. Todo es lento y paulatino, punzante, hirientemente.
–Hay maneras y maneras de callar –siente–. Ésta… es de las peores –el olor del mar llega como un molusco hostil, asustado de la propia adversidad. Le da vergüenza volverse de espaldas.
Entre sus ojos y el exterior se interpone una pared espesa de vidrio, por donde cae una sábana roja. Se quita los anteojos y se frota las órbitas. Se los vuelve a poner con urgencia, enérgicamente. Pero ya no hay nada más que ver.
Un tiempo transcurriendo dentro de las vísceras de otro tiempo. Con la cabeza apretada contra el piso del Peugeot por el pie derecho de uno de los acompañantes, Tucho traga el aire en forma de segundos. “Por fin. Lo que puse tanto empeño en evitar que pasara, está pasando. Hubo otra vez, pero dos veces de lo mismo nunca son iguales. El penal de Rawson. Los mates cocidos de las mañanas. Las charlas con los compañeros sobre el Negro Quieto, que ya se había escapado. El Negro, que iba y venía. De Chubut a Villa Devoto, para una intervención quirúrgica. La cárcel de Resistencia, que agravó sus problemas intestinales. La vuelta a Rawson. ‘Los combatientes del campo popular no deben subestimar tácticamente al enemigo’, repetía el Negro. La fuga. Trelew. La Base Almirante Zar. El veintidós de agosto de mil novecientos setenta y dos a las tres y media de la mañana, la masacre. ‘¡Libres o muertos, jamás esclavos! ¡Perón o muerte! ¡Viva la Patria!’ Vigilar la habilidad del enemigo”.
El auto pega un sacudón. Tucho acomoda la cabeza de modo que el zapato que la presiona hacia abajo le moleste menos. Escucha cómo la voz picada del que va junto al conductor lo verduguea.
–Pensá bien en todas las cosas que sabés, casas, guita, gente, en todas, pero en todas, ¿eh?, porque vas a tener que contárnoslas. Y que nos las vas a contar, nos las vas a contar… Te lo puedo jurar –el teniente coronel Jorge sabía que había que hacer llover sobre mojado, para ablandar de inmediato la disposición a la lucha de los chupados.
“Casas, guita, gente… El Negro Quieto también perdió en verano, en diciembre del setenta y cinco. Llevaba a su sobrino en brazos, como yo llevaba al Quinqui, cuando se le vino encima la cana. Las pintadas de los primeros días: ‘Que aparezca Quieto, secuestrado por las Fuerzas Armadas gorilas’. La movilización en el centro de Buenos Aires a principios de enero. La solicitada que firmaron Sartre y Simone de Beauvoir. Después, la orden abrupta de silencio”.
–Te lo puedo jurar –escucha el eco de la voz estriada de Jorge. “Recién entonces pudo ver lo que había que ver…”; la frase que había creído oír cuando todavía faltaba una hora para cubrir las citas, crepita en algún callejón perdido en lo recóndito de las cosas.
“Hoy un juramento, mañana una traición… El reguero de sospechas. ‘Quieto traidor’, pintado en los paredones de Mataderos y de Floresta. El juzgamiento. La deshonra de que un tribunal montonero te condene a degradación y muerte. La decisión de que los miembros de la Orga lleváramos una pastilla de cianuro hasta el nivel de soldados. Concepción y uso de esa arma defensiva. La medida de ingerirla debe basarse en el amor por nuestro Partido, tragarla para no sufrir la tortura del enemigo es una desviación suicida. Pero caer con vida lleva aparejado un retraso objetivo en el desarrollo de la guerra. Resolver la lucha mediante la fortaleza ideológica, el convencimiento político y la combatividad militante. Fue Paco Urondo quien le comunicó a la esposa de Quieto la sentencia del juicio revolucionario. El Negro cayó en Martínez, en la playa ‘La Grande’. Nosotros a unas cuadras de ‘Playa Grande’. Él también estaba con su familia. También estaba en un sitio público. La insuficiente predisposición a aceptar los sacrificios personales de la guerra revolucionaria. La conducta liberal e individualista que evidencia no haber asumido a fondo todas las implicancias de la clandestinidad. Frases leídas, discutidas, repetidas, dejadas de lado. Al Negro le gustaba Camus. ‘Tal vez lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, no habrá felicidad.’ Su perífrasis: no puedo asegurar que estaremos mejor con un cambio, pero sí que si no hay cambio no habrá mejora”.
El 504 frena bruscamente. Se abren las cuatro puertas y él baja por el lado derecho. El de la voz gastada lo impulsa a salir. Trata de orientarse. A una decena de metros ve un camión Mercedes Benz. Un poco más lejos está María con el Quinqui, sentada sobre el pasto, rodeada por varios hombres.
Ve más autos. Árboles, la ruta a la izquierda. Alguien lo agarra del brazo y lo conduce a la boca de la desolación. Sumido en la nada, todavía alcanza a respirar un ligero soplo de alivio, la tristeza y el desamparo, que ondulan enredados en la atmósfera del verano.
Capítulo 2 La tiranía de la perspectiva Funes-Sur de la provincia de Santa Fe
El Pelado Jaime salió de la sala precedido por Sebastián. Tenía la cara enrojecida pero parecía resuelto; adentro, había permanecido Galtieri. Sus ojos retrocedieron de la escena del rostro; desde allí lo miró. Tucho tuvo ganas de preguntarle cómo habían andado las cosas, pero en ese momento Jorge –con una voz que surgía de algún lugar posterior de la tráquea– rechinó que entrara. Eso hizo, y se quedó a solas con el general, que lo recibió con una sonrisa esquinada. Un espasmo de incertidumbre y ansiedad le sacudió el cuerpo. Dolía pensar.
–¿Cómo está, Mayor? –lo saludó, nombrándolo por el grado militar que Tucho tenía en Montoneros. A la izquierda, una puerta de madera vidriada y dos grandes ventanales daban al verde del jardín; la claridad rubia estaba apenas menguada por la galería exterior con alero y por las cortinas de tela rústica. Lucía impecable, enfundado dentro de una camisa blanca y una bombacha bataraza color beige, casi igual a sí mismo respecto de cuando se habían conocido en el penal de Rawson, cinco años atrás, en las jornadas previas a la liberación.
Por entonces, Galtieri revistaba en el Quinto Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca y era general. Había sido el interlocutor castrense que negoció con los presos la salida. El tono bonachón había añadido espesor y autoridad.
–Espero que los muchachos los hayan tratado adecuadamente, a usted, a su esposa y al pibe, teniendo en cuenta las circunstancias –la voz aguardentosa era la de siempre. Tucho, mordido por la inquietud, notó que en una mesita contigua descansaba un vaso de whisky, dentro del que se derretían algunos cubos de hielo. A la derecha del general había un sillón y enfrente, bajo un espejo, otro. Detrás, un piano vertical con la tapa levantada. No lo invitó a sentarse.
–¿Se resolvió el problema del compañero? –preguntó Tucho para ganar tiempo, girando la cabeza hacia la puerta interior por donde había salido el Pelado, mientras se concentraba en excavar dentro de los enunciados de Galtieri. Su voz deambuló por distintos canales de prueba, hasta que la obligación de hablar y las palabras encontraron la misma frecuencia. Con una sensación de desaliento, más una intuición nerviosa que un ánimo, comenzó a caminar por el desfiladero de tristeza que provoca un mundo conocido cuando va quedando atrás.
–Su compañero, “diputado y peronista”… –paladeó Galtieri–. No era el mejor modo de conseguir la simpatía del general Jáuregui. Tampoco, cuando le preguntó qué pensaba del Ejército y le salió con Savio, con Mosconi y con Perón, ¡tan luego a él! En su tiempo, Perón lo metió preso. Pero, en fin, el general de brigada Jáuregui es un soldado y por lo tanto sabe cumplir órdenes.





























