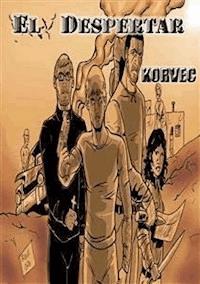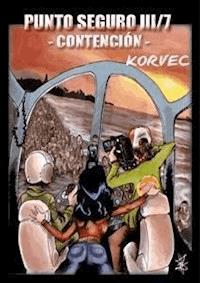2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: enxebre books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nadie puede explicar la razón por el que los muertos se alzan para atacar a los vivos. En España el motivo pasa a ser secundario cuando auténticas oleadas de cadáveres emergen de la costa para asolarlo todo a su paso.El capitán Vera, que administraba una base militar habilitada como campo de refugiados, emprende una misión secreta e ilegal que quizás pueda cambiar las cosas... si viven para contarla.¿Por qué los muertos vivientes parecen haberla tomado con la costa española? ¿Cuál es la razón por la que algunos niños empiezan a desarrollar habilidades casi sobrenaturales mientras otras personas sucumben a impulsos suicidas y homicidas? Tras estos misterios se encuentra una misteriosa instalación situada en una de las zonas más inaccesibles de Argelia, un país devastado por los muertos y en el que dos sangrientas facciones se disputan las migajas, un lugar en el que la vida humana ya no vale nada, un manicomio en el que la posesión de un arma definitiva podría otorgar la victoria a aquel que sea capaz de controlarla.Sin apoyo, ni más medios que los que ellos mismos puedan agenciarse, perseguidos por un sádico y ambicioso oficial, Vera dirigirá a su grupo a través de una pesadilla en la que los muertos vivientes serán el menor de sus problemas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
PUNTO SEGURO III/7
TURISMO DE RIESGO
-KORVEC-
Título: Punto Seguro III/7. Turismo de riesgo
Diseño de la portada: Carolina Bensler
Primera edición: Septiembre, 2015
© 2015, Korvec
© 2015, Carolina Bensler
Derechos de edición en castellano reservados para todo el mundo:
© 2015, Enxebrebooks, S.L
Campo do Forno, 7 – 15703, Santiago de Compostela, A Coruña
www.descubrebooks.com
ISBN: 978-84-15782-76-6
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual.
ÍNDICE
MARTES, 30 MARZO
MIÉRCOLES, 31 MARZO
JUEVES, 1 ABRIL
MIÉRCOLES, 12 MAYO
VIERNES, 14 MAYO
SÁBADO, 15 MAYO
MARTES, 18 MAYO
RELACIÓN DE PERSONAJES
Prólogo
El hombre en punta levantó su mano izquierda e hizo la señal convenida para indicar que la zona se encontraba despejada.
Media docena de individuos avanzaron con sigilo hacia los cuatro vehículos abandonados, lo que no era moco de pavo teniendo en cuenta la cantidad de casquillos de bala que alfombraban el suelo. Muchas de las vainas metálicas permanecían atrapadas por una grasienta capa formada por la mezcla coagulada de diversos fluidos corporales, como pequeñas embarcaciones varadas en un mar que se hubiera cuajado y solidificado, aunque unas pocas tintinearon al ser pisadas.
El oficial al mando apagó el aparato de visión nocturna, que le confería un aspecto casi alienígena, y se subió la máscara que lo mantenía fijado a su rostro. Su vista aún tardaría un rato en acostumbrarse a la oscuridad, pero sus ojos lo agradecieron. La mayor parte de sus subordinados lo imitaron.
A pesar de tener los ojos irritados, la peor parte seguía llevándosela su olfato. No era ningún novato. A lo largo de seis años en el Groupe d’intervention de la Gendarmerie Nationale, más conocido como GIGN, aquel individuo había visto casi de todo: cadáveres quemados, rehenes decapitados, terroristas acribillados, cuerpos pudriéndose al sol… Sin embargo estaba, con diferencia, ante la mayor acumulación de cadáveres que hubiera presenciado nunca. Era el escenario de una batalla.
El oficial intentó deducir lo sucedido y la identidad de quienes habían librado el combate fijándose en los detalles. No era tarea fácil, pero una cosa le quedó clara: los responsables del desaguisado no eran aficionados.
Los casquillos eran en su mayoría de 7’62x39 milímetros; lo más probable es que hubieran sido expulsados por fusiles de asalto Ak-47, el famoso Kaláshnikov, un arma barata y fiable, aunque no había más que ver los cuerpos para darse cuenta de que quienes les habían abatido eran una fuerza a tener en cuenta. Los aficionados que utilizan un arma que dispone de fuego automático tienden a dispararla a ráfaga en cuanto se ponen nerviosos, lo que suele suceder en el mismo momento en el que se enfrentan cara a cara con el primer grupo de cadáveres reanimados. El resultado más habitual es que los objetivos de las primeras filas quedan más destrozados que una hamburguesa, incluso desmembrados, pero semejante desperdicio de munición resulta caro a la postre, cuando los aprendices de Rambo se encuentran con un arma vacía entre las manos para hacer frente a todos los zombis que vienen detrás.
El oficial se fijó en que solo algunos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala repartidos por el tórax; la mayoría mostraban únicamente uno o dos disparos en la cabeza, a pesar de que en muchos podían verse quemaduras de pólvora en el rostro, señal inequívoca de un disparo casi a bocajarro. Los responsables de aquel desastre se las habían apañado para mantener la sangre fría y la disciplina de tiro. Podían ser muchas cosas, pero no aficionados.
El agente se aproximó hasta el primero de los vehículos: una gran furgoneta con matrícula española que había sufrido serios daños en su parte frontal después de arrollar a algunos cadáveres ambulantes, papeleras y solo Dios sabía cuántas cosas más, hasta terminar empotrada contra una farola. El haz de luz de la linterna fijada bajo el cañón de su subfusil reveló el desordenado interior del vehículo. Algunos mapas de carreteras se esparcían tirados y arrugados, pero lo más extraño era que apestaba a licor, a vodka o algo por el estilo.
El hombre se acercó entonces a la segunda de las furgonetas y alumbró su interior. El haz de luz le mostró el contenido desparramado de varias bolsas de supermercado. Era obvio que sus ocupantes se habían visto obligados a huir abandonando gran parte de sus suministros. Garrafas de agua, un saco de pienso para perros, un paquete de compresas, repelente para insectos y una caja de madera llena de los curvos cargadores de Kaláshnikov, fueron solo algunos de los elementos desechados a lo largo de la ruta de cadáveres y casquillos, que el oficial recorrió como haría un ave que siguiera un rastro de migas de pan.
Antes de haber caminado dos docenas de pasos, contó media docena de cargadores vacíos, la mayoría pertenecientes a un Ak-47, e incluso uno de tambor que reconoció como procedente de una ametralladora RPK-74, y dos más que, si no se equivocaba y era raro que aquel hombre se equivocara en ese tipo de temas, correspondían a un pequeño subfusil Skorpión, un arma de procedencia checoslovaca.
Entre el mar de casquillos, el oficial también encontró un heterogéneo rastro de objetos. Un puñado de embutidos permanecía abandonado sobre el suelo junto a una bolsa desgarrada a mordiscos; algo más allá dio con los restos de una botella de vodka y unas gafas Ray-Ban que alguien había pisoteado. La ampolla no estaba rota, pero sí vacía por completo.
El rastro de muerte y destrucción le llevó hasta el puerto deportivo. Se encontraban en Rochelongue, una de esas pequeñas ciudades que bullen de actividad durante el verano, para quedar casi reducidas a su mínima expresión el resto del año. Como la mayor parte de los pueblecitos y ciudades costeras, el lugar había sido evacuado cuando los muertos empezaron a brotar de las aguas. Pero aunque el fenómeno continuaba siendo masivo en España, solo unos pocos kilómetros de la costa francesa se habían visto afectados por él, por lo menos por el momento.
A pesar de la rapidez y contundencia de las fuerzas armadas galas, algunos grupos de aquellos seres monstruosos, quizás arrastrados por las corrientes o atraídos por sonidos, habían emergido en menor número a lo largo de la costa francesa y, por lo que podía ver, una buena cantidad había terminado en aquel lugar. ¿Cuántos cuerpos podía haber? Como mínimo varias docenas, aunque no le sorprendería que fueran centenares.
Un burbujeo hizo que el oficial dirigiera su linterna hacia abajo, iluminando una repulsiva sopa de cuerpos pálidos e hinchados que aún se movían bajo las aguas incapaces de alcanzar el muelle.
Aunque el hombre había encañonado a los monstruos con su subfusil, no apretó el disparador. Él era el oficial de una unidad antiterrorista y había llegado hasta allí siguiendo la pista a los extraños vehículos que habían cruzado la frontera por las bravas aprovechando el caos reinante. Limpiar la zona de carroñas ambulantes no era su trabajo. Las tropas regulares se encargarían de ello en un par de horas. Su instinto le decía que no eran tiempos para andar derrochando munición.
Hizo un resumen mental mientras caminaba de regreso hacia los transportes. Calculó que el grupo de fugitivos estaba compuesto como mínimo por una docena de hombres y al menos una mujer. Su armamento apuntaba a una célula terrorista, pero había algo en el reguero de objetos extraviados a lo largo de la ruta hacia el puerto que no encajaba.
¿Qué tipo de irresponsable demente sería capaz de ponerse hasta los ojos de vodka en mitad de semejante infierno? Era incapaz de imaginar a una célula de Al Qaeda cargando con una bolsa de embutidos y uno o varios perros. ¿De quién se trataba entonces? ¿Mafiosos, exmilitares, un comando formado por ex miembros de alcohólicos anónimos?
Fueran quienes fueran el grupo de chalados, habían utilizado carreteras secundarias para dificultar su detección después de llevarse por delante la barrera de la frontera, y a juzgar por su ruta sospechaba que se habían perdido. Era obvio que el primer vehículo había quedado inservible al colisionar, pero ¿por qué no se habían repartido entre el resto de furgonetas y escapado sin más? ¿Hacia dónde se dirigían? El jefe del equipo vio que en el puerto todavía quedaban algunas naves: barquitos de pesca, un par de embarcaciones deportivas… e incluso algunos yates de aspecto ostentoso.
El oficial imaginó al grupo abriéndose paso a tiros hacia alguna embarcación. De algún modo se las habían apañado para ponerla en marcha y hacerla navegar, mientras los muertos vivientes restantes se precipitaban al agua en su persecución. ¿Habían organizado todo ese caos y destrucción para robar un barco?
Con un encogimiento de hombros, el agente se dio la vuelta y rompió el silencio en las transmisiones para indicar a su equipo que se marchaban. Pensó en el informe que tendría que rellenar y entregar. Por más vueltas que le diera, seguía sin tener la menor idea sobre quiénes eran ni lo que se proponía aquel grupo de colgados.
Pero ya no era asunto suyo. A menos que terminaran ahogándose en el mar, serían problema de las autoridades del lugar en el que terminaran tomando tierra. Con un poco de suerte, no sería en Francia.
MARTES, 30 MARZO
11:17
Cubierta del Doux Poison. Costa argelina
Incluso a través de la mira de su nueva arma, aquella playa no se parecía en nada a la imagen que Aranda tenía en mente sobre lo que iban a encontrarse.
—Ese borracho cabrón se ha perdido y nos ha traído a Cancún —murmuró el tirador.
Había sido un viaje como mínimo accidentado, en el que el plan se había ido al garete casi desde el principio. Habían tenido que dejar atrás sus uniformes y las armas que no eran particulares, ya que su misión no existía, por lo menos de forma oficial. Todos ellos figuraban como desaparecidos en combate durante la defensa del punto seguro.
A Aranda le dolió despedirse de su G-36, aunque el Dragunov que ahora empuñaba era un arma que había deseado disparar desde que la viera en una película oriental muchos años atrás. No era exactamente igual a la que disparaba el actor Chow Yun-Fat en The killer, ya que la suya era un modelo más moderno con elementos sintéticos en lugar de madera. Aun así, seguía siendo una herramienta muy de su gusto que se había portado muy bien durante el accidentado proceso de embarque.
Pero Aranda se equivocaba. Joaquín no había vuelto a probar el alcohol desde el inicio de la misión, y aunque de vez en cuando los etílicos cantos de sirena lo llevaban frente a una botella, tenía el firme propósito de no volver a emborracharse hasta haber terminado. En cierto sentido, podía decirse que Joaquín había muerto y renacido, no como los hijos de puta tambaleantes, sino convertido en un hombre nuevo, uno mejor. Se veía capacitado para asumir responsabilidades… o eso era lo que le gustaba creer.
Quizás por algún tipo de equilibrio kármico, la abstinencia de Joaquín era compensada por Borko y Damir. A pesar de las continuas charlas del capitán Vera, en las que acusaba a Borko de haberse perdido por conducir borracho como una cuba, el tipo se limitaba a sonreír y responder con su fuerte acento:
—Tú querías barco, yo llevar hasta barco. ¿Barco no bien?
Esas contestaciones irritaban aún más al capitán, que respondía a grandes gritos:
—¡Esta es una jodida operación militar, no una cuchipanda de borrachos! ¡Eso no ha sido profesional!
Al final, Vera optó por dejarles beber hasta reventar con la esperanza de que terminasen con sus reservas etílicas antes de tocar tierra, y por Dios que habían tardado en hacerlo.
La única experiencia de Aranda en cuanto a navegación era un lejano viaje que hizo de Barcelona a Mallorca, y el recorrido se completó en menos de un día. ¿Cuánto tiempo llevaban a bordo de aquel manicomio flotante? ¿Cuatro, cinco días? El hombre del fusil no estaba seguro.
La alférez Rosa, que estaba casi irreconocible al pasar la mayor parte del tiempo en bikini, le había retirado el vendaje de la cara tras explicarle que sus heridas cicatrizarían mucho mejor con el sol y la brisa marina. La oficial parecía estar un poco p’allá y, aparte de tostarse como un tizón, se dedicaba a cuchichear junto a Laura, la ex mossa d’escuadra que se había liado con el cabo Pérez, que a su vez se pasaba horas charlando con aquel saco de músculos salido del talego y con el puñado de delincuentes del Este, mientras ellos le enseñaban como montar y desmontar los fusiles de asalto Kaláshnikov que les habían proporcionado. Sí, todos estaban haciéndose muy amiguitos.
Nada de todo aquello molestaba a Aranda. Lo que de verdad le tocaba las pelotas era que el jodido yonqui de Remujo hubiera terminado allí y, por si fuera poco, aquel desecho humano se había traído a un estúpido y raquítico chucho al que, según él, estaba entrenando. Si el cagarse por las esquinas y traerte una pelota de tenis cuando se la tiras es un entrenamiento, entonces el jodido cagón era todo un campeón. Para rematar la faena, el jodido coloqueta se había hecho amigo del moro, que se ponía mirando para Cuenca, o para donde su puta madre le pariera, para rezar cada dos por tres.
De todos los integrantes del barco, Aranda parecía ser el único que no había trabado amistad con nadie aparte de con su nuevo fusil, pero no le importaba. El joven siempre había sabido que era bueno con las armas, y por fin había podido catar el placer que produce el arrebatar una vida. Estaba convencido de que no le faltarían ocasiones para apretar el gatillo en el transcurso de la misión, y mientras examinaba la costa a través del visor de su nuevo amigo, sonreía a sabiendas de que lo que estaba viendo era el final de la calma que precede a la tempestad.
11:38
Fort Motylindky (Argelia)
Los rostros no mostraban miedo. Sunday Kaddour, ahora más conocido como comandante Kaddour, no podía oler el temor como hacían los animales, no obstante, sabía mucho sobre el miedo. Se había pasado gran parte de su vida viéndolo reflejado en los ojos de la gente, y en los del grupo de refugiados, que sus hombres estaban haciendo bajar de los camiones, predominaba el fatalismo y la resignación.
El resbaladizo suelo de cemento, junto al desagradable hedor a matadero, dejaba muy poco margen para la esperanza.
—¿Las mujeres y los niños? —preguntó Salek.
El comandante miró a su lugarteniente como haría un maestro indulgente con su alumno más obtuso.
—Ya lo sabes, Rachid… Hace tiempo que tenemos más coños y reclutas de los que podemos mantener. Son tiempos difíciles.
—Lo sé, comandante, pero ¿no podríamos dejarles marchar? ¡No tenemos por qué matarlos!
El hombre de la boina roja esbozó algo parecido a una sonrisa, lo que su abuela llamaría: otra forma de enseñar los dientes.
—¿Y a dónde crees que irían?... —El comandante Kaddour no le dejó responder a su pregunta—: ¡Han invadido nuestra tierra! ¿Pretendes permitirles que propaguen la infección?
—El doctor dice que no es ninguna infección —trató de replicar su segundo—, que no es algo que se contagie.
Fue la gota que colmó el vaso. El comandante no era un hombre al que le gustara ordenar algo dos veces, discutir con subordinados o ver sus órdenes cuestionadas. Su voz adquirió un tono cortante:
—¿Desde cuándo el doctor está al mando? —Su segundo bajó la vista y él continuó—: A lo mejor fue él quien os liberó de la cárcel. ¿Es a él a quién jurasteis lealtad?
Rachid Salek negó moviendo la cabeza.
—En ese caso —prosiguió su superior—, ya sabes lo que tienes que hacer.
—Sí, comandante.
—Y asegúrate de que no les disparen a la cabeza… No vamos a privarles la posibilidad de ver Europa.
Mientras su lugarteniente se disponía a acatar sus órdenes, el comandante pensó en la ironía de la situación.
Después del golpe de estado de Chadli Bendjedid, él acabó condenado a varios años en prisión acusado de terrorismo. Las cárceles argelinas habían terminado con muchos hombres y, aunque no pudieron vencer a Sunday Kaddour, su largo confinamiento terminó por erosionar su fe. Por supuesto, el hombre se guardó mucho de hacer público su cambio de mentalidad. Sus compañeros de cautiverio asesinaban por menos de eso, e incluso en prisión existían rangos. Pero él tenía claro que se trataba de pura fachada, ya no creía en nada ni en nadie.
Y entonces, el mundo cambió de la noche a la mañana. Los muertos se alzaron para atacar a los vivos, el asalto a la prisión, su ensalzamiento como caudillo de aquel grupo de desesperados y, por último, el magistral golpe de suerte que lo llevó a encontrar al profesor y a su extraño artefacto.
Mientras el repiqueteo de las armas automáticas le indicaba que otro grupo de desgraciados pronto engrosaría las filas de no muertos que caminaban sin descanso hacia el norte, el comandante se volvió hacia el sur y miró a la instalación que se ubicaba en lo alto de la elevación del terreno.
Él ignoraba si su situación era fruto de la casualidad o si, a pesar de todo, formaba parte de algún plan más elevado. No lo sabía y no le importaba. El profesor hablaba de seres extraterrestres y sus hombres creían en algún tipo de castigo divino por sus pecados. Entretanto, él solo quería ver arder el mundo. Empezando por Europa, a los que consideraba responsables de haber explotado su país.
12:31
Cubierta del Doux Poison (Costa argelina)
La playa tenía un aspecto paradisíaco; añadiéndole un par de sonrientes bañistas y quitándole los edificios que se perfilaban en el horizonte, podría pasar por el póster de una agencia de viajes. Por lo menos una cosa era segura: estuvieran donde estuvieran, se encontraban fuera del área de efecto de lo que dirigía a las hordas de muertos vivientes hacia la costa.
El capitán Vera bajó los prismáticos y se volvió hacia Joaquín:
—¿No puedes precisar nuestra situación con más exactitud?
Joaquín se rascó la barba, sin apartar la vista del mapa que estaba desplegado sobre la mesa, y señaló un pequeño círculo con un rotulador de color rojo, entre Argelia y Túnez.
—El cielo estuvo muy cubierto durante las últimas noches y no pude situarme con la exactitud que me gustaría. Según mis cálculos, teniendo en cuenta nuestras coordenadas de partida y si no nos hemos desviado demasiado del rumbo… utilizando como referencia la posición en la que estábamos hace tres días… diría que estamos por aquí.
El oficial se fijó en el punto señalado y realizó algunos cálculos. Seguía teniendo dos opciones: desembarcar, situarse y continuar la misión por tierra; o seguir navegando en dirección hacia el Golfo de Gades y desde allí desplazarse hacia territorio argelino.
Si la situación en Argelia era tan mala como suponían, la segunda ruta les permitiría acercarse más a su objetivo antes de llamar atenciones no deseadas. Por otro lado, tampoco conocían la situación actual de Túnez, la ruta era algo más confusa y les obligaría a internarse en unas zonas bastantes áridas.
El camino más seguro, en el caso de desembarcar allí mismo, sería buscar la N1, una larga carretera, y seguirla durante algunos días. Pero esa ruta les resultaría impracticable de ser cierto el contenido de la carpeta azul y ellos estaban allí pensando que sí lo era. Entre las tapas de cartón azulado un mapa indicaba el área de efecto de la señal que creían redirigía a los muertos vivientes hacia España y su recorrido cubría la parte central de Argelia, lo que convertía a la N1 en una mala idea.
Su única alternativa a aquella carretera consistía en internarse en el desierto, una zona montañosa que formaba frontera natural con Túnez, lo que les obligaría a cruzar la cordillera del Atlas, algo que no le parecía una buena idea. El capitán había señalado una red de carreteras que, aunque de un modo un tanto serpenteante, debería permitirles aproximarse a su objetivo evitando el cono de influencia de la señal. Lo malo era que aquella ruta les obligaría a atravesar desde un parque natural a áreas montañosas y desérticas; lo que por otro lado, debería facilitarles el pasar desapercibidos.
En teoría, Túnez era un destino turístico y la distancia a recorrer le parecía más corta y sencilla… A cambio, tendrían que aventurarse en zonas densamente pobladas, lo que podría despertar las sospechas de las autoridades locales.
Ninguna de las dos opciones le gustaba, el tema era decidirse por la menos mala.
Vera asumía que tendrían que conseguir suministros y vehículos, que eran un grupo demasiado variopinto para moverse sin llamar la atención, y que si se habían perdido en Francia, donde las carreteras estaban asfaltadas y llenas de carteles indicadores, sin duda también lo harían allí.
—Más vale playa desierta a mano que puerto comercial vigilado por las autoridades —murmuró el oficial.
—Entonces ¿tomamos tierra aquí mismo? —le preguntó Joaquín.
—Supongo que es menos malo tocarle los cojones a una nación extranjera que a dos —añadió el capitán a modo de respuesta.
Así que hizo sonar la campana que utilizaba para llamar al personal a cubierta. Había llegado la hora de comprobar si eran capaces de trabajar como una unidad.
12:51
Instalación Ira Divina (Argelia)
El filo de la navaja estaba tan frío como esperaba. El doctor Marcos Yáñez aumentó la presión contra su yugular. Un poco de valor y podría escapar de aquella pesadilla. Pero tampoco en esa ocasión fue capaz de hacerlo. Su mano no flaqueó por miedo a morir; no después de todo el horror que había provocado. No solo se lo merecía sino que sería casi un alivio. Pero no se atrevió. Sabía muy bien lo que Kaddour haría con su mujer y su hija.
Cuando el doctor Yáñez vio llegar al conjunto de vehículos días atrás, pensó que se trataba de una unidad de rescate militar, y les puso al corriente del macabro descubrimiento que hizo durante unas tareas de mantenimiento.
Su instalación consistía en una antena de tamaño gigantesco. Durante mucho tiempo, el doctor había pensado que se trataba de una mera estación de comunicación experimental, que por entonces se llamaba Hermes, y que se había construido con el propósito de contactar con una civilización extraterrestre. Por el momento no había logrado obtener resultados; sin embargo, al enfocarla hacia tierra para proceder a unas tareas de mantenimiento, había sido testigo de como un pequeño grupo de muertos vivientes que merodeaba por el lugar les ignoraba y se daba la vuelta para caminar con rumbo norte, justo en la dirección a la que apuntaba su antena. Probablemente no fuera su utilidad original, pero era obvio que mediante aquel aparato se podía redirigir a la plaga de muertos ambulantes.
El comandante Kaddour vio el potencial de la estación, a la que renombro como Ira Divina, una ira que no tardó en dirigir primero contra el desorientado ejército nacional, y más tarde contra la Península Ibérica, y no tenía intención de detenerse allí. Su idea era desplazarlo hacia Francia en cuanto hubiera terminado con España y Portugal, e ir ascendiendo hasta terminar de barrer Europa. El malnacido parecía estar impulsado por una brutal sed de revancha y él había puesto en sus manos una herramienta con la que saciarla.
¿Cuánto tardarían en averiguarlo los europeos? El doctor se decía que era difícil que ocurriera. Su proyecto solo había generado incredulidad y escepticismo en la comunidad científica, apenas un par de revistas de esoterismo le habían dado algo de difusión a su estación. Aun así, las autoridades buscarían una causa para aquel fenómeno y contaban con todo tipo de medios para encontrar su origen como satélites espía. El doctor Yáñez sabía que terminarían por descubrirlo tarde o temprano y, cuando ocurriera, lo más probable era que les bombardearan rematando con aquel infierno.
Con el pensamiento de que quizás solo tuviera que esperar un poco más, dejó escapar la navaja.
—No puedo, aún no —sollozó el hombre.
El sonido de un arma al ser amartillada le llegó con claridad desde el otro lado de la puerta.
—¿Quién contigo?
Era Cheb, el pequeño niño soldado encargado de vigilarlo, escogido porque chapurreaba algo de castellano. Yáñez hablaba perfectamente el francés, pero el comandante temía que pudiera comunicarse con alguien en castellano sin que su carcelero lo entendiera, así que le había asignado a un pequeño pero inteligente vigilante.
—¡No pasa nada, Cheb! —gritó el doctor con voz sollozante—. Estoy hablando solo.
—¡Abre puerta!
—¡Aún no he terminado, Cheb!
—¡Abre puerta, doctor!
El hombre obedeció. En realidad Yáñez era doctor en cosmobiología, aunque les dejó creer que era doctor en medicina porque la vida de un médico era mucho más valiosa que la de un cosmobiólogo.
Al otro lado de la puerta y bajando la vista, se encontró con el pequeño y sonriente rostro de Cheb. El niño no era más alto que su hija de doce años, pero su sonrisa no tenía nada que ver con la de ella. No, su expresión estaba más próxima a una mueca nerviosa.
—¡Atrás! —le ordenó el pequeño.
El doctor retrocedió mientras el niño soldado entraba en el cuarto de baño con el fusil de asalto por delante.
El arma de Cheb se veía ridículamente grande en sus manos y también parecía pesar demasiado para él. El fusil llevaba tres cargadores empalmados con cinta aislante. Se mostraban como una especie de símbolo de poder entre los pequeños soldados, como si hubiera una relación directamente proporcional entre la hombría y el número de cargadores que pudieran llevar unidos con cinta aislante.
Por la mente del doctor pasó la posibilidad de atacar a Cheb por la espalda. No sería difícil matarlo con la navaja de afeitar que aún sostenía en la mano. Podría arrebatarle su fusil… Pero las manos todavía le temblaban demasiado, y aunque lo consiguiera, ¿qué haría después?, ¿abrirse paso a tiros? Él no había disparado un arma en su vida, ni siquiera una escopeta de caza o una carabina de aire comprimido.
Su joven guardián se volvió como un relámpago como si hubiera captado su fugaz y descabellada idea.
—Eso cosa de locos, doctor.
El hombre palideció pensando que el pequeño demonio podía leer su mente.
—Hablar solo —continuó el niño—, eso bocú1 de locos.
El doctor movió afirmativamente la cabeza mientras plegaba la navaja y tomaba la decisión de dejarse crecer la barba, por lo menos durante unos días.
12:58
Cubierta del Doux Poison (Costa argelina)
La cubierta del yate era un hervidero de actividad que no le gustaba nada al perro al que ahora llamaban: Amigo, Boby, Esparqui, Perrito, Churri, Nac, Putosacodepulgas, o Apartacoño, entre otras cosas.
Aún añoraba a la muchacha que le llamaba Canela y que siempre tenía tiempo para unas caricias. Su nuevo cuidador era un muchacho delgado que olía raro y al que le gustaba jugar con una pelota, no le acariciaba tanto ni con tanto mimo como lo hacía ella, aparte de que cambiaba mucho de opinión: cada dos por tres tiraba la cosa amarilla lo más lejos posible, para luego pedirle que se la fuera a buscar. No es que le importara hacerlo, además le mantenía bien alimentado, aunque no entendía para qué quería la cosa amarilla. A él le encantaba mordisquearla, mas no había visto que el joven que olía raro la mordisqueara ni una sola vez.
De lo que al animal no le cabía duda era que algo había cambiado. Ya no se movían, y de repente todo el mundo parecía tener cosas que hacer y olía con mucha más intensidad. Quizás no a miedo, pero fuera lo que fuera, si instinto le decía que no podía significar nada bueno.
Bajo la atenta mirada del can, Remujo, Pérez y Aranda se encargaban de comprobar las municiones; el brigada Redondo, de preparar los explosivos para el transporte; la alférez Rosa, de los suministros médicos; y Laura, de las provisiones.
Con suerte encontrarían agua y comida a lo largo de su ruta, y todos estaban vacunados contra el tétanos y la hepatitis A y B; a pesar de ello, Rosa no pudo conseguir a tiempo muchas otras vacunas que les hubieran venido bien, y el agua de la zona tendría que ser potabilizada antes de su consumo. La gente tendía a pensar que aquella bebida con pastillas militares no daba mayor problema. Quienes las habían probado sabían de sobras que el sabor era el menor de los inconvenientes. El organismo sufría durante un par de días de diarreas explosivas antes de adaptarse al agua potabilizada, y las tripas de algunas personas nunca se adaptaban al agua tratada de ese modo.
La persona que olía con más intensidad era el capitán Vera. El veterano oficial sabía que la lista de cosas que podían torcerse era demasiado larga. Había llegado el momento de enviar el bote a tierra y sobre él se habían montado Ladrillo, Malik y los “cuatro elementos”, mote que les había puesto al cuarteto de exmafiosos. Los seis hombres tendrían que realizar un pequeño reconocimiento, y de ser posible, conseguir transporte. A priori no debería ser una tarea complicada. La playa que se divisaba a unos cincuenta metros parecía desierta, y algo más allá podía distinguirse la inconfundible silueta de unos edificios.
El capitán intentó tranquilizarse diciéndose que no estaban en mitad del Sahara, que no podía ser tan difícil conseguir de cuatro a seis vehículos, a ser posible, todoterrenos.
Malik debería ser capaz de llegar a algún tipo de trato. Llevaban una buena cantidad de euros y dólares por si todavía valían para algo, cosa que personalmente Vera dudaba mucho; y en el caso de encontrarlos abandonados, el hombre que se hacía llamar Ladrillo ya les había dado sobradas muestras de su habilidad a la hora de ponerlos en marcha.
Aun así, la sensación de desazón crecía en Vera a medida que los hombres se alejaban remando en dirección a la costa.
13:25
Fort Motylindky (Argelia)
A Herminia no le gustó ni un pelo el modo en el que los dos facinerosos que les traían la comida miraron a su hija.
La niña se disponía a acercarse al recipiente antes de que su madre la retuviera.
—¡Verónica, ven aquí! —la llamó—. Te he dicho mil veces que una señorita no se abalanza sobre la comida.
El verdadero motivo por el que retuvo a la pequeña junto a ella hasta que los dos jóvenes volvieron a dejarlas solas en medio de una habitación reconvertida en celda, tenía más que ver con las lascivas miradas de sus carceleros que con los modales.
Con sus doce años, Verónica aún no tenía formas femeninas, y de no ser por su largo cabello pelirrojo y su voz, podría pasar fácilmente por un chico. Había heredado el pelo de su madre y los ojos azules de su padre. Por desgracia, tal como estaban las cosas, parecía lo único que podría heredar de ellos.
Lo lógico sería que fuera ella la que atrajera la atención de los jóvenes con exceso de hormonas. Aunque habían pasado un par de días desde su última ducha y la mujer ya había cruzado la barrera de los cuarenta, seguía siendo muy atractiva.
Lo que les excitaba de Verónica era el hecho de que aún era virgen. El miedo a las represalias de su aterrador capitoste, y no la más mínima decencia, era lo único que los mantenía a raya.
La mujer no se engañaba al respecto. Tarde o temprano aprenderían a operar con la estación y su marido ya no les sería necesario.
—¿No vienes a comer? —le preguntó la niña—. Es cuscús, creo que con pollo. Está un poco reseco, pero para haber sido cocinado por esa panda de follacabras no está mal.
Herminia dio un respingo ante el vocabulario de su hija. No solo su aspecto imitaba al de un chico.
—Ya sabes que no me gusta que emplees ese lenguaje.
—¿Y tampoco puedo llamarlos chupamingas?
—¡¿Quién te enseña esas palabras?! —exclamó la madre con indignación.
—Me sé muchas más en francés —respondió Verónica encogiéndose de hombros—, ¿prefieres que te lo demuestre o que nos sentemos a comer?
Comprendiendo que la intención de su hija era apartarla de sus oscuras cavilaciones, Herminia se sentó en la sillita de plástico y empezó a servir aquella comida de textura pastosa.
Aunque sonriera mientras bromeaba con Verónica sobre su inapropiado vocabulario, una parte de su mente, esa que te recuerda que te has dejado el gas abierto cuando ya estás medio dormido en la cama, le decía que tenían que ir pensando en la forma de escapar de allí.
13:39
Costa Argelina
Una de las cosas que Ladrillo había añorado en el trullo era pasear descalzo por la playa. El hombre no tenía intención de descalzarse; solo pensaba, mientras intentaba acomodarse el arma que llevaba colgada en el hombro derecho, que se conformaba con aquel paisaje.
A pesar de su amplio historial delictivo, Ladrillo rara vez había utilizado armas de fuego. Él era un chorizo, y a lo largo de su carrera había enviado a más de uno al hospital. Había peleado con sus manos y utilizando desde navajas y botellas rotas a cadenas de bicicleta y tacos de billar. Su contacto con las armas de fuego se limitaba al Cetme C que había limpiado durante su servicio militar obligatorio, a un revólver del 38 que una vez le quitó a un guardia de seguridad –después de tumbarlo de un puñetazo y del que se había deshecho antes de llegar a dispararlo–, y a una escopeta de cañones recortados que disparó con cartuchos de sal durante el atraco a una sucursal bancaria, causando daños a un cajero automático.
Así que cuando les pidió una escopeta a sus nuevos socios, no se esperaba el artilugio que le habían traído de solo ellos sabían dónde. Le habían dicho que era una Saiga-12 y le enseñaron que su culata plástica podía plegarse para facilitar su transporte. Esa especie de gigantesco fusil de asalto se parecía más al Cetme C o a las armas que utilizaban ellos que a ninguna escopeta que él hubiera visto nunca.
Le habían enseñado a alimentarla con los cargadores de diez cartuchos, metidos en una bolsa de lona verde que transportaba colgada en bandolera, a utilizarla, e incluso a desmontarla, pero no había tenido ocasión de disparar, ni siquiera durante el infernal trayecto de embarque.
Los recuerdos de los violentos momentos le llegaron como si se tratara de algo irreal, como una película que hubiera visto, más que en algo en lo que hubiera tomado parte. Después del choque del primer vehículo, el resto había frenado como había podido. El puerto no estaba lejos y aún no había demasiados de aquellos cabrones, aunque estaban empezando a levantarse por todas partes, como si hubieran estado tumbados a la bartola o zurrándose la sardina a la espera de algo, y aquel algo acababa de ocurrir.
Mientras los aturdidos ocupantes de la primera furgoneta se gritaban en su incomprensible idioma, Capi bajó del segundo vehículo, e ignorando el accidente, miró hacia el pequeño puerto deportivo. No estaba muy lejos, pero la ruta estaba demasiado plagada de obstáculos como para que pudieran acercarse a bordo de los vehículos.
—¡Todos abajo! —ordenó.
Mientras Pérez se cargaba una gran mochila de camuflaje a la espalda, Laura miró hacia el puerto, luego hacia la gran cantidad de provisiones que tendrían que transportar, y por último a las decenas de cuerpos tambaleantes que aparecían desde todas partes.
—Dios mío —fue todo lo que dijo la pálida muchacha.
Pero Vera no perdió el tiempo en explicaciones ni les dio tiempo para la contemplación.
—¡Laura!, adelántate con Joaquín y que escoja un barco. Ladrillo, coge todas las municiones que puedas cargar. —Luego, volviéndose hacia el tercer vehículo, continuó—: ¡Malik, Remujo! ¡Toda el agua y provisiones que podáis acarrear!
Los ocupantes de la última furgoneta, conducida por el soldado Aranda, eran la alférez Rosa y el brigada Redondo. A ellos no les gritó nada pues sabían de sobras que eran los responsables de los suministros médicos y explosivos respectivamente.
—¡Vosotros, cuatro elementos! —les gritó entonces el oficial a los ocupantes del primer vehículo, acuñando el término por el que todos se referirían a ellos en el futuro—, ¡cubrid el repliegue! ¡Pérez, Aranda!, ¡echadles una mano y que no sea al cuello!
Y sin fijarse en si sus órdenes eran acatadas, se cargó su gran mochila a la espalda, tomó todas las bolsas del supermercado que pudo con la mano zurda y empuñando su pistola con la diestra, se encaminó hacia el muelle.
Aunque en su momento no se fijó en aquel detalle, Ladrillo recordaba que, a pesar de que sus atacantes no iban armados, tanto Aranda como Pérez se movían buscando lugares en los que ponerse a cubierto antes de abrir fuego, y que guardaban los cargadores vacíos metiéndoselos en los bolsillos o por el cuello de la camisola. Por el contrario, los cuatro elementos, aunque disparaban con tanta o más precisión que los militares, no se tomaban muy en serio la situación, gritándose lo que parecían pullas en su idioma. Uno de ellos disparaba una extraña pistola ametralladora con una mano, al tiempo que mantenía una botella de vodka cogida con la otra. Ninguno de ellos se preocupaba de conservar los cargadores que cargaban. Cuando este se terminaba, simplemente lo dejaban caer y buscaban el siguiente. El cuarteto no se acojonó ni cuando los cuerpos tambaleantes llegaron prácticamente a distancia de cuerpo a cuerpo. El cabrón de la botella, que ahora sabía que se llamaba Borko, resbaló al pisar algo que él no pudo ver, y Ladrillo pensó que estaba listo. Pero sus compañeros, utilizando ráfagas cortas de fuego automático, le consiguieron el tiempo justo para retroceder y volver a incorporarse. El loco hijo de puta solo lamentó la pérdida de su botella y de sus gafas de sol.
Ladrillo apartó los recuerdos de su mente.
Por lo que sabía, los cuatro elementos, como les llamaban ahora, también habían atracado un banco. Y a diferencia de él, que había optado por rendirse en cuanto se vio cercado por las fuerzas policiales, los cabrones se habían abierto paso a tiros llevándose puestos a unos cuantos. Él no trabajaba así. Era capaz de cargarse a alguien, o eso creía, en caliente, durante el calor de una pelea, para defender su pellejo, o incluso obcecado por la venganza. Pero aquellos hijos de puta eran muy capaces de pegarte un tiro en frío y de disfrutar haciéndolo. Eran asesinos, no chorizos, y aunque se guardaría mucho de dar la menor muestra de ello, les temía mucho más que a los muertos vivientes.
—¿Estás con nosotros?
La voz de Malik devolvió al exconvicto al presente.
— Sí, tío.
— Pues despierta porque tenemos compañía.
Media docena de cuerpos, que hasta el momento debían haber permanecido enterrados bajo la arena, se incorporaron de un modo que a Ladrillo le recordó a una película italiana de serie Z que había visto durante su niñez y que en su momento lo había acojonado a base de bien.
El más próximo se encontraría a unos ocho metros y estaba tan rebozado de arena que era imposible adivinar el color de sus ropas. Lo más destacable del monstruo era que le habían arrancado toda la cara. El pobre cabrón no tenía orejas, nariz ni nada; su rostro se componía de dientes, hueso y arena. A Ladrillo casi se le aflojaron los esfínteres cuando se volvió en su dirección, observándole a través de su ojo izquierdo, el único que aún conservaba.
—¿Cómo es posible que a ese hijo de puta todavía le queden ganas de moverse? —preguntó el exconvicto.
—Míralo por el lado bueno —le respondió Malik con su inconfundible acento—, estos están quietos hasta que nos acercamos. Eso quiere decir que estamos fuera del alcance de la mierda esa que los empuja en masa.
Con cierto nerviosismo, Ladrillo intentó recordar las indicaciones de utilización de la Saiga. Sabía que el seguro era la palanca situada cerca del cargador. El exreo bajó la vista, la localizó y accionó con dedos temblorosos. El hombre se sobresaltó cuando una mano se posó sobre su hombro derecho. Al volverse reconoció a Damir, el elemento de cabello rapado, que siempre se las apañaba para sacar de quicio al Capi con su pobre dominio de la lengua castellana.
—Espera —le aconsejó el individuo con una amplia sonrisa en el rostro.
El hombretón bajó el arma pensando que se proponían eliminar en silencio al monstruo. Recordó que el capitán les había dejado muy claro que evitaran llamar la atención. Pero sus ojos se desorbitaron por la sorpresa cuando Borko, el cabronazo que casi palma en el embarque por hacer el gilipollas con una botella, derribó al monstruo de una patada en el pecho y se sacó de un bolsillo interior una petaca de licor.
—No creo que este sea el mejor momento para ponerse a beber —comentó Ladrillo.
Aquella no era la intención de Borko. Con un gesto juguetón, derramó un generoso chorro de licor sobre el cráneo del monstruo, mientras este se reincorporaba con movimientos de apariencia mecánica.
Ladrillo escuchó disparos y supuso que se trataría de Goran, el tipo que tenía los brazos tatuados, o del otro individuo mayor, cargándose al resto de fiambres; sin embargo, fue incapaz de apartar la vista mientras Borko encendía una cerilla y la dejaba caer sobre la cabeza del muerto viviente, que parecía a punto de agarrarle. Una llama azulada envolvió la cabeza del despojo animado y poniendo voz de falsete, Borko dijo:
—Soy el motorista fantasma, preparaos para sufrir mi venganza.
Damir, que se hallaba a sus espaldas, le dio un par de palmadas indicándole que ya podía disparar, al tiempo que se descojonaba de risa.
Aquel juego enfermizo no era propio de personas en sus cabales. El olor a carne quemada ganó terreno al de la sal. El fuego no prosperó por las húmedas ropas del monstruo, pero sí en su apelmazado pelo. Algo parecido a un siseo escapó de su ojo a medida que se arrugaba. A pesar de todo, el muerto viviente continuó tambaleándose en su dirección.
—¿A qué cojones estás esperando? —le preguntó la voz de Goran a sus espaldas—. Ese es el último.
Ladrillo estaba asqueado y cabreado a partes iguales cuando levantó el arma. El disparo tronó como un cañonazo, aunque el retroceso fue menor del que se esperaba de un arma como aquella. La cabeza del muerto viviente se licuó por encima de donde debería situarse su nariz.
Los aplausos de los cuatro elementos fueron la gota que colmó el vaso.
—¡¿Se puede saber qué ha sido todo esto, panda de sádicos pirados?!
Svebor, el mayor de ellos y que a todos los efectos parecía el jefe no oficial de la cuadrilla, le miró directamente a los ojos.
—Tenías miedo —le explicó—. Vacilaste a la hora de disparar y eso es algo que puede ponernos en peligro.
Ladrillo miró a Malik en busca de apoyo, pero este se limitó a levantar las manos en un claro gesto de «a mí no me metas».
—Me enfrenté a decenas de estos cabrones antes —se defendió el exconvicto—, ¡y sin armas de fuego!
Svebor movió la cabeza afirmativamente.
—Lo sé, estaba allí. Pero ahora tenías miedo, ¿no es verdad?
Sus ojos verdosos parecían poder ver incluso los más oscuros rincones de su alma.
—Es que ese cabrón me recordó —confesó Ladrillo bajando el tono de voz—… es una tontería, una película de mierda que vi de niño… aquel monstruo que salía de la tierra… fue mi peor pesadilla… El podrido hijo puta me acojonó durante años.
Su interlocutor asintió de nuevo.
—No te preocupes, todos tenemos nuestros demonios.
Y como si sus palabras hubieran significado un «no se hable más del tema», Svebor se acomodó el arma a la cadera, se volvió y señalando hacia los edificios que se veían al fondo, añadió:
—Vamos a ver que encontramos allí.
Malik dio unos golpecitos a la espalda del exconvicto, mientras los cuatro elementos caminaban dejando unos cuantos metros de separación entre uno y otro.
—Yo tenía pesadillas con el algul —le confesó Malik.
— ¿Qué coño es eso?
—Un vampiro femenino que come bebés. Te avisaré si veo uno para que le dispares con ese trasto.
—¿Y tu pistola? —le preguntó Ladrillo al recordar el arma que le habían proporcionado al intérprete antes de desembarcar.
El exalbañil se encogió de hombros antes de palmear la mochila que llevaba a la espalda.
—Guardada para no perderla. Soy pacifista.
“¡Genial!”, pensó el hombretón mientras apretaba el paso para no quedarse demasiado atrás. Metido en un follón de cojones en compañía de cuatro chalados y un pacifista.
Ladrillo se detuvo y volvió la vista atrás. Pensó en sus escasas posibilidades de regresar a España y por primera vez en toda su vida sintió añoranza de la celda que había sido su hogar durante años.
14:19
Cubierta del Doux Poison (Costa argelina)
A pesar de haberse visto obligados a dejar atrás una gran parte de sus provisiones, Laura vio que tenían el asunto de la pitanza resuelto para unos cuantos días.
Uno de los mayores descubrimientos de la muchacha en cuestiones alimenticias habían sido las barritas de cereales. Jaime le había explicado que eran más ligeras, ocupaban menos espacio y causaban menor ardor de estómago que las raciones enlatadas. También disponían de varios paquetes de arroz y pasta, que aderezados con el contenido de algunas latas de atún, sardinas, calamares, o incluso algo de embutido, les habían solucionado en gran medida la papeleta alimenticia durante los días de navegación.
Si Vera había pensado que por ser mujer sabía cocinar, estaba muy equivocado. Nunca le había gustado ni interesado la cocina y aunque en su momento aceptó hacerse cargo de las provisiones, ella había pensado que su labor tendría más que ver con controlar el inventario que con su preparación.
El resultado fue que el asunto de la manduca, como decía Ladrillo, se había convertido en un sálvese quien pueda. Lo mismo un día Malik decidía sorprenderles cocinando un excelente cuscús con atún, que fue despreciado por los cuatro elementos por considerarlo comida de moros, y otro día Ladrillo preparaba unas lentejas con fuet y chorizo, que fueron alabadas por todos menos por Malik, que se negó a probarlas por contener jalufo2, y por Rosa que no podía ver las lentejas ni en pintura.
El problema era que aún no habían empezado a pasar hambre. Ella sospechaba que en cuanto pasaran unos cuantos días comiendo de forma precaria, a la gente se le terminarían las manías por la vía rápida.
Vestida con botas, unos pantalones de lona caquis y una camiseta de tirantes, Rosa entró en el camarote que Laura había adaptado como almacén.
—¿Necesitas ayuda con eso? —le preguntó.
La ex agente de la ley negó con la cabeza.
—No, ya está todo inventariado y más o menos empaquetado. Aquí no queda gran cosa que hacer.
—He escuchado disparos procedentes de la costa. Espero que no hayan tenido problemas… bueno, no demasiados.
Laura se encogió de hombros. El pellejo de los cuatro elementos no podía importarle menos. Ladrillo no le caía mal pero le constaba que sabía cuidarse; y en cuanto a Malik, tampoco podía decirse que le conociera mucho, parecía un tipo decente e iba bien acompañado.
—Estarán bien —dijo después de un par de segundos, y como si se le ocurriera de repente, añadió—: ¿Necesitas ayuda con lo tuyo?
La oficial negó con la cabeza.
—Ya lo tengo todo preparado. Por desgracia mi suministro de medicamentos e instrumental es muy limitado, así que tendréis que procurar no haceros daño.
—Haré lo posible.
Con una sonrisa la alférez introdujo la mano derecha en los profundos bolsillos de sus pantalones.
—La cosa tampoco está tan mal. Puedo ofrecerte una crema de vitamina D ideal para la piel, repelente para los mosquitos y la última caja de preservativos.
—Creo que me quedo con la crema y el repelente. No necesito los condones.
Rosa pareció sorprendida.
—¿Tomas la píldora?
—Lo hacemos a pelo.
—¿Te parece prudente con la que está cayendo?
La muchacha de cabello rubio se encogió de hombros una vez más.
—Mi visión a largo plazo se reduce a las próximas horas. Algo cuyas consecuencias no empezarían a notarse hasta dentro de unos meses es la menor de mis preocupaciones.
La alférez movió negativamente la cabeza.
—Entiendo que pienses así —le dijo—, pero no lo comparto.
—¿Tú piensas en el futuro?
Rosa pensó en Francisco, el oficial más conocido como “el Mellado”, que no había podido dirigir aquella misión por una lesión en la pierna. Después de pasar meses juntos, habían descubierto que se gustaban justo antes de tener que separarse. ¿Cómo habían quedado las cosas entre ellos?, ¿en prórroga? La cuestión era que si tenían éxito podían llegar a tener un futuro; en caso contrario…
—Sí, pienso en el futuro.
En el puente de mando, mientras Joaquín seguía con sus cálculos, el capitán Vera examinaba el mapa y cuanto más lo miraba, menos le gustaba lo que veía. Llegar hasta su objetivo no sería moco de pavo. El oficial pensó que si eran discretos, tenían mucha suerte y se las apañaban para no matarse entre ellos, puede que lo lograran.
En el supuesto de que consiguieran llegar hasta el objetivo y capturar al responsable de la instalación, tendrían que salir de allí con él y, entonces, sería cuando comenzaría la parte difícil.
Se encontrarían en una zona montañosa donde, si había carreteras, no aparecían en el mapa. El capitán sabía que tenía que haberlas. Los materiales y maquinaria para construir y operar la estación tenían que haber llegado de alguna parte. Lo más probable, desde la capital de provincia: Tamanrasset. Desde allí se podía seguir una importante carretera hasta el aeropuerto. Pero aún en el caso de que se las apañaran para replegarse hasta allí, era poco probable que encontraran un avión disponible, y mucho menos un piloto.
Las fronteras de Nigeria, Mali y Libia se ubicaban bastante lejos, y la de Marruecos aún más. Puestos a viajar, siempre les quedaba el recurso de volver por donde habían venido. Después de todo, dicen que más vale lo malo conocido…
—Menudo desastre —murmuró el oficial.
—Tienes que tener más fe —le respondió Joaquín sin apartar la vista de sus aparatos.
¿Fe? Aquello irritó al oficial.
—Fíate de la virgen y no corras —respondió Vera con amargura.
—No necesariamente fe en Dios. Piénsalo. ¿Qué posibilidades pensabas que tendría el punto seguro de sobrevivir? Para mí las casualidades no existen, Enrique. Llámalo Dios, karma, destino, casualidad cósmica… La cuestión es que aquí estamos y que se nos ha proporcionado una oportunidad para cambiar las cosas.
Vera no pudo negar que Joaquín tenía algo de razón. Pero él era una persona práctica y tenía la sensación de estar tirándose a ciegas hacia una piscina profunda sin tener la menor idea de su contenido.
14:53
Fort Motylindky (Argelia)
A medida que le escuchaba hablar, el imán tenía más y más dudas sobre las intenciones y motivaciones del comandante Kaddour para cometer aquellas atrocidades.
Cuando unas horas antes el religioso salió de la mezquita que había improvisado para encaminarse hasta el extraño edificio que les servía de cuartel general, pensó que se las vería con un radical; después de unos minutos de conversación, sabía que se encontraba ante algo mucho peor.
—Ese artefacto del demonio —dijo el imán— y esas horribles matanzas… estás asesinando a inocentes.
—¿Inocentes?
El comandante meditó sobre aquella palabra antes de responder con un tono que no hizo el menor esfuerzo por ocultar el profundo resentimiento que sentía.
—Cuando el gobierno canceló las elecciones y empezaron los arrestos, entonces la comunidad internacional miró para otro lado. Vosotros nos dijisteis: ¡luchad!, y yo luché. Maté por vosotros y por vuestra fe. No recuerdo que os quejarais.
—¡Yo no tuve nada que ver con…! —exclamó el clérigo, pero se detuvo ante la mirada homicida que le dedicó su interlocutor.
—Me creí vuestras palabras. Luché contra el gobierno, luego contra quienes pactaron con el gobierno y al final… al final ya no estaba seguro ni de contra quién peleaba. Pactasteis y nos disteis la espalda. Puede que siga sin tener muy claro quién es mi enemigo. Pero tengo claro que los religiosos no sois mis amigos.
—Fueron tiempos terribles… no nos quedó más remedio que… —trató de intervenir el imán. Pero el comandante aún no había terminado:
—¿No os quedó más remedio? Vosotros solo hablasteis, nos llenasteis la cabeza con vuestras ideas; reconozco que me las creí e hice muchas cosas… Y cuando la situación se puso fea, vosotros salisteis de rositas mientras nosotros nos pudrimos en prisión.
—Entiendo que estés enfadado, pero tus hombres están asesinando a gente que no tuvo nada que ver con todo aquello. Muchos ni siquiera habían nacido por aquel entonces. Puedes odiarnos a los clérigos, al gobierno que te encarceló o incluso a los extranjeros, pero lo que estás haciendo es un simple genocidio que no te conducirá a ninguna parte. Unos cientos de muertos vivientes no conseguirán nada, ¡tardarán años en llegar caminando hasta Europa! Estos son simples asesinatos sin el menor sentido.
El comandante negó con un movimiento la cabeza mientras sonreía.
—Esa antena está diseñada para emitir hacia el espacio, su alcance es enorme… Si hay algo que este continente tiene en cantidad son cadáveres. ¿Cuántos muertos puede haber entre este punto y Europa? Miles de millones llevan días dirigiéndose hacia allí. Su efecto es como una riada que arrastrará todo lo que encuentre por medio. Pueblos, ciudades… todos serán arrasados y sus víctimas se sumarán como una avalancha. El hecho de que se muevan a pie y de que abarquen tanto territorio debería generar un flujo continuo. Los que ejecutamos aquí no tienen la menor importancia. Puede que las corrientes marinas desvíen a algunos miles… pero en cuanto empiecen a llegar nada los detendrá; puede que con artillería los contengan durante unos días, pero al final…
El clérigo enmudeció ante la magnitud del horror descrito por aquel demente. Aunque se dijo que no podía ser cierto. No, Kaddour había perdido el norte. Estaba claro que el cautiverio, aparte de hacerle perder la fe, lo había trastornado. Así que recondujo la conversación hacia donde le interesaba.
—En ese caso, no entiendo el motivo de esas matanzas.
—Recursos.
La respuesta descolocó por completo al imán, que solo acertó a repetir:
—¿Recursos?
—No va a venir ningún camión a abastecernos. Nuestra única fuente de provisiones consiste en el saqueo.
—¿Pero qué necesidad hay de asesinar a todas esas personas? ¿No basta con robarles su sustento?
—Por un lado existe la posibilidad de que alguno quiera vengarse, de que pidan ayuda a las autoridades de Tamanrasset y, por supuesto, de que encuentren otras provisiones antes que nosotros… Se me ocurren muchos motivos para matarlos y ni uno solo para dejarlos con vida. Son tiempos duros. Se trata de simple competencia.
El clérigo movió la cabeza decepcionado. Aquel hombre no era un exaltado que malinterpretaba las palabras del libro sagrado. Estaba frente a un apóstata, ante un alma enferma de odio y resentimiento.
El imán sintió el peso de la pequeña daga que llevaba oculta en la manga de su brazo izquierdo. Era su última carta en el caso de no poder hacerlo entrar en razón. Pensó que no tendría valor para utilizarla y, de hecho, no quería hacerlo. Pero alguien tenía que poner punto y final a tal atrocidad.
Unos golpes en la puerta hicieron que el comandante desviara momentáneamente su atención de su anciano interlocutor.
—¡Adelante! —exclamó el comandante.
Kaddour reconoció el enjuto y barbudo rostro de Salek, su lugarteniente, y el hecho de que lo interrumpiera no podía significar nada bueno.
El imán decidió aprovechar la ocasión. Poniéndose en pie, atravesó los escasos dos metros que lo separaban del comandante y en un fluido movimiento extrajo la daga de su funda. El religioso era consciente de que no podría acabar con la vida de los dos hombres, aunque tampoco esperaba salir de allí con vida.
No fue la sorpresa reflejada en el rostro de Salek la que hizo reaccionar a Kaddour, sino el instinto que termina por desarrollar quien sobrevive a más de una década en el pozo de muerte y decadencia en el que lo habían confinado.
La punta del arma atravesó tela, piel, tejidos y se alojó finalmente en el hueso.
No fue difícil para el fornido comandante derribar al enjuto clérigo, único testigo de su malévola sonrisa cuando extraía el arma de su antebrazo izquierdo para arrojarla a un lado con indiferencia teatral.
—¿Qué tal sienta mancharse las manos de sangre?
Salek, que había palidecido ante la escena, se acercó dispuesto a inmovilizar al visitante, pero se detuvo cuando el hombre que les dirigía extrajo la pistola de la funda que llevaba colgada junto a la pierna derecha, y apuntó al vientre del anciano.
—¡Comandante! —gritó su lugarteniente entre horrorizado y escandalizado.
Su líder lo ignoró.
—Ya has probado la lucha —le explicó Kaddour—, ahora toca que descubras lo que se siente cuando debes enfrentarte a las consecuencias.
Y sin más ceremonias apretó el disparador. El anciano dejó escapar un quejido mientras se encogía abrazándose a su herido bajo vientre.
—¡Es un imán! —gritó Salek.
El comandante se volvió sosteniendo aún el arma en la mano.
—Es un traidor. Un farsante que se llenaba la boca de palabras mientras nosotros luchábamos y sangrábamos.
—Pero…
—¿Afirmas que se trata de un hombre santo?, ¿debería dejar sin castigo este atentado contra mi vida?
Salek bajó la vista. El líder se dirigió entonces al anciano agonizante:
—Intenta no mancharme demasiado el suelo, por favor.
Kaddour se disponía a marcharse en busca de yodo y unas vendas para su antebrazo, pero se volvió antes de cruzar la puerta y le dijo a su sorprendido subordinado:
—Encárgate de que se deshagan de esa carroña. ¿Para que querías verme?
Salek tardó unos segundos en reaccionar, como si se le hubiera olvidado el motivo de su intromisión.