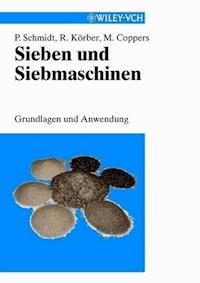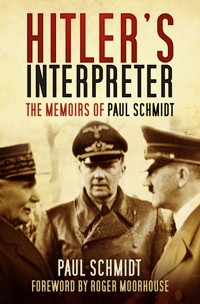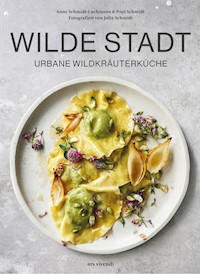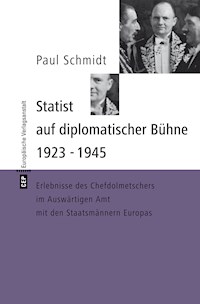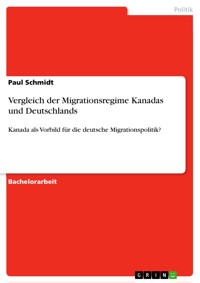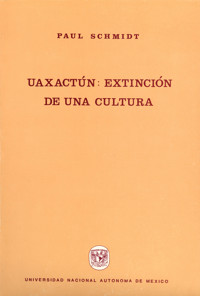
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es el resultado de más de una década de reflexión sobre el cambio cultural y su medición en la arqueología. Basado en un seminario impartido por Robert Wauchope en Tulane University, el estudio parte de un método cuantitativo para analizar la evolución de la cultura a través de la cerámica, explorando patrones de innovación, persistencia y pérdida. Más que una simple revisión de datos arqueológicos, esta obra se adentra en la relación entre arqueología y antropología, cuestionando enfoques tradicionales y proponiendo hipótesis audaces sobre la estabilidad e inestabilidad cultural. Con una base metodológica rigurosa y un enfoque interpretativo en evolución, el autor invita al lector a repensar la arqueología como una disciplina que va más allá de la excavación, hacia la construcción de marcos teóricos para comprender el cambio cultural.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÓLOGO
Este trabajo es el primero de los que espero sean más sobre este tema. Nació hace dieciséis años en un seminario sobre cambio cultural que llevé con Robert Wauchope en un salón añejo de tradición arqueológica en el Middle American Research Institute de Tulane University. Recién desempacado de mis estudios de licenciatura en el Mexico City College, llegaba firmemente convencido de que la labor primordial del antropólogo consistía en descubrir leyes universales de la cultura. El propósito del seminario fue poner en duda esta convicción, planteándola más como hipótesis que como hecho y, utilizando datos arqueológicos, poner a prueba generalizaciones sobre el cambio cultural. Todo esto con el fin de examinar el lugar de la arqueología respecto a los objetivos generalizantes de la antropología. La base del seminario fue lo que luego sería el segundo capítulo del trabajo de Wauchope sobre la arqueología del norte de Georgia (1966), en el que propuso un método cuantitativo para medir el cambio cultural y maneras de poner a prueba generalizaciones sobre el mismo cambio. En el seminario apliqué el método de Wauchope a la cerámica del valle de Oaxaca, sin mucho éxito, ya que los datos necesarios eran escasos. Posteriormente experimenté (Schmidt, 1965) con el mismo método, utilizando para ello la cerámica de Uaxactún (Smith, 1955). Las pequeñas revisiones hechas al método de Wauchope y las gráficas de cambio cultural elaboradas en ese segundo experimento constituyen el núcleo de este estudio. Lo que ha cambiado es la interpretación, ya que entonces no me había percatado de sus muchas implicaciones, siendo probable que aún no lo haya hecho. No me había dado cuenta del patrón “innovación-persistencia-pérdida”, ni de sus implicaciones para la interpretación de la “estabilidad-inestabilidad” cultural, o de la posibilidad de enfocar la interpretación en términos de evolución cultural. Aquel estudio presentaba un mínimo de interpretación, e inclusive ya no estoy de acuerdo con gran parte de ella. Quizá ahora parezca que me he sobrepasado en interpretación, especialmente en aspectos que puedan parecer más como especulación que como conclusiones bien fundadas. Soy culpable, pero que quede bien claro que no presento másque hipótesis y, francamente, no veo la manera de presentar hipótesis sin especular.
Es importante señalar que éste es un estudio de gabinete, utilizando para él datos obtenidos y publicados por otros investigadores. Pero creo que es arqueología –más aún, antropología– en el más puro sentido de la palabra, tanto como manejar brocha y cucharilla. El excavar no tiene sentido sin tener en mente estudios a este nivel, ni se puede llegar a este nivel sin una base empírica derivada de la excavación.
Aunque Robert Wauchope fue el estímulo principal de este trabajo, tanto por el método de cuantificación del cambio cultural como de mi interés en la evolución cultural, no sé si él estaría de acuerdo con mis interpretaciones. A los comentarios de Gordon R. Willey, Robert E. Smith y Anna O. Shepard al primer estudio debo en gran parte que mi interés en esto se haya mantenido. Asimismo, agradezco a Ignacio Bernal, Warwick Bray, Thomas Lee y otra vez a Gordon R. Willey, sus comentarios a esta nueva versión. Aunque no todos estuvieron de acuerdo con lo que digo y haya o no incorporado sus comentarios, todos fueron valiosos y sugestivos.
CAPÍTULO IINTRODUCCIÓN
REGULARIDAD CULTURAL
Más que otra cosa, este trabajo intenta ser un experimento en el estudio del cambio cultural —tratar de analizarlo, medirlo y representarlo en gráficas, de tal manera que se puedan observar patrones y procesos que nos permitan explicar fenómenos socio-culturales del pasado y del presente.
Al decir “pasado y presente”, adopto una posición uniformadora, o sea que supongo que existen procesos de cambio cultural que han operado en el pasado y siguen aún vigentes. Esta es una suposición que el arqueólogo necesariamente tiene que hacer si es que concibe su profesión como una parte integral de la antropología y ésta, a su vez, como una ciencia social. La antropología debe servir para entender al hombre en toda su magnitud, especialmente al hombre del presente. La arqueología obtiene sus datos del pasado, y si éstos no pueden contribuir a la comprensión del presente, ¿de qué sirven? Si uno adopta una posición particularista en la arqueología, a lo más que puede aspirar es a contribuir a que los niños de escuela aprendan a sentir orgullo de su tradición cultural, mítica o real, a que los turistas que visitan sus ruinas dejen ingresos a la región, a que se le considere a uno experto en algún aspecto de la arqueología, y a publicar libros que le dejen regalías y lo ayuden a su ascenso institucional. No deseo que se entienda que la adopción de un enfoque particularista no sea válido; es válido mientras la sociedad lo acepte y lo sostenga económicamente. Al fin y al cabo, el optar por la idea de que operan procesos regulares e invariables de cambio cultural, o por la convicción de que los procesos culturales del pasado ahora son obsoletos, es materia de fe. La veracidad de estos supuestos sólo se puede juzgar en función de los resultados obtenidos mediante su aplicación. Mientras no se obtengan resultados concretos que apoyen una u otra suposición, tampoco se les puede juzgar objetivamente.
A muchos nos causa pavor la idea de que pudiéramos descubrir que el hombre, en su aspecto extrabiológico, no es totalmente libre, a pesar de aceptar que como animales estamos sujetos al proceso de evolución orgánica. Proceso que ha operado en forma invariable desde que hay vida. Si la cultura es producto del Homo sapiens, quien a su vez está sujeto a procesos naturales, también parece lógico que ella lo estuviera. La cultura, a nivel de población o grupo, no se puede imaginar divorciada del hombre. Si mueren los portadores de una cultura, también desaparece la cultura. Siguiendo esta línea de razonamiento, inclusive es posible concebir a la cultura como un fenómeno natural sujeto de ser estudiado como tal, por una ciencia natural —la antropología—. Este tipo de argumento ha sido rechazado en la antropología repetidas veces, pues al parecer se tiene miedo que pueda resultar en un argumento de causación genética de la cultura, ya que, relajando el rigor analítico, es relativamente fácil decir que, si la cultura es producto de un ser orgánico, y sigue ligado a él, su funcionamiento se debe regir por las mismas leyes que rigen a su productor. Sin embargo éste no es un corolario necesario, e inclusive una abrumadora cantidad de evidencia sacada a luz por antropólogos a través de un siglo de investigación indica claramente que no es posible mantenerlo. A pesar de la existencia de similitudes sorprendentes a nivel formal, el cambio cultural tiene características que lo distinguen claramente del cambio orgánico, especialmente con respecto del ritmo del cambio, el que es mucho másacelerado en el dominio de la cultura que en el orgánico.
El miedo a la idea de la causación biológica de la cultura tuvo como consecuencia toda una época en la antropología, la llamada historicista o particularista, dedicada entre otras cosas a demostrar la inexistencia de relaciones causales directas entre procesos biológicos y culturales. A pesar de esto se mantuvo el supuesto de que la cultura estaba sujeta a procesos regulares, pero, para descubrirlos, había que recurrir a conceptos propios, generados desde adentro de la antropología. Claro ejemplo de esto fue la idea de considerar a la cultura como un ente “superorgánico” (Kroeber, 1917). Que el corolario no sea válido, no necesariamente significa que se tenga que desechar el supuesto original –es más bien producto de razonamiento defectuoso, y el desecharlo no tiene por qué afectar la proposición de la cual salió. En lo personal pienso que el suponer que la cultura está sujeta a procesos regulares porque es producto del hombre biológico, y aun está sujeta al mismo, es la mejor fundamentación de la ciencia antropológica que pueda haber, ya que define nuestro objetivo principal: descubrir las leyes que rigen la cultura. El hecho de que haya habido un cambio cualitativo en la evolución de la vida con el surgimiento de algo que pudiéramos llamar un nuevo reino –la cultura–, no necesariamente significa que los procesos a que está sujeta sean tan diferentes a aquellos que operan en las esferas inorgánica y orgánica. La transición entre la no-vida y la vida al parecer fue bastante abrupta comparada con el surgimiento de la cultura, la que fue surgiendo poco a poco en función del desarrollo físico de una línea de primates y de su relación con el medio ambiente –línea de primates de la cual aún depende–. Por lo mismo es probable que se parezcan más los procesos que rigen lo orgánico y la cultura que el parecido entre los procesos de lo no orgánico y la vida.
La razón de estas líneas iniciales consiste en la necesidad que he sentido de situarme ante una inclinación reciente en la arqueología que tiende a negar la posibilidad de descubrir leyes universales de la cultura. Quizá esto, más que nada, es la razón por la cual después de 14 años de estar empolvándose, desenterré los datos que aquí se presentan, ya que apuntan claramente hacia un camino en el que valdría la pena que la arqueología experimentara si es que queremos llegar a descubrir regularidades culturales que no sean ni tan específicas para terminar en la inconsecuencia, ni tan generales que no se pueda hacer nada con ellas.
Investigaciones en otras áreas de la cultura sugieren que sí hay cambios a largo alcance que están sujetos a procesos regulares. Lo que más llama la atención a este respecto es la posibilidad de fechar la época aproximada de la separación de lenguas mediante la glotocronología, y a menos que el lenguaje tenga una naturaleza radicalmente distinta a otras manifestaciones del hombre que llamamos culturales, también respecto a éstas debe existir la posibilidad de descubrir tendencias regulares de cambio.
En términos muy generales he hecho explícitas mis suposiciones en función de las cuales se debe entender el objetivo de este estudio. A un nivel más concreto, este trabajo constituye un intento de explicar la caída de la civilización maya de las tierras bajas meridionales hacia el final del periodo Clásico (ca. 900 d.C.) con base en patrones de cambio cultural observados en la cerámica de Uaxactún, Guatemala. Esto fue posible mediante la aplicación de un método cuantitativo desarrollado por Robert Wauchope (1966) para medir el cambio cultural.
UAXACTÚN
Localizada en el noreste del Petén de Guatemala, la ciudad arqueológica de Uaxactún fue habitada durante aproximadamente 1600 años (700 a.C. a 900 d.C.), siendo abandonada por razones no bien entendidas; alrededor o un poco después de 10.3.0.0.0. (889 d.C.), fecha de la estela 12, la más tardía conocida de este sitio.
Escogí el material cerámico de Uaxactún (Smith, 1955) para elaborar este estudio, por varias razones. En primer lugar está relativamente bien controlado temporalmente a través de un periodo largo, lo que facilita la observación de patrones de cambio. Abarca dos fases temporales del periodo Preclásico: Mamóm y Chicanel, y otras dos fases del periodo Clásico: Tzakol y Tepeu, cada una de ellas divididas en tres subfases. Se cuenta entonces con ocho puntos de referencia temporales a lo largo de la secuencia en los que se puede cuantificar el grado de cambio en la cerámica.1 Mamóm y Chicanel son divisiones temporales relativamente largas –aproximadamente de 400 a 500 años cada una– comparadas con las seis subfases del periodo Clásico, las que tienen aproximadamente 100 años de duración cada una.
En segundo lugar, la dimensión y cantidad de datos, lo que permite cuantificarlos y obtener resultados significativos. Por “dimensión” de los datos me refiero al nivel de abstracción de ellos. Para los fines de este trabajo utilizo exclusivamente rasgos elementales de la cerámica, por ejemplo: incisión antes de cocimiento o borde engrosado. El “tipo” constituiría otro nivel de abstracción más alto, además de no ser suficientes para cuantificarlos significativamente a nivel de presencia y ausencia en cada fase.
Finalmente, esta secuencia es de suma utilidad ya que a través de ella ocurren dos eventos, en los cuales es de interés observar en qué forma se manifiestan en términos de posibles patrones de cambio. Uno es la transición del periodo Preclásico al periodo Clásico, y el otro es el abandono del sitio, con especial atención a lo que sucede en la época inmediatamente anterior a este fenómeno.
TRADICIONES TÉCNICA Y ESTÉTICA
El método utilizado aquí fue ideado y utilizado originalmente por Robert Wauchope (1966). Su intención, expresada durante muchos años en su seminario sobre cambio cultural, era medir el ritmo del cambio cultural a través de periodos largos con el fin de observar patrones y poner a prueba hipótesis sobre este cambio. La preocupación fundamental de Wauchope era la de si la arqueología realmente podría ser relevante para la antropología, preocupación que desde hace ya más de dos décadas lo llevó a organizar los Seminars in Archaeology: 1955 (Wauchope, 1956). Uno de estos seminarios –“An archaeological approach to the study of cultural stability” (Thompson, R. 1956)–, el único en que participó Wauchope directamente, fue crucial para la elaboración posterior de su método de medición del cambio cultural. En ese seminario los participantes se aplicaron a enfocar el “...problema de la estabilidad e inestabilidad cultural a través de un estudio de la persistencia y del cambio de formas culturales a través del tiempo [ofreciendo] el concepto de tradición como la herramienta básica para organizar datos arqueológicos hacia este fin. Una tradición es una forma cultural socialmente transmitida que persiste en el tiempo” (Thompson, 1956: 39).2 El seminario optó por una definición tan general de tradición con la finalidad de que pudiera “...abarcar cualquiera magnitud de fenómenos culturales...” (Thompson, R. 1956: 39), desde rasgos elementales de cerámica hasta patrones más amplios, tales como tradición teocrática o tradición militarista.
Las tradiciones fueron clasificadas de acuerdo con las formas que con más frecuencia parecían adoptar (Thompson, R. 1956: 43, figura 1), para después proponer una serie de hipótesis con las cuales intentaron predecir la forma que tomaría la tradición dados ciertos factores cáusales tales como aquellos inherentes al material, ambientales, demográficos, sociales, culturales y de contacto o difusión. (ibid.: 46-47). Por ejemplo, respecto a los factores culturales, se propuso que la falta de interés cultural, o sea un sistema de valores cerrado, tendería a resultar en una tradición directa, mientras que un sistema de valores abierto tendería a resultar en una tradición divergente o convergente (ibid.:47). Aunque no se dice explícitamente, existe la implicación de que las formas de las tradiciones, descubiertas a partir del análisis de la cultura material, podrían servir cómo diagnósticos para inferir el tipo de valores de la sociedad.
El método cuantitativo desarrollado por Wauchope (1966: 21) depende en gran medida de lo tratado en el seminario sobre estabilidad, ya que, entre otras cosas, uno de sus propósitos fue el de identificar tradiciones como las propuestas en los seminarios. En este estudio, Wauchope llamó tradiciones a categorías formadas por atributos de rasgos cerámicos de distintas clases. Algunos contenían rasgos de carácter técnico, como el color de la pasta y cantidad de desgrasante, mientras que otros contenían rasgos de carácter estético, como la forma de la vasija y motivos texturizados. Mediante la cuantificación de los cambios a través del tiempo en cada tradición, pudo observar una tendencia en la que las tradiciones técnicas fueron directas (o sea que su contenido no aumentaba ni disminuía), mientras que las estéticas tendían a ser divergentes o expansivas (su contenido aumentaba) (ibid.: 29).