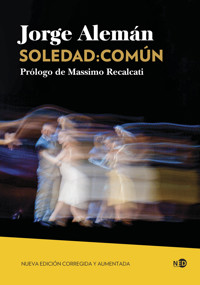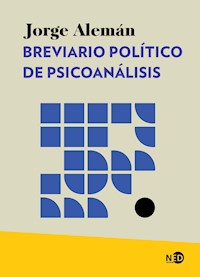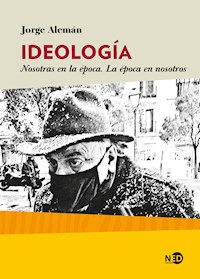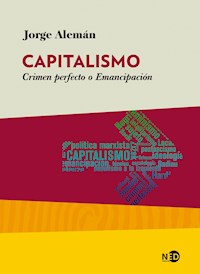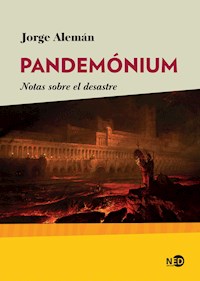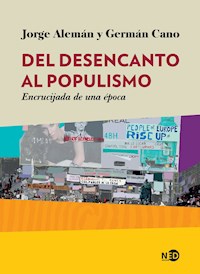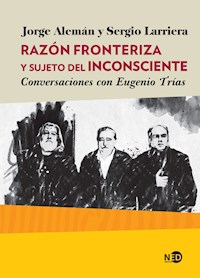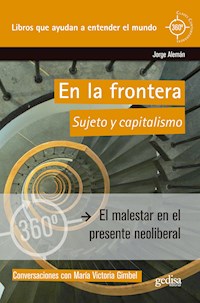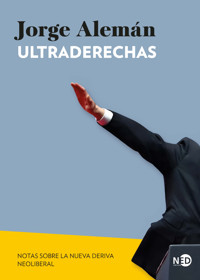
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Si sentimos un escalofrío cuando Elon Musk, ebrio de victoria, esgrime el saludo fascista ante millones de personas, es porque de algún modo todos entendemos lo mismo: el orden del mundo está cambiando. Aquellos que hace una década se reducían a pequeños grupos aislados hoy han alcanzado el poder. Figuras como Trump, Milei o los tecnoligarcas son nuestro presente y probablemente sean nuestro futuro. Pero ¿cómo nos explicamos su ascenso meteórico? Por más que a muchos nos sorprendan, las ultraderechas son para Jorge Alemán el síntoma de una época que, carcomida por el capitalismo, ha perdido la fe en cualquier proyecto colectivo. Para entender su auge, hay que comprender primero el pacto que la ultraderecha teje con las grandes multinacionales y la tecnología, así como la manera en que pretende ofrecer una solución fácil a los malestares de los ciudadanos. Este libro explora, desde múltiples puntos de vista, toda la complejidad del principal fenómeno político del momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Alemán
Ultraderechas
Notas sobre la nueva deriva neoliberal
© Jorge Alemán, 2025
De la corrección: Marta Beltrán Bahón
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Ned ediciones, 2025
Primera edición: mayo, 2025
Preimpresión: Moelmo SCPwww.moelmo.com
eISBN: 978-84-19407-70-2
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Ned Edicioneswww.nedediciones.com
Índice
Prólogo
I. ULTRADERECHAS
La frontera del nihilismo
Paranoia y nuevas ultraderechas
Plusvalía de información y democracia rehén
El síntoma social
La ultraderecha neoliberal
La vida que queremos
Lo nacional y popular maquiaveliano y las derechas
Odio
Pensadores radicales: Europa y Latinoamérica
Populismo revisitado
Ultraderecha e interpretación delirante del mundo
Explotación/opresión: la izquierda difícil
Lo nacional y popular latinoamericano
Revolución... aquella palabra
Redes, odio y síntoma de época
Neoliberalismo, violencia y captura del sujeto
La cobardía como enfermedad política
Diferenciar el deseo de la pulsión de muerte
Catástrofe y violencia
Violencia e impotencia
Freud, Lacan y la batalla contra el dogmatismo
La digitalización de la psique y la izquierda lacaniana
Mandatos imposibles
La autoayuda y el coach como dispositivos de control
Nota sobre el capitalismo como modo de producción del desastre
La diferencia entre ideología y política
¿Es posible la autodestrucción del mundo?
La causa de las ultraderechas
La lógica política del insulto
Capitalismo y militarización del mundo
El insulto al progresista
El antagonismo mundial
Luces rojas de la ultraderecha
Después del capitalismo, ¿qué?
El futuro no es el porvenir
Historia y sujeto
Ficción capitalista y protofascismo
Límites contemporáneos de la democracia
La ultraderecha sueña con el populismo
Trump y el fantasma fascista
Ultraderecha falocéntrica
Batalla cultural y tiempos oscuros
Almas bellas y canallas
Epidemia zombi
Cuando el sujeto se vuelve idéntico al dinero
Mark Fisher y la pulsión de muerte
II. LEY, ATEÍSMO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL:TRES INTERVENCIONES
Kafka: la infinitud de la ley
Un ateísmo difícil
Padre, ¿por qué me has abandonado?
Monoteísmo
Pascal con Heidegger
Badiou
Para concluir
La singularidad y el sujeto del inconsciente en la era de la IA
Pensar en tiempos de la inteligencia artificial
El Gestell del ser hablante
El transhumanismo y la singularidad
La democracia en el horizonte tecnológico
El sujeto del inconsciente frente a la automatización
La lógica algorítmica y el repliegue del deseo
El horizonte ético-político de la técnica
Heidegger en la era de la IA
Lacan: deseo, inconsciente y técnica
La lógica del Todo
La falta y el olvido del ser
Temporalidad
La lógica de la transparencia
Aunque los textos de este libro parezcan alejados del tema, es el amor quien escribe.
Jorge Alemán
DEL SACRIFICIO
En la más densa oscuridad es fácil
recurrir a las fauces de un león
y decir «He cumplido». Pero
acelerar la herida, provocar el final ineludible
no exime del cuidado
de crearnos el alma.
Ante el umbral definitivo conviene detener
el impulso y, atentos,
sentir clavársenos las fauces
y hacerse luz la herida.
Chantal Maillard
Prólogo
Escribir sobre la ultraderecha no es simplemente un ejercicio intelectual. Es una necesidad política. Las páginas que componen este libro son el producto de una insistencia: un afán por comprender los mecanismos por los cuales el neoliberalismo y su lógica de fragmentación han dado lugar a un nuevo orden posdemocrático. No se trata de un retorno al pasado, sino de una mutación en la que la ultraderecha ya no se presenta como una anomalía o una regresión, sino como la salida propia del régimen nihilista del capitalismo tardío.
Mi preocupación por el desencadenamiento de las ultraderechas en Occidente data de varios años atrás. De hecho, fue Lacan el primero quien, gracias a las propiedades y condiciones que asignó al discurso capitalista, me permitió vislumbrar el desenlace neofascista del imperialismo. Si las enumero aquí, es porque acaso puedan ayudar también a algunos de mis lectores a comprender este nuevo fenómeno político. Sus observaciones son hoy, de hecho, más pertinentes que nunca, pues entre ellas se encuentran ciertas temáticas que podríamos reconocer fácilmente en el neoliberalismo contemporáneo. Un movimiento circular que no es susceptible, en principio, de ser interrumpido por una voluntad histórico-política; la destrucción de la experiencia de la verdad y de los lazos sociales; las condiciones para un individualismo de masas gobernado por un goce mortífero; un funcionamiento sin represión soportado por una lógica del rechazo psicótico que se expande en lo social.
Fueron estas cuestiones las que me hicieron posible establecer una conexión estructural entre el discurso capitalista y el nihilismo de la técnica, vínculo que hoy, cuando miramos hacia Trump y su cercanía con los tecnoligarcas, se nos vuelve cada vez más claro.
Las primeras reflexiones que componen este libro permiten situar el problema en su contexto actual. En ellas planteo cómo la política contemporánea ya no puede pensarse sin la presencia de un exceso destructivo que atraviesa los discursos y las prácticas colectivas. La ultraderecha ha utilizado la rabia y el resentimiento como esa fuerza orientada contra todo lo que el neoliberalismo ha precarizado. Por ello, podemos decir que opera bajo la lógica de la devastación.
Mientras que el fascismo histórico se sostenía en la idea de un orden total, el posfascismo contemporáneo funciona dentro de la anarquía del mercado, aprovechando sus ruinas para establecer formas de gobierno basadas en la administración del odio y la exclusión. No se trata de una dictadura clásica, sino de una gobernabilidad donde el sujeto se somete voluntariamente, orientado por los discursos identitarios y la permanente apelación a la amenaza exterior.
En la segunda mitad del libro recojo tres de mis conferencias públicas, pronunciadas a lo largo de los últimos años, en torno a tres temas que creo estrechamente vinculados con las problemáticas esbozadas en la primera parte: la relación del individuo con la ley, el monoteísmo y la inteligencia artificial.
Si en otros momentos históricos el síntoma operaba como un punto de tensión entre el deseo y la ley, hoy el síntoma social se ha convertido en parte del régimen dominante. La ultraderecha, lejos de tratar de resolver el malestar, lo gestiona, lo amplifica y lo convierte en una maquinaria de movilización política. Aquí se hace evidente que el neoliberalismo no ofrece una promesa de felicidad, sino una administración de la miseria en la que cada uno debe encontrar a su propio culpable y gozar del ejercicio continuado del sadismo.
En este punto, la lectura de Kafka, que vertebra la primera intervención, se vuelve ineludible. Si en su obra encontramos la imagen de un poder opaco, inaccesible, que somete al sujeto a una ley indescifrable, hoy nos enfrentamos a una versión aún más perversa: una lógica en la que el sujeto ya no se enfrenta solo a un tribunal inalcanzable, sino que él mismo ha sido absorbido por la maquinaria, devorado por un sistema que lo hace responsable de su propia miseria. Como en El proceso, ya no se trata de buscar justicia, sino de aceptar la condena como parte del orden de las cosas.
Por otra parte, en la segunda conferencia hablo de cómo el monoteísmo, con su herencia de lo absoluto, nos enseñó a pensar la verdad en términos de un fundamento último, de una Ley que, aunque inaccesible, garantizaba un orden simbólico. Sin embargo, en la era neoliberal, esta garantía ha desaparecido. No es que se haya producido una secularización plena, sino que el mercado ha ocupado el lugar de lo sagrado, generando un régimen de creencia basado en la acumulación infinita y en la promesa de satisfacción total. La ultraderecha ha sabido aprovechar esta cuestión, reactivando la inclinación monoteísta bajo nuevas formas de identidad cerrada, donde la exclusión del otro se convierte en el nuevo ritual de pertenencia.
A todo esto se suma la irrupción de la inteligencia artificial, que ocupa mi tercera charla. Si el capitalismo ha encontrado en la digitalización una nueva frontera de explotación, la IA representa el punto en el que la automatización del deseo se vuelve posible. Queda por ver, como lo sostuvo Lacan en Roma, cuál será su versión sintomática.
Este libro no es solo un análisis, sino una advertencia. La ultraderecha es un síntoma del fracaso de las democracias neoliberales y de la incapacidad de construir un horizonte alternativo. Pero no basta con denunciarlas: es necesario pensar cómo salir de este tiempo, cómo sostener un deseo que no quede capturado por la lógica del goce mortífero.
Kafka nos enseñó que el juicio nunca es definitivo, que la culpa puede ser una construcción arbitraria. La pregunta es si aún es posible pensar una política que no esté regida por la lógica de la culpa y el castigo, sino por la apertura a lo que no puede ser programado, a lo que resiste la captura total de la IA, del mercado y de la identidad. Esa es la apuesta de estas páginas.
I ULTRADERECHAS
La frontera del nihilismo
El nihilismo es el soporte filosófico e histórico que permitió que se constituyera el mundo de las ultraderechas. Todo lo necesario para que aconteciera el nihilismo consumado tuvo como condición material de posibilidad el despliegue contemporáneo del capitalismo.
Sin referencia al nihilismo como «espíritu de los tiempos», sería muy difícil explicar la extensión de las denominadas ultraderechas.
La frontera del nihilismo se caracteriza por su ambigüedad estructural, difícil de definir y determinar en sus alcances. Nihilismo es que todo se va reduciendo a nada, que los valores y sus referencias van desapareciendo, que no hay figura o forma del mundo que no esté alcanzada por su poder anonadante. El desierto crece y llega a su consumación a través del desencadenamiento de la técnica en el mundo, técnica que no procede de la ciencia moderna, sino que es previa porque desde siempre se encuentra en la violencia de lo más elemental. Nihilismo, entonces, es el desamparo del ser que ningún sentido trascendental vendrá a colmar. En ese aspecto, el nihilismo está interesado en disimular su propia esencia.
El nihilismo no es un estado mental que se mida por las creencias que existan con respecto a tal o cual situación. Se define por sentir el peso del «eterno retorno de lo mismo» en todo lo que sucede. Esto permite que todo lo que se diga o proclame o escuche se encuentre subordinado a la ley del eterno retorno. Esta es la verdadera voluntad de poder implícita en el nihilismo.
El nihilismo, que en términos más actuales se puede nombrar neoliberalismo, es la captura de la vida por el resentimiento hacia todo lo que pueda evocar el deseo de construir una posibilidad nueva sin destruir el legado. Para el nihilista resentido, todo sucedió ya y ni siquiera cree en sus propios valores o, si lo hace, solo cree en el poder que pueden tener como destrucción; o, de un modo más preciso, en la fuerza que tiene la pulsión de muerte para reducir a nada lo construido.
Nihilismo, por definición, es la reducción a la nada por métodos violentos.
Paranoia y nuevas ultraderechas
Según Lacan, en la personalidad paranoica existe una certeza previa a cualquier verdad e inmune a cualquier demostración argumental: el Otro, el que maneja los hilos, nos engaña, juega con nosotros como si fuéramos marionetas, nos quiere arrebatar un tesoro sagrado que está en nuestro interior y, por tanto, se debe fundar un nuevo orden que vuelva a poner las cosas en su sitio.
En el nihilismo de la paranoia hay una increencia constitutiva en el Otro, al que se otorga de un modo imaginario un poder omnímodo. Este Otro «engañador» puede ser figurado y representado por el comunismo, Venezuela, los extranjeros, las vacunas, el populismo, líderes o mujeres de gran personalidad política, el movimiento LGTBI. De este modo, los puntos de anclaje que sostenían a la verdad y su fragilidad inherente son sustituidos por certezas resentidas.
Como anticipó Nietzsche, en la corriente actual del mundo existe un gran caudal social de odio. Y de pulsión de muerte, tal como supo dilucidar Freud. El siglo xxi demuestra que no hay neurosis social, sino más bien una auténtica psicosis colectiva.
Las certezas delirantes que vuelven a poner al Occidente central en el abismo constituyen un testimonio logrado de esta cuestión. Más allá de las distintas hibridaciones que configuran la agenda de las ultraderechas actuales, su elemento común es la idea de que la democracia es un escondite para los intrusos del caos, quienes encarnan a un Otro sin reglas y a quienes por tanto hay que destruir.
Este es el verdadero éxito de la operación paranoica, legitimar su odio desmedido y obsceno a través de imputaciones y denuncias permanentes a un supuesto Otro sin Ley. Dicho de otro modo, en la paranoia hay una inversión especular; su odio querellante es la respuesta hostil a un Otro que nos amenaza. Un Otro inventado por la propia estructura paranoica. Por ello, las Memorias de un neurópata, de Daniel Paul Schreber, leídas por Freud, pudieron ser pensadas como una prefiguración de la ideología del nacionalsocialismo.
A su vez, como ya demostró la pandemia, los polos del simulacro negacionista de clara vocación paranoica constituyen una nueva superficie de inscripción para el devenir ultraderechista.
Plusvalía de información y democracia rehén
Un nuevo tipo de plusvalía determina desde hace años el mundo contemporáneo. Esto sucede desde que la información constituye un valor clave, una nueva fuerza productiva en el engranaje capitalista.
El movimiento circular de la misma se puede describir de un modo sencillo: el «usuario» consume distintos tipos de mercancías —móviles, tabletas, ordenadores, Uber, Amazon, Google— y los distintos procedimientos online en los que participa. Paga por gozar de los mismos y, mientras lo hace, sucede algo no previsto por las teorizaciones clásicas del capitalismo. El consumidor paga, pero simultáneamente es un productor de información que se archiva, se interviene con algoritmos, se procesa y se intercambia. Esta información se convierte en la plusvalía que alimenta todo el sistema mediático-financiero.
La novedad es justamente esta: el sujeto paga por su propia explotación. Una explotación del trabajo que no tiene horarios ni productos finales. Es el reino de la mercancía en su condición fantasmagórica, que el genio de Marx supo anticipar y Lacan retomó para explicar su enigmática equivalencia entre el «plus de gozar» y la plusvalía.
En otros tiempos, cierta izquierda teórica quiso ver en el trabajo inmaterial en la red un «cognitariado» que podría emerger como posible heredero del sujeto de la emancipación. La trama circular recién descrita desmiente esta expectativa. En la producción de la mercancía-información el sujeto, en una circularidad siniestra, paga por su propia explotación. Como en las películas distópicas, nuestros cuerpos están enchufados a un software que acumula y transforma nuestra información producida como valor, para que nuevas clases dominantes —imposibles de localizar de un modo directo, salvo en sus distintas segmentaciones geopolíticas— organicen su tráfico.
En semejante horizonte, la democracia está emplazada por aquello que Heidegger denominó la Técnica: un borrado de la singularidad existencial a favor de la planificación de lo ente. Haciendo la salvedad de que esos entes están en nosotros mismos y son transversales a las distintas clases sociales que se fragmentan en las redes.
Cualquier proyecto democrático que quiera intervenir y regular estos procedimientos —donde la vida es materia prima del excedente de información— enseguida desatará un programa mediático-corporativo-financiero que organizará distintas estrategias de destrucción de dicho proyecto. En este sentido, las democracias mediáticas y corporativas han convertido a la razón democrática en rehén de la democracia técnicamente emplazada.
De ahí el impasse de los proyectos políticos democráticos, que aún aspiran a la soberanía popular, en su antagonismo con los nuevos propietarios del valor de la información. Queda por ver cómo opera aquello que, en los pueblos, es inapropiable para la técnica: la sincronía de lo más singular de cada uno con la experiencia del Común. Aquello incalculable para los algoritmos de la información.
El síntoma social
¿No es acaso la política el modo en que se dota una comunidad para prevenir aquello que pone en peligro sus cimientos? ¿Se debe estar abierto a todo acontecer? De entrada, juguemos con el equívoco de la pregunta: ¿hay acaso actualmente alguna medida a través de la cual la comunidad se dote de una política para proteger sus bases? ¿No es lo propio de nuestra experiencia actual saber que ya no somos una comunidad, que esta sociedad no se deja nombrar y reducir fácilmente al conjunto de vínculos sociales que la constituyen? ¿A partir de cuándo la comunidad ya no supo dotarse de una política? ¿Cuándo desapareció? ¿Reaparecerá alguna vez y de otro modo? Se supone que no estamos hablando de la comunidad en el sentido jurídico-administrativo. Pero ¿qué la hizo desaparecer? ¿De qué está hecho eso que ninguna política pudo regular o frenar y solo simula administrar a duras penas?
«El tiempo está fuera de quicio» y la comunidad no parece poder prevenir aquello que la va llamando a su disolución. Consignemos al pasar que el elemento que de forma decisiva protagoniza la desaparición de la comunidad es precisamente la progresiva extinción del trabajo. No me detendré aquí en cuáles son las razones por las que, en el capitalismo actual, el trabajo desaparece en su sentido clásico como forma estable de dialéctica social. La innovación tecnológica, la actividad financiera o la explotación del mercado de mano de obra barata en los países devastados son algunas de las cuestiones a las que hay que remitir en este asunto.
El trabajo, presente de forma esencial en la constitución del vínculo que emerge en la dialéctica del amo y del esclavo, será un resorte fundamental en la elaboración de lo que Lacan denomina los cuatro discursos. Expresiones tales como «poner a trabajar el saber inconsciente» evocan las enigmáticas relaciones entre el significante y el trabajo.
En cualquier caso, no conviene perder de vista los distintos impactos que la noción de trabajo ha producido en los vínculos sociales que se pueden articular a partir del inconsciente. La proposición de Lacan formulada en 1975, en la Tercera,1 «no hay más que un síntoma social, cada individuo es realmente un proletario, es decir, no posee ningún discurso con qué hacer vínculo social, dicho de otro modo, semblante» implica, entre otras cosas, una primera evaluación de las consecuencias que depara la disolución del vínculo social.
Es importante señalar que Lacan intenta mostrar que, en la medida en que determinados cimientos históricos y sociales, a través de sus dispositivos, promueven el cierre del inconsciente, son los lugares en los que al mismo tiempo el malestar del sujeto está comprometido con saberes que se ofrecen como terapéuticas que no implican ningún trabajo de desciframiento inconsciente. Recordemos el carácter de pulsación temporal que Lacan atribuye a la estructura del inconsciente a partir de 1964, pulsación que muestra que, más allá de la función historizante, siempre presente en la estructura del lenguaje, existe la posibilidad temporal de apertura o cierre. El cierre del inconsciente, que depende de ciertas condiciones de satisfacción, involucra el amor de transferencia. Esto nos indica que lo que a veces se deposita en los terapeutas de la autoayuda es una de las figuras contemporáneas de la barbarie. En esta particular barbarie, donde la terapia lleva a lo peor, se aúnan el dolor, el amor y la servidumbre voluntaria. Los individuos se constituyen en el material disponible que consume las distintas ofertas terapéuticas, las que ofrecen tratar el malestar asegurando que el síntoma se desconecte del inconsciente y su trabajo de desciframiento. No hay nada más opuesto a una política de la memoria que ciertas ofertas terapéuticas.
Esa desconexión entre el síntoma y la estructura del inconsciente, de la que da testimonio una enorme gama de manifestaciones sintomáticas corporales —como la bulimia y la anorexia, el alcoholismo, las nuevas adicciones, casos todos en los que el goce obtura la abertura del inconsciente—, es correlativa de la emergencia del síntoma social. Hay síntoma social donde ya no hay lazo social. El síntoma social prolifera en la medida en que el goce que él mismo involucra aparece como desabonado del discurso.
«Cada individuo es realmente un proletariado». Sabemos que, en esa época, cuando Lacan habla de individuo hace referencia a una especial relación entre el goce y la subjetividad que no pasa por el inconsciente. Es el goce de lo Uno el que sostiene al individuo que, en un nuevo paradigma del autoerotismo, muestra que ya no puede haber discurso que haga de eso la promesa de una subjetividad futura. De esta manera, el trabajo, lugar tradicional por donde circulan las identificaciones que le otorgan al vínculo social su consistencia, al irse disolviendo va produciendo un nuevo tipo de insignias de grupo. Donde no hay discurso aparece el grupo, tesis de Lacan que puede ilustrar por qué cada vez más se instala una continuidad sin ruptura entre ciertas formas de gozar, la emblematización de las mismas por el mercado y la emergencia de nuevos tipos grupales referidos exclusivamente al tatuaje o la marca: sucedáneos de nombre propio.
1. Conferencia pronunciada en 1974 por Lacan en Roma, con motivo del VII Congreso de la Escuela Freudiana de París (Nota del editor).
La ultraderecha neoliberal
I. Después de la crisis de legitimidad del capitalismo tardío, crisis donde las tradiciones liberales y conservadoras se tornaron insuficientes para sostener el despliegue corporativo y financiero del nuevo orden del capital, emerge con distintos niveles de intensidad, según la división geopolítica del mundo, el neoliberalismo.
Sus primeras máscaras epocales fueron la «posmodernidad» y la «globalización», hasta que el dispositivo neoliberal por fin se reveló en su potencia. No era una mera estrategia económica del capitalismo, sino una mutación antropológica que ahora pretendía afectar a los seres humanos en su existencia singular.
II. Esta potencia neoliberal se fue traduciendo en los siguientes rasgos: el colapso de las instituciones liberales —como la división de poderes y el juego político conflictual de las democracias— para ir siendo gradualmente reemplazadas por un proyecto unificador y totalizante cuyo horizonte último era «el gobierno de las almas»: promover una producción de subjetividades que estuviera a la medida de cumplir con las exigencias ilimitadas de la reproducción del capital.
III. En este aspecto, el neoliberalismo es, valga la paradoja, el primer intento totalitario en el interior de las democracias: la aspiración de suturar la vida propia e intransferible de cada uno con las coerciones y exigencias, muchas veces imposibles de cumplir, de la reproducción ilimitada del capital.
El significante «libertad» juega un rol determinante en este proyecto de unificación totalizante y está a su servicio. Libertad es el nombre que aparenta abrir un espacio de posibilidades que, a la vez, está mediatizado, intervenido y formateado por la lógica del mercado. De tal modo que la aparente apertura es, por un lado, una cancelación y, por otro, cumple con la historia del capitalismo en el perfeccionamiento de los distintos modos de apropiación de aquellas luchas que, en su día, se presentaron como alternativas al sistema.
Por ello, en el neoliberalismo la libertad solo es compatible con un aparato psíquico absolutamente estresado, en tensión consigo mismo y nunca a la altura de las obligaciones que el poder hace contraer a las vidas singulares. De tal modo que, en competencia con los otros y consigo mismo, e interpretando su propia existencia como puro valor de cambio, los sujetos ya no encuentran su lugar en ningún legado histórico. El término «libertad» sirve para interferir y oponerse a los legados y a las herencias simbólicas, promoviendo un nuevo modo de extensión del odio. Este odio se irradia de un modo semejante al de la adicción a las drogas; de hecho, los aparatos mediáticos lo dosifican calculadamente para su consumo diario. Odio a los débiles, a los vulnerables, a las mujeres, al propio lugar natal, al Estado si este aún está interesado en la cosa pública. Ese odio no solo reemplaza la lógica de las argumentaciones políticas tradicionales, sino que es un factor de cohesión libidinal en la vida de la masa.
En este punto, se debe distinguir masa —como conjunto homogéneo— de pueblo, que es el que constituye siempre un desafío en la articulación de diferencias en una causa común. Los medios de comunicación en el neoliberalismo son medios de formación de masas.
IV. El poder neoliberal debe estar necesariamente acompañado de una lógica amenazante que ahora clausura la dialéctica oposición-oficialismo, la cual siempre demandaba un reconocimiento mutuo de las posiciones en conflicto. Ese reconocimiento mutuo debe ir desapareciendo progresivamente en favor de un nuevo tipo de racismo y xenofobia que ya no se dirige solo a los extranjeros o inmigrantes; ahora se intenta presentar a los propios movimientos nacionales y populares o los de la izquierda progresista como extraños, como intrusos. Por esta pendiente encontramos un punto de contacto con los fascismos históricos.