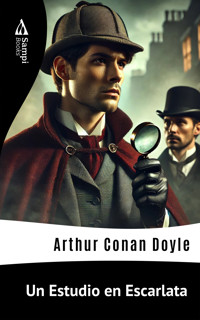
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En "Un Estudio en Escarlata", el Dr. John Watson conoce al brillante pero excéntrico detective Sherlock Holmes. Ambos investigan un misterioso asesinato en Londres, donde aparece un cadáver con la palabra "RACHE" escrita con sangre. A medida que Holmes desentraña el caso, la historia se traslada al Oeste americano, revelando un trágico romance y una historia de venganza que condujeron al crimen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un Estudio en Escarlata
Arthur Conan Doyle
SINOPSIS
En “Un Estudio en Escarlata”, el Dr. John Watson conoce al brillante pero excéntrico detective Sherlock Holmes. Ambos investigan un misterioso asesinato en Londres, donde aparece un cadáver con la palabra "RACHE" escrita con sangre. A medida que Holmes desentraña el caso, la historia se traslada al Oeste americano, revelando un trágico romance y una historia de venganza que condujeron al crimen.
Palabras clave
Misterio, venganza, amor
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
PARTE I
(Reimpresión de las Reminiscencias de JOHN H. WATSON, M.D., ex miembro del Departamento Médico del Ejército). WATSON, M.D., Late of the Army Medical Department).
I:EL SEÑOR SHERLOCK HOLMES
En 1878 obtuve el título de Doctor en Medicina por la Universidad de Londres y me trasladé a Netley para seguir el curso prescrito para los cirujanos del ejército. Una vez terminados mis estudios allí, fui destinado al Quinto Regimiento de Fusileros de Northumberland como cirujano asistente. En aquel momento, el regimiento estaba destinado en la India y, antes de que pudiera incorporarme, había estallado la segunda guerra afgana. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi cuerpo había avanzado a través de los pasos, y ya estaba en lo profundo del país enemigo. Sin embargo, lo seguí junto con muchos otros oficiales que se encontraban en la misma situación que yo, y logré llegar a Candahar sano y salvo, donde encontré a mi regimiento y comencé a desempeñar mis nuevas funciones.
La campaña trajo honores y ascensos a muchos, pero para mí no tuvo más que desgracias y desastres. Fui retirado de mi brigada y asignado a los Berkshires, con quienes serví en la fatal batalla de Maiwand. Allí fui alcanzado en el hombro por una bala Jezail, que destrozó el hueso y rozó la arteria subclavia. Habría caído en manos de los asesinos Ghazis de no haber sido por la devoción y el valor demostrados por Murray, mi ordenanza, que me arrojó sobre un caballo de carga y consiguió llevarme sano y salvo a las líneas británicas.
Desgastado por el dolor y débil a causa de las prolongadas penalidades que había sufrido, fui trasladado, con un gran grupo de heridos, al hospital de Peshawar. Aquí me recuperé, y ya había mejorado hasta el punto de poder caminar por las salas, e incluso asolearme un poco en la veranda, cuando me atacó la fiebre entérica, esa maldición de nuestras posesiones indias. Durante meses mi vida estuvo en peligro, y cuando por fin volví en mí y estuve convaleciente, estaba tan débil y demacrado que una junta médica determinó que no debía perderse ni un día en enviarme de vuelta a Inglaterra. Fui despachado, en consecuencia, en el buque de tropas "Orontes", y desembarqué un mes después en el muelle de Portsmouth, con mi salud irremediablemente arruinada, pero con permiso de un gobierno paternal para pasar los nueve meses siguientes intentando mejorarla.
No tenía ni familia ni parientes en Inglaterra y, por lo tanto, era tan libre como el aire, o tan libre como una renta de once chelines y seis peniques al día le permite ser a un hombre. En tales circunstancias, me dirigí naturalmente a Londres, ese gran pozo negro en el que se vierten irresistiblemente todos los holgazanes y holgazanas del Imperio. Allí me alojé durante algún tiempo en un hotel privado del Strand, llevando una existencia sin comodidades ni sentido, y gastando el dinero que tenía considerablemente más de lo que debía. Tan alarmante era el estado de mis finanzas, que pronto me di cuenta de que debía abandonar la metrópoli y rústico en algún lugar en el país, o que debo hacer una alteración completa en mi estilo de vida. Escogiendo esta última alternativa, empecé por tomar la decisión de abandonar el hotel e instalarme en un domicilio menos pretencioso y menos caro.
El mismo día en que llegué a esta conclusión, me encontraba en el bar Criterion cuando alguien me tocó en el hombro y, al volverme, reconocí al joven Stamford, que había estado a mis órdenes en Barts. La visión de una cara amiga en el gran desierto de Londres es algo realmente agradable para un hombre solitario. En otros tiempos, Stamford nunca había sido especialmente amigo mío, pero ahora lo saludaba con entusiasmo, y él, a su vez, parecía encantado de verme. En la exuberancia de mi alegría, le invité a almorzar conmigo en el Holborn, y partimos juntos en un coche.
—¿Qué has estado haciendo, Watson? —preguntó con indisimulado asombro, mientras avanzábamos por las atestadas calles londinenses—. Estás delgado como un listón y moreno como una nuez.
Le hice un breve esbozo de mis aventuras, y apenas lo había concluido cuando llegamos a nuestro destino.
—¡Pobre diablo! —dijo, compadeciéndose, después de haber escuchado mis desgracias—. ¿En qué andas ahora?
—Buscando alojamiento —respondí—. Intentando resolver el problema de si es posible conseguir habitaciones cómodas a un precio razonable.
—Qué cosa más rara —comentó mi compañero—; es usted el segundo hombre en el día que me dirige esa expresión.
—¿Y quién fue el primero? —pregunté.
—Un tipo que trabaja en el laboratorio químico del hospital. Se lamentaba esta mañana porque no podía conseguir a alguien que le acompañara en unas bonitas habitaciones que había encontrado, y que eran demasiado para su bolsillo.
—¡Caramba! —grité—, si de verdad quiere a alguien con quien compartir las habitaciones y los gastos, soy el hombre ideal para él. Preferiría tener un compañero a estar solo.
El joven Stamford me miró con extrañeza por encima de su copa de vino.
—Aún no conoce a Sherlock Holmes —dijo—; quizá no le interese como compañero constante.
—¿Por qué, qué hay contra él?
—Oh, no he dicho que haya nada contra él. Es un poco raro en sus ideas, un entusiasta en algunas ramas de la ciencia. Por lo que sé, es un tipo bastante decente.
—¿Un estudiante de medicina, supongo? —dije yo.
—No, no tengo ni idea de lo que piensa hacer. Creo que tiene buenos conocimientos de anatomía y es un químico de primera clase; pero, que yo sepa, nunca ha tomado ninguna clase sistemática de medicina. Sus estudios son muy esporádicos y excéntricos, pero ha acumulado un montón de conocimientos extravagantes que asombrarían a sus profesores.
—¿Nunca le preguntaste a qué iba? —le pregunté.
—No; no es un hombre al que sea fácil sonsacar, aunque puede ser bastante comunicativo cuando la fantasía se apodera de él.
—Me gustaría conocerle —dije—. Si he de alojarme con alguien, preferiría un hombre de hábitos estudiosos y tranquilos. Aún no soy lo bastante fuerte para soportar mucho ruido o excitación. Tuve suficiente de ambas cosas en Afganistán para el resto de mi existencia natural. ¿Cómo podría conocer a este amigo suyo?
—Seguro que está en el laboratorio —respondió mi compañero—. O bien evita el lugar durante semanas, o bien trabaja allí de la mañana a la noche. Si quiere, nos damos una vuelta juntos después de comer.
—Desde luego —respondí, y la conversación se desvió por otros cauces.
Mientras nos dirigíamos al hospital después de dejar el Holborn, Stamford me dio algunos detalles más sobre el caballero que me proponía tomar como compañero de alojamiento.
—No debes culparme si no te llevas bien con él —dijo—, no sé nada más de él que lo que he aprendido de verle de vez en cuando en el laboratorio. Tú propusiste este acuerdo, así que no debes hacerme responsable.
—Si no nos llevamos bien, será fácil separarnos —respondí—. Me parece, Stamford —añadí, mirando con dureza a mi compañero—, que tienes alguna razón para lavarte las manos en este asunto. ¿Tan formidable es el carácter de este tipo, o qué? No te hagas el remolón.
—No es fácil expresar lo inexpresable —respondió riendo—. Holmes es demasiado científico para mi gusto, se acerca a la sangre fría. Podría imaginármelo dándole a un amigo una pizca del último alcaloide vegetal, no por malevolencia, como comprenderá, sino simplemente por un espíritu de investigación para hacerse una idea exacta de sus efectos. Para hacerle justicia, creo que él mismo lo tomaría con la misma disposición. Parece tener pasión por el conocimiento definido y exacto.
—Muy correcto también.
—Sí, pero puede llevarse al exceso. Cuando se trata de golpear a los sujetos en las salas de disección con un palo, ciertamente está tomando una forma bastante extraña.
—¡Golpeando a los sujetos!
—Sí, para comprobar hasta qué punto pueden producirse contusiones después de la muerte. Lo vi hacerlo con mis propios ojos.
—¿Y aún así dices que no es estudiante de medicina?
—No. Dios sabe cuáles son los objetos de sus estudios. Pero aquí estamos, y usted debe formarse sus propias impresiones sobre él.
Mientras hablaba, giramos por una estrecha callejuela y atravesamos una pequeña puerta lateral que daba a un ala del gran hospital. Era un terreno familiar para mí, y no necesité que me guiaran mientras ascendíamos por la sombría escalera de piedra y avanzábamos por el largo pasillo con sus paredes encaladas y sus puertas de color pardo. Cerca del otro extremo, un pasillo de arcos rebajados se bifurcaba y conducía al laboratorio químico.
Era una cámara alta, forrada y llena de innumerables botellas. Había mesas anchas y bajas esparcidas por todas partes, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen, con sus llamas azules parpadeantes.
Sólo había un estudiante en la sala, que estaba inclinado sobre una mesa distante, absorto en su trabajo. Al oír nuestros pasos, miró a su alrededor y se puso en pie con un grito de placer.
—¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! —gritó a mi compañero, corriendo hacia nosotros con una probeta en la mano—. He encontrado un reactivo que se precipita con la hemoglobina, y con nada más.
Si hubiera descubierto una mina de oro, no podría haber brillado mayor alegría en sus facciones.
—Dr. Watson, Sr. Sherlock Holmes —dijo Stamford, presentándonos.
—¿Cómo estás? —dijo cordialmente, agarrando mi mano con una fuerza por la que difícilmente le habría dado crédito—. Has estado en Afganistán, según tengo entendido.
—¿Cómo demonios lo sabías? —pregunté asombrado.
—No importa —dijo riéndose para sus adentros—. La cuestión ahora es la hemoglobina. Sin duda usted ve la importancia de este descubrimiento mío.
—Es interesante, químicamente, sin duda —respondí—, pero prácticamente...
—Vaya, hombre, es el descubrimiento médico-legal más práctico desde hace años. ¿No ves que nos da una prueba infalible para las manchas de sangre? ¡Ven aquí ahora!
En su impaciencia, me agarró por la manga del abrigo y me arrastró hasta la mesa en la que había estado trabajando.
—Tomemos un poco de sangre fresca —dijo, clavándose un largo punzón en el dedo y extrayendo la gota de sangre resultante con una pipeta química—. Ahora, añado esta pequeña cantidad de sangre a un litro de agua. Usted percibe que la mezcla resultante tiene el aspecto del agua pura. La proporción de sangre no puede ser superior a uno en un millón. No dudo, sin embargo, que podremos obtener la reacción característica.
Mientras hablaba, echó en el recipiente unos cuantos cristales blancos, y luego añadió unas gotas de un fluido transparente. En un instante, el contenido adquirió un color caoba apagado y un polvo parduzco se precipitó al fondo del frasco de cristal.
—¡Ja, ja! —gritó, dando palmas y tan encantado como un niño con un juguete nuevo—. ¿Qué te parece?
—Parece una prueba muy delicada —comenté.
—¡Hermoso! ¡Hermoso! La antigua prueba de Guiacum era muy torpe e incierta. También lo es el examen microscópico de los corpúsculos sanguíneos. Este último no tiene valor si las manchas son de hace unas horas. Ahora bien, este parece actuar igual si la sangre es vieja o nueva. Si se hubiera inventado esta prueba, hay cientos de hombres que ahora caminan por la tierra y que hace tiempo habrían pagado la pena de sus crímenes.
—¡Claro que sí! —murmuré.
—Los casos penales giran continuamente en torno a ese punto. Un hombre es sospechoso de un crimen meses después de haberlo cometido. Se examina su ropa y se descubren manchas marrones en ella. ¿Son manchas de sangre, de barro, de óxido, de fruta o de qué? Esta es una pregunta que ha desconcertado a muchos expertos, ¿y por qué? Porque no existía ninguna prueba fiable. Ahora tenemos la prueba de Sherlock Holmes, y ya no habrá ninguna dificultad.
Le brillaban los ojos mientras hablaba, se ponía la mano sobre el corazón y hacía una reverencia, como si se estuviera dirigiendo a una multitud que le aplaudía y a la que había conjurado su imaginación.
—Hay que felicitarle —comenté, bastante sorprendido por su entusiasmo.
—Hubo el caso de Von Bischoff en Frankfort el año pasado. Sin duda habría sido ahorcado si esta prueba hubiera existido. Luego hubo Mason de Bradford, y el notorio Muller, y Lefevre de Montpellier, y Samson de Nueva Orleans. Podría nombrar una veintena de casos en los que habría sido decisivo.
—Parece usted un calendario andante del crimen —dijo Stamford riendo—. Podrías empezar un periódico en esa línea. Llámalo "Noticias policiales del pasado".
—También podría ser una lectura muy interesante —comentó Sherlock Holmes, mientras se colocaba un pequeño trozo de esparadrapo sobre el pinchazo del dedo—. Tengo que tener cuidado —continuó, volviéndose hacia mí con una sonrisa—, porque trabajo mucho con venenos.
Extendió la mano mientras hablaba, y me di cuenta de que la tenía toda moteada con trozos de esparadrapo similares y descolorida por ácidos fuertes.
—Hemos venido por negocios —dijo Stamford, sentándose en un taburete alto de tres patas y empujando otro en mi dirección con el pie—. Mi amigo aquí quiere tomar excavaciones, y como usted se quejaba de que no podía conseguir a nadie que fuera a medias con usted, pensé que sería mejor reunirlos.
Sherlock Holmes parecía encantado con la idea de compartir sus habitaciones conmigo.
—He echado el ojo a una suite en Baker Street —dijo—, que nos vendría de perlas. Espero que no le moleste el olor a tabaco fuerte.
—Yo siempre fumo "ship's" —respondí.
—Es suficiente. Generalmente tengo productos químicos por ahí, y de vez en cuando hago experimentos. ¿Eso te molestaría?
—De ninguna manera.
—A ver: ¿cuáles son mis otros defectos? A veces me deprimo y no abro la boca en días enteros. No pienses que estoy de mal humor cuando hago eso. Déjame en paz, y pronto estaré bien. ¿Qué tienes que confesar ahora? Es mejor que dos personas conozcan lo peor del otro antes de empezar a vivir juntos.
Me reí de esta repregunta.
—Mantengo un cachorro de toro —dije—, y me opongo a las filas porque mis nervios están alterados, y me levanto a toda clase de horas intempestivas, y soy extremadamente perezoso. Tengo otra serie de vicios cuando estoy bien, pero esos son los principales en la actualidad.
—¿Incluyes tocar el violín en tu categoría de filas? —preguntó, ansioso.
—Depende del intérprete —respondí—. Un violín bien tocado es una delicia para los dioses; uno mal tocado...
—Oh, está bien —exclamó con una risa alegre—. Creo que podemos dar el asunto por zanjado, es decir, si las habitaciones son de su agrado.
—¿Cuándo los veremos?
—Llámame aquí mañana a mediodía, e iremos juntos a arreglarlo todo —respondió.
—Muy bien, buenas tardes exactamente —dije, estrechándole la mano.
Le dejamos trabajando entre sus productos químicos y caminamos juntos hacia mi hotel.
—Por cierto —pregunté de pronto, deteniéndome y volviéndome hacia Stamford—, ¿cómo demonios sabía que yo venía de Afganistán?
Mi compañero esbozó una sonrisa enigmática.
—Esa es su pequeña peculiaridad —dijo—. Mucha gente ha querido saber cómo se entera de las cosas.
—¡Oh! ¿Es un misterio? —exclamé, frotándome las manos—. Esto es muy picante. Le estoy muy agradecido por habernos reunido. "El estudio apropiado de la humanidad es el hombre", ya sabes.
—Debes estudiarlo, entonces —dijo Stamford, al despedirse de mí—. Sin embargo, te parecerá un problema complicado. Apuesto a que él aprende más de ti que tú de él. Adiós.
—Adiós —respondí, y me dirigí a mi hotel, muy interesado por mi nuevo conocido.
II:LA CIENCIA DE LA DEDUCCIÓN
Nos reunimos al día siguiente, como él había dispuesto, e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de Baker Street, de las que había hablado en nuestra reunión. Consistían en un par de cómodos dormitorios y un único y amplio salón, alegremente amueblado e iluminado por dos amplias ventanas. Tan deseables en todos los sentidos eran los apartamentos, y tan moderadas parecían las condiciones cuando se dividieron entre nosotros, que el trato se cerró en el acto, y de inmediato entramos en posesión. Aquella misma noche saqué mis cosas del hotel, y a la mañana siguiente Sherlock Holmes me siguió con varias cajas y portamaletas. Durante uno o dos días nos afanamos en desembalar y colocar nuestras pertenencias de la mejor manera posible. Una vez hecho esto, empezamos poco a poco a instalarnos y a acomodarnos a nuestro nuevo entorno.
Desde luego, Holmes no era un hombre con el que fuera difícil convivir. Era de costumbres tranquilas y regulares. Rara vez se levantaba después de las diez de la noche, e invariablemente había desayunado y salido antes de que yo me levantara por la mañana. A veces pasaba el día en el laboratorio químico, a veces en las salas de disección, y de vez en cuando daba largos paseos que parecían llevarle a los barrios más bajos de la ciudad. Nada podía sobrepasar su energía cuando estaba en plena forma; pero de vez en cuando se apoderaba de él una reacción, y durante días y días permanecía tumbado en el sofá de la sala de estar, sin apenas pronunciar una palabra ni mover un músculo desde la mañana hasta la noche. En estas ocasiones he notado una expresión tan soñadora y vacía en sus ojos, que podría haber sospechado que era adicto al uso de algún narcótico, si la templanza y limpieza de toda su vida no hubieran prohibido tal idea.
A medida que pasaban las semanas, mi interés por él y mi curiosidad por conocer sus objetivos en la vida aumentaban y se intensificaban gradualmente. Su persona y su aspecto eran tales que llamaban la atención del observador más casual. Medía algo más de un metro ochenta, y era tan excesivamente delgado que parecía mucho más alto. Sus ojos eran agudos y penetrantes, excepto durante esos intervalos de letargo a los que he aludido; y su nariz fina, como la de un halcón, daba a toda su expresión un aire de alerta y decisión. Su barbilla, también, tenía la prominencia y la cuadratura que caracterizan al hombre decidido. Sus manos estaban invariablemente manchadas de tinta y de productos químicos, pero poseía una extraordinaria delicadeza de tacto, como tuve ocasión de observar a menudo cuando le observaba manipular sus frágiles instrumentos filosóficos.
Puede que el lector me considere un entrometido sin remedio, cuando confieso cuánto estimulaba este hombre mi curiosidad, y cuántas veces me esforcé por romper la reticencia que mostraba en todo lo que le concernía. Sin embargo, antes de emitir un juicio, hay que recordar lo desprovista de objeto que era mi vida y lo poco que había para atraer mi atención. Mi salud me impedía aventurarme a salir a menos que el tiempo fuera excepcionalmente agradable, y no tenía amigos que me visitaran y rompieran la monotonía de mi existencia diaria. En estas circunstancias, acogí con entusiasmo el pequeño misterio que se cernía sobre mi compañero, y dediqué gran parte de mi tiempo a tratar de desentrañarlo.
No estudiaba medicina. Él mismo, en respuesta a una pregunta, había confirmado la opinión de Stamford al respecto. Tampoco parecía haber seguido ningún curso de lectura que pudiera prepararle para una licenciatura en ciencias o cualquier otro portal reconocido que le permitiera entrar en el mundo erudito. Sin embargo, su celo por ciertos estudios era notable y, dentro de unos límites excéntricos, sus conocimientos eran tan extraordinariamente amplios y minuciosos que sus observaciones me han asombrado. Seguramente ningún hombre trabajaría tan duro o alcanzaría una información tan precisa a menos que tuviera algún fin definido en mente. Los lectores esporádicos rara vez destacan por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su mente con pequeños asuntos a menos que tenga una buena razón para hacerlo.
Su ignorancia era tan notable como sus conocimientos. Parecía no saber casi nada de literatura, filosofía y política contemporáneas. Cuando cité a Thomas Carlyle, preguntó de la manera más ingenua quién podía ser y qué había hecho. Mi sorpresa alcanzó el clímax, sin embargo, cuando descubrí incidentalmente que ignoraba la Teoría Copernicana y la composición del Sistema Solar. Que cualquier ser humano civilizado de este siglo XIX no supiera que la Tierra giraba alrededor del Sol me pareció un hecho tan extraordinario que apenas podía darme cuenta de ello.
—Pareces asombrado —dijo, sonriendo ante mi expresión de sorpresa—. Ahora que lo sé, haré lo posible por olvidarlo.
—¡Para olvidarlo!
—Verás —explicó—, considero que el cerebro de un hombre es originalmente como un pequeño ático vacío, y tienes que llenarlo con los muebles que elijas. Un necio recoge toda la madera de todo tipo que encuentra a su paso, de modo que los conocimientos que podrían serle útiles quedan excluidos o, en el mejor de los casos, se mezclan con muchas otras cosas, de modo que le resulta difícil poner las manos sobre ellos.
—Ahora bien, el obrero hábil tiene mucho cuidado con lo que lleva a su ático cerebral. No tendrá más que las herramientas que puedan ayudarle a realizar su trabajo, pero de éstas tiene un gran surtido, y todas en el orden más perfecto. Es un error pensar que esa pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ampliarse a voluntad. No hay duda de que llega un momento en que, por cada conocimiento que se añade, se olvida algo que se sabía antes. Es de la mayor importancia, por lo tanto, no tener hechos inútiles codeándose con los útiles.
—¡Pero el Sistema Solar! —protesté.
—¿Qué diablos me importa a mí? —interrumpió impaciente—. Usted dice que giramos alrededor del Sol. Si diéramos la vuelta a la Luna, no habría ninguna diferencia ni para mí ni para mi trabajo.
Estuve a punto de preguntarle cuál podría ser ese trabajo, pero algo en sus modales me hizo ver que la pregunta no sería bien recibida.
Sin embargo, reflexioné sobre nuestra breve conversación y traté de sacar mis propias conclusiones. Dijo que no adquiriría ningún conocimiento que no estuviera relacionado con su objetivo. Por lo tanto, todos los conocimientos que poseía le eran útiles.
Enumeré mentalmente todos los puntos en los que me había demostrado que estaba excepcionalmente bien informado. Incluso tomé un lápiz y los anoté. Cuando terminé el documento, no pude evitar sonreír.
Decía así:
SHERLOCK HOLMES – Sus límites
1. Conocimiento de literatura – Nulo.
2. Filosofía – Nulo.
3. Astronomía – Nulo.
4. Política – Débil.
5. Botánica – Variable. Muy versado en belladona, opio y venenos en general. No sabe nada sobre jardinería práctica.
6. Geología – Práctica, pero limitada. Distingue, en un abrir y cerrar de ojos, suelos diferentes entre sí. Después de caminar, me mostró salpicaduras en sus pantalones y me dijo, por el color y la consistencia, en qué parte de Londres las había recibido.
7. Química – Sólida.
8. Anatomía – Precisa, pero no sistemática.
9. Literatura sensacionalista – Inmensa. Parece conocer todos los detalles de cada horror perpetrado en el siglo.
10. Música – Toca bien el violín.
11. Deportes – Es un hábil jugador de taco único, boxeador y espadachín.
12. Legislación – Tiene un buen conocimiento práctico de la legislación británica.
Cuando llegué tan lejos en mi lista, la arrojé al fuego con desesperación.
—Si sólo puedo encontrar lo que el tipo está impulsando a reconciliar todos estos logros, y descubrir una vocación que los necesite a todos —me dije a mí mismo—, bien puedo renunciar al intento de una vez.





























