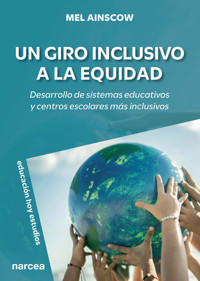
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Educación Hoy Estudios
- Sprache: Spanisch
En este libro innovador, una de las principales autoridades mundiales en el desarrollo de sistemas educativos inclusivos aborda el mayor reto al que se enfrentan los sistemas educativos de todo el mundo: lograr escuelas que sean efectivas para la educación de todos los estudiantes. A partir de evidencias procedentes de investigaciones realizadas durante los últimos 25 años en diversos países, Mel Ainscow señala las vías necesarias para transformar la aspiración global de inclusión y equidad en políticas y prácticas educativas concretas. A través de numerosos ejemplos procedentes de diferentes partes del mundo, ofrece orientaciones prácticas para que el profesorado desarrolle prácticas inclusivas, al tiempo que presenta experiencias sobre cómo este enfoque se ha implementado en diversas instituciones educativas. La obra proporciona valiosos consejos para que los líderes escolares construyan una cultura inclusiva en sus organizaciones, ilustra cómo la inclusión y la equidad han influido en las políticas nacionales en diferentes contextos, y analiza las implicaciones que todo ello tiene para responsables políticos, investigadores y formadores del profesorado. Un giro inclusivo a la equidad es una obra de referencia fundamental para investigadores, educadores y profesionales vinculados a la política educativa, la inclusión y la educación especial en todo el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un giro inclusivo a la equidad
Desarrollo de sistemas educativos y centros escolares más inclusivos
Mel Ainscow
PrólogoGerardo Echeita Sarrionandia
NARCEA, S.A. DE EDICIONES MADRID
“Mel Ainscow se apoya en toda una vida de apasionado e inquebrantable compromiso con la inclusión, la equidad y la colaboración profesional para escribir un libro destinado a perdurar. Muestra cómo podemos y debemos lograr la inclusión adhiriéndonos a un pequeño número de principios generales, pero con absoluto respeto por la naturaleza única de cada país, cultura y contexto en los que se aplican estos principios. Esta es la obra cumbre sobre inclusión en educación”.
ANDY HARGREAVES, Boston College y University of Ottawa
“Una lectura inspiradora e imprescindible para cualquiera que se preocupe por la equidad en la educación. Este libro traza el mapa de las luchas, el aprendizaje y las aportaciones de un pensador líder en este campo”.
LANI FLORIAN, University of Edinburgh
“Mel Ainscow ha llevado a cabo el mejor y más exhaustivo trabajo que conozco sobre el cambio sistémico fundamentado. Aporta ejemplos, ha dirigido el trabajo, ha colaborado con profesionales, responsables políticos, comunidades y estudiantes. Es importante leer el libro con detenimiento y en su totalidad: contiene un valioso tesoro de perspectivas para el futuro”.
MICHAEL FULLAN, OISE/Universy of Toronto
“Este libro constituye un hito en la comprensión de la evolución de la educación inclusiva durante las últimas tres décadas. No solo identifica y aborda los desafíos, dilemas y tensiones, sino que allana el camino hacia sistemas educativos más inclusivos en todo el mundo”.
RENATO OPERTTI, UNESCO-IBE (Oficina Internacional de Educación)
En esta misma Colección MEL AINSCOW ha publicado:
Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares
.
Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado
.
Y en colaboración con MEL WEST y DAVID HOPKINS ha publicado:
Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula. Manual para la formación del profesorado
.
Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de equipos docentes
.
Mejorar las escuelas urbanas. Liderazgo y colaboración
.
Índice
PREFACIO DEL AUTOR A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
PREFACIO DEL AUTOR A LA EDICIÓN INGLESA
PRÓLOGO.Gerardo Echeita Sarrionandia
1. Un giro hacia la educación inclusiva
Un giro inclusivo
Un camino de continuidad
Aprender de las diferencias
Algunas definiciones
Algunos ingredientes
Conclusión
Resumen de los capítulos del libro
Contando historias
2. En busca de caminos
Movilizar los recursos
Educación para todos
Ampliar la agenda
Recursos pertinentes
Retos permanentes
Algunos avances prometedores
Otras tendencias mundiales
Desarrollo e investigación
Un conjunto de estrategias
La inclusión y la equidad como principios
Utilizar las evidencias de investigación
El Index for Inclusion
Cómo trabajar con el Index
Ejemplos de uso del Index
Aprender de la diferencia
Conclusión
3. Desarrollar escuelas para todos
Aprender de las experiencias
Mi enfoque
Una ecología de la equidad
Un modelo estratégico
Mejorar la calidad de la educación para todos
Comprender y desarrollar prácticas inclusivas en las escuelas
Qué lecciones sacamos del proyecto
Dar sentido a los acontecimientos
Una red de investigación sobre equidad
Factores clave
Algunas experiencias sorprendentes
Alumnos nuevos que se incorporan a la escuela
Repensando la agenda
Algunas reflexiones
Liderazgo ético
El diseño de la investigación
Actividades del proyecto
Lecciones aprendidas y experiencias extraídas
Utilización de las evidencias
Comprometerse con las voces de todos
Algunas lecciones aprendidas
Conclusión
4. Promover prácticas inclusivas
Hacer que avance la práctica
El desarrollo profesional docente
Implicaciones prácticas
El significado de las pruebas o evidencias
Escuelas que aprenden juntas
Aprovechar los recursos externos a la escuela
Dar sentido a los procesos
Cambiar la práctica docente
Conclusión
5. Utilizar la investigación colaborativa
Punto de partida
Investigación colaborativa
Desarrollar una estrategia
Importancia y significado de las evidencias
Investigación inclusiva
Investigación entre compañeros
Hacer avanzar la práctica docente impulsando el debate
Conclusión
6. Liderar el desarrollo de escuelas inclusivas
Culturas escolares
Escuelas con un objetivo común
Las palancas del cambio
Relaciones entre el profesorado
Esfuerzos coordinados
Desarrollar prácticas de liderazgo
El fuerte impacto de la investigación colaborativa
Aprendizaje activo
Afrontar los retos
Una escuela en movimiento
Conclusión
7. Transformar los sistemas educativos
La importancia de compartir el conocimiento
Una estrategia común
Colaboración en acción
Lecciones aprendidas
El reto de Londres
El reto de El Gran Manchester
Una iniciativa nacional en Gales
Obstáculos en la aplicación de la estrategia
Lecciones aprendidas
Conclusión
8. Hacer frente a los obstáculos
Comprometerse con las evidencias
Los contextos son importantes
Estrategia de cambio en una escuela en Chipre
Cambio de sistema en Gales
Construyendo redes en Uruguay
Una estrategia urbana en Escocia
Lecciones aprendidas
Abordando barreras inesperadas
Conclusión
9. Afrontando nuevos retos
Lecciones aprendidas de Inglaterra
Un contexto cambiante: conclusiones
Otras implicaciones de mayor alcance
Analizando las enseñanzas aprendidas
Competitividad
Conclusión
10. Llegar a todos los alumnos
Afrontar los dilemas
Afrontar la complejidad
Evitar las etiquetas
¿Un cambio de paradigma?
Marco para un desarrollo inclusivo
Inclusión y equidad como principios
Desarrollo escolar para lograr escuelas eficaces
Implicar a la comunidad
Departamentos y administraciones educativas
El papel de la investigación y de los investigadores
Relación entre investigación y práctica
Desafíos actuales
Reflexiones finales
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Prefacio del autor a la edición española
Es muy gratificante para mí presentar Developing Inclusive Schools: Pathways to Success en su edición en español Un giro inclusivo a la equidad. Desarrollo de sistemas educativos y centros escolares más inclusivos. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de colaborar con muchas y muchos colegas, tanto en España como en diversos países de Latinoamérica, trabajando en proyectos dedicados a impulsar la inclusión y la equidad educativa. En el libro recojo y comparto algunas de estas valiosas experiencias y aprovecho este Prefacio a la edición en español para agradecerles a todos en conjunto (por no dejarme a nadie sin nombrar), la oportunidad de haber trabajado juntos.
Mi primera visita profesional a España fue en 1984, cuando formaba parte de una delegación de especialistas del Reino Unido invitados para asesorar sobre cómo el país podía avanzar en estrategias de integración de los estudiantes que entonces se empezaban a nombrar como alumnado con necesidades educativas especiales. Fue un periodo emocionante en España, pues coincidió con la implementación de un ambicioso programa de reformas educativas sistémicas que apoyaban el fortalecimiento democrático del país tras la muerte de Franco. Fue en ese marco donde, precisamente, me encontré por primera vez con Gerardo Echeita, que empezaba a trabajar en el Ministerio de Educación en un singular Centro de Recursos que tenía como función apoyar el inicio del llamado entonces programa de integración escolar de ese alumnado considerado con necesidades educativas especiales. Después nos hemos encontrado repetidas veces y hemos colaborado estrechamente en algunos proyectos internacionales y, por ello, conoce bien mis trabajos, lo que también ha ayudado a difundirlos en español. Su Prólogo a esta edición, que agradezco particularmente, es un ejemplo más de una excelente relación.
Los años entre 1982 y 1996 fueron muy importantes para la educación escolar en España y mi amigo Álvaro Marchesi, que llegó a ser Secretario de Estado de Educación, lideró durante ese tiempo un extraordinario programa de innovaciones educativas. Desde esa posición jugó un papel fundamental en la organización y desarrollo, en junio de 1994, de la histórica Conferencia de Salamanca promovida por la UNESCO sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad, y su internacionalmente reconocida Declaración de Salamanca, que dio origen a un movimiento internacional en favor de la educación inclusiva, que se mantiene vivo y en progreso hasta hoy. Desde ese momento, España ha sido y es escenario de innovaciones en materia de educación inclusiva, y me enorgullece haber tenido un pequeño papel en algunas de estas iniciativas que se fueron desarrollando junto al profesorado e investigadoras o investigadores españoles en temas de inclusión.
Más recientemente, he colaborado con Ignacio Calderón, de la Universidad de Málaga, en una serie de proyectos de investigación-acción en América Latina. En este libro comparto también las experiencias llevadas a cabo con Mercedes Viola en Uruguay y con Cynthia Duk en Chile. Sumadas a las experiencias en muchos otros países, estas actividades en el mundo hispanohablante me han permitido constatar que el verdadero impulso de la inclusión educativa no reside en la implementación de técnicas específicas o en una cierta reorganización de las estructuras existentes. Más bien, se trata de procesos de aprendizaje social y de acción colaborativa adaptados a cada contexto particular, con la vista puesta en intentar garantizar que “todo el alumnado importe y todos importen por igual”, como explico con detalle en el libro.
Estas consideraciones conllevan importantes implicaciones para la práctica del liderazgo, tanto a nivel escolar como en el marco de los sistemas educativos. Se requieren esfuerzos para promover iniciativas coordinadas y duraderas en torno a la idea de que mejorar los resultados de los estudiantes en situación de vulnerabilidad solo será posible si logramos transformar la mentalidad y las prácticas de los adultos.
Los capítulos de este libro abordan estos temas con el propósito de estimular y desafiar la manera de pensar habitual en este dominio. En particular, ilustran lo que se puede conseguir cuando los diversos actores educativos se unen para abordar las barreras a la presencia, a la participación y al aprendizaje que experimentan algunos de nuestros niños y jóvenes. El factor clave, finalmente, para este cambio es, como sostengo, “la voluntad colectiva de hacerlo realidad”, un eslogan que repito con frecuencia porque creo en su contenido.
MEL AINSCOW Manchester diciembre de 2024
Prefacio del autor a la edición inglesa
Cuando empecé a pensar en escribir este libro, mi idea era publicar una segunda edición actualizada de Understanding the Development of Inclusive Schools (1999)*. Sin embargo, aconsejado por varios colegas, decidí que tenía que ser un libro nuevo.
A medida que desarrollaba el libro, lo vi como una secuela del anterior. Relato mis esfuerzos por implementar las propuestas que presenté hace más de 25 años. Al hacerlo, retomo muchas de mis publicaciones anteriores, refinando y perfeccionando ideas y reflexionando sobre ejemplos prácticos.
Hace unos meses, un colega comentó que gran parte de mi trabajo consistía en narrar historias. Al principio interpreté esto como una crítica, pero luego comprendí que es todo lo contrario. Como ilustra este libro, las “historias” pueden ser un poderoso medio para desafiar el pensamiento, promover la reflexión y, en ocasiones, impulsar la acción.
En todos estos relatos, ejemplos o historias está presente mi trayectoria personal. A lo largo de mi carrera, he abordado gran diversidad de temas, desde la educación especial hasta la integración, pasando por la educación inclusiva y la equidad educativa. Este libro refleja la evolución de mis ideas sobre cómo promover la inclusión y la equidad en los sistemas educativos (para una descripción detallada, véase Ainscow, 2016a).
Mi pensamiento ha evolucionado en las siguientes direcciones:
Desde un enfoque limitado sobre la educación especial, hacia una visión mucho más amplia de los procesos, que he denominado mejora escolar con actitud y valores.
Desde mis esfuerzos por buscar la integración de grupos específicos de alumnos, a desarrollar modelos educativos inclusivos que se centren en la presencia, la participación y logros de todos los niños y jóvenes.
De analizar las características individuales de los alumnos, a examinar las barreras y recursos que existen en los contextos de aprendizaje.
De priorizar el desarrollo de escuelas individuales, concretas, a promover una reforma sistémica, centrándome en las palancas para el cambio.
Mis relatos revelan un patrón, periodos de incertidumbre en los que mi pensamiento se vio desafiado por nuevas experiencias y contextos. He descrito el proceso de cómo lo habitual, lo cotidiano, el día a día de la escuela puede convertirse en desconocido. También es evidente cómo la colaboración con colegas me ha ayudado a hacer frente a estas dificultades, convirtiéndolas a menudo en incidentes críticos que impulsaron el desarrollo de mis ideas.
La diversidad de proyectos presentados en este libro ha implicado la participación de numerosos colegas, imposible nombrarlos a todos. Algunos se mencionan en las referencias. Muchos son compañeros de las Universidades de Manchester, Glasgow y la Universidad Tecnológica de Queensland. Y, por supuesto, mi gratitud a los numerosos profesores, alumnos y responsables políticos con los que he colaborado.
Por último, le debo un agradecimiento especial a Alan Dyson y Kiki Messiou, que revisaron y comentaron los primeros borradores. Como en tantas otras ocasiones a lo largo de los últimos 25 años, sus desafiantes comentarios, perspicaces consejos y orientación profesional fueron de enorme importancia.
MEL AINSCOW Manchester septiembre de 2023
* La edición española de este libro fue publicada en Narcea Ediciones, en febrero de 2001, con el título Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Hasta el momento, esta obra está vigente y cuenta con varias reediciones y reimpresiones.
Prólogo
Me hace sentir bien mostrar agradecimiento a quienes, en un momento u otro, me han ayudado y, por ello, lo primero es agradecer al equipo editorial de NARCEA por su reconocimiento hacia mi trabajo —-como ya lo hiciera años atrás con la publicación de Educación inclusiva o educación sin exclusiones (Echeita, 2018)—, y ahora por la deferencia que ha tenido al ofrecerme hacer este Prólogo al libro de Mel Ainscow, cuya obra admiro y conozco bien desde hace años y que, en buena medida, ha formateado mi pensar y hacer profesional.
Dado que esta edición se dirige a una audiencia iberoamericana, es adecuado señalar que en muchos de esos países —a nivel central o en algunas de sus estructuras descentralizadoras (véanse, por ejemplo, las Provincias en Argentina, los Estados Federales en Brasil, las Regiones propiamente dichas en Chile o las Comunidades Autónomas en España)—, se está de lleno en el proceso de tomar decisiones para avanzar en el cumplimiento de los compromisos en materia de equidad e inclusión educativa que se han acordado nacional e internacionalmente (por ejemplo, a través de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas, véase el ODS 4 en particular). Por ello es muy de agradecer que la editorial NARCEA publique en español este libro ahora.
Es oportuno e importante porque en él se recopilan, sintetizan y ordenan con sentido más de 25 años de la experiencia investigadora en estas materias del profesor Ainscow, así como de asesoramiento a centros escolares, instituciones y organismos nacionales e internacionales como la UNESCO (de la que ha sido asesor principal en muchos proyectos1). Aunque el texto tiene más referencias a lo realizado en su plural país (el Reino Unido), la singularidad de su rica experiencia en proyectos internacionales en diversas regiones del planeta refuerza, sin duda, el valor de sus aprendizajes. Esa toma de decisiones a la que me refería al inicio está urgida, además, por la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la educación que, a tenor de lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN, 2006), debe entenderse ahora como el derecho a una educación inclusiva para todo el alumnado y no solo para aquellos en situación de discapacidad (Echeita, 2024a2).
Las evidencias que el profesor Ainscow pone sobre la mesa del lector, fruto de esa dilatada y enriquecida experiencia (a cuenta de su trabajo con muchas buenas gentes3, en muchas partes del mundo y durante mucho tiempo), son de un valor indiscutible a la hora de analizar y reflexionar sobre las estrategias eficaces para transformar los sistemas educativos y los centros escolares con el giro inclusivo que se analiza en el libro. Y lo son también, a modo de contraste, para tratar de evitar que unos y otros (administradores de la educación, directivos o docentes en sus centros) estén tentados de aplicar, para la mejora y la transformación del sistema o de sus escuelas, colegios o institutos, las medidas de “lo que siempre ha funcionado” aunque ni el contenido de estas, ni las formas de implementarlas resulten eficaces a la luz, precisamente, de lo que evidencia la investigación comparada.
El título que acertadamente ha elegido NARCEA para encabezar esta edición Un giro inclusivo a la equidad. Desarrollo de sistemas educativos y centros escolares más inclusivos, no es una cuestión menor, sino que pretende destacar una de las más fuertes convicciones que durante esos más de 25 años ha cristalizado en el pensamiento (y en el hacer profesional) del profesor Ainscow. Como dirá muchas veces en este libro, ha de tenerse muy claro que lo que se persigue es movilizar todos los saberes y las voluntades necesarias para que los sistemas educativos, los centros escolares y, en último término, los docentes en sus aulas, estén en condiciones de garantizar que “todo el alumnado importe y todos importen por igual” a la hora de poder estar presentes; acceder a los espacios y actividades escolares comunes; participar activamente en ellos, sintiéndose parte de un grupo de iguales donde prevalezca el respeto, el reconocimiento, el orgullo por ser uno mismo y la seguridad de todos sus miembros y, por ello y para ello, aprender con significado y sentido, y progresar sin límites preconcebidos y sin las cortapisas de barreras de distinto tipo y condición en las culturas, políticas y prácticas de los centros escolares donde se encuentren.
La buena noticia es que el profesor Ainscow sabe cómo apoyar este giro inclusivo y sigue todavía implicado en mostrarnos que no solo es deseable sino posible. Decir que sabe cómo hacerlo podría parecer provocador de mi parte y, sobre todo, podría parecer presuntuoso si lo hubiera dicho él mismo; podría interpretarse como que conoce las recetas infalibles y de aplicación universal para lo que, sin duda, es la más desafiante de las transformaciones que deben acometer hoy todos los sistemas educativos, sin dilación. No es el caso.
Como el lector apreciará tan pronto empiece a leer el texto, otra de las convicciones del autor es, precisamente, la importancia de los contextos y, por tanto, de tener en consideración las idiosincráticas circunstancias diferenciales (políticas, económicas, sociales, escolares...) entre escuelas, regiones o países, tanto del enriquecido Norte como del empobrecido Sur global. Es en cada contexto donde se deben analizar, ajustar y cocinar los ingredientes para una mejora escolar con actitud y valores que el profesor Ainscow ha ido aprendiendo a distinguir, aquilatando y mostrando tanto en sus trabajos individuales como en los realizados con otros colegas también de gran valía (Booth y Ainscow, 20154).
Me permito recordar algunos de esos ingredientes básicos con la esperanza de que el lector no se quede en este Prólogo, sino que acuda con ganas a saber más sobre ellos en los distintos capítulos que componen el libro:
Por parte de los docentes, una permanente
actitud reflexiva
sobre las prácticas, factores y condiciones escolares que, llegado el caso, pudieran estar funcionando para algunos o muchos de sus estudiantes, como auténticas
barreras
para su presencia, participación y/o aprendizaje. Trenzar con equidad estas tres dimensiones requerirá, sin dudarlo, de respuestas innovadoras, personalizadas,
ad hoc
, para tornar esas barreras en
apoyos
o facilitadores del proceso.
No tomar esa competencia reflexiva —y sus análisis derivados— como un asunto individual y al abrigo de la mirada de otros compañeros o compañeras en la labor docente. Justo lo contrario; aprender a crear y sostener
actitudes de colaboración, cooperación y ayuda mutua
para reforzarla con quienes forman parte de su centro educativo. A todo esto es a lo que el profesor Ainscow se refiere cuando habla de que estamos frente a una cuestión de “aprendizaje social”.
Una disposición a colaborar no solo con las y los
colegas
, sino también, y muy en particular, con las familias, con otros centros escolares y con otros agentes educativos, incluso
más allá de las puertas de la escuela
.
Entender que
todos sus estudiantes importan y todos importan por igual
no es sinónimo de querer ser el o la
superdocente
que todo lo sabe y todo lo puede. Más bien el rol que se perfila es el de alguien capaz de orquestar la labor de un conjunto amplio de agentes educativos para trenzar con armonía las dimensiones apuntadas: empezando por la estructuración cooperativa de su alumnado en sus clases, por cuanto estos pueden apoyarse entre sí de muchas maneras y con efectos muy positivos tanto para el aprendizaje como para el sentido de pertenencia; continuando con sus propios compañeros docentes en tareas como la observación y planificación conjunta de las lecciones, y terminando por todos aquellos que puedan implicarse en su labor (asesores psicopedagógicos, por ejemplo) eso sí, sin suplirla ni delegando en otros su responsabilidad en lo tocante a algunos estudiantes: véase, por ejemplo, en los “Teacher Assistants” en UK; en el profesorado de apoyo en España, al que, por cierto, todavía después de más de sesenta años se le sigue denominando
Profesorado de Pedagogía Terapéutica
—en una clara reminiscencia del modelo médico que ha operado en la educación especial—, o en el llamado
Profesorado de Educación Diferencial
en Chile.
Un centro escolar que quiere ser más inclusivo debe verse a sí mismo como una
organización que aprende
(de sus aciertos y errores). Y para ello necesita
condiciones escolares
relativas a su organización y funcionamiento que le permitan reconocer sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y sus amenazas: entre estas,
tiempo para pensar juntos
sobre las evidencias disponibles;
asesoramiento
para hacerlo eficaz y eficientemente;
buenos canales de información y participación
de la comunidad educativa para el análisis, la planificación del proceso y la toma de decisiones, así como
esquemas de formación y desarrollo profesional
ágiles para cuando haya cosas que no se saben hacer.
Una
organización que aprende
necesita también, sí o sí, de un
liderazgo
que conjugue visión ética, influencia pedagógica y capacidad de gestión de los dilemas, las tensiones y las dificultades que conlleva, en toda comunidad educativa, buscar un equilibrio justo en las oportunidades que se brinde a todo el alumnado a la hora de estar juntos, convivir, participar y aprender.
Y una tarea muy importante de los equipos directivos, pero no exclusiva de ellos, es crear y mantener un conjunto defendible de
razones
para iniciar y sostener los no siempre fáciles ni rápidos procesos de mejora e innovación que habrán de acometerse en los centros. Razones que, mayoritariamente, son de
orden moral y ético
y que conectan con los valores que nos hacen más profundamente humanos (los que se describen, por ejemplo, en la bien conocida
Guía (Index) para la educación inclusiva
). Esas razones serán imprescindibles cuando lleguen ¡que llegarán! las
turbulencias
de un proceso complejo y difícil; y de su fortaleza y calado en el conjunto de la comunidad educativa dependerá que dichas mejoras no naufraguen al cabo de un tiempo cuando, por ejemplo, se cambian los equipos directivos que impulsaron inicialmente el proceso, se pierdan algunos apoyos o se llegue a un punto de complejidad extrema que quiebre la voluntad colectiva de querer ser más inclusivos.
Por todo ello, la constatación de que estamos ante
un proceso
, ante una tarea
en buena medida interminable
; y no ante una meta que se puede alcanzar y luego descansar. Es importante no perder de vista que las
fuerzas de la exclusión
operan constantemente sobre los centros escolares, y las sociedades y siempre habrá ámbitos o grupos de estudiantes más vulnerables a esas fuerzas excluyentes.
Estos y otros ingredientes están bien analizados y entrelazados en el libro que, por otra parte, incluye muchos ejemplos y relatos para apoyar su comprensión. No hay que perder de vista que para lo que se espera que sirvan unos y otros, no es para copiar y pegar en su propia realidad lo que parece haber funcionado allí (donde ello fuera), sino para enfrentarse a evidencias inspiradoras que tienen, además, el potencial de convertir lo habitual (incluido el propio pensar sobre lo que debe hacerse para promover la equidad y la inclusión) en algo extraño: en definitiva, convertir lo invisible de nuestras concepciones (por su naturaleza implícita) en la sorpresa que puede iniciar un cambio de pensar y actuar.
Esta obra del profesor Ainscow tiene, a mi parecer, algunos destinatarios principales que quisiera resaltar de entre quienes trabajan, directa o indirectamente, en o para la educación escolar en un sistema educativo, si bien es obvio que puede ser de gran ayuda también para otros muchos; por ejemplo, para futuros docentes en formación; para asesores psicopedagógicos (véanse, por ejemplo, los llamados “orientadores y orientadoras” en España); para los responsables de los servicios de inspección o supervisión o para quienes lideran Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o asociaciones de familias vinculadas a las infancias más vulnerables. En todo caso, a todos ellos les recomiendo una lectura sosegada, reflexiva, pues no es un texto de consumo rápido ni de mera divulgación.
Por orden de prelación diría que los primeros que podrían sacar buen provecho de esta obra son quienes ocupan puestos de responsabilidad en las administraciones educativas (nacionales, regionales o locales) y todos sus equipos técnicos, en tanto en cuanto estos tienen ante sí el compromiso formal de hacer cumplir leyes, normas o disposiciones reglamentarias que con facilidad aluden e incorporan los principios de equidad e inclusión y que, sin embargo, con descaro incumplen, si no en todo, sí en buena medida, y sin que pase nada5. No confío mucho en que esto ocurra, dadas sus siempre apretadas agendas en las que suelen confundir valor y precio y primar lo urgente sobre lo importante, y entre quienes están, por lo general, faltos de valentía y coraje para afrontar cambios educativos radicales6, no cosméticos, como los que suponen lo que en su día legislaron o signaron con solemnidad.
El segundo destinatario estratégico de este libro son los equipos directivos de los centros escolares. Como nos han enseñado bien quienes saben sobre cambio educativo, entre otros el propio Ainscow, en último término, el centro escolar es el núcleo de y para la mejora. Y para que un centro escolar se organice a la hora de reforzar su particular giro inclusivo hacia la equidad es crucial un liderazgo con esa visión y valores. No se trata de un liderazgo caudillista, sino distribuido, compartido, donde todos los miembros de la comunidad educativa aportan, aunque no todos aporten necesariamente lo mismo o por igual. Ello no es incompatible con el refuerzo de la labor singular de quienes asumen labores específicas de dirección, siendo para quienes, como sugiero, esta obra puede resultarles de gran valor.
Lo puede ser porque les muestra algunos de los ámbitos y estrategias de intervención para la mejora de donde sacarán mayores resultados a largo plazo y a lo que antes ya he aludido; por ejemplo, facilitar tiempo de calidad para que los docentes piensen y planifiquen juntos, con el objetivo de aprender cómo llegar a todo su alumnado y ver que nadie se quede atrás. Algo que se puede hacer a través, por ejemplo, de la estrategia conocida como “Estudio de clases” (Lesson study). También es importante facilitar oportunidades para conocer otros centros (próximos o lejanos, ahora que las tecnologías de la educación han achicado las distancias), en lo relativo a sus estrategias para reducir la distancia entre sus valores inclusivos y sus políticas y prácticas. Lo relevante de estas visitas es que no resulta infrecuente que lo que a unos les parece imposible (para algunos visitantes), para otros se ha convertido en factible y habitual (algunos de los visitados). Tiempo también para escuchar honestamente (no solo oír) la voz de su alumnado, pues esa voz contiene, por lo general, muchas pistas sobre dónde se ubican las barreras que les impiden o dificultan a algunas y algunos estar, participar o aprender.
El tercer grupo que sacaría buen provecho de esta obra son las y los investigadores en este dominio que, por otra parte, no debería ser exclusivo de algunos, sino una dimensión transversal en todas las investigaciones en educación (y para todos los docentes). Pues si el trabajo de todos no contribuye, de alguna manera, a la tarea de reducir la exclusión educativa, lo que estarán haciendo, indirectamente, es propiciar que esta siga campando a sus anchas por centros y aulas (Echeita, 2024b7). En este punto, el profesor Ainscow predica con el ejemplo de una investigación que mayoritariamente ha desarrollado “trabajando con (los centros escolares y sus equipos docentes) y no trabajando sobre lo que en ellos o a ellos acontece”, y que queda sobradamente ejemplificado a lo largo del libro.
Muchos investigadores parecemos empeñados (me incluyo en el grupo) en tratar de “persuadir a los profesionales para que modifiquen sus prácticas basándose en las evidencias obtenidas en otros contextos con la investigación sobre inclusión”. También nos deja con algunas preguntas inquietantes que bien haríamos en tomar seriamente en consideración: “¿Para qué y para quién se genera el conocimiento de la investigación educativa? ¿Simplemente para el consumo de otros académicos, y a la espera de que otros traduzcan y trasladen nuestrosaber a los sistemas educativos para mejorarlos? Se trata de un tema que por su envergadura y complejidad requeriría mucho más espacio de análisis del que ahora dispongo, si bien en otro texto lo he analizado junto con mi buena amiga y colega la profesora Cecilia Simón8.
Voy terminando. Como he señalado, el trabajo del profesor Ainscow pone a disposición del lector múltiples e inspiradoras evidencias y saberes para ayudarle, conforme a su rol o posición dentro del sistema educativo, a dar ese giro inclusivo que con detalle y rigor ha analizado a lo largo del libro. Sin embargo, otros autores, con los que ahora más me identifico por razones de estado de ánimo, han puesto el punto de vista más en las razones o motivaciones para hacerlo.
“Mis nietos se merecen una educación mejor que la que tuvieron sus padres. Quiero para ellos que compartan el aula con niños refugiados, para que aprendan de la pena y futilidad de los conflictos. Se merecen estar, codo con codo, con niños de diversas etnias, religiones y bagajes culturales y lingüísticos. No deberían estar condenados a aprender sobre la discapacidad mediante visitas esporádicas de sus clases a colegios de educación especial, como parte de un programa de servicios sociales liberales que, por otra parte, suaviza los límites de un brutal currículum. Nuestros niños y nietos se merecen una educación sobre y para la humanidad en humanidad. La educación inclusiva es la táctica que desplegamos para perseguir este ideal democrático” (Slee9, pp. 84-85).
En todo caso, en momentos en los que la educación inclusiva está siendo cuestionada desde muchos frentes y cuando algunos parecen proclives a recalibrar su alcance (Waitoler, 202010), (solo para algunos estudiantes, solo en algunos centros elegidos, solo en algunas etapas escolares y solo a través de planes o programas específicos, puntuales), es imperioso urdir con fuerza razones y saberes, motivación y conocimiento. Ambos son igualmente necesarios para trenzar la esperanza que nos mantiene a algunos (esperemos que al lector también), en el proceso hacia esa meta, aunque como decía recientemente en una entrevista la escritora Anne Michaels11, una esperanza que hoy “debemos entender como resistencia”. ¡Resistamos pues!
GERARDO ECHEITA SARRIONANDIA Profesor emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad Autónoma de Madrid
1 Por ejemplo, en la preparación y desarrollo en la sede central de la UNESCO del Diálogo político de alto nivel en ocasión del 30 aniversario de la Declaración de Salamanca (https://www.unesco.org/es/articles/celebrando-la-inclusion-en-la-educacion-30o-aniversario-de-la-declaracion-desalamanca).
2 Echeita, G. (2024a). Educación inclusiva. ¿El sueño de una noche de verano? Octaedro.
3 Bertolt Brecht, “Canción de la buena gente” (https://trianarts.com/poema-del-dia-cancion-de-la-buena-gente-de-bertolt-brecht/#sthash.AfLTSbII.dpbs).
4 Booth, T y Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. FUHEM/OEI. (https://www.equidei.es/guias-y-vocespara-el-desarrollo-de-una-educacion-mas-inclusiva).
5 Ver la campaña promovida por Belen Jurado ≠Y no pasa nada https://creemoseducacioninclusiva.com/creamos/y-no-pasa-nada/
6 Ver en la Web de EQUIDEI (https://www.equidei.es/) el documento de la UNESCO con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Salamanca y que tiene como elocuente subtítulo una interrogación: ¿30 años de progreso?
7 Echeita, G. (2024b). Tribuna. Equidad e inclusión. Sabía que… Educación 3.0, 55, Septiembre/octubre, 2024.
8 Echeita, G. y Simón, C. (2024). Interpelando a la investigación para el desarrollo de una educación más inclusiva. En I. Calderón y M.T. Rascón (Coords.), El papel de la universidad en la construcción de sistema educativas inclusivos (pp. 69-94). Octaedro.
9 Slee, R. (2018). Inclusive education isn’t dead, it just smells funny [La educación inclusiva no está muerta. Simplemente huele rara]. Routledge.
10 Waitoler, F. (2021). La paradoja de la inclusión selectiva: el caso de Estados Unidos. En P. Arnaiz y A. Escarbajal, Aulas abiertas a la inclusión (pp. 19-34). Dykinson.
11 Michaels, A. (2024). El País, p. 56, 10 de noviembre de 2024.
1 Un giro hacia la educación inclusiva
En el párrafo final de mi libro de1999, Understanding the Development of Inclusive Schools (Desarrollo de escuelas inclusivas, Narcea, 2001), comentaba sobre la evaluación que llevé a cabo con mis colegas respecto a una iniciativa para reformar la educación infantil en la provincia china de Anhui. Explicaba que habíamos concluido que el proyecto había sido exitoso, entre otras razones, porque había alertado a los profesores sobre las nuevas posibilidades de incluir, en sus comunidades locales, a los niños que antes habían sido excluidos. Sobre la puerta de entrada de una de las guarderías había un lema que parecía guiar sus esfuerzos: Todo para los niños, para todos los niños. Lo que vi en muchas de las aulas reflejaba el compromiso de los profesores con este principio.
Con este principio en mente, este libro se centra en lo que posiblemente sea el mayor reto al que se enfrentan los sistemas educativos de todo el mundo: encontrar maneras de incluir a todos los niños y jóvenes en las escuelas. En los países económicamente más pobres, esto se refiere principalmente a los millones de niños que no pueden asistir a la educación formal (UNESCO, 2020). Mientras que, en los países más ricos —como el mío— muchos jóvenes abandonan la escuela sin ninguna cualificación significativa, a otros se les coloca en un régimen especial alejado de la educación ordinaria y algunos optan por abandonar los estudios porque consideran que las clases son irrelevantes para ellos (OCDE, 2012). En estos diversos contextos, los alumnos provenientes de entornos económicamente desfavorecidos son especialmente vulnerables a la marginación, al igual que los estudiantes con discipacidad y los pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.
Frente a estos desafíos, se observa un creciente interés internacional por la necesidad de lograr que las escuelas sean más inclusivas y los sistemas educativos más equitativos (Ainscow, 2020a). Sin embargo, el campo sigue siendo confuso en cuanto a las acciones necesarias para enfrentar estos desafíos. En los capítulos que siguen, me propongo aportar algo de claridad sobre lo que se debe hacer para que las escuelas y, de hecho, los sistemas educativos, avancen. En concreto, describo mi búsqueda de vías para conseguirlo. En este capítulo introductorio, comienzo explicando la base de mi argumentación, vinculándola a las ideas que presenté en mi libro antes citado.
UN GIRO INCLUSIVO
Aunque en los últimos años se ha observado un mayor interés por la idea de la educación inclusiva, en muchas partes del mundo los educadores han sido reacios a adoptarla. De hecho, recuerdo haber escuchado al académico australiano Roger Slee comentar que la idea ha viajado tanto que se ha quedado desfasada (jet lagged).
En muchos países, la educación inclusiva sigue considerándose un enfoque para atender a los niños con discapacidad en entornos de educación ordinaria. Sin embargo, a nivel internacional, cada vez más se ve como una transformación que apoya y acoge la diversidad de todos los alumnos (UNESCO, 2020). Como tal, la educación inclusiva busca eliminar la exclusión social que resulta de actitudes y respuestas a las diferencias de raza, clase social, etnia, religión, género y capacidades.
Tradicionalmente, la respuesta principal a las dificultades que experimentan los alumnos ha sido a través de formas diversas de educación especial, pero en los últimos años la tendencia ha ido variando. Como resultado, ha sido cuestionada la idoneidad de los sistemas educativos, para pasar a escuelas ordinarias en vez de a escuelas especiales, y esto, tanto desde una perspectiva de derechos humanos como desde el punto de vista de la efectividad (Tomlinson, 2017). Más específicamente, se argumenta que el uso continuo de lo que a veces se denomina un “modelo médico” de evaluación y desarrollo —en el que las dificultades educativas se explican en términos de déficits de salud y desarrollo del niño— impide avanzar; entre otras cosas porque distrae la atención en torno a la cuestión central: por qué las escuelas no logran enseñar a todos los niños con éxito.
Con esta agenda como enfoque general, he argumentado siempre que lo que se necesita es un giro inclusivo (Ainscow, 2006). Esto representa un enfoque radicalmente nuevo para definir y abordar las dificultades en la educación. Como explicaré, este cambio es difícil de introducir, entre otras cosas porque las perspectivas y prácticas tradicionales asociadas con la educación especial siguen dominando el pensamiento en este campo, alentadas por lo que Sally Tomlinson (2012) denomina la industria ampliada y costosa (expanded and expensive) de las Necesidades Educativas Especiales (NEE).
A lo largo de este libro, sostengo que es más probable que este giro inclusivo se produzca en aquellos contextos en los que existe una cultura de colaboración que fomenta y apoya la resolución de problemas. Es decir, que las personas de un determinado contexto trabajen juntas para superar los obstáculos que experimentan algunos alumnos. También requiere relaciones de apoyo entre profesores, alumnos, familias y otras personas implicadas en la vida de los jóvenes.
UN CAMINO DE CONTINUIDAD
Este libro es la continuación de mi libro, antes citado, Desarrollo de las escuelas inclusivas, publicado hace 25 años. Al escribir ese libro, mi objetivo era estimular y desafiar a quienes se ocupaban de la eficacia y la mejora de la escuela considerando hasta qué punto su trabajo tenía en cuenta el aprendizaje de todos los niños. Al mismo tiempo, me propuse desafiar a los implicados en el campo de la educación especial a que reconsideraran sus planteamientos, a la luz de esta perspectiva diferente.
Las ideas y sugerencias que hice en ese libro anterior fueron, en su momento, radicales. Surgieron como resultado de reflexiones sobre la experiencia de trabajar con maestros en escuelas del Reino Unido y en el extranjero. En particular, habían surgido de mi participación en dos proyectos a gran escala. El primero fue un proyecto de mejora escolar, Improving the Quality of Education for All (IQEA), en el que participó un pequeño equipo de académicos universitarios que colaboraron con escuelas inglesas, durante lo que resultó ser un período de reforma educativa nacional sin precedentes. Las experiencias de este proyecto IQEA nos llevaron a replantearnos muchos de nuestros supuestos sobre cómo puede lograrse la mejora escolar, observando en particular la forma en que las historias y circunstancias locales influyen en los esfuerzos de mejora de cada escuela (Hopkins, Ainscow y West, 1994).
El segundo proyecto fue una iniciativa de la UNESCO para la formación del profesorado que tenía que ver con el desarrollo de formas más integradas de escolarización. Este proyecto, llamado Special Needs in the Classroom incluía originalmente investigaciones en ocho países (Canadá, Chile, India, Jordania, Kenia, Malta, España y Zimbabue) y posteriormente dio lugar a actividades de difusión de diversa índole en más de 50 países (Ainscow, 1994)1.
Durante las primeras fases del proyecto de la UNESCO, se partía de la base de que se desarrollarían materiales y métodos que podrían distribuirse de manera sencilla para su uso en diferentes partes del mundo. Gradualmente, quienes liderábamos el proyecto nos dimos cuenta —al igual que otros involucrados en actividades de desarrollo internacional en educación habían hecho (por ejemplo, Fuller y Clark, 1994)— de que la escolarización está tan estrechamente ligada a las condiciones y culturas locales que importar métodos y prácticas de otros lugares era algo sumamente difícil. En otras palabras, aprender de otras personas, sobre todo de las que viven en lugares lejanos, no es en absoluto sencillo.
Las experiencias de estas dos iniciativas tuvieron importantes implicaciones para el desarrollo del pensamiento y la práctica que describí en el libro de 1999. En particular, me llevaron a reflexionar sobre cómo podemos desarrollar conceptos que sean útiles para fomentar el desarrollo de escuelas que promuevan con éxito la participación y el aprendizaje de todos los alumnos. Esto me llevó a plantearme las siguientes preguntas:
¿Cómo podemos aprovechar la diversidad de experiencias y conocimientos que existen en un contexto determinado para apoyar la mejora de los sistemas educativos?
¿Cómo podemos aprender de las experiencias de otros, de manera que sirvan de apoyo a las prácticas existentes?
¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje que podría producirse?
APRENDER DE LAS DIFERENCIAS
Al abordar estas cuestiones, el libro de 1999 reflejaba mi propia experiencia de trabajo con los profesionales para ilustrar formas en las que un compromiso con las diferencias pudiera estimular una nueva forma de pensar sobre la cuestión de llegar a todos los alumnos. A lo largo del texto, utilicé ejemplos basados en observaciones realizadas en escuelas y aulas de diversas partes del mundo para mostrar cómo tales experiencias habían estimulado una reconsideración de mi pensamiento sobre la práctica en mi propio país. Esto me llevó a argumentar que el poder de la comparación, no proviene de trasladar enfoques de un lugar a otro, sino de estimular el pensamiento y la práctica de cada contexto para reconsiderar lo que se está haciendo en él (Delamont, 1992).
Se trata de convertir lo nuevo en familiar y lo familiar en nuevo, como cuando uno mira su propia ciudad con nuevos ojos al mostrársela a un visitante. Las características que normalmente se ignoran se vuelven más claras, las posibilidades que se han pasado por alto se reconsideran y las cosas que se dan por sentadas se someten a un nuevo análisis.
Los cambios que se produjeron en mi forma de pensar, como resultado de estos dos proyectos, provocaron una reconceptualización de cómo algunos niños llegan a ser marginados dentro de las escuelas o incluso excluidos de ellas. Este cambio llamó mi atención sobre muchas posibilidades de desarrollo que tenían las escuelas, y que fácilmente podrían haberse pasado por alto. También me ayudó a darme cuenta de que podía ser debido a las exigencias de sus respectivos sistemas educativos oficiales. Asimismo, comprendí la importancia de la práctica educativa como punto de partida esencial para nuestros esfuerzos. De hecho, a medida que mis colegas y yo observábamos de cerca lo que ocurría en las aulas en las que trabajábamos, nos dimos cuenta de que, muy a menudo, gran parte del cuidado necesario para llegar a todos los alumnos ya estaba presente. En consecuencia, la estrategia no consiste tanto en importar ideas de otros lugares como en encontrar la manera de aprovechar mejor el conocimiento local. En pocas palabras, nuestra experiencia es que las escuelas saben mucho más de lo, habitualmente, utilizan. Por lo tanto, la tarea consiste esencialmente en ayudar a los profesores, y a quienes los apoyan, a analizar sus propias prácticas como base para la colaboración y la experimentación.
ALGUNAS DEFINICIONES
En Understanding the Development of Inclusive Schools (Desarrollo de escuelas inclusivas) sostuve que la agenda de la mejora educativa debe preocuparse por superar las barreras contextuales que puede experimentar cualquier alumno. Sin embargo, la tendencia en ese momento (y todavía lo es hoy) era pensar en la educación inclusiva como algo que afectaba solo a alumnos con necesidades educativas especiales. Además, se considera a menudo que la inclusión consiste simplemente en trasladar a los alumnos de un contexto especial a un contexto ordinario, considerando que están incluidos simplemente por el hecho de que están allí.
Por el contrario, yo veo la inclusión como un proceso interminable, más que como un simple cambio de estado o lugar, y como algo que depende de continuos ajustes pedagógicos y organizativos dentro de las escuelas2. La consecuencia es que todas las escuelas son inclusivas en cierta medida y que todas ellas deben continuar un proceso interminable de búsqueda de formas de llegar a nuevos alumnos que traen consigo nuevos retos.
Avanzando en la reflexión, es importante enfatizar los beneficios positivos de la inclusión para las familias y para los alumnos, en lugar de considerarla como un principio ideológico que debe aceptarse como un artículo de fe.
Hay que subrayar la distinción entre necesidades, derechos y oportunidades. Todos los niños tienen necesidades (por ejemplo, de una enseñanza adecuada), pero también tienen el derecho de participar plenamente en una institución social común (una escuela ordinaria) que les ofrezca una serie de oportunidades. En muchos países, el sistema actual obliga a los padres a elegir entre satisfacer las necesidades de sus hijos (lo que suele implicar su escolarización en algún tipo de centro especial) o garantizarles los mismos derechos y oportunidades que a los demás niños (lo que implica la escolarización en un centro ordinario). Pero, el objetivo debe ser crear un sistema donde estas opciones sean innecesarias.
Una visión estrecha de la inclusión tiene una validez particularmente limitada en los países económicamente menos desarrollados, aunque, como mostraré en capítulos posteriores, las experiencias en estos países pueden hacer reflexionar sobre el enfoque adecuado de la política en los países más desarrollados. Está claro que en cualquier país, la falta de instalaciones, la necesidad de reformar el currículo, la formación insuficiente o inadecuada del profesorado, la escasa asistencia a la escuela, los problemas de pobreza familiar, la desarticulación cultural, las condiciones que dan lugar a los niños de la calle, los problemas de salud, y las diferencias entre la lengua de instrucción y la lengua del hogar pueden ser tan importantes como las cuestiones de la discapacidad, a la hora de afectar a la participación de los alumnos en la escuela.
Todo ello sitúa la cuestión de la inclusión en el centro de los debates sobre la mejora de la escolarización. En lugar de ser un tema marginal, preocupado por cómo un grupo relativamente pequeño de alumnos puede integrarse en las escuelas ordinarias, sienta las bases de un planteamiento que puede conducir a la transformación del propio sistema. Por supuesto, nada de esto es fácil, sobre todo porque requiere el apoyo activo de todos los implicados en el ejercicio de la escolarización, algunos de los cuales pueden mostrarse reacios a abordar los retos que presento.
En este sentido, mi trabajo tiene un mensaje particular para quienes, como yo, han trabajado en el campo de la educación especial. Tenemos que ser claros sobre nuestros propósitos y autocríticos sobre los enfoques que utilizamos. Con demasiada frecuencia nuestras contribuciones han actuado, involuntariamente, como barreras para el desarrollo de formas de escolarización más inclusivas.
ALGUNOS INGREDIENTES
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, en mi anterior libro de 1999 explicaba cómo el compromiso con contextos familiares, menos habituales, puede estimular un proceso de reflexión crítica que permita reconsiderar experiencias anteriores y reconocer nuevas posibilidades de mejora. En mi caso, esto me llevó a formular una serie de proposiciones que han seguido guiando mis esfuerzos por mejorar la escuela para todos.
Para que quede claro, estas ideas, estas proposiciones, no representan una “receta” que pueda extraerse y aplicarse en cualquier contexto. Más bien, deben ser vistas como una serie de ingredientes que ayuden a desarrollar escuelas más eficaces, capaces de llegar a todos los alumnos. Seguí explicando estos factores de la siguiente manera, con estos 6 “ingredientes”.
Ingrediente 1 Utilizar las prácticas y los conocimientos existentes como punto de partida
Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que la práctica existente representa el mejor punto de partida para las actividades de desarrollo, en parte debido a mi experiencia y formación previa en el campo de la educación especial. En concreto, me llevó muchos años darme cuenta de que los intentos anteriores de desarrollar sistemas integrados para alumnos con necesidades especiales a menudo habían socavado, sin querer, nuestros esfuerzos. Al tratar de integrar a dichos alumnos en las escuelas ordinarias, importamos prácticas derivadas de experiencias anteriores en el ámbito de la educación especial. Pero lo que aprendimos fue que muchos de estos enfoques simplemente no eran viables en las escuelas primarias y secundarias. Al mismo tiempo, su uso tendía a fomentar nuevas formas de segregación, aunque dentro de entornos escolares ordinarios.
Me refiero, en particular, a las respuestas individualizadas basadas en evaluaciones y programas de apoyo a cada-individuo, que han sido la orientación predominante en el mundo de la educación especial.
Durante muchos años, esta fue la orientación que dio forma a mi propio trabajo (por ejemplo, Ainscow y Muncey, 1989; Ainscow y Tweddle, 1979, 1984). Gradualmente, sin embargo, la experiencia me enseñó que estos enfoques no encajan con la forma en que los profesores, generalmente, planifican y llevan a cabo su trabajo. Por todo tipo de razones, sensatas y comprensibles, el marco de planificación de tales profesores debe ser el mismo para toda la clase. Aparte de cualquier otra consideración, el número elevado de alumnos en la clase y la intensidad de la jornada del profesor hacen que esto sea inevitable.
En consecuencia, cuando los esfuerzos de integración dependen de la importación de prácticas de la educación especial, suelen plantear dificultades. De hecho, es probable que impliquen nuevas formas de segregación, aunque dentro de entornos ordinarios (Fulcher, 1989), mediante el uso de lo que Slee (1996) llama prácticas divisorias. Por ejemplo, en algunos países, hemos visto la proliferación de ayudantes de aula, a menudo sin formación, que trabajan con algunos de los niños más vulnerables y sus programas individuales en las escuelas ordinarias. Cuando se les retira ese apoyo, los profesores se sienten incapaces de seguir adelante. Mientras tanto, la exigencia legal de planes educativos individualizados en algunos países ha alentado a los colegas de las escuelas a pensar que cada vez más niños necesitan este tipo de respuestas, creando así enormes problemas presupuestarios.
El reconocimiento gradual de que las escuelas para todos no se lograrán trasplantando el pensamiento y la práctica de la educación especial a la educación ordinaria abrió mi mente a nuevas posibilidades que anteriormente no había reconocido. Muchas de estas están relacionadas con la necesidad de alejarse del marco de planificación individualizado mencionado anteriormente, hacia una perspectiva que hace hincapié en la preocupación y el compromiso con toda la clase. Así, como explicaba un profesor italiano hace muchos años, lo que se necesita son estrategias que personalicen el aprendizaje en lugar de individualizarlo.
En el libro de 1999, sostenía que el estudio de la práctica, particularmente la de los profesores de primaria y de los profesores de asignaturas de secundaria, puede ayudarnos a comprender lo que implican estas estrategias. A medida que crecía mi conciencia del valor de estos estudios, también aumentaba mi interés por observar e intentar comprender la práctica. Esto me llevó a argumentar que conocer las buenas prácticas de lo que a veces llamamos “profesores ordinarios” proporciona el mejor punto de partida para entender cómo se puede hacer que las aulas sean más inclusivas.
Ingrediente 2 Ver las diferencias como oportunidades de aprendizaje y no como problemas que hay que solucionar
En Understanding the Development of Inclusive Schools (Desarrollo de escuelas inclusivas) sostuve que los intentos de llegar a todos los alumnos serán consecuencia de la forma en que se perciban las diferencias entre los alumnos. A riesgo de simplificar en exceso, lo que sin duda es una cuestión complicada, sugerí dos posibilidades. Por un lado, las diferencias pueden verse de una manera normativa. Esto significa que los alumnos se definen en términos de ciertos criterios de normalidad que se dan por sentados, en contra de los cuales algunos llegan a considerarse “anormales”. Dentro de tal orientación, aquellos que no encajan en las disposiciones existentes necesitan que se les preste atención en otro lugar o, al menos, que se les asimile al statu quo. Por otro lado, las concepciones pueden guiarse por la idea de que todos los alumnos son únicos, con sus propias experiencias, intereses y aptitudes. Asociada con esta segunda orientación transformadora está la creencia de que las escuelas deben desarrollarse de manera que puedan aprovechar esta diversidad, la cual, por tanto, se considera un estímulo para el aprendizaje y el desarrollo.
En este sentido, algunas de las prácticas tradicionales de muchos países occidentales, incluido el mío, han desalentado el avance hacia un enfoque transformador. En concreto, han percibido las diferencias de algunos alumnos como algo que requiere una respuesta técnica de algún tipo (Heshusius, 1989; Iano, 1986). Esto lleva a preocuparse por encontrar la respuesta adecuada, es decir, diferentes métodos de enseñanza o de materiales para los alumnos que no responden a las disposiciones existentes. Esta formulación lleva implícita la idea de que las escuelas son organizaciones racionales que ofrecen una gama adecuada de oportunidades, en las que los alumnos que experimentan dificultades lo hacen debido a sus limitaciones o desventajas y que, por lo tanto, necesitan algún tipo de intervención especial (Skrtic, 1991). Mi argumento es que, a través de tales suposiciones, que conducen a una búsqueda de respuestas eficaces a los niños percibidos como diferentes, se pasan por alto grandes oportunidades de mejora de las escuelas.
Acepto, por supuesto, que es importante identificar estrategias útiles y prometedoras. Sin embargo, creo que es erróneo asumir que la repetición sistemática de determinados métodos generará por sí misma un aprendizaje satisfactorio, especialmente cuando se trata de poblaciones que históricamente han sido marginadas o incluso excluidas de las escuelas. Esto me llevó a argumentar que el énfasis en la búsqueda de métodos de solución rápida a menudo sirve para desviar la atención de cuestiones más significativas, como, por ejemplo, ¿por qué no conseguimos enseñar con éxito a algunos alumnos?
En consecuencia, argumenté que es necesario alejarse de una visión estrecha y mecanicista de la enseñanza y adoptar otra de mayor alcance que tenga en cuenta factores contextuales más amplios. En particular, es importante resistir la tentación de lo que Bartolomé (1994) denomina el fetiche de los métodos para crear entornos de aprendizaje basados tanto en la acción como en la reflexión. De esta manera, al liberarse de la adopción acrítica de las denominadas estrategias eficaces, los profesores pueden iniciar el proceso reflexivo que les permitirá recrear e inventar nuevos métodos y materiales de enseñanza, teniendo en cuenta las realidades contextuales que pueden limitar o ampliar las posibilidades de mejorar del aprendizaje.
Es importante recordar también que las escuelas, al igual que otras instituciones sociales, están influenciadas por percepciones de estatus socioeconómico, raza, idioma y género. En este sentido, sostengo que es esencial cuestionar cómo tales percepciones influyen en las interacciones en el aula. De este modo, el énfasis en los métodos debe ampliarse para revelar puntos de vista deficitarios profundamente arraigados sobre la diferencia, que definen a ciertos tipos de alumnos como carentes de algo (Trent, Artiles y Englert, 1998). En concreto, debemos estar atentos para examinar de qué manera tales suposiciones de déficit pueden estar influyendo en las percepciones sobre determinados alumnos.
Los métodos de enseñanza no se diseñan ni se implementan en vacío. El diseño, la selección y el uso de determinados enfoques y estrategias de enseñanza surgen de las percepciones sobre el aprendizaje y sobre los alumnos. En este sentido, incluso los métodos pedagógicos más avanzados pueden resultar ineficaces en manos de quienes, implícita o explícitamente, suscriben un sistema de concepciones que considera a algunos alumnos, en el mejor de los casos, desfavorecidos y necesitados de corrección o, lo que es peor, como deficientes y, por tanto, imposibles de corregir.
Este denominado modelo de déficit ha sido objeto de críticas masivas durante muchos años (por ejemplo, Ballard 1997; Dyson 1990; Fulcher 1989; Oliver 1988; Trent, Artiles y Englert 1998). Esto ha ayudado a fomentar un cambio de pensamiento que aleja las explicaciones del fracaso educativo de una concentración en las características individuales de los niños y sus familias hacia una consideración del proceso de escolarización. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, la idea de déficit sigue profundamente arraigada y con demasiada frecuencia lleva a muchos a creer que algunos alumnos deben ser tratados de manera separada. En cierto sentido, confirma la opinión de que algunos alumnos son ellos en lugar de parte de nosotros (Booth y Ainscow, 1998).
Esto fomenta aún más la marginación de algunos alumnos, al tiempo que desvía la atención de la posibilidad de que su presencia pueda ayudar a estimular el desarrollo de prácticas que bien podrían beneficiar a todos los alumnos. En otras palabras, argumenté que aquellos que no responden a los acuerdos existentes deberían ser considerados como voces ocultas que, bajo ciertas condiciones, pueden fomentar la mejora de las escuelas. De esta manera, las diferencias pueden verse como oportunidades de aprendizaje en lugar de como problemas que hay que resolver.
Ingrediente 3 Examinar los obstáculos a la participación de los alumnos
El enfoque de la inclusión que sugerí en mi libro anterior implica un proceso de aumento de la participación de los alumnos en los programas escolares, culturas y comunidades, y de reducción de su exclusión de los mismos. De este modo, las nociones de inclusión y exclusión están vinculadas porque, al aumentar la participación de los alumnos se reducen las presiones para excluirlos. Este hecho nos anima a examinar las diversas presiones que actúan sobre diferentes grupos de alumnos y que, a la vez, actúan sobre los mismos alumnos desde diferentes fuentes.
Por estas razones, sugerí que otro punto de partida dentro de una escuela tiene que ser un examen minucioso de cómo las prácticas existentes y las disposiciones organizativas pueden estar actuando como barreras a la presencia, la participación y el aprendizaje de algunos alumnos. Esto significa que se debe ayudar a los profesionales a desarrollar una actitud reflexiva en su trabajo, de tal manera que se les anime continuamente a explorar formas de superar dichas barreras contextuales. Con esto en mente, los enfoques analizados en mi libro anterior ponían mucho énfasis en la necesidad de observar el proceso de escolarización y escuchar atentamente las voces de los implicados.
Al adoptar esta misma perspectiva en los capítulos que siguen, se proporcionan muchas ilustraciones de qué forma puede tomar esto, así como ejemplos de métodos de análisis de contextos que han resultado útiles. Como explicaré, todo ello forma parte de una manera de investigación-acción que llamo indagación o investigación colaborativa, expresión que adopté del trabajo de otros académicos (por ejemplo, Reason y Bradbury, 2001).
Ingrediente 4 Utilizar eficazmente los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje
En mi libro anterior, expliqué que una característica que parece ser efectiva para fomentar la participación de los alumnos es la forma en que se utilizan los recursos disponibles —especialmente los recursos humanos— para apoyar el aprendizaje. En particular, destaqué la importancia de una serie de recursos que están disponibles en todas las aulas y, sin embargo, a menudo se utilizan poco: me estoy refiriendo a los propios alumnos.
En cualquier aula, los alumnos representan una rica fuente de experiencias, inspiración, desafíos y apoyo que, si se aprovecha adecuadamente, puede inyectar una enorme cantidad de energía adicional en las tareas y actividades que se establecen. Sin embargo, todo esto depende de las habilidades del profesor para canalizar esta energía. Se trata, en parte, de una cuestión de actitud, que depende del reconocimiento de que los alumnos tienen la capacidad de contribuir al aprendizaje de sus compañeros, reconociendo también que, de hecho, el aprendizaje es en gran medida un proceso social.
Este pensamiento puede ayudar a los profesores a desarrollar las habilidades necesarias para organizar aulas que fomenten este proceso social de aprendizaje. En este sentido, podemos aprender mucho de algunos de los países del Sur, económicamente más pobres, donde la escasez de recursos ha llevado a veces a reconocer el potencial del poder de los compañeros, mediante el desarrollo de programas de niño a niño (Hawes, 1988). Paralelamente, en los países occidentales, la idea del trabajo cooperativo ha llevado al desarrollo de especificaciones pedagógicas que tienen un enorme potencial para crear entornos de aprendizaje más ricos (por ejemplo, Johnson y Johnson, 1989).
Ingrediente 5 Desarrollar un lenguaje de práctica entre los profesores
Gran parte de mi trabajo anterior con centros escolares consistía en reforzar la capacidad de los centros para gestionar el cambio. Esto me llevó a estudiar detenidamente las escuelas donde los esfuerzos de mejora habían dado lugar a cambios en la práctica, para ver qué lecciones se podían aprender de sus experiencias.
Al afirmar esto, sin embargo, no sugería que nuestro compromiso con una escuela de este tipo ayudaría a diseñar modelos que pudieran señalar el camino a seguir para todas las escuelas. Lo que he aprendido tras muchos años de trabajo en escuelas para apoyar la introducción de diversas innovaciones es que son lugares complejos e idiosincrásicos. Lo que parece ayudar al desarrollo en una escuela puede no tener impacto, o incluso un efecto negativo, en otra.





























