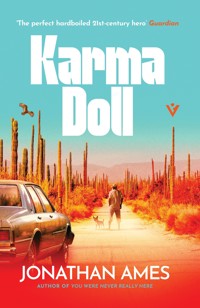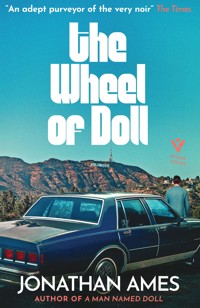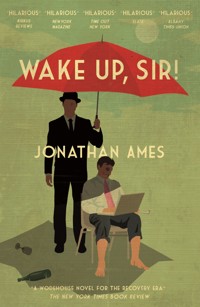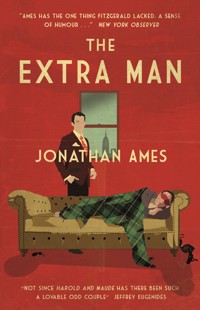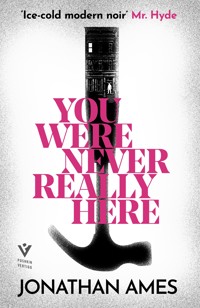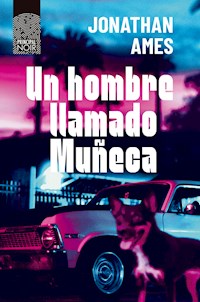
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La odisea de un detective irreverente en las sórdidas calles de Los Ángeles. Feliz Muñeca es un encantador aunque inexperto detective privado que vive en Hollywood con su querido chucho, George. Veterano de la Marina y de la Policía de Los Ángeles, Muñeca complementa sus exiguos ingresos como detective trabajando por las noches en un spa que ofrece "finales felices". Armado con una porra extensible y humor negro, el expolicía protege a las mujeres que trabajan allí de clientes a los que les cuesta entender que "no" significa "no". Su vida transcurre con cierta normalidad hasta que, un día, se encuentra con un cliente especialmente violento. Por si fuera poco, las cosas se desmadran todavía más cuando un excompañero de la Policía que necesita un trasplante de riñón se presenta en su casa con una bala en la barriga. A partir de ese momento, Muñeca tendrá que hacer todo lo posible por sobrevivir en las violentas y vibrantes calles de Los Ángeles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
UN HOMBRE LLAMADO MUÑECA
Jonathan Ames
Traducción de Cristina Zuil para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Dedicatoria
Parte 1
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Parte 2
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Parte 3
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Epílogo
Sobre el autor
Página de créditos
Un hombre llamado Muñeca
V.1: septiembre de 2021
Título original: A Man Named Doll
© Jonathan Ames, 2021
© de la traducción, Cristina Zuil, 2021
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2021
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: kid-ethic
Imagen de cubierta: Kyle Johnson - Unspalsh y Shutterstock
Corrección: Loreto Ramírez, Isabel Mestre
Publicado por Principal de los Libros
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17333-83-6
THEMA: FFD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Un hombre llamado Muñeca
La odisea de un detective irreverente en las sórdidas calles de Los Ángeles
Feliz Muñeca es un encantador aunque inexperto detective privado que vive en Hollywood con su querido chucho, George. Veterano de la Marina y de la Policía de Los Ángeles, Muñeca complementa sus exiguos ingresos como detective trabajando por las noches en un spa que ofrece «finales felices». Armado con una porra extensible y humor negro, el expolicía protege a las mujeres que trabajan allí de clientes a los que les cuesta entender que «no» significa «no».
Su vida transcurre con cierta normalidad hasta que, un día, se encuentra con un cliente especialmente violento. Por si fuera poco, las cosas se desmadran todavía más cuando un excompañero de la Policía que necesita un trasplante de riñón se presenta en su casa con una bala en la barriga. A partir de ese momento, Muñeca tendrá que hacer todo lo posible por sobrevivir en las violentas y vibrantes calles de Los Ángeles.
«Me ha encantado. Extraordinario, atrevido, original, delicioso, divertido y serio, todo al mismo tiempo.»
Lee Child
La nueva novela del creador de la serie de HBO Bored to Death, una lectura perfecta para los amantes de Raymond Chandler y Dashiell Hammett
Para Ray Pitt
(1930-2020)
Parte 1
1
Shelton siempre había tenido mucha suerte con respecto a la muerte. Sin embargo, aquel día parecía nervioso.
Se presentó en mi pequeño y ruinoso despacho un martes a principios de marzo del 2019. Habían pasado unas semanas desde la última vez que lo había visto y no tenía buen aspecto. Aunque aquello era lo normal. Nunca tenía buen aspecto. Tenía la piel cubierta de manchas de la edad, como una corbata de estampado recargado, y su constitución era como la de un bolo, redondo en el centro y delgado en la parte superior. Además, tenía una cabeza pequeña.
Se acomodó en la silla de los clientes y yo, como siempre, del otro lado del escritorio. Tenía setenta y tres años, era calvo, menudo y cada vez se volvía más menudo. Yo tenía cincuenta, era irlandés, estaba chiflado y cada vez me volvía más chiflado.
En el exterior caía un aguacero. La ciudad de Los Ángeles no había dejado de llorar desde hacía semanas. Bombardeaba con sus lágrimas la ventana tras el escritorio y el ruido parecía una sinfonía enloquecida. Era una temporada lluviosa a la antigua usanza, una anomalía. No había llovido así desde hacía años, y Los Ángeles se había vuelto de color verde irlandés: la hierba recién crecida aportaba suavidad a las colinas marrones y quemadas, como el pelo del pecho de la víctima de un incendio. Casi se podía pensar que todo iba a ir bien. Casi.
—Estoy metido en un lío, Félix —dijo Shelton—. Por eso he venido a verte en persona, incluso con este tiempo.
El impermeable marrón que llevaba estaba húmedo y manchado, lo que me recordaba al papel encerado y grasiento con que envuelven la comida para llevar. Sacó sus cigarrillos Pall Mall del bolsillo derecho y encendió uno. Sabía que no me importaba y, de todas maneras, daba igual. Incluso cuando no fumaba, olía como si lo hiciera. Al abrir la boca, parecía el motor de un coche al ralentí.
—¿Por qué estás en un lío, Lou? ¿Qué ocurre? —Empujé el cenicero, lleno de colillas de porros, hacia su lado del escritorio.
—Sabes que perdí un riñón, ¿verdad? —contestó.
—Sí, claro —aseguré—. Fui a visitarte, ¿recuerdas?
Cogí un porro del cajón del escritorio y lo encendí con una cerilla. Sin embargo, sabía que no me colocaría. He fumado demasiado a lo largo de los años y estoy saturado de THC. Llegado a este punto, es solo un placebo para calmarme los nervios. Convierte la pesadilla en algo de lo que no tienes que despertar: sabes que todo es un sueño, aunque sea uno muy malo.
—Lo sé, lo sé —respondió Lou—. Lo decía por decir. Perdí uno y ahora, pues…, el riñón bueno, que no era tan bueno, se está apagando. Estoy considerando la diálisis, pero es una muerte en vida.
Dio una calada al cigarrillo. Lou Shelton llevaba fumando dos paquetes al día desde los quince años. Lo habían operado a corazón abierto tres veces y tenía más prótesis que dedos. Había sobrevivido a un cáncer de boca, de garganta y de lengua, y su voz era una mezcla entre un carraspeo, un resuello y un estertor de la muerte.
Lo había visto una vez sin camisa y tenía una gruesa cicatriz, como una serpiente roja y fea, que le bajaba por el centro del pecho. Era una cremallera que no paraba de abrirse y, dado que pasaba tanto tiempo en hospitales, tenía un caso de SARM más o menos permanente que lo volvía propenso a los forúnculos en el culo y que, habitualmente, le debían sajar.
Dio otra calada al Pall Mall.
Como he dicho, era un tipo con mucha suerte en relación con la muerte.
—¿Es inevitable que tengas que hacer diálisis? ¿Cuántas veces? ¿Una a la semana?
—¿Una a la semana? ¿Estás loco? Vas cada dos días, en ocasiones incluso todos los días. Durante horas eternas. Y necesitas ayuda. Una mujer, un hijo. Yo no tengo nada de eso.
La mujer de Shelton, también una fumadora empedernida, había muerto de neumonía hacía cinco años. Se había ido rápido. Tenía los pulmones hechos polvo. Y, sí, habían tenido un retoño, una hija, para ser preciso, pero no quería saber de su padre. Después de que perdiera el riñón y no renunciara al tabaco, lo había sacado de su vida. Había dicho que no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo se mataba. Tal como había sucedido con su mamá.
Aun así, le enviaba un cuantioso cheque todos los meses. Nunca dejaría de quererla, pero supongo que sentía un mayor apego hacia los cigarrillos. Tenía un nieto al que no conocía y su hija cobraba el dinero sin agradecérselo. ¿Por qué habría de hacerlo?
—Quizá la diálisis no sea tan mala —observé.
—¡No! Es la muerte, no voy a pasar por eso.
Una parte de mí quería decirle: «Ya basta, Lou, ríndete. Se acabó, estás muerto y te lo has buscado tú solito». No obstante, ¿quién era yo para privarlo, en mi mente, de una taza de café más, de otra buena sensación o de un poco más de felicidad? De manera que di una calada al canuto y dije:
—Al menos, podrías probar. Quizá sea más fácil de lo que crees. Además, ¿qué otra opción tienes?
—Ni hablar. ¿Te acuerdas de MacKenzie, de Homicidios? Se está dializando. Demasiada bebida. Se ponía hasta el culo. Fui a verlo. Está doblado como un cóctel de gambas. Nadie era más fuerte que él y ahora no puede ni levantar la cabeza.
—Debería llamarlo —comenté, aunque era probable que no lo hiciera. Siempre pospongo esas llamadas y, al final, la persona pasa a mejor vida. Algún día será al revés y alguien no me llamará.
—Me pidió que le disparara en la cabeza —prosiguió—. Sabe que todavía tengo el arma. Dijo: «Venga, Lou, recuerdas cómo era. Termina esto por mí o dame la pistola y lo hago yo mismo». Salí cagando leches y ahora le estoy diciendo a todo el mundo que necesito un riñón nuevo. Busco voluntarios. Dejaré el tabaco…
Apagó el cigarro y encendió otro. Sus ojos, su rasgo más agradable, eran de un azul acuoso, con cataratas, y estaban agitados. Expulsó el humo del nuevo cigarrillo por la nariz formando dos caminos tenues, no demasiado duraderos.
—¿Qué dicen los doctores del Departamento de Asuntos de los Veteranos? —pregunté—. ¿Puedes conseguir un trasplante?
Shelton había estado en Vietnam y tenía una medalla Corazón Púrpura. Sin embargo, nunca hablaba del tema. Como muchas personas, era una mezcla de atributos. A la vez, heroico y egoísta. Perspicaz y ciego. Prudente e insensato.
—Lo solicité, pero no me pondrán en la lista —dijo—. No soy un buen candidato. Según ellos, sería desperdiciar un riñón…, aunque no para mí.
—Lo siento, Lou. Es una situación dura, dura de verdad.
—En cualquier caso, aunque me metieran en esa lista, cuando me tocase, ya estaría muerto. Por eso voy a comprar uno —anunció antes de añadir a toda velocidad—: Te daré cincuenta mil dólares, Félix. Quizá setenta y cinco mil o incluso más. Me estoy esforzando por doblarlo. Pagaré todos tus gastos médicos. Solo tenemos que comprobar si tienes el grupo sanguíneo adecuado.
Luego, bajó la mirada, avergonzado. No había entendido a qué se refería cuando había dicho que estaba buscando voluntarios.
—Lou, por Dios. Venga ya —le supliqué.
—Lo digo en serio —afirmó, y levantó la cabeza para mirarme directamente a los ojos. Ya no estaba ni asustado ni avergonzado. Había soltado su propuesta—. Sé que te vendría bien el dinero. Soy 0 positivo. ¿Y tú?
—No lo sé —contesté—. Pero ¿quién va a operarte? No puedes comprar un órgano y pedirle a un doctor cualquiera que te lo coloque.
—No… Te llevaría ante el Departamento de Asuntos de los Veteranos. Comprobarán tu grupo sanguíneo y dirás que lo haces porque me quieres o por Dios… Existe todo un proceso… Siempre y cuando nadie se entere de lo del dinero, será totalmente legal. Además, te creerán porque nos conocemos desde hace mucho y porque…, ya sabes.
Era mi turno de agachar la cabeza. Lou Shelton me salvó la vida en 1994. Yo era un policía novato y él, inspector, y trabajaba en la recepción de la comisaría. Sin embargo, aquella vez, durante una pequeña revuelta en Inglewood, estaba en la calle con nosotros. Necesitábamos refuerzos. Estábamos en un callejón, rodeando un centro comercial para sorprender a unos saqueadores por la retaguardia, en el preciso momento en que decidieron retirarse por la parte trasera y se produjo un tiroteo. Lou me quitó de en medio y recibió un balazo. Perdió el bazo, lo único de lo que no se ha despedido por los cigarrillos, sino por mí.
Ahora quería uno de mis riñones. Era casi como un intercambio. Di otra calada al porro. ¿Podría hacerlo? ¿Debería hacerlo? No sabía qué decir, por lo que me echó un cable.
—Piénsatelo —dijo—. Sé que te estoy pidiendo mucho.
—Bien, Lou, lo haré.
—No todo depende de ti, no te preocupes. Se lo estoy pidiendo a todo el mundo y estoy mirando en el mercado negro. He conocido a un chaval, un friki de la informática, un pakistaní del motel… —Lou era el encargado de noche en el Mirage Suites, un motel de paso en Ventura Boulevard, en North Hollywood—. Navega por lo que llaman la red oscura. ¿Sabes algo de eso?
—Sí, algo he oído. Pero ¿el mercado negro? ¿Te has vuelto loco?
—¿Qué cojones quieres que haga? —preguntó, furioso de repente—. Estoy en el corredor de la muerte. Voy a intentar lo que haga falta. Además, si tú no puedes hacerlo, debe de haber alguien que me venda un riñón, quizá alguien del spa asiático en el que trabajas. Podrías preguntar.
—¿Qué dices? No puedo hacer eso, Lou. No estás pensando con claridad.
—¡Estaría ayudándolas! Se puede empezar una nueva vida con cincuenta mil pavos. Podrían dejar de putear. Haría más por ellas que tú. —Miré a Lou y apagué el canuto. Se produjo un silencio. La mezquindad y el fuego desaparecieron poco a poco de sus ojos. Luego dijo—: Lo siento. Ese ha sido un golpe bajo. No me reconozco, pero es que estoy desesperado. Quizá solo tenga tres meses antes de que se acabe todo. Noto cómo se apaga. —Hizo una señal con la cabeza hacia el abdomen, hacia el riñón en su interior, una bolsa de agua podrida—. Piénsatelo —comentó antes de levantarse—. Tenía que preguntarlo.
—Está bien, Lou —aseguré.
Asintió y se dirigió hacia la puerta, del otro lado de la cual se podía leer en la placa metálica: «F. Muñeca, Investigación y Seguridad». La mayoría me llama Félix, pero mi nombre real es Feliz. Feliz Muñeca. Mis padres me endosaron ese nombre. No pensaron que fuera un chiste; esperaban y deseaban lo mejor para mí. No puedo decir que funcionara. Tampoco puedo decir que no lo hiciera.
En el umbral, Lou se giró para mirarme.
—Siento lo que he dicho. Sé que cuidas de esas chicas lo mejor que puedes.
Se enderezó. Todavía quedaba mucho del marine y del buen policía que había sido y percibí una pizca de su ser verdadero. Siempre fue pequeño y, al mismo tiempo, valiente como una bala. Me dedicó un gesto con la cabeza y se marchó.
Me giré en la silla y miré por la ventana. Estaba salpicada de lágrimas. Una estación lluviosa.
2
Shelton se marchó alrededor de las cinco de la tarde. Me terminé el porro, cerré el despacho y me dirigí a Dresden…, el bar, no la ciudad. Corrí por la calle bajo la lluvia. Solo estaba a media manzana de distancia y necesitaba una copa. Deseaba sentir la mezcla de tequila y marihuana para pensar en lo que Lou me había pedido.
Acababa de comenzar la tarde y el bar estaba vacío, como a mí me gusta. El lugar prácticamente no ha cambiado desde 1978: una larga barra de roble, muchas sombras, ninguna ventana, sillones de cuero rojo y, en el centro de la estancia, un piano destartalado, como un viejo caballo que todavía desea complacer.
Me senté al final de la barra y Monica Santos, mi preciosa amiga, se acercó con una sonrisa. Monica tiene una larga cicatriz en el lado izquierdo de la cara, se peina el sedoso pelo moreno con la raya al medio y es una de esas personas con un brillo genuino en los ojos. No sé qué es exactamente ese brillo, pero hay algo en los ojos verdes de Monica que está vivo.
—¿Qué te pongo, Muñeca? —me preguntó.
Sabía mi nombre real y le gustaba, por tanto, yo no protestaba. Tenía permiso para llamarme como quisiera.
—Un menú infantil de don Julio —respondí.
Siempre pido alcohol de esa manera, copia de un viejo mentor, un policía muerto hace tiempo, pese a que él solía usarlo para la comida, ya que tenía diverticulitis. Yo lo uso para el alcohol porque soy irlandés, aunque no al cien por cien. También soy israelí, por parte de madre. Soy judío e irlandesito, pero, de todo, la mitad. Mi padre era pelirrojo y mi madre tenía la piel oscura. Heredé los ojos azules de él y el pelo negro de ella.
Monica me dedicó otra sonrisa, se marchó para servirme la copa y, mientras se estiraba para coger la botella, estudié su perfil, el de la cicatriz. Luego, miré el resto de su cuerpo, pequeño y fuerte. Llevaba puesto una especie de vestido amarillo sin mangas y tenía unos brazos bonitos. Acababa de cumplir treinta y ocho años y trabajaba de camarera desde hacía mucho. Me trajo la bebida y posó una mano sobre la mía.
Hace unos años, cuando me rompieron el corazón, me llevó a su cama. A la mañana siguiente, lloré por la otra mujer y no volvió a acostarse conmigo. Desperdicié su amor, pero no su amistad. Le gustaba mi perro y lo cuidaba algunas veces. En ocasiones, tomábamos café juntos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo nos veíamos en el bar.
Me apretó la mano y dijo:
—¿Te encuentras bien?
—Sí, un amigo me ha pedido un riñón, pero estoy bien.
—¿Qué?
—Es broma —contesté.
Entonces, entraron unos clientes habituales, viejos y sabios, calados por la lluvia, y se acercó a ellos. Todos la quieren y es un sentimiento correspondido. A Monica le gustan los pájaros heridos y los ancianos son sus bebés, su especialidad. Esperaba, sentado ahí, no estar en esa categoría, aunque quizá me estaba engañando a mí mismo.
Di un sorbo al señor don Julio, me libré de ese tema deprimente y pasé a otro: las ventajas y desventajas del asunto del riñón. Empecé con las segundas. Darle a Lou un riñón, si era del grupo sanguíneo adecuado, representaba la definición exacta de desperdiciar el dinero. ¿Cuánto le conseguiría? ¿Dos años? ¿Menos? Su cuerpo estaba en las últimas. Otra desventaja era mi ligera aprensión. La idea de que alguien hurgara en mi cuerpo y me extirpara algo me hacía sentir incómodo.
Di otro sorbo. Reflexioné un poco más. Las desventajas se acababan ahí. En la aprensión.
¿Las ventajas? Lou me salvó la vida. No llevaba puesto el chaleco aquel día. Aquella bala del 45 me habría atravesado. Shelton sí que lo llevaba y la bala le golpeó en un extremo, lo que mitigó parte del impacto. Pese a que el proyectil solo le hizo una marca, le arrebató el bazo. Vivió, cosa que yo no habría conseguido sin el chaleco. Las balas del 45 te hacen agujeros de los que no te recuperas.
Di otro sorbo. El tequila al fin se mezclaba con la marihuana. Líquido entrelazado con humo. Me sentí bien. Generoso, magnánimo, cariñoso con mi colega. Entonces, tomé una decisión.
Me haría la prueba y, si era compatible, se quedaría con uno de mis riñones, el derecho o el izquierdo, el que quisiera. Sin ningún coste. Ni un centavo. De todas maneras, ¿de dónde iba a sacar todo ese dinero? No tenía ahorros y el cheque de la pensión del Departamento de Policía de Los Ángeles se lo enviaba a su hija todos los meses. Debía de estar soñando si creía que conseguiría cincuenta mil dólares.
Saqué el móvil para llamarlo, pero la batería había muerto. Siempre dejaba que se acabara porque odiaba ese trasto. Odiaba el teléfono. Odiaba ser su esclavo en lugar de su dueño.
Le dejé a Monica un billete de veinte dólares (siempre le daba demasiada propina, ¿cómo no iba a hacerlo?) y me dispuse a irme. Debía volver al trabajo a las seis, pero necesitaba pasar por casa, pasear al perro y, en el bungaló, aprovecharía para cargar el móvil. Mi coche, un Caprice Classic de 1995, era demasiado viejo para ese tipo de cosas. Era de una época más sencilla.
Cuando llegué a la puerta trasera, Monica corrió hasta el extremo de la barra y me gritó:
—¡Que tengas una buena noche, Muñeca! ¡Nos vemos pronto!
—Sí, nos vemos —respondí—. Probablemente mañana.
Se echó a reír. Me pasaba por el bar casi todos los días, por ella, para verla a ella, por lo general a las cinco, cuando abrían. Luego, sin razón alguna, casi anhelante, dijo algo que nunca había dicho antes:
—Ya sabes, Muñe, te quiero.
La miré, sorprendido, sin poder corresponderle, a pesar de querer hacerlo. Por eso, antes de salir a la calle, lo único que contesté fue «Nos vemos mañana».
En aquel momento no sabía que no volvería al Dresden en mucho tiempo. No tenía ni idea de las cosas horribles que nos iban a ocurrir a mí y, lo peor de todo, a Monica.
3
Había dejado el coche en el aparcamiento trasero del bar y, durante el tiempo que me había llevado saborear la pequeña dosis de tequila, había dejado de llover y el sol, justo antes de ponerse, había salido con una luz magnífica. El mundo se había vuelto púrpura.
Abrí las ventanas mientras conducía, el aire era fresco y punzante. Por un momento, Los Ángeles hizo honor al nombre que al principio le dieron los españoles: el Pueblo de la Reina de los Ángeles. Me dirigí al norte por Vermont y ahí arriba, en la montaña, el observatorio Griffith vigilaba la ciudad con su húmeda cúpula, similar a la cabeza de un águila.
Giré a la izquierda hacia Franklin, hice frente al tráfico durante unos semáforos y, después, giré a la derecha hacia Canyon Drive en dirección a Bronson Canyon y las cuevas. Atravesé las colinas por detrás y descendí por Beachwood Canyon hasta casa. Vivo en Beachwood Drive, en un pequeño callejón sin salida llamado Glen Alder. Está a los pies de la colina con el enorme cartel de madera, ese que dice «Hollywood».
Aparqué en el garaje independiente, una caja blanca de estuco con tejas de terracota, abrí la cancela de la valla y comencé el ascenso de los cuarenta y cinco escalones hasta casa, un bungaló blanco español de dos pisos construido en 1923. Solo tiene cuatro habitaciones pequeñas y un baño, pero era parte del plan de desarrollo inmobiliario original de Hollywood. Se encuentra a cierta altura de la calle, en la falda de una pequeña loma. El patio delantero, asilvestrado y descuidado, es como un pequeño pedazo de bosque en declive.
—¡Hola a todos! —dije mientras ascendía, dirigiéndome a los árboles y las plantas. Bajo la luz extinta, me incliné hacia algunas salvias y les hablé directamente—: Sois preciosas —anuncié, y los delgados tentáculos morados se mecieron como nenúfares.
Subí otros peldaños antes de tocar el tronco grueso y orgulloso de uno de mis aguacates. Luego, al acercarme a la casa, escoltada por otro aguacate y un enorme olmo, dije:
—¡Hola, Frimma, querida!
Así es como la llamo. Mi casa, como una embarcación, es femenina. Luego, crucé la puerta y mi perro, George, se volvió loco y me saltó encima.
—¡Hola, George! —lo saludé, y él me respondió en perruno, es decir, con los ojos:
—¡Hola, mi gran amor!
Enchufé el teléfono en la cocina para llamar a Lou después de que se cargara. Mientras tanto, George necesitaba dar un paseo, por lo que cogí la correa y él comenzó a saltar incluso más alto que al saludarme. Era mitad chihuahua y mitad terrier de algún tipo, bastante parecido a un resorte. Lo he cuidado durante dos años (es adoptado, alguien lo dejó atado a una valla) y tiene tres o cuatro años, según el veterinario. Por desgracia, no sé nada de su vida anterior, lo que debo aceptar.
—George, siéntate —le ordené—. Siéntate, venga, siéntate.
Por fin, se calmó lo suficiente para que le pasara la correa por el cuello y nos dirigimos a la puerta. Tiró con fuerza mientras bajaba las escaleras, pero no me importó. Llevaba encerrado todo el día y quería que se sintiera libre.
Entonces llegamos a la calle y admiré, como suelo hacer, su torso musculoso y pequeño, así como lo distinguido y bonito que es. Tiene las patas delgadas y elegantes, además de unos dedos largos. Su pelaje, con un cuerpo y una cabeza oscuros y un cuello blanco, hace que parezca que lleva un traje color caqui con una camisa blanca, el estilo perfecto para un caballero como George bajo el clima semiárido de Los Ángeles. Es esbelto y está en forma, pesa casi diez kilos y tiene unos ojos enormes con largas pestañas que te rompen el corazón y hacen que te enamores al mismo tiempo.
A diferencia de la mayoría de los dueños de perros, no pienso en él como mi pequeño, mi hijo. Es una relación más complicada que eso. Lo considero un amigo querido con el que, por casualidad, vivo. De ese modo, somos como dos solteros que todavía no han salido del armario, a la vieja usanza, que conviven y no creen que el resto del mundo sepa que son amantes.
Tiene su propia cama, a la que lo destierro de vez en cuando, aunque en tan pocas ocasiones que, en realidad, dormimos juntos casi todas las noches del año. Comienza apoyando la cabeza en la almohada, a mi lado, con ojos de corderito, mientras leo (siempre leo antes de acostarme). Luego, cuando estoy cansado, dejo el libro a un lado y entierro la cara en su cuello para inhalar ese terroso olor perruno que me encanta antes de darle un beso, como si fuera mi esposa, cuando todavía no he apagado la luz. Trata de meterme la lengua en la boca, lo que no le permito, pero dejo que me chupe el rabillo del ojo para que saboree una costra salada o algo sabroso; tenemos todo un ritual. Después, apago la luz, se entierra entre las sábanas y coloca su cálido cuerpo al lado del mío. Entonces, estoy listo para cantar como Fred Astaire, «paraíso, estoy en el paraíso…».
Caminamos por Beachwood y Glen Holly antes de volver. George tiene una evacuación intestinal bien entrenada y, en ese trecho, orinó al menos dos docenas de veces para marcar territorio. Una vez en casa, le llené el plato de comida y preparé uno rápido para mí mismo: un pepinillo, algunas galletitas saladas, un poco de chucrut y una lata de filetes de caballas con mayonesa vegana.
Algunas hormigas osadas trepaban por la encimera mientras me preparaba ese festín, pero no tuve el valor de aniquilarlas. Estaban concentradas en sus asuntos con tal diligencia y resolución que me pareció injusto llegar de repente y estrujarlas. ¡Tenían planes en marcha! Además, odio matar a cualquier ser.
De este modo, me llevé el plato al pequeño salón, donde tengo una vieja mesa de madera, y me lo comí rápido. Consideré que el pepinillo y el chucrut me servirían como verduras y fibra y las caballas, como proteína. Mis hábitos alimenticios son raros, pero saludables.
En torno a las seis y diez, salí de casa y me dirigí escaleras abajo. George se acercó al cercado de alambre para despedirse. Hay una puerta para perros en la cocina y el cercado mide unos dos metros y medio, como un corralito, que le permite salir a disfrutar del aire fresco cuando quiere y estar protegido de los coyotes. También puede usarlo de meadero si lo necesita.
—Adiós, George —dije, y se le entristecieron los ojos, aunque me hice el fuerte y no miré hacia atrás.
Mientras conducía de camino al trabajo, le dejé un mensaje a Lou. Como era más de la vieja escuela que yo, no tenía móvil, solo un fijo con contestador. Vivía en un pequeño cuarto del Mirage provisto de una diminuta cocina y su propio teléfono. Llevaba unos diez años viviendo allí y la habitación era un extra de su trabajo como vigilante nocturno.
El contestador soltó un pitido (no tenía mensaje saliente) y dije:
—Lou, soy Félix. He pensado en lo que hablamos. Me gustaría hacerlo. Vayamos al Departamento y averigüemos si somos compatibles. —Hice una pausa. Estuve a punto de rematar con un «Te quiero», pero no me salió. Solo añadí—: Llámame.
Colgué. No tengo problemas para decir a George, a las plantas, a los árboles del jardín o a mi casa que los quiero, pero con las personas no me resulta tan fácil.
4
Por la noche, trabajaba en el centro de masajes tailandés Miracle, en la segunda planta de un centro comercial de dos pisos en la esquina de Argyle y Franklin, no lejos de casa. Llegué a las seis y veinte y la señora Pak, la propietaria, estaba trabajando en la recepción. Se bajó las gafas de lectura para dedicarme una mirada, sin pronunciar palabra. Tendría unos sesenta y pico años y seguía luciendo un pelo negro y brillante, como la grasa. Siempre estaba muy seria, pero cuando sonreía, lo que no solía suceder, se mostraba radiante. Aquella noche llevaba una camisa blanca de hombre, unos pantalones azules de trabajo y unos sencillos zapatos negros, su disfraz habitual.
—Siento llegar tarde —me disculpé.
—No pasa nada. Todo está tranquilo —contestó antes de volver a subirse las gafas de lectura por la nariz y devolverle la atención al periódico escrito en coreano.
Me senté en mi lugar, al otro lado de la sala de espera, frente el mostrador, y saqué la novela que llevaba en el bolsillo izquierdo frontal de la chaqueta. Era The Great Santini de Pat Conroy y la estaba leyendo por segunda vez. A veces siento debilidad por los libros de abuelete sádico con un punto de vista militar. Me acomodé y comencé la larga espera de esos problemas que quizá nunca llegarían.
La señora Pak también era propietaria de la lavandería y del salón de manicura que estaban en la planta inferior del centro comercial. Llevaba haciendo la colada en su local desde hacía mucho tiempo y un año antes, mientras esperaba a que la ropa se secara, me preguntó si podía ser vigilante del spa por las noches. Sabía que había sido poli y que tenía mi propio negocio, por lo que le parecía que podría encajar en el puesto. No tenía pasta, de modo que acepté sin pensarlo demasiado y, así, me convertí en el matón de una granja de pajilleros, de lo cual no me siento particularmente orgulloso.
Estuve siete años en la Marina, diez en el Departamento de Policía de Los Ángeles y, desde el 2004, he ido por mi cuenta. Jamás habría imaginado que con cincuenta años terminaría en un centro de masajes, pero ahí es donde acabé, trabajando de lunes a sábado, desde las seis de la tarde hasta la medianoche.
Durante el día, acudía al centro una mezcla de clientes masculinos y femeninos, pero el negocio nocturno era muy distinto: apenas iban mujeres y muchos de los hombres ya se habían tomado alguna copa, razón por la que la señora Pak necesitaba seguridad. El centro comercial estaba cerca de la entrada a la 101 y muchos de estos borrachos se pasaban por el spa de camino a casa en el Valle.
Por supuesto, se suponía que las chicas no debían acostarse con los clientes, aunque la señora Pak hacía la vista gorda ante lo que ella llamaba «liberación de próstata». La atención la ponía en el dinero extra que ganaba con aquello y que dividía en una proporción de sesenta para la jefa y cuarenta para las chicas, un acuerdo bastante mejor que en casi cualquier otro sitio.