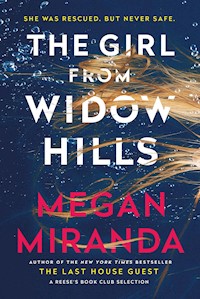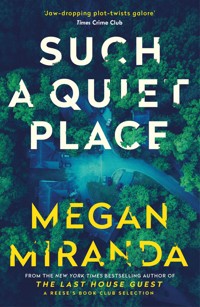Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Megan Miranda
- Sprache: Spanisch
Hollow's Edge solía ser un lugar tranquilo. Un vecindario privado idílico, donde los vecinos celebraban juntos cualquier ocasión y se cuidaban mutuamente. Tras el asesinato de Brandon y Fiona Truett, la utopía terminó. Ahora los residentes viven atrapados, incapaces de vender sus casas, enfrentándose diariamente a la casa vacía de los Truett y asfixiados por los testimonios que acusan del asesinato a Ruby Fletcher, una de ellos. Un año y medio después, Ruby ha vuelto porque anularon su condena. Regresa a la casa que compartió con su amiga Harper, quien siempre la trató como a una hermana menor. Sin embargo, Harper está aterrorizada: ¿por qué Ruby ha decidido volver a la escena del crimen? Queda claro que no todos dijeron la verdad sobre la noche del asesinato. Cuando Harper comienza a recibir amenazas, sabe que debe descubrir lo que realmente sucedió, antes de que muera alguien más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
un lugardemasiado tranquilo
Megan Miranda
Traducción: Graciela Rapaport
Título original: Such a Quiet Place
Edición original: Simon & Schuster
Derechos de traducción gestionados por International Editors & Yáñez Co’ S.L.
© 2021 Megan Miranda
© 2024 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2024 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-13-4
Índice de contenidos
Sábado 29 de junio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Domingo 30 de junio
Capítulo 4
Capítulo 5
Lunes 1 de julio
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Martes 2 de julio
Capítulo 9
Capítulo 10
Miércoles 3 de julio
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Jueves 4 de julio
Capítulo 14
Capítulo 15
Viernes 5 de julio
Capítulo 16
Capítulo 17
Sábado 6 de julio
Capítulo 18
Capítulo 19
Domingo 7 de julio
Capítulo 20
Capítulo 21
Lunes 8 de julio
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Martes 9 de julio
Capítulo 25
Jueves 1 de agosto
Capítulo 26
Agradecimientos
Si te ha gustado esta novela...
Megan Miranda
Manifiesto Motus
Para mis padres
SÁBADO 29 DE JUNIO
COMUNIDAD DE VECINOS DE HOLLOW’S EDGE
Asunto: ¡HA VUELTO!
Publicado: 11.47 a. m.
Tate Cora: Hay un taxi en la puerta de la casa. ¿Alguien sabía que iba a volver?
Preston Seaver: ¡¿Qué?! ¿Seguro que es ella?
Tate Cora: La estoy viendo por la ventana. Es ella. No hay duda, es ella.
Charlotte Brock: BORRAD ESTO YA.
CAPÍTULO 1
No hubo fiesta el día que Ruby Fletcher volvió a casa. Tampoco aviso, ni tiempo para prepararnos. No oí la puerta del coche, ni la llave en la cerradura, ni la puerta principal. Fueron los pasos —el sonido familiar sobre el suelo de madera, junto a la cocina— lo primero que escuché. Me quedé paralizada frente a la encimera, apreté más fuerte el mango del cuchillo.
Pensé: “No es la gata”.
Contuve la respiración, me quedé muy quieta, muy atenta. Había ruidos de algo arrastrándose por el pasillo, como si estuviera deslizándose contra la pared. Me volví; todavía tenía el cuchillo en la mano, por casualidad con la punta hacia fuera…
Y allí estaba ella, asomada a la cocina. Ruby Fletcher.
Fue ella la que dijo:
—¡Sorpresa!
La que se rio cuando se me cayó el cuchillo —un reflejo brillante entre nosotras— sobre las baldosas, la que disfrutó mi expresión aturdida. Como si nos faltaran motivos para tener los nervios de punta. Como si no temiéramos que alguien entrara a hurtadillas en nuestras casas.
Como si ella no lo supiera.
Me llevó tres segundos encontrar la expresión más adecuada. Me temblaba la mano cuando me la llevé al pecho.
—Ay, Dios mío —dije, para hacer tiempo. Luego, me agaché para levantar el cuchillo y ganar un momento más—. Ruby —dije al erguirme.
Se le ensanchó la sonrisa.
—Harper —contestó alargando cada sílaba.
Lo primero que me llamó la atención fueron los zapatos bajos en la mano, como si de verdad hubiera querido acercarse a escondidas.
Lo segundo, que llevaba la misma ropa que en la rueda de prensa del día anterior: pantalón negro y blusa blanca sin mangas, ahora, sin la chaqueta y con el primer botón desabrochado. Tenía el pelo rubio peinado como en la televisión, pero hoy parecía más aplastado. Y lo llevaba más corto que la última vez que la vi en persona, le llegaba solo hasta los hombros. El maquillaje corrido bajo los ojos, las mejillas brillantes, las orejas levemente rosadas por el calor.
Se me ocurrió que había salido veinticuatro horas atrás y que no se había cambiado de ropa.
Había equipaje detrás de ella, en el vestíbulo —seguramente, el roce contra la pared beis que había oído—, un bolso de cuero marrón y un maletín a juego. Por la ropa, sería fácil imaginar que iba a trabajar.
—¿Dónde has estado? —le pregunté cuando dejó los zapatos en el suelo.
De todo lo que podía haberle dicho... Pero tratar de reconstruir la línea de tiempo de Ruby era un hábito profundamente arraigado en mí y que me era muy difícil abandonar.
Echó la cabeza hacia atrás y se rio.
—Yo también te he echado de menos, Harper. —Evasiva, como siempre.
Era casi mediodía, y parecía que todavía no se había ido a dormir. Tal vez, había estado con su abogada. Tal vez, había ido a ver a su padre. Tal vez, lo había intentado en algún otro lugar —cualquier otro lugar— antes de venir aquí. Tal vez, había exprimido al máximo estas primeras veinticuatro horas de libertad.
De pronto, cruzó la habitación en busca de un abrazo inevitable. Todo se desarrolló con un ligero retraso, como si estuviera coreografiado. Su manera de caminar era diferente, los pasos más serenos, más intencionados. Su expresión también: prudente, cautelosa. Algo nuevo que ella había aprendido o practicado.
De pronto, me pareció distinta a la Ruby que yo conocía; todas sus proporciones habían cambiado ligeramente: estaba más delgada, más estilizada; los ojos azules, más grandes y claros de lo que yo recordaba; parecía más alta que la última vez que estuvimos en la misma habitación. O, tal vez, era mi memoria la que había cambiado, la que le suavizó los ángulos, la que la convirtió en algo más pequeño, más frágil, incapaz de las acusaciones que se le imputaban.
Tal vez, un artificio de la pantalla de televisión o de las fotos de los periódicos la había reducido a dos dimensiones, e hizo que olvidara a la verdadera Ruby Fletcher.
Me rodeó con los brazos y, en ese momento, volvió a parecer la misma de siempre.
Metió la barbilla angulosa entre mi cuello y mi hombro.
—No te he asustado, ¿verdad?
Sentí su respiración en el cuello, se me puso la piel de gallina. Empecé a reír cuando retrocedí, fue como un delirio, fuerte e intenso, entre la euforia y el miedo. “Ruby Fletcher. Aquí”. Como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera pasado el tiempo.
Inclinó la cabeza mientras yo me secaba las lágrimas.
—Ruby, si hubieras llamado, yo…
¿Qué? ¿Habría planificado la comida? ¿Habría preparado su habitación? ¿Le habría dicho que no viniera?
—La próxima vez lo haré —dijo sonriendo—. Pero eso… —Señaló mi cara con un gesto—. Ha valido la pena.
Como si esto fuera un juego, parte de su plan, y con mi reacción le hubiera dado toda la información que buscaba.
Se sentó a la mesa de la cocina; yo no tenía ni idea de cómo seguir, ni siquiera sabía por dónde empezar. Puso un pie debajo de la otra pierna, apoyó un brazo sobre el respaldo de la silla y giró el cuerpo hacia mí, ni se preocupó por disimular el lento examen: primero, los pies descalzos con el esmalte color cereza descascarillado, después los vaqueros cortos deshilachados, después la camiseta sin mangas demasiado grande sobre el bañador. Sentí que detenía la mirada en el pelo, ahora de un castaño más claro, trenzado con descuido sobre el hombro.
—Estás exactamente igual —afirmó con una sonrisa amplia.
Pero yo sabía que eso no era cierto. Había dejado de ir a correr por las mañanas, los músculos de las piernas habían perdido definición, me había dejado crecer el pelo hasta la mitad de la espalda; una transformación opuesta a la de ella. Había pasado el año anterior reevaluando todo lo que creía saber sobre los otros, sobre mí misma. Cuestioné el recorrido que me había traído hasta aquí, la convicción que siempre había tenido a la hora de tomar decisiones, y me preocupaba que, de algún modo, esas dudas se manifestaran en mi comportamiento.
Su mirada me incomodó; me pregunté qué estaría buscando, qué estaría pensando al darse cuenta de que estábamos solas.
—¿Tienes hambre? —pregunté.
Señalé la comida que estaba en la encimera —el queso y las galletas, las fresas en un bol, la sandía que yo estaba cortando— deseando que no me temblara la mano.
Se estiró, subió los brazos sobre la cabeza y entrelazó los dedos: ese crac desagradable de los nudillos que tenía un único objetivo.
—En realidad, no. ¿He interrumpido tus planes? —preguntó, mirando los bocadillos.
Cambié el peso del cuerpo al otro pie.
—Te vi ayer —dije, porque había aprendido de Ruby que responder a una pregunta directa siempre era opcional—. Vi la rueda de prensa.
Todos la vimos. Sabíamos que iba a suceder, que la iban a liberar, sentíamos cómo iba creciendo la indignación compartida, porque después de lo que habíamos pasado —el juicio, las declaraciones, las pruebas—, todo iba a quedar en nada.
Estábamos esperándolo. Hambrientos de información, compartiendo enlaces y actualizando los mensajes del grupo del vecindario. Javier Cora había publicado los datos sin contexto y vi los comentarios que aparecieron en rápida sucesión:
Canal 3. Ahora.
Estoy viendo…
Por Dios.
¿Esto es legal?
Por experiencia, ya sabíamos que no debíamos decir demasiado en los mensajes, pero lo habíamos visto todos. Ruby Fletcher, con la misma ropa que el día de su detención y una leyenda en la parte de abajo de la pantalla mientras ella está de pie, en el centro de una multitud de micrófonos: SE PRESUME INOCENTE. Simple pero eficaz, o, tal vez, completamente cierto. El juicio estuvo contaminado, se tachó de parcial la investigación y el veredicto fue desestimado. Si Ruby era inocente, era otro tema muy distinto.
—Ayer —dijo sin aliento, eufórica, con el rostro levantado hacia el techo— fue una locura.
Parecía tan equilibrada, tan estoica, en la televisión. Una versión reprimida de la Ruby que yo conocía. Pero mientras hablaba, yo me había inclinado hacia el televisor desde el sofá donde estaba sentada. Incluso desde lejos, podía inclinar la gravedad de una habitación a su antojo.
En la transmisión, oí que un periodista le gritaba: “¿Cómo te sientes, Ruby?”. Y ella entrecerró los ojos con ese encanto tan suyo, conteniendo la sonrisa, y miró de frente a la cámara, a mí, por un segundo, antes de responder: “Estoy ansiosa por seguir con mi vida. Por dejar todo esto atrás”.
Y, sin embargo, veinticuatro horas después, había venido aquí directamente —a la escena del crimen por el que había sido encarcelada— para hacerle frente.
Lo primero que pidió Ruby fue una cerveza. Todavía no era mediodía, pero a ella nunca la preocuparon esos asuntos tan mundanos como el qué dirán o la aprobación social. No trató de inventar excusas, como lo habría hecho cualquiera de nosotros —el verano; estar reunidas—, en busca de aceptación o de algún aliado en nuestras pequeñas rebeldías.
Se puso delante de la nevera, dejó que la bañara el aire frío.
—Jo, tía, esto sienta tan bien —dijo. Como si fuera algo que hubiera extrañado.
Cerró los ojos al inclinar la botella de cerveza, la garganta expuesta y en movimiento. Después, miró el cuchillo sobre la encimera, los trozos de sandía. Cogió uno y se lo llevó a la boca, masticó con lentitud exagerada, saboreándolo. Un aroma levemente dulce inundó la habitación, y yo imaginé el sabor en mi propia boca cuando ella se relamió.
Me pregunté si esto iba a seguir indefinidamente: cada objeto, cada experiencia, algo inesperado y que se da por sentado. Una locura.
Mi teléfono vibró donde lo había dejado, junto al fregadero. Ninguna de las dos se movió para mirarlo.
—¿Cuánto tiempo crees que tardarán en enterarse todos? —preguntó, haciendo una mueca con la comisura de los labios mientras se apoyaba en la encimera. Como si intuyera los mensajes de texto que iban a llegar.
No mucho. No aquí. En cuanto la vieran, aparecería en el chat, si es que no había aparecido ya. Al comprar una casa en el vecindario de Hollow’s Edge, automáticamente se pasaba a ser miembro de la Asociación de Propietarios, un grupo oficial, autogestionado, con un consejo directivo elegido que tomaba decisiones sobre nuestro presupuesto, recaudaba la cuota, establecía las reglas y las hacía cumplir.
A partir de allí, se recibía una invitación a unirse a un chat privado, sin control oficial, que al principio se creó con las mejores intenciones. Se convirtió en una bestia diferente después de la muerte de Brandon y Fiona Truett.
—¿Quieres que se enteren? —pregunté. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte?”.
—Bueno, supongo que en algún momento se darán cuenta. —Se cruzó de piernas—. ¿Siguen todos aquí?
Carraspeé.
—Más o menos.
Los inquilinos se fueron en cuanto pudieron, pero el resto de nosotros no podía vender en ese momento sin sufrir grandes pérdidas. La casa de los Truett, junto a la nuestra, todavía estaba vacía, y Ruby Fletcher, inquilina de larga duración, había sido condenada por los asesinatos. Fue un golpe por partida doble. Tal vez, podríamos habernos recuperado de uno u otro, pero no de ambos.
Tate y Javier Cora, mis vecinos de la izquierda, querían mudarse, pero estaban a dos puertas de la escena del crimen y su agente inmobiliario les había aconsejado que esperaran. Pero hubo otros que fueron desapareciendo lentamente. Un prometido que se fue. Un marido al que casi se lo dejó de ver.
El cierre del caso trajo muchos otros cierres en el proceso.
—Los Wellman tuvieron al bebé. Un niño.
—Supongo que ya no será tan bebé —sonrió Ruby.
Apreté los labios en un gesto parecido a una sonrisa, sin saber qué decir, ni en qué tono.
—Y Tate está embarazada.
Ruby se quedó paralizada, con la botella de cerveza a medio camino de la boca.
—Debe de estar insoportable —supuso arqueando una ceja.
Lo estaba, pero no iba a decirle eso a Ruby. Yo siempre intentaba suavizar asperezas, disolver tensiones, un lugar que ocupé durante mucho tiempo en mi propia familia. Pero esta era la conversación más inocua que podíamos tener, así que continué.
—Y la mayor de Charlotte se acaba de graduar, así que vamos a perder a otra más cuando termine el verano. —Estaba llenando el silencio, las palabras salían con demasiada rapidez, casi tropezando unas con otras.
—¿No podríamos votar para que se fuese otro en su lugar? —preguntó, y yo me reí al imaginar los muchos nombres que propondría Ruby y preguntarme cuál sería el primero de la lista. Chase Colby, probablemente.
Parecía que el tiempo no hubiera pasado. Ruby siempre había sido así: cautivadora, impredecible. “Una personalidad hipnótica”, había declarado el fiscal. Como si todos nosotros fuéramos víctimas y, por eso, irreprochables en nuestra lealtad.
Era algo que me repetía a mí misma continuamente, para absolverme. Pero, entonces, entendí por qué ella estaba preguntando por todos, averiguando quién estaba y quién se iba a quedar: Ruby planeaba quedarse.
En realidad, no me había puesto a pensar demasiado adónde iría Ruby cuando la liberaran. No se me hubiera ocurrido que este fuera un lugar posible, con todo lo que había pasado. No habíamos hablado desde aquel día en el juzgado, después de que yo hubiese testificado, y eso casi no contaba: ella se había limitado a decir “Te debo una” cuando pasé a su lado.
Hice como si no la hubiera escuchado.
Si hubiera tenido que adivinar, tal vez habría pensado que iría a ver a su padre a Florida. O que se refugiaría en la suite de algún hotel pagado por el equipo de abogados que la había liberado, para trabajar sobre los diferentes aspectos del caso con su abogada. Hubiera pensado que habría optado por desaparecer sin dejar rastro, y que habría aprovechado la oportunidad para resurgir lejos, como una persona nueva. Como una persona sin historia.
Miré el reloj que estaba sobre la nevera, vi que pasaba, arrastrándose, el mediodía; tamborileé sobre la encimera.
—¿Esperabas compañía? —preguntó. Volvió a mirar la bandeja con los bocadillos.
—Iba a llevar esto a la piscina. —Meneé la cabeza.
—Buena idea —coincidió—. Echaba de menos la piscina.
Se me revolvió el estómago. Cuántas cosas había echado de menos: el aire frío de la nevera, la piscina, a mí. ¿Iba a seguir enumerándolas, retorciendo el cuchillo?
—Enseguida vuelvo —dijo, y se dirigió al baño del pasillo, que estaba al pie de la escalera.
Lavé el cuchillo en cuanto salió de la habitación; apoyado en la encimera, era una provocación implícita. Cogí el teléfono y, rápidamente, miré los mensajes que se iban acumulando.
De Tate: “¿Por qué no nos dijiste que iba a venir?”.
De Charlotte: “Llámame”.
Los ignoré, pero le mandé un mensaje rápido a Mac, con los dedos temblorosos por los restos de adrenalina: “No vengas”.
No sabía cuánto tiempo pensaba quedarse. El equipaje de Ruby todavía estaba en la entrada de la cocina. Tal vez podría averiguarlo sin tener que preguntar directamente. Quise escuchar si corría el agua en el baño, pero en la casa reinaba un silencio perturbador. Solo el ruido de la gata, Koda, que saltó desde algún mueble en la planta de arriba, y el canto ahogado de una cigarra en los árboles de atrás, cada vez más sonoro.
Lentamente, abrí la cremallera del bolso más grande, miré el interior. Estaba vacío.
—¿Harper?
Aparté la mano con rapidez, se me enganchó un dedo en la cremallera. La voz de Ruby llegó desde lo alto de la escalera, pero desde donde estaba yo, solo se veía su sombra. No sabía qué podía ver ella desde ese ángulo.
Se dejó ver cuando me alejé de sus maletas, bajó la escalera lentamente, deslizando la mano por la barandilla.
—¿Hay algo que quieras decirme?
Su voz había cambiado sutilmente, y así lo habían señalado durante la investigación; para algunos era hipnótica, para otros, maliciosa o iracunda. Todo eso junto, cargado en el filo de una navaja. En cualquier caso, llamaba la atención. Se entraba en sintonía fina con lo que Ruby iba a decir.
—¿Sobre qué? —pregunté, y sentí los latidos de mi corazón en el pecho. Tenía tantas cosas que decirle:
“Todos siguen pensando que eres culpable”.
“No sé por qué estás aquí”.
“Me acosté con tu ex”.
—Mis cosas. ¿Dónde están mis cosas, Harper?
—Ah —dije. No había tenido tiempo de explicárselo. No había pensado que podía ser un problema. Tampoco que ella podría esperar algo distinto—. Hablé con tu padre. Después.
Se detuvo en el escalón inferior, arqueando una ceja.
—¿Y?
Carraspeé.
—Me dijo que las donara. —No es que yo fuera poco compasiva, es que veinte años era mucho tiempo. Actuaba como si hubiera estado ausente una semana, no catorce meses.
Ruby cerró los ojos un momento e inspiró lentamente. Me pregunté si habría aprendido eso tras las rejas. No era así, en absoluto, como Ruby Fletcher solía manejar la frustración.
—¿Vino Mac aquí, por casualidad?
Dios, yo no sabía qué estaba preguntando. Todo lo que decía se enlazaba con algo más.
—Puedo llevarte de compras. Para lo que necesites —dije.
Podía comprarle ropa nueva, artículos de tocador. Podía ofrecerle alojamiento en un hotel, darle algo de efectivo, desearle lo mejor. Ojalá no volviera a verla.
Pero ella chasqueó los dedos en el aire, delante de mí.
—Después. —Se inclinó y cogió su bolso —el bolso vacío— y volvió a subir la escalera.
Se me ocurrió que, tal vez, yo estaba siendo testigo de un delito contra mi propiedad. Que ella iba a robarme y que yo iba a ser cómplice, porque así de fácil era volverse cómplice de los deseos de Ruby Fletcher.
No siempre habíamos vivido juntas. Nunca se habló de la situación, pero, pensaba yo, se sobreentendía que iba a ser breve y temporal. Cuando Aidan se fue de casa, cuando el padre de Ruby se jubiló y vendió la de ellos, surgió como una necesidad del momento, un período en el que las dos necesitábamos una pausa, ver dónde estábamos, entender nuestras circunstancias. Decidir qué queríamos hacer después.
Pero no se fue y tampoco se lo pedí. Parecía que las dos queríamos que se quedara. Habíamos hecho una alianza por conveniencia, aunque solo fuera para que alguien le diera de comer a la gata.
Había llegado a acostumbrarme a la soledad desde que ella se fue. Había llegado a valorar mi independencia y mi privacidad, estaba sola por primera vez desde la universidad. Sabiendo que, aquí, todo era mío.
Cuando bajó con mi ropa puesta —el tirante marrón de un bañador asomando bajo mi vestido negro sin mangas—, yo no tenía demasiados argumentos con qué discutir: me había desecho de sus cosas. Era más alta que yo, y ahora más delgada, pero en general nuestra ropa era de la misma talla.
Koda la siguió enredándose entre sus piernas, la traidora. Al principio, había sido la gata de Aidan; era decididamente antisocial y, al parecer, despreciaba la atención de todos los humanos, con excepción de la de Ruby.
Ruby se recogió el pelo en una coleta, llevaba una de mis gomas para el pelo en la muñeca.
—¿Tienes unas gafas de sol que no uses? —preguntó.
La miré asombrada. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta.
—¿Qué estás haciendo? —pregunté.
A modo de respuesta, abrió el cajón del mueble del recibidor —el mismo lugar donde siempre guardábamos las llaves—, el mismo lugar donde Ruby también guardaba la llave de los Truett cuando llegaba de pasear a su perro. Por un segundo fugaz, pensé que la estaba buscando; pero, en cambio, tomó la tarjeta electrónica de la piscina que abría la verja de hierro negro.
—Voy a la piscina. ¿Vienes?
—Ruby —dije, en tono de advertencia.
Con los labios apretados, esperó a que yo continuara.
—No creo que sea buena idea en este momento —dije. Seguramente lo sabía. Claro que lo sabía.
Volvió la cara, pero no antes de que yo viera lo que, creí, era un esbozo de sonrisa.
—Estoy quitando la curita —explicó mientras abría la puerta principal.
Pero eso no era del todo cierto. La cárcel había matizado sus metáforas. Estaba coqueteando con el infierno. Estaba derramando vinagre sobre una herida abierta.
Salió descalza; la puerta entreabierta era una invitación que yo no tenía intención de aceptar. No a plena luz del día. No en esa calle. No en este vecindario.
Ya era bastante malo que ella estuviera aquí, en mi casa.
Aun así, salí y la vi pasar frente a la casa de los Truett sin mirar el porche vacío ni las ventanas con las persianas bajadas. No vaciló ni cambió el ritmo al pasar frente a la casa donde, supuestamente, entró en plena noche, sacó el perro fuera, encendió el motor del viejo Honda aparcado en el garaje y dejó entreabierta la puerta que comunicaba el garaje con la casa, para que, por la noche, Brandon y Fiona Truett murieran en silencio por intoxicación con monóxido de carbono.
Mi casa estaba situada en el centro de la calle; seis casas rodeaban el borde de la media luna, que tenía un amplio círculo asfaltado con un montículo de hierba en el medio, y una serie de árboles que bloqueaban la vista al lago en verano, pero no en invierno.
La piscina estaba en la calle principal, la bordeaba el bosque y tenía vistas al lago, y, desde cierto punto de vista y con ánimo generoso, podía pasar por una piscina infinita.
A medida que Ruby iba pasando frente a todas las casas, yo imaginaba que las cámaras de seguridad la estaban filmando. Que la estaban vigilando. Que la estaban grabando en segmentos temporales que luego podrían unirse para seguir cada uno de sus movimientos. La casa de los Brock, cuyos videos habían captado un ruido esa noche. La casa de la esquina, de los hermanos Seaver, cuyo timbre con cámara había registrado la silueta encapuchada que pasó caminando, y que tenía mucho más que contar sobre Ruby Fletcher.
Ahora ya no tenía a Ruby a la vista; probablemente, había dejado atrás la casa de los Wellman, cuya cámara la había tomado corriendo a toda velocidad para internarse en el bosque, en dirección al lago.
Yo estaba escuchando el silencio con mucha atención, cuando percibí un movimiento por el rabillo del ojo.
Tate estaba de pie en la entrada de su garaje, al lado de mi casa, mitad dentro, mitad fuera, con los brazos cruzados sobre el estómago. Nuestros chalés independientes estaban a pocos metros de ser adosados, con medianeras compartidas. Estábamos prácticamente una junto a la otra. Sentí su mirada clavada en mi perfil.
—No sabía que venía —dije.
—¿Cuánto tiempo se va a quedar? —preguntó Tate.
Pensé en el bolso que estaba en casa.
—Todavía no lo sé.
Oficialmente, Tate y Javier Cora no habían visto ni oído nada esa noche, llegaron a su casa luego de una fiesta después de medianoche, y no había nada en su cámara. Extraoficialmente, no los sorprendió. Ahora, yo sentía los dientes apretados de ella, pero no sabía si era por enfado o por miedo.
Tate medía un metro y medio, y además era de constitución delgada. No supe que ese no era su nombre de pila hasta la investigación. Era el nombre que usaba de soltera, pero ella y Javier se habían conocido en la universidad, donde ella jugaba al lacrosse, y en ese entonces todos la llamaban Tate. También él. Todavía llevaba el abundante pelo rubio recogido en una coleta alta, y una cinta en la cabeza, como si la fueran a llamar para entrar al campo de juego en cualquier momento. Podía imaginarla. Era capaz de invocar una intensidad que compensaba su tamaño.
Todos conocían a Tate y a Javier como la pareja sociable del vecindario. Los fines de semana organizaban barbacoas en su casa y ayudaban a planificar eventos sociales.
—Haz algo —pidió Tate, abriendo mucho los ojos.
El embarazo la había vuelto menos sociable, más demandante. Pero todos nos habíamos endurecido con el paso del último año y medio. Todos nos habíamos vuelto, sucesivamente, más escépticos, recelosos, impenetrables.
Yo asentí con indiferencia.
Las dos nos quedamos mirando en la dirección por donde se había ido Ruby.
—Chase se va a poner como loco cuando la vea —dijo, antes de meterse en su casa.
Aunque Tate tenía una tendencia a exagerar, esta no era una de esas ocasiones.
Si Chase la veía allí…
Si nadie se lo había advertido antes…
Tomé mis cosas deprisa y fui tras de Ruby.
CAPÍTULO 2
Es justo decir que aquí nadie quería a Brandon y Fiona Truett.
En apariencia, todo iba bien. Sonreíamos, saludábamos. Pero en realidad no socializábamos con ellos.
Brandon era el jefe de admisiones de la Universidad de Lake Hollow, donde trabajábamos muchos de nosotros, y creía firmemente en la separación entre el trabajo y las relaciones personales. Era huraño y crítico con el resto, con los que no seguíamos su código de conducta personal, y también era un poco imbécil. Fiona era huraña por derecho propio, criticona por derecho propio, imbécil por derecho propio.
Nos caían mejor en retrospectiva. Por compasión.
Su casa estuvo desocupada desde el día en que los encontraron. Ahora pertenecía al banco, pero nadie hacía una oferta, así que allí quedó, vacía, inquietante. Un recordatorio permanente.
Pasaron los meses y el jardín se descontroló y se cubrió de maleza, hasta que hicimos un calendario para guardar las apariencias, como lo hicimos después del accidente de Charlotte Brock y su operación de rodilla. No teníamos intenciones altruistas; no éramos tan buenas personas. Pero nos preocupaba nuestro estatus, tanto como para no dejar que la casa se fuera a la mierda y nos llevara a todos con ella. Aquí, todos dependíamos de los demás.
El vecindario de Hollow’s Edge abrazaba un sector del lago Hollow; era un semicírculo de cincuenta casas muy juntas con vista al agua; unas explanadas en forma de media luna salían de los dos caminos principales. El proyecto se había completado unos cinco años atrás, y muchas de las casas estaban ocupadas por sus propietarios originales. Tenían diseños similares y precios modestos; no había grandes industrias en la zona a las que desplazarse. En Lake Hollow, la mayoría trabajábamos para la universidad, para el instituto Lake Hollow, o en el sistema de educación pública.
Teníamos mucha formación, pero poco sueldo. Aunque también teníamos esto: la vista, la ventaja de vivir en una zona residencial a las afueras, y el ambiente de nuestra parcela privada de naturaleza; se la oía volver a la vida por la noche, junto al agua. Y el verano: los puestos administrativos eran empleos de todo el año, pero el resto tenía el período que iba de mediados de junio hasta mediados de agosto para sí mismos. Más de dos meses de horas desestructuradas, de no rendir cuentas. Aunque, técnicamente, yo tenía un empleo de año completo en la universidad, los días se flexibilizaban en verano, los horarios eran más una sugerencia que una obligación.
Había otras urbanizaciones más exclusivas al otro lado del lago, más cerca de la universidad: casas más grandes, comunidades más establecidas, con acceso al lago y muelles para embarcaciones. Nuestro vecindario no tenía acceso oficial, aunque habían hecho un camino que atravesaba el área boscosa frente a la casa de los Wellman, un sendero con una pendiente suave por el que se trasladaban kayaks y canoas. Un tablón de contrachapado apoyado sobre la parte más irregular hacía más fácil pasar sobre las raíces sin sufrir daños.
Todavía no había muchos niños aquí; el vecindario autoseleccionaba basándose en sus instalaciones. La ausencia de un parque infantil. La piscina sin socorrista. La cercanía del lago. Todos peligros ocultos, visibles para quienes eran padres. Nosotros éramos, sobre todo, profesionales jóvenes con aspiraciones de movilidad ascendente, en proceso de establecernos.
Aidan y yo nos integramos enseguida. Nos dieron la bienvenida al redil en cuanto descargamos nuestras cosas; acabábamos de salir del enorme entorno académico de la Universidad de Boston, donde nos conocimos, y estábamos enamorados de las posibilidades de vida que íbamos a construirnos aquí. Los dos habíamos crecido cerca del agua: yo, a un kilómetro y medio de un cabo donde aprendí a pescar y a navegar y a calcular el tiempo por las mareas; él, en la costa del golfo de Florida, donde se aficionó a la biología y la navegación. Sentíamos que algo aquí nos atraía, una vaga familiaridad, como si también hubiera algo que nos reconocía a nosotros.
Cinco años después, podía nombrar a todas las familias de la calle mientras caminaba hacia la piscina siguiendo a Ruby.
Pensé en pasar por la casa de Mac, en la esquina, para asegurarme de que había recibido mi mensaje, pero tenía las persianas bajas. De hecho, la calle tanto delante como detrás de mí estaba silenciosa, anormalmente silenciosa; solo las cigarras volvieron a cantar en los árboles, llamándose unas a otras. Yo estaba acostumbrada a oír a mis vecinos.
Nuestros jardines estaban pegados; las cercas blancas, altas, en cuadrícula, nos garantizaban la ilusión de privacidad. No nos veíamos unos a otros, pero lo oíamos todo, aunque fingiéramos que no lo hacíamos. Todos quedaban reducidos a una caricatura de sí mismos al otro lado de las cercas, sintetizados en sus rasgos más característicos. A veces se veían colores que se desplazaban por las rendijas de los delgados listones, alguien que se movía, cuando uno pensaba que estaba solo.
En una típica mañana de fin de semana en estas fechas, casi todos estaban levantados, trabajando en proyectos hogareños o leyendo en el jardín. Otros paseaban por el lago en bicicleta hasta al centro, o iban a caminar antes de que hiciera demasiado calor.
Pero este sábado en especial, el vecindario estaba tranquilo. “Adormecidos”, nos habían llamado alguna vez en las noticias, como si fuéramos holgazanes colectivamente, como si estuviéramos ajenos al peligro que acechaba entre nosotros.
En realidad, aquí los veranos siempre fueron peligrosos. Por su lujo. Por su sopor. Por la falta de estructuras y la afluencia repentina de tiempo. Tiempo para notar las cosas que no notábamos el resto del año porque estábamos demasiado ocupados. Tiempo para obsesionarse. Tiempo para hacer cambios.
Cualquier cosa llevada al extremo era peligrosa. Aquí, en verano, no había dónde esconderse, ni de los demás ni de uno mismo.
A primera vista, Hollow’s Edge todavía podía dar la ilusión de ser un vecindario pequeño, tranquilo, pero era mentira. Si bien fue cierto en algún momento, la realidad era muy diferente ahora. Había algo que podía asegurar: todos nos habíamos despertado.
No había mucha gente en la piscina, cosa que agradecí. Ruby ya había cogido una tumbona azul y se había instalado junto a la escalera de la piscina. Pero ella tenía mi llave, y yo no podía entrar sin llamar su atención.
Chase, por suerte, no estaba allí. Tampoco Mac.
Había un hombre en el rincón más alejado; tenía un sombrero oscuro inclinado sobre las gafas de sol, la tumbona apuntada al sol, los brazos bronceados a los costados del torso pálido. Preston Seaver. El hermano menor de Mac. No me sorprendió: se lo solía ver en la piscina los fines de semana; tal vez, con la misión de igualar el bronceado. Preston trabajaba en la seguridad de la universidad durante la semana y parecía que siempre sabía todo lo que pasaba, dentro y fuera del trabajo, y, generalmente, siempre estaba muy dispuesto a compartirlo.
Preston le había contado a la policía que, una vez, cuando Ruby y Mac estaban discutiendo, alguien entró a su casa y rompió algunos platos, lo que estableció un patrón. Preston ahora me mantenía a distancia, como si no se pudiera confiar en mí.
Pero la desconfianza era mutua, y yo no sabía quién desconfiaba más del otro. Lo rápido que se puso en contra de Ruby. “Yo se lo advertí a mi hermano”, les dijo. Como si desde siempre hubiera intuido en ella una amenaza agazapada, a punto de emerger en cualquier momento.
A veces, cuando me miraba, yo me preguntaba si veía en mí algo indeseable. Algo por lo que también tuviera que advertir a su hermano.
Ahora estaba completamente quieto, pero no me quedaba claro si había visto a Ruby o si estaba dormido. Nunca se habían llevado bien, ni siquiera antes. Preston creía que Ruby era muy pedante; Ruby creía que Preston era intrascendente, una extensión desafortunada de la existencia de Mac. Incluso antes, ellos podían evitarse el uno al otro sin interactuar en absoluto. Era toda una habilidad, pero solo funcionaba mediante un acuerdo mutuo, algún tipo de pacto que habían establecido los dos.
Pero Margo Wellman sí había visto a Ruby. Estaba con el bebé dentro de la piscina y de vez en cuando la miraba de reojo, aunque eso no la hizo cambiar sus propios planes. Había puesto al bebé, ya no tan bebé, sobre un flotador amarillo, con el que iba dibujando círculos perezosos sobre el agua.
Yo me quedé en la entrada, no quise gritar el nombre de Ruby —no quería declarar una alianza, alterar el equilibrio—; ella se acercó al borde de la piscina y se puso en cuclillas.
—¿Este es tu pequeño? —le preguntó a Margo.
Margo no se acercó, pero tampoco se alejó. Estaba fuera de su alcance; inconscientemente, atrajo el flotador hacia sí.
—Sí, se llama Nicholas.
El niño tenía el mismo pelo rizado y pelirrojo de la madre, fino y escaso, pero innegablemente era el suyo. Margo llevaba el pelo recogido en un moño sobre la cabeza para que no se mojara, aunque algunos rizos se habían soltado y, empapados, se le habían pegado al cuello.
—Hola, Nicholas —dijo Ruby saludando con la mano. Sonrió cuando Nicholas le devolvió el saludo con los brazos regordetes y la carita de bebé encantador.
—Enhorabuena, Margo, es precioso.
—Gracias —respondió ella.
Ni una palabra sobre la liberación de Ruby, o sobre el hecho de que estuviera allí. Ni disculpas, ni condolencias, ni felicitaciones. Toda su interacción fue exquisita, dolorosamente civilizada. Nada sobre el hecho de que la cámara de Margo, con su gran angular sobre el lago y el sendero que atravesaba el bosque, hubiera filmado a Ruby corriendo por la arboleda esa noche, y por eso nos preguntamos si no habría tirado parte de las pruebas en el lago o en los bosques circundantes, aunque nunca se encontró nada.
Cuando se puso de pie, Ruby me vio en la verja y sonrió al dejarme pasar.
—Mira quién ha decidido venir después de todo.
—Oye —dije. Levanté el bolso—. Tengo toallas y protector solar. Y la comida. —Como si su falta de preparación fuera el motivo para que yo hubiera ido. El sol estival de Virginia, ese sol abrasador que, seguramente, ella había olvidado.
—Siempre puedo contar contigo —afirmó.
Miré a Margo cuando pasé. Quería dar explicaciones. Decirle que estaba allí para calmar cualquier situación. Para no perder de vista a Ruby, para aliviar tensiones. Con la mano libre, Margo se subió uno de los tirantes azul marino del bañador, después el otro, mientras nos seguía con la mirada. Era como si el cuerpo de Margo hubiera ido cambiando gradualmente desde que nació el bebé, mes tras mes, haciendo adaptaciones sutiles, por lo que todo el tiempo se estaba subiendo un tirante, ajustándose la goma del pelo o acomodándose el escote.
Cuando me senté en una tumbona junto a Ruby, Margo volvió a concentrarse en el bebé y a canturrearle suavemente. Le pasé el protector a Ruby, le di la fruta, vigilé la entrada.
Era fácil caer en los viejos hábitos: el vaso térmico violeta, suyo; el azul, mío. La tumbona más cercana a la sombrilla era para mí, por la sombra, porque yo me quemaba con más facilidad que ella, aunque nunca me daba cuenta hasta que era demasiado tarde.
Era tan fácil fingir que todo era normal. Siempre fuimos grandes fingidores aquí.
Cuando miré a Preston, tenía el teléfono apoyado en el abdomen y miraba hacia abajo, como si estuviera leyendo algo en la pantalla. Y pensé que, desde ese ángulo, tal vez estuviera haciéndonos fotos. Filmándonos. No era la primera vez que yo pensaba que él hacía fotos a quienes estaban en la piscina.
Inclinó un poco el teléfono y apretó los labios, como si tratara de contener una sonrisa. Se me erizó el vello de la nuca, así que me levanté de la tumbona y le devolví la mirada. Su expresión no cambió, y me pregunté si yo no estaría paranoica. Si, en realidad, no estaría viendo un vídeo —tenía los auriculares puestos, después de todo— o leyendo un artículo, o mandándole un mensaje a su hermano: “Adivina quién está sentada al otro lado de la piscina en este momento…”.
Sonrió, después dejó el teléfono bocabajo junto a él y volvió a recostar la cabeza.
Nadie decía nada. Margo siguió empujando al bebé dentro de la piscina; Preston permanecía casi inmóvil, solo lo delataban los dedos, que repiqueteaban algún ritmo en un lado de la tumbona.
Deseé que alguien interrumpiera. Que alguien dijera lo que estaba pensando. Aquí, nadie era desconocido. Todos conocíamos a Ruby desde hace años. Y el otoño pasado, todos habíamos declarado en su juicio.
Conocí a Ruby cuando yo tenía veinticinco años y trabajaba en la oficina de admisiones, y ella era una estudiante de veinte que estaba viviendo con su padre durante el verano. Eso fue cuando Aidan y yo nos mudamos y ella era una joven que llevaba a sus amigos a la piscina.
Los vecinos se quejaban a escondidas, con agresividad disimulada, en nuestro chat: “¿Cuál es la política de invitados en la piscina? Por ejemplo, ¿cuántos universitarios menores de edad pueden estar bebiendo antes de que alguien diga algo?”.
Ya en ese entonces, Ruby coqueteaba con Mac, que era mayor que yo y no le daba ni la hora, solo le hacía un gesto con la cabeza cuando pasaba con una lata de cerveza en la mano.
Siempre sentí debilidad por ella. Me recordaba los mejores aspectos de mi hermano. La diversión, la alegría y la emoción que rozaban la imprudencia, los aspectos que yo imaginaba que todavía debían de existir en él si se sustraía todo el resto.
Después de graduarse, Ruby siguió con su máster, y empezó a trabajar a tiempo parcial en nuestra oficina haciendo visitas guiadas para estudiantes, y llegué a conocer otra faceta de ella. Empezamos a comer juntas. Ella hablaba de su futuro.
Después de sacarse el máster, empezó a dar clases de Literatura en el instituto; todavía vivía con su padre, para ahorrar. Ese mismo año, Aidan terminó su posdoctorado.
También fue cuando me dejó; un duro golpe por la espalda, repentino, tan veloz e inesperado que, al principio, la rabia enmascaró el dolor, y aún hoy no sé con certeza si estaba más enfadada por el fin de la relación o por el modo en que había terminado.
Se iba “en busca de una oportunidad mejor”, dijo, “y, tal vez, ya sea hora de que dejemos de fingir que esto estaba funcionando”. Podía ser una oportunidad para ambos. Y cuando intenté protestar, cuando traté de entender de dónde venía aquello, él extendió los brazos y exclamó: “Dios mío, Harper, es que tengo que salir de aquí”.
Como si se hubiera activado un interruptor y él hubiera visto este lugar con ojos nuevos: las cuatro paredes que lo limitaban, los caminos del vecindario que daban vueltas en círculos, y yo, ese lugar adonde él siempre volvía.
Como si yo fuera algo de lo que tuviera que escapar.
No hubo nada secreto en nuestra ruptura, fue una baja del verano, y no había nada mejor que hacer que mirar el derrumbe. Hubo un camión de mudanzas, porque Aidan se llevó la mitad de los muebles. Yo exigí la gata en un momento de locura. Aidan organizó una fiesta de despedida con los muchachos del vecindario —Javier Cora, Mac y Preston Seaver, Chase Colby— y todos hicieron como si eso fuera lo más natural. Nadie mencionó que yo lo había apoyado durante sus estudios y que, cuando los hubo terminado, me dejó.
Hasta mi padre reaccionó con indiferencia cuando se lo conté. Nunca le había gustado Aidan, había enumerado sus defectos con los dedos de las dos manos cuando le dije que nos íbamos a vivir juntos; me advirtió que estaba en mi naturaleza ver solo el potencial de las personas, como si eso fuera un gran defecto de mi carácter.
Teóricamente, Aidan y yo habíamos comprado la casa juntos. Pero solo figuraba mi nombre en la hipoteca, porque él tenía una situación crediticia espantosa y la relación entre sus deudas y sus ingresos no era nada atractiva (una de las advertencias de mi padre), así que era más fácil cumplir los requisitos sin él.
Y entonces, el padre de Ruby vendió su casa y se mudó. Cuando Ruby me preguntó si me vendría bien compartir casa, todavía me estaba recuperando del golpe por la espalda de Aidan, todavía me sorprendía el silencio al final del día. El vacío inquietante que, al parecer, tenía su propia presencia.
Le cedí el estudio de Aidan, en la planta alta, frente al dormitorio principal. Ella amontonó sus cosas en el coche y condujo las dos manzanas hasta mi casa y, entre risas, yo recogí su ropa del asiento de atrás. Yo tenía veintiocho años, ella veintitrés, y no estaba muy claro quién le estaba haciendo un favor a quién en ese momento.
Ahora, con treinta y veinticinco, la brecha entre nosotras se había acortado.
Finalmente, Margo salió de la piscina dando un espectáculo, diciendo a nadie en particular que parecía que era hora de la siesta —como si necesitara una excusa educada para salir de escena—; metió sus cosas en el cochecito, tiró el flotador amarillo sobre el asiento y se colocó al bebé en la cadera.
Preston se puso de pie inmediatamente después —la toalla colgada sobre la línea del bronceado marcada en la parte superior del brazo— e hizo un gesto general con la cabeza hacia donde estábamos nosotras. Yo incliné la barbilla, la respuesta más leve, la inercia del hábito. Ruby, comprometida con la causa, no devolvió el gesto.
Miré mi teléfono, pero nadie se había puesto en contacto conmigo. Mac no había respondido. Para ser justa, yo tampoco lo habría hecho, no si pensara que ella podía darse cuenta. Mantendría la distancia. Me haría a un lado. Con la expectativa de que fuera transitorio y que todos pudiéramos volver a nuestras vidas al día siguiente.
Nadie más vino a la piscina, aunque el clima se volvió más caluroso, más sofocante con el correr de las horas.
—Qué suerte —dijo Ruby, metiendo la mano en el táper con fruta—, tenemos toda la piscina para nosotras.
Pasamos el tiempo en silencio. Sol y bebidas, y yo, siempre, con la mirada en la entrada.
Ruby se zambulló en la parte profunda, flotó de espaldas, y yo me transporté al pasado. A todo lo que habíamos hecho antes, como si pudiéramos eliminar el tiempo transcurrido. El olor del protector solar y el cloro y los pasos de Ruby que dejaban huellas en el cemento, las manos retorciendo las puntas del pelo, para escurrir el exceso de agua.
Enganchó el pie en la pata de la tumbona, la alejó de la sombra invasora, y en un intenso golpe de nostalgia, casi sentí el sabor de la sangría extradulce que preparaba Ruby con cualquier fruta de la nevera, y la mezcla empalagosa en el fondo de mi garganta. Cómo sentía la piel en esos días interminables, antes de que me duchara más tarde, cuando el escozor de las quemaduras se manifestara hacia fuera.
Y entonces, los vecinos empezaron a venir para ver mejor: a pasear el perro o a dar una vuelta, con sus teléfonos. Uno por uno, como si estuvieran coordinados. Todos bajaban la velocidad, miraban un poco y seguían.
Todas esas personas que, después del arresto, siempre tuvieron “un presentimiento” sobre Ruby Fletcher; sus delitos percibidos aumentaban en retrospectiva. Decían: “Me desapareció dinero de la cartera en la barbacoa; de mi sala de estar en la fiesta de Año Nuevo; de mi bolso en la piscina… Fue Ruby. Lo sé.” La paranoia cobraba fuerza a medida que se buscaban señales, pistas, de que habíamos pasado por alto el peligro que estuvo acechando entre nosotros tanto tiempo.
Finalmente, vi a Chase. No iba de uniforme, pero caminaba como si lo fuera. Confiado y con autoridad, con su complexión robusta y la espalda recta. Se detuvo y se quedó mirando desde la calle de enfrente, como si no pudiera creer lo que veía. El pelo oscuro rapado, las piernas separadas, los brazos colgando estoicamente a ambos lados. Se quedó así un rato largo. Si Ruby se dio cuenta, no lo dejó entrever.
Para nosotros, Chase era nuestro policía. Podíamos contar con él para que nos pusiera al tanto de la causa de las sirenas, o del estado de la investigación del robo del coche, y lo invitábamos a las reuniones vecinales en la piscina y le pedíamos información con una cerveza de por medio. Nos generaba una sensación de seguridad. Pero se convirtió en algo diferente después de lo de Brandon y Fiona Truett.
El chat empezó de la misma forma, como una fuente de información: “¿Alguien tiene el teléfono de un buen fontanero?”, o “¿Qué fue ese ruido de anoche?”, o “¿Sabéis algo sobre el merodeador del vecindario que está calle arriba?”.
Hollow’s Edge fue una fuerza organizada durante los últimos cinco años. Atrapamos ladrones de paquetes. Vimos un coyote y advertimos a los vecinos que dejaran dentro a sus mascotas pequeñas por la noche. Sorprendimos al marido de Charlotte llegando con otra mujer a casa cuando ella no estaba. Todos aportábamos información y publicábamos vídeos provenientes de nuestras cámaras de seguridad. Extrapolábamos resultados.
Pero también el chat se fue transformando con el tiempo. Después de que se declararan sospechosas las muertes de Brandon y Fiona Truett, con tiempo y con la guía de Chase, creímos haber descubierto quién los había matado. Reconstruimos los movimientos de Ruby, su línea temporal, y la policía vino a buscar nuestras pruebas; nuestros comentarios en el chat se convirtieron en declaraciones oficiales.
Ahora éramos más cuidadosos. En persona y en el chat. Las publicaciones se borraban en cuanto dejaban de recibir respuestas y, a veces, antes.
Ruby cogió su vaso violeta y, parodiando un saludo, lo levantó en dirección a la verja de hierro, donde estaba Chase. Por supuesto que sabía que él estaba allí.
Por fin, Chase se dio media vuelta y se fue; yo respiré lenta, profundamente, cuando se perdió de vista.
—Bueno, ya lo has dejado claro —dije—. Me estoy cociendo. Vamos.
—Muy bien —respondió ella estirándose—. De todos modos, me muero por comer comida de verdad.
Mientras volvíamos, observé la zona en busca de Chase, me preocupaba que pudiera estar en algún otro lugar: esperando en el bosque, o en la puerta de mi casa. Estuve alerta por si llegaba a salir alguien, quien fuera. Pero no salió nadie.
Sin embargo, estaban vigilando. Podía percibirlo en las sombras, detrás de las ventanas. En el hecho de que todos permanecieran detrás de la seguridad de sus paredes.
Pensar en todo lo que nos había parecido tan atractivo cuando nos mudamos a Hollow’s Edge: su aislamiento, su privacidad, esa familiaridad cercana, la seguridad de los vecinos que se cuidaban mutuamente.
Ahora, todos éramos rehenes.
La realidad era que, después de la muerte de Brandon y Fiona Truett, quedamos atrapados aquí. Atrapados unos con otros y con todo lo que habíamos dicho y hecho.
CAPÍTULO 3
Convencí a Ruby de pedir la cena a domicilio, de que nos relajáramos con una pizza en la sala. Koda se enroscó junto a ella en el extremo opuesto del sofá, donde ella se sentó con el portátil abierto.
—¿Estás segura de que no te molesta pagar? —preguntó, mientras rápidamente agregaba un surtido de prendas de ropa al carro de compras en línea.
—No, claro que no.
Yo me había deshecho de sus cosas, y ahora ella estaba sentada junto a mí, todavía con un leve olor a cloro, y el pelo húmedo y enredado, con otra ropa mía de verano. No tenía tarjeta de crédito, ni trabajo, ni cuenta bancaria.
Eligió la entrega urgente en un día y me pasó el portátil para que yo tecleara mis datos de pago.
—Se me da bien esto —afirmó, guiñando un ojo.
Yo nunca la había visto guiñar un ojo antes. Eran esos gestos —rarezas que yo no reconocía— los que más me desconcertaban.
Se acercó, los almohadones se hundieron entre nosotras y sentí que me rozaba el hombro mientras miraba como yo terminaba de hacer la compra.
—Eh —exclamó—. A ver qué dicen.
Me quedé paralizada, con el corazón en la garganta.
—¿Quieres que busque tu nombre en Google?
Me imaginé lo que podía llegar a aparecer: enlaces que yo ya había visitado, artículos que había leído; todos ellos, devorados por mí en privado.
—No —dijo—. Aquí. En el chat. Lo que están diciendo aquí.