
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
¡Secretos! ¡Magia! Enemigos a ¿algo más? Tras una trágica muerte, lord Jack Hawthorn pensó que había dejado atrás a la magia para siempre. Pero con una amenaza cerniéndose sobre todos los magos, se ve arrastrado a regañadientes de nuevo a ese mundo. Ahora vive en una extraña casa mágica en Londres, ayudando a un improbable grupo de amigos a encontrar la pieza faltante del último juramento antes que sus enemigos. Y, para empeorar las cosas, con la ayuda del escritor y ladrón Alan Ross. Los nobles como Jack son todo lo que el astuto y pendenciero Alan odia. Y, por desgracia, Alan es todo lo que Jack desea, envuelto en un magnífico y exasperante paquete. Cuando un complot empiece a gestarse en las entrañas de la finca de lord Hawthorn, una tierra tan antigua y mágica que ha desarrollado una personalidad tan espinosa como la de su dueño, Jack, Alan y sus aliados se verán enredados en una noche de champán, secretos y sacrificios sangrientos... mientras intentan evitar que todo el sistema mágico se derrumbe. LA MAGIA Y LA PASIÓN SE DESATAN EN EL FINAL DE EL ÚLTIMO JURAMENTO.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¡Secretos!
¡Magia!
Enemigos a ¿algo más?
Tras una trágica muerte, lord Jack Hawthorn pensó que había dejado atrás a la magia para siempre. Pero con una amenaza cerniéndose sobre todos los magos, se ve arrastrado a regañadientes de nuevo a ese mundo.
Ahora vive en una extraña casa mágica en Londres, ayudando a un improbable grupo de amigos a encontrar la pieza faltante del último juramento antes que sus enemigos. Y, para empeorar las cosas, con la ayuda del escritor y ladrón Alan Ross.
Los nobles como Jack son todo lo que el astuto y pendenciero Alan odia. Y, por desgracia, Alan es todo lo que Jack desea, envuelto en un magnífico y exasperante paquete.
Cuando un complot empiece a gestarse en las entrañas de la finca de lord Hawthorn, una tierra tan antigua y mágica que ha desarrollado una personalidad tan espinosa como la de su dueño, Jack, Alan y sus aliados se verán enredados en una noche de champán, secretos y sacrificios sangrientos... mientras intentan evitar que todo el sistema mágico se derrumbe.
LA MAGIA Y LA PASIÓN SE DESATAN EN EL FINAL DE EL ÚLTIMO JURAMENTO.
Lectura recomendada a partir de los 18 años
Freya Marske
Es una de las presentadoras de Be the Serpent, un podcast de ficción especulativa, fandoms y tropos literarios, nominado a los premios Hugo. Su trabajo ha aparecido en Analog Science Fiction and Fact y ha sido preseleccionado como mejor cuento fantástico en los premios Aurealis. Vive en Australia.
freyamarske.com
Foto de la autora: KRIS ARNOLD
Para mi familia y para todos aquellos que se construyeron a sí mismos.
CAPÍTULO 1
CHEETHAM HALL, 1893
Elsie Alston corría por el césped con sus pies ligeros, como secretos susurrados. Durante el día, tal vez podían convencerla de que usara zapatos, pero con el caer del sol, se había liberado de todo lo que había podido y aflojado otro tanto. Zapatos, calcetines, lazos del corsé, sus rizos oscuros, que rebotaban hasta su espalda baja mientras corría. Disfrutaba sentir cómo jalaban su cabeza, y Cheetham Hall disfrutaba de su gozo, que brotaba por las plantas de sus pies.
–Te dejaré atrás, pruébame –exclamó.
–Ah, ¿sí?
Los pasos de Jack eran más pesados y firmes. Y, claro, él llevaba zapatos. Había llegado al mundo siguiendo a su hermana y la había seguido desde entonces.
Esa tarde, se detuvo de golpe al final de la línea de árboles, donde se abrían hacia el césped empinado. La pausa incrementó la distancia entre los gemelos, que luego disminuyó cuando Elsie bajó el ritmo, miró hacia atrás, y su hermano le ofreció una sonrisa de dientes tan blancos como las cortezas de los árboles en el púrpura del crepúsculo y un mensaje con figuras. Formó una negación, modificada con una cláusula de ilusión propia para decir: “patrañas”, pues no creía que ella fuera a dejarlo atrás alguna vez, por mucho que lo amenazara.
Elsie rio y conjuró un látigo para hacer tropezar a su hermano. El césped lo recibió con suavidad y lo acunó mientras él maldecía, se reía y se ponía de pie. Y comenzaron a correr otra vez, casi a la par con sus piernas de dieciocho años, rumbo al Roble de la Dama. La consciencia de la finca se extendió para seguirlos, enlazada como un zumbido en la magia dentro de sus jóvenes herederos. En todas las generaciones de magos que habían llamado hogar a Cheetham Hall, no había habido nadie como Jack y Elsie Alston. Sus padres, condes de Cheetham, que habían sido criados según las antiguas tradiciones, a pocas horas de su nacimiento, los habían llevado a recorrer la finca para presentarlos a todos los espejos de todas las habitaciones. Luego los habían llevado afuera, con el brillo grisáceo de una mañana invernal, y los habían presentado a las abejas. Habían hecho brotar algunas gotas de su sangre con piquetes en sus talones, que entregaron a la tierra. No muchas familias se hubieran molestado en hacerlo. Cheetham Hall estuvo encantada.
“Esta es Elsie Leonora Mary Alston, la primera de nuestro linaje”.
“Este es John Frederick Charles Alston, quien te heredará algún día”.
Los años habían pasado sin más herederos, pero la finca y los Alston estaba felices con los que tenían. Los mellizos gozaban de la naturaleza a su antojo. Pasaron sus primeros años recorriendo y haciendo propias sus tierras, casi sin abandonar sus límites. Montaban a caballo, caminaban, trepaban árboles y nadaban en el lago.
Jack recibía lecciones para aprender a usar sus poderes, que luego le enseñaba a Elsie, aunque fuera para tener con quien compartirlos y jugar. Cuando él se marchó para ir a la escuela, como hacían los niños, su hermana permaneció en la finca.
Elsie Alston tenía magia suficiente para cambiar los vientos; contaba con todo lo que su hermano le había transmitido, además de un instinto para blandir el poder que vivía bajo sus pies, con frecuencia descalzos. Era una joven del alba y el ocaso y de todo en medio.
Esa noche, estaba ávida de diabluras. Sus padres habían viajado a Londres y su mellizo estaba en casa, en un receso antes de que Oxford volviera a reclamarlo, y tenían un secreto.
El Roble de la Dama, más viejo y alto que cualquier cosa en esas tierras, coronaba una colina baja. Desde allí, rechinaba durante los otoños ventosos, en los que arrojaba bellotas para que los asistentes de jardinería las recogieran con cuidado. En días de verano como ese, espesaba el aire y extendía sus hojas altas bajo el sol.
Las tierras de Cheetham Hall se extendían en todas direcciones desde esa colina de raíces enrevesadas. Hacia el sur, la finca y sus jardines estaban ocultos bajo el bosquecillo de abedules. Al oeste, la vista humana alcanzaba a divisar la cima de la portería lejana, cuyas esquinas angulosas y su arco resaltaban contra el cielo del ocaso.
Los dos hombres refugiados bajo la sombra del árbol no parecían interesados en las vistas de la finca. Descansaban contra la rama más baja del roble (gruesa como un árbol, con una curva a la altura de la cintura, desde donde bajaba cubierta de musgo hasta el suelo para volver a subir), conversando hasta que oyeron los pasos de Elsie.
–Primo –saludó la joven con una reverencia delicada, a pesar de la tierra entre los dedos de sus pies–. Tío John.
Los dos inclinaron la cabeza como saludo hacia ella y Jack, que llegó jadeando poco después.
–Tío, George. Es una noche agradable.
–Lord Hawthorn –dijo George.
Solo Elsie notaba cómo su primo George Bastoke pronunciaba el título nobiliario, con tanto respeto que parecía sorna. La tierra vibró en sintonía con su irritación, pero no hizo más. Esos hombres tenían derecho de invitados: aunque no eran parte de la casa, eran familia. George era particularmente dotado en las bendiciones del ocaso, con una magia pulcra y fuerte, con una frialdad tajante y una voracidad dulce de las que la finca desconfiaba.
Los mellizos Alston se sentaron en la rama curva, un sitio ventajoso para discutir a la sombra en tardes de verano. Ese era su lugar más propio en todas sus tierras.
–¿Ahora nos dirán de qué se trata este experimento? –exigió Elsie–. Si nos hubieran dicho más, podríamos haber practicado.
–No quiero que practiquen si no hay nadie más fuerte que pueda intervenir si algo sale mal –respondió el tío John. Su cuerpo estaba rígido debajo del abrigo oscuro, como si padeciera algún dolor–. Es posible que sea peligroso.
Los hermanos se sonrieron uno al otro, complacidos. Huesos rotos, incontables torceduras de tobillos y al menos una cicatriz en Elsie que ni las mejores pociones pudieron borrar eran prueba de que el peligro nunca los había detenido. Habían acordado, casi tan pronto como habían aprendido a hablar, que la precaución era para asnos.
–¿Es por eso que lo hacemos cuando nuestros padres han ido a la ciudad? ¿Porque creen que no lo aprobarían? –preguntó Jack.
–Con seguridad –dijo con una sonrisa John–. Su madre me atormentaría por meses. Pero creo que ya tienen edad suficiente para tomar sus propias decisiones, ¿no les parece? Y si funciona, puede ser una gran sorpresa para su regreso.
–¿Si funciona qué? –Elsie se removió en la rama.
–Transferencia. –George, con unos años más que los mellizos, era casi tan alto como su padre y de postura más relajada. Hablaba como si las palabras fueran peldaños para atravesar un arroyo: firmes, deliberadas, sin permitir prisas–. Creemos haber encontrado la forma de que un mago absorba la magia de otro y la use como propia.
–Eso es imposible –refutó Jack–. Todos lo saben.
–¿Y si no lo fuera? –replicó su primo.
Jack, algo más propenso que su hermana a reflexionar, escuchó la explicación con mayor atención. Su tío sabía que los dos tenían habilidad para realizar hechizos simultáneos, pues en visitas anteriores les había pedido demostrar cómo usaban la magia de ambos para un fin en común, hasta que lograron hacerlo como si un solo par de manos creara las figuras y una sola voluntad las dirigiera.
Casi.
Lo estaban haciendo en los terrenos de Cheetham Hall porque, como la mayoría de los magos con lazos de sangre con un lugar en particular, la magia era más fácil para los Alston allí. La tierra se agitó cuando George usó un hechizo para cortar los dedos índices de los mellizos con una cláusula para evitar la coagulación, de modo que su sangre cayera y se mezclara dentro de un pequeño cuenco de cobre. Pero no estaban bajo amenaza, ellos estaban ofreciendo su sangre de forma voluntaria. Era normal, natural, que los Alston derramaran sangre para rituales en ese lugar.
Elsie chasqueó los dedos y encendió una luz azul como huevos de petirrojo sobre el cuenco, que George había colocado en el suelo, a un metro de sus pies blancos. La luz de Jack, del color del albaricoque, se encendió junto a la de su hermana como para fastidiarla.
–Ahora intenten convertirla en una sola –indicó John–. En un solo hechizo. Piensen que las luces son su magia y vean qué tan cerca pueden estar de fusionarlas. Entiendo que deben hacer un juramento para ello.
El juramento que ligaba a Elsie y a Jack con esa tierra había sido realizado en su nombre por sus padres, ninguno de los dos había usado palabras con su magia. Entonces, repitieron las palabras de su tío.
–Como nuestra sangre es una, que nuestro poder sea uno también.
Las dos luces titubearon y comenzaron a fusionarse para ocupar el mismo espacio sobre el cuenco.
–Jack, tu magia cosquillea –dijo Elsie con una mueca–. Es puntiaguda.
–La tuya sabe a leche rancia.
Chocaron hombros, como niños más jóvenes e inocentes por un momento, cuyo primer instinto siempre era hacer un juego de las situaciones. Su magia se espesó, oscureció y comenzó a ocupar más espacio. En poco tiempo era una neblina de la altura de un hombre y del ancho de brazos extendidos, los colores se mezclaban como batidos por una cuchara.
–¿Está funcionando? –quiso saber John, ansioso.
–No lo sé. ¿Elsie? –dijo Jack.
La luz palpitó como si respondiera. Y siguió palpitando; el rosa anaranjado y el azul adquirieron un ritmo en el que cada uno amenazaba con consumir al otro. Uno crecía, hasta que el otro lo superaba en el último momento, como un enfrentamiento de mareas en la costa. Como los latidos de un corazón.
Y era un latido. La finca percibió el momento en el que los pulsos de Elsie y de Jack se unieron, dos corazones jóvenes en uno. La niebla perdió el color hasta que solo quedó el brillo, algo blanquecino como una estrella.
–Finalmente. –La expresión de John se encendió con ambición.
–¿Está…? –preguntó George.
Los mellizos continuaban con los brazos extendidos, distraídos haciéndose muecas uno al otro. Algún tentáculo ocasional se extendía para rodear el brazo desnudo de Elsie o la manga de Jack, pero la luz parecía haber alcanzado el equilibrio.
–No tienen la madurez para saberlo –dijo John, luego formó un nuevo filo, con el que cortó su propio dedo y se arrodilló, una pierna rígida a la vez. Apartó la mano de George cuando intentó ayudarlo. El cuenco de sangre se veía oscuro con la luz menguante y reflejaba el hechizo de Jack y Elsie con un subtono carmesí. La sangre del hombre formó ondas al caer sobre la de los hermanos. Luego, John extendió las manos y formó y recitó un hechizo rápido y duro.
–Por el eco de mi sangre en la sangre de estos magos, llamo este poder hacia mí, hacia mí, hacia mí…
Y jaló.
La magia se retorció al instante, estallaron rayos de luz minúsculos entre la neblina, y los cuatro magos cerraron los ojos de inmediato. John aún tenía los brazos extendidos, los dedos apretados con desesperación, y no se movía, aun cuando el olor a carne quemada cargó el aire y todas sus uñas se abrieron al medio con una línea negra humeante. Hasta que soltó un gemido gutural y se dobló por la cintura.
–Padre… –pronunció George, pero un grito de Elsie lo distrajo.
De repente, un halo de luz roja espeluznante ascendió desde el cuenco de sangre y tiñó la luz de la magia de los mellizos. La nube se sacudió, bulló y siguió sacudiéndose.
Cheetham Hall se agitó; su terror mudo dominó las raíces de los árboles y sus muros de piedra. Sus herederos habían entregado sangre y habían hecho un pacto de fusión, pero no habían consentido eso. No habían aceptado esa succión agónica y abusiva de su magia, como labios en la boquilla de una pipa.
Con un tirón repentino, la magia se separó en dos y desapareció de vuelta en los cuerpos de sus magos. Pero aún era roja, errónea, y los despedazaba por dentro.
Jack cayó al suelo desde la rama, arqueó la espalda y soltó un grito de dolor.
Elsie levantó la cabeza al escucharlo, bajó al suelo con él y lo tomó de la muñeca. Y entonces ella jaló para absorber la magia punzante. La absorbió toda; la magia corrió por el punto de contacto y se concentró dentro de Elsie Alston, la maga más poderosa que había habitado Inglaterra en siglos.
La finca transmitió una advertencia de “Peligro”, que recorrió la tierra y retumbó entre los muros, pero los amos de la casa no estaban al alcance. Las únicas personas cuya sangre latía con el suelo se encontraban allí. Una estaba jadeando, despojada y mareada, sin control de sus poderes; la otra estaba ardiendo, con los ojos como brasas encendidas de dolor.
–Ayuda –pidió Elsie. No les hablaba a sus parientes, sino a la finca. Y recibió respuesta.
La casa no quería ayudarla, pues sabía del daño que Elsie se estaba provocando a sí misma, pero no podía ignorar su voluntad implacable. Entonces, levantó una barrera sobre la piel de la joven para evitar que esa magia perversa escapara y dañara aún más a Jack.
–¿Ahora qué, padre? –exigió George, que maldecía por lo bajo.
John, ya de pie, dudó mientras miraba a sus sobrinos. El cuenco se había volcado con la agitación inicial de Jack. Brotaba sangre fresca de la nariz de Elsie, que espesaba su tos y brillaba en sus labios. La joven intentaba aferrarse a la fuerza de la tierra mientras sus ojos azules perdían el foco, pero ardieron apenas unos segundos más antes de que cayera inconsciente.
“¡Peligro!”, exclamó Cheetham Hall, y Jack se sacudió.
–No –balbuceó John–. No, no. Estábamos tan cerca. Debió haber funcionado…
–No podemos dejarlos así –advirtió su hijo–. Tienes más experiencia con amarres de silencio, padre.
Jack, que estaba sacudiendo y llamando a su hermana, intentó defenderse cuando George lo tomó del brazo, pero estaba débil y mareado, y su primo tenía suficiente fuerza para inmovilizarlo aun sin magia. John formó el hechizo con precisión y poder, a pesar de sus dedos quemados.
–No hablarás de lo ocurrido esta noche.
La luz roja voló desde sus manos hasta los labios de Jack, presionados en vano. El joven no volvió a gritar cuando el amarre marcó su lengua como un hierro al ganado, pero su rostro se ensombreció.
En cambio, sí reaccionó con un grito áspero y luchando con George cuando John se inclinó para usar el mismo hechizo en la boca ensangrentada de Elsie. Ella no despertó.
En los cimientos de la propia Cheetham Hall, enredada con las raíces sólidas de los árboles más antiguos, la línea ley era como un río alimentado con lluvia contaminada. Advirtió el peligro a través de sus ramificaciones, en vano, pues no había nadie que pudiera sentirlo, nadie que escuchara.
Un año más tarde, el peligro desbordaría en respuesta a la tragedia (más bien, al resultado inevitable de la tragedia desatada aquel día), pero aún faltaba para eso.
Jack fue liberado y fulminó con la mirada a su tío y primo.
–Revo… –jadeó, pero el amarre estaba fresco y la intención del chico era demasiado cercana a lo que debía suprimir. Y la finca no podía revocar el derecho de invitado por su cuenta.
Tampoco necesitó hacerlo, pues George tomó el brazo de su padre y lo ayudó a escapar hacia el camino que delimitaba la propiedad, donde su hombre los esperaba en el carruaje. Apenas lanzó una mirada hacia atrás en el camino.
–Elsie –pronunció, en un esfuerzo por arrastrarla hasta su regazo–. Elsie. –La respiración de la joven se volvía superficial y su pulso, agitado, se convertía en susurro. La casa sentía que se estaba apagando. Jack buscó su magia con desesperación, pero se dobló asqueado al percibir apenas las grietas de donde había estado.
–Toma lo que necesites de mí –siseó–. Sálvala. Hazlo.
Cheetham lo intentó, algo que tampoco había hecho en siglos. Encontró su propio poder, el de la tierra, dentro de su heredero y succionó. Y succionó.
Esa magia no estaba destinada a operar en cuerpos humanos, más allá de al recibirlos con los gusanos para enriquecer el suelo. Nunca había intentado sanarlos, pero mantuvo estable a Elsie Alston. La mantuvo con vida. Mientras tanto, Jack Alston permaneció debajo del Roble de la Dama, abrazando con agonía a su hermana, con la boca hinchada de secretos.
Más allá del bosque de abedules, todas las ventanas de Cheetham Hall estallaron a la vez.
Por fin se encendieron las alarmas y las personas salieron de la finca como hormigas, entre gritos, y pronto se percataron de quienes estaban ausentes. A quienes encontraron en poco tiempo, pálidos, durmiendo temblorosos y abrazados como hojas secas, pero vivos, por el momento.
CAPÍTULO 2
CASA SPINET, 1909
Jack despertó de madrugada con la lengua caliente en la boca, un sueño desvaneciéndose de su mente y música en los oídos.
El sueño no era nada nuevo. La música significaba que alguien intentaba irrumpir en Casa Spinet, otra vez.
Con una maldición, empujó las sábanas. La música se hacía cada vez más fuerte, aunque no podía decirse que fuera música, pues era una sola nota, persistente, como si un arco se moviera sin cansancio sobre el violín más grande del mundo.
Llevó la mano al portador de luz de latón en su mesa de noche sin pensarlo, luego golpeó la madera, irritado. No solía tener deslices como ese, hacía muchos años que no le ocurría. Había abandonado las costumbres del pasado, los movimientos inconscientes de todo mago. Con tiempo y mucho esfuerzo mental, los había borrado con fuego de su cuerpo.
Hasta que tres meses atrás, una chica no maga lo había abordado en un barco, se había infiltrado de forma inconveniente en su vida y lo había obligado a reinsertarse en la sociedad mágica y sus conspiraciones. Lo había llevado a reencontrarse con su familia y con su pasado.
El problema era que Jack Alston no tenía magia, y Casa Spinet no le debía lealtad. Entonces, la luz guía no reaccionó a su voluntad, permaneció intacta, una luz amarilla que se movía con suavidad, como una vela de mecha larga. Jack metió los pies en sus pantuflas, se puso una bata, tomó el arma de la mesa de noche, la revisó y se la guardó en el bolsillo. La pantorrilla derecha se tensó en protesta, así que la estiró y sacudió el pie hasta sentir solo una molestia leve.
Su bastón descansaba junto a la puerta, a la espera, pero no por el dolor en la pierna, que era impredecible. En cambio, los intentos de enemigos anónimos de inmiscuirse en Casa Spinet eran, por desgracia, menos impredecibles. Así que todos habían comenzado a tener armas a la mano.
Cuando abrió la puerta y salió de la habitación, la luz guía salió del portador para posarse sobre su hombro. Escuchó pasos aproximándose por el corredor vacío, pero aflojó la presión en el bastón al divisar a Maud y a Violet en la escalera.
–Violet, ¿a dónde? –preguntó.
–Con un demo… ¡Shh, Hawthorn, casi lo tenía! –exclamó Violet. Jack se unió a ellas. Ambas llevaban batas de noche y el cabello trenzado para dormir. Sus luces guía iluminaban la melena rubia de Violet y la trenza castaña, más larga, espesa y desordenada de Maud–. Planta baja. –Tenía un diapasón en la mano–. Es bastante silencioso para… Ah, Dorothy, ahí estás. ¿Tú que crees?
La criada con más antigüedad de Casa Spinet que corría hacia ellos desde la escalera del ala de sirvientes cantaba en un coro en sus noches libres y, sin contar a Violet, tenía el mejor oído de la casa.
–Es la entrada de la cocina, señorita –respondió.
Violet golpeó el diapasón en su antebrazo, se lo llevó al oído y asintió.
–Eso creía. ¿Vamos?
Maud, fiel a su estilo, tomó la delantera. Tenía un revolver pequeño con empuñadura perlada. Había señalado que, en un mundo lleno de magos que asediaban su morada y querían robarles algo, lo mejor que los no magos podían hacer era cargar armas no mágicas. Su hermano Robin le había comprado el revolver, y Jack le había enseñado a usarlo.
En ese momento, Jack le bloqueó el paso con el bastón y alzó las cejas.
–Vamos, Hawthorn –protestó.
–Me diste tu palabra y la usaré en tu contra si no te comportas –le advirtió él.
–Lo hará –intervino Violet–. Quédate en el medio, querida, o haré que Dorothy te encierre en un armario.
–Traidora –replicó Maud, con los hoyuelos marcados, pero retrocedió y dejó que Hawthorn liderara con precaución.
El dolor en la pierna de Jack ya era apenas una palpitación ligera, que parecía seguir el ritmo de la nota que sonaba persistente en sus oídos. Se disparó cuando la escalera, sin advertencia, se movió bajo sus pies y mutó de un suelo alfombrado plano a una resbaladilla. Tragó la bilis ácida que surgió en su garganta cuando Maud (y el revolver) impactó contra él. La joven ahogó un chillido.
–¡Sujétense! –advirtió Violet.
Los tres se sujetaron con fuerza del barandal con las manos libres. Jack se concentró en no resbalar más por la que parecía una atracción de parque de diversiones y se preparó por si una de las mujeres tras él caía y los derribaba a todos. Las malditas pantuflas no estaban diseñadas para aferrarse al suelo.
–Violet –dijo entre dientes.
–La porquería es escurridiza, dame un instante.
Se arriesgó a mirar atrás: Violet tenía la mano libre sobre un panel de madera y la frente apoyada en la mano. Podría haber estado cantando o susurrando, pero Jack no podía escucharla sobre la música, que comenzaba a provocarle la desagradable sensación de emanar de su propio cráneo.
De a poco, el suelo volvió a formar los peldaños de una escalera, así que Jack apresuró la procesión hacia la planta baja antes de que la carpintería caprichosa de Casa Spinet volviera a interferir.
La cocina se encontraba en la parte trasera de la casa. El suelo emitió un crujido musical cuando atravesaron el salón comedor, la recocina y un pasillo de servicio pequeño hasta la cima de dos escalones de piedra. La cocina oscura conservaba el calor de las cenizas de la hoguera principal, aún en uso, a pesar de las estufas modernas sobre una de las paredes. Destellos de luz de luna se reflejaban en el latón de las ollas que colgaban en el centro.
Jack levantó una mano y se detuvo antes de atravesar la puerta. El vello de sus brazos se erizó. La puerta exterior de la cocina parecía cerrada y por las ventanas no se veía más que la oscuridad de la noche. Debió haber dejado la luz guía atrás, pues no había nada mejor para anunciar una entrada y arruinar el factor sorpresa que el destello de luz amarilla.
¿Era un rastro de movimiento en las sombras lo que veía? Y…
Retrocedió a refugiarse en el pasillo, con lo que le pisó el pie a alguien. Una línea dúctil de luz roja atravesó la habitación, tan brillante que le dejó destellos en la vista, y se apagó contra el marco de la puerta.
–¡Violet, cúbrenos! –sentenció.
Un resplandor dorado apareció como una red de pesca sobre todo el grupo. Una red algo agujereada, por desgracia. Violet era la mejor con la magia de ilusiones, pero todavía tenía que mejorar en otras áreas. Él no podía trasmitirle todo su aprendizaje añejo de una vez, y la mayor parte de la magia era mucho más difícil de enseñar y de aprender que disparar un arma. Entonces, se armó de valor para ignorar los baches en el hechizo. No había nada que hacer, debían trabajar con lo que tenían.
Estaba a punto de sacar su propia pistola cuando una figura desgarbada apareció de golpe, con ambas manos levantadas. Jack saltó y lanzó un golpe con el bastón hacia una de esas manos antes de que pudieran empezar a formar un hechizo.
El intruso soltó un grito juvenil. Familiar. Jack dudó y detuvo el segundo golpe, que hubiera destrozado una rótula, incluso antes de que la figura hablara.
–¡Espere, mi lord!
–Oliver –gruñó Jack–. ¿Qué haces aquí?
–¿Oliver? –preguntó Violet detrás de él. El escudo desapareció.
Maud, Violet y Dorothy entraron a la cocina.
El volumen de la nota musical persistente bajó de forma considerable, de seguro porque la ama de Casa Spinet había llegado al centro del problema. El ayudante de cámara de Jack, que se frotaba la muñeca, parecía avergonzado.
–La señora Smith dijo que me dejaría algo de comida, mi lord. Para cuando me diera hambre en la noche.
Cuando le diera hambre, no si sucedía. Freddy Oliver tenía diecisiete años y aún estaba creciendo; los gastos en comida de Violet debieron haberse duplicado cuando él y Jack se alojaron en Casa Spinet.
–¿Dónde está tu luz guía?
–La apagué cuando escuché…
Resonó un estruendo cuando la puerta de la cocina tembló en sus bisagras. Las manos nerviosas de Oliver chispeaban con magia residual, como si alguien hubiera soplado brasas moribundas. Así que esa no era una falsa alarma disparada por el hambre nocturna del joven.
–¡Alguien está intentando entrar!
–Gracias por señalar lo obvio, Oliver.
–Tranquilízate, Hawthorn, no es momento para esto. El hechizo de protección resiste por ahora –señaló Violet–. Puedo intentar algo si cae, pero…
–Bien. Hazlo. Maud, Oliver… –Jack hizo un gesto con la cabeza y se abrió paso de nuevo hacia la casa. Los otros dos lo siguieron corriendo por la escalera de servicio. El joven sirviente tropezaba en un intento de disculparse, pero él lo silenció con un ademán–. Tienes suerte de que no te haya roto los dedos o disparado. Y le debes una nueva luz guía a la señorita Debenham. Qué demonios… ¿Esta escalera va de la planta baja al ático sin pausa? –Por suerte, la escalera seguía siendo una escalera, pero ya habían pasado por dos descansos que deberían haber dado acceso a la casa–. Quiero una ventana que dé a la entrada de la cocina.
–La casa aún debe estar nerviosa –dijo Maud–. Supongo que no podemos quejarnos de que James Taverner fuera un as de los hechizos de seguridad, dadas las circunstancias.
–Estas escaleras responden mejor al personal, señorita –informó Oliver. Formó un hechizo de luz, que se intensificó mientras regresaba al descanso anterior, donde golpeó la pared con los nudillos de forma educada. Al cabo de un momento, un panel de madera se deslizó a un lado, y Oliver les hizo señas para que entraran en una sala de estar con escaso mobiliario.
Siguiendo la indicación de Jack, el joven lanzó un hechizo de pantalla que amortiguaría el sonido y los ocultaría de la vista. Luego abrieron primero las cortinas y después la ventana, y Jack se asomó hacia abajo.
Una luna gibosa, tras nubes delgadas, iluminaba la escena inferior: había dos figuras, ambas con los rostros cubiertos por máscaras de niebla, que parecían las predilectas de los conspiradores de George. Un hombre estaba a corta distancia de la puerta de la cocina, lanzando de forma metódica un rayo tras otro de magia pálida contra ella.
El otro hombre estaba apostado contra la pared de la casa, con un hechizo flotando sin lanzar entre sus manos. Servía de respaldo. Ninguno de los dos parecía intentar experimentar o hacer algo complicado para deshacer el hechizo de protección, aunque debían haber reconocido lo sofisticado que era. Solo usaban fuerza bruta.
Jack describió la escena, más que nada para evitar que Maud asomara la cabeza.
–Oliver, ¿puedes poner una cláusula para fijar la ubicación en un hechizo de fuego? ¿O algo que los distraiga? Demonios, incluso que sientan picazón serviría. Tiene que aparecer en un lugar específico, no surgir en línea desde tus manos. Tendrás que definir la distancia precisa.
El ayudante de cámara tragó saliva. Incluso en los mejores momentos, el joven parecía un bate de críquet tambaleándose tras impactar con la pelota, y su cabello rojizo se había crispado por la emoción.
–Nunca lo he intentado, mi lord.
–Pero sabes cómo… Sí, esa es la cláusula. –No era preciso, pero Oliver tenía poder suficiente como para permitir algo de imprecisión en sus hechizos–. Inténtalo, para asustarlos. Pero mantener la pantalla es lo más importante. La señorita Blyth podrá disparar algunas veces mientras que no la vean.
Maud asintió, tan emocionada como el chico. Jack se sintió viejo y cansado. Dar órdenes de combate a los jóvenes mientras estaba agotado era como buscar el portador de luz: otro hábito en el que había vuelto a caer con facilidad. Y no le gustaba más que el otro.
–Si… –Oliver comenzó, pero fue interrumpido por un redoble de la nota de alarma de Casa Spinet.
No, eran dos notas, y un acorde desafinado. Jack maldijo.
–Señal de que atravesaron una puerta –indicó y los dejó hacer lo propio.
No estaba sordo por completo, aunque la nota nueva era más estridente que la anterior. Se dirigió a la escalera principal, donde escuchó que alguien subía corriendo. Violet apareció, con expresión furiosa y sin aliento.
–La cocina es una distracción, ¿no lo crees?
Jack asintió. Ella señaló hacia arriba, y él dejó que marcara el camino. Le dolía la pierna otra vez. La segunda alarma bajó al volumen de la primera en cuanto Violet se detuvo en la entrada de una habitación en el último piso antes del ático. Dudó con los dedos sobre la puerta, que no tenía cerrojo ni manija.
–No hemos terminado de descifrar esta habitación –admitió–. Es la más peculiar de todas.
Muchas de las habitaciones más peculiares de la casa eran las que tenían pasajes secretos hacia otros sitios de la casa, por lo que Jack no se sintió muy optimista ante la posibilidad de que alguien hubiera entrado. Tuvo la desagradable imagen de un atacante enmascarado saliendo por una pared del salón en donde Maud y Oliver estaban concentrados en la ventana. Dejó el bastón contra la pared, para reemplazarlo por su arma.
–Ocúltate hasta que sepamos qué está pasando.
Violet no discutió. A diferencia de Maud, ella no necesitaba que él le frunciera el ceño para dejarlo tomar la delantera frente al peligro. No sabía si se debía a su historial siguiendo directivas en el escenario o un rasgo de su personalidad.
–No te adentres demasiado en la habitación si no es necesario. Y avanza como un caballero.
Antes de que pudiera explicarlo, se oyó un chasquido cuando la puerta fue destrabada. Jack la empujó y entró en la habitación, con el arma en alto. Era un lugar pequeño, sin empapelado, tapetes, almohadones ni tapizado en la silla frente al escritorio. Todo era de madera. El piso tenía un patrón de damero inquietante de luz y oscuridad que ascendía por las paredes hasta el techo. Pero el suelo estaba decorado con esquirlas de cristal de la ventana rota, que destellaban con la luz de una pequeña lámpara apoyada cerca del marco.
Había un hombre de pie en medio de las esquirlas. Había volteado al escuchar la puerta; tenía ropa oscura y una máscara de niebla en el rostro. Sus pasos sobre el cristal roto produjeron un crujido suave.
–Manos… –comenzó Jack, pero sus músculos se congelaron, ni siquiera podía presionar el gatillo y por poco tropieza. Maldición. Era muy fácil para un intruso lanzar un hechizo de inmovilización hacia la puerta, ¿no?
–¿Dónde están la copa y la daga? Sabemos que las tienen. ¿Dónde?
No era la voz de Morris. Parte de Jack había estado esperando que fuera el agente fiel de su primo el que estuviera haciendo su trabajo sucio. Ese hombre tenía un acento citadino cerrado. Tal vez hacia el sur del río. Él tampoco podía hablar para responder a la maldita pregunta en ese momento, por lo que ese intruso tampoco era tan brillante como Morris.
El crepitar de un hechizo recorrió a Jack: una negación. Violet.
Todos sus músculos se relajaron de una vez, pero, por desgracia, eso lo hizo tambalearse y dejar caer el arma. Maldijo mientras se lanzaba a recogerla, y el enmascarado se lanzó hacia lo más cercano a un escondite, que era un ropero alto. Abrió la puerta como para usarla de escudo, Jack se levantó con el arma apuntada y…
Le costaba recordar con precisión lo que vio después. Violet diría que el intruso entró al ropero, pero para sus ojos, pareció que algo le aferró la manga y lo arrastró adentro como si fuera una máquina fabril. Y lo que pasó después (el armario de pronto pareció tener la mitad de su peso, luego se convirtió en un ropero con espacios elegantes y cajones y volvió a reducirse) sucedió tan rápido que podría haber sido una de esas visiones absurdas que tiene la mente cuando está despertando de un sueño.
Al menos el sonido fue claro: un grito espeluznante, interrumpido por un sonido mojado, todavía más alarmante. Y luego, silencio.
Silencio total. La nota musical también desapareció.
Violet y Jack se miraron uno al otro. El amanecer comenzaba a asomar por la ventana, y la joven parecía haber perdido la sangre bajo la suave luz grisácea.
–No lo tocaré después de eso –dijo Jack–. Tú eres la ama de la casa, no yo.
Violet tragó con dificultad y atravesó la habitación siguiendo un camino irregular. Al frente, a un lado… Ah. Moviéndose como un caballo de ajedrez.
–Maud descifró esto –explicó. Se detuvo frente al ropero, enderezó los hombros como para ponerse en personaje, y abrió la puerta.
Y la cerró de un golpe tan rápido como la abrió.
–Ay, no. No, gracias. Carajo. –Las costumbres de Nueva York brotaban de ella cuando perdía los modales. Se llevó el dorso de la mano a la boca y tuvo arcadas. Jack comenzó a delinear los movimientos de un caballo en caso de que la joven se desmayara, pero ella se enderezó, con una expresión pálida y determinada.
–Podremos lidiar con eso más tarde –aseguró Jack–. Revisemos la cocina.
No parecía que el hombre, o lo que quedaba de él, fuera a irse a algún sitio. Tampoco el cristal en el suelo. Jack enviaría a algunos sirvientes de estómago más fuerte a limpiar más tarde.
La cocina ya no estaba bajo amenaza, y Maud y Oliver ya estaban allí. Oliver estaba preocupado, sujetando una lata de bizcochos. Dorothy había desaparecido, pero la criada de cocina estaba ocupada paleando carbón en la estufa más grande. Dada la hora, los invitados debían estar invadiendo la cocina que pronto iniciaría sus labores. Jack anunció que se trasladarían a uno de los salones, donde al menos podrían depositar los traseros en sillas confortables.
–Trae los bizcochos –le dijo a Oliver.
–No les gustó que les dispararan –le comentó Maud a Jack cuando se reinstalaron–. Ni que se encendiera fuego a sus pies. Escaparon de prisa.
Jack le hizo un gesto a Oliver, quien se sonrojó ante el halago implícito.
–¿Qué pasó arriba? –agregó la joven.
–Alguien entró. La casa… se encargó. –Violet se sentó junto a ella, y Maud respondió a alguna señal invisible y la abrazó por la cintura. Violet la besó en el cabello.
–Debió haber bajado por el techo para entrar por esa ventana –arriesgó Jack–. Tendrás que reforzar la seguridad allí arriba, Violet.
Violet ahogó un bostezo. Las luces guías de todos parpadearon antes de apagarse cuando el reloj del pasillo dio las seis; el cielo ya empezaba a clarear. Jack podría pasar unas horas más en la cama.
La última campanada del reloj se fusionó con más música, aunque al menos esta vez era una melodía en lugar de una nota sostenida. La música anunciaba que una o más personas reconocidas como amistosas por los hechizos de protección de la casa habían entrado por el túnel de Bayswater.
–Temprano para una visita –comentó la ama de la casa–. Espero que no haya pasado nada malo.
–Oliver, trae a las visitas aquí y luego ve a vestirte –ordenó Jack, tras renunciar a la idea de dormir–. Subiré a asearme luego.
Poco después, el ayudante de cámara hizo pasar a tres personas al salón. O más bien, persiguió a sir Robin Blyth, que avanzaba con pasos urgentes hacia su hermana. Logró escoltar a Edwin Courcey y a –Jack parpadeó– Adelaide Morrissey. Los tres estaban vestidos de gala, Adelaide incluso llevaba una capa sobre el vestido borgoña y guantes blancos, y tenían ese aspecto radiante y desaliñado de personas que no habían tocado sus camas.
–Te ves espléndida, Addy –dijo Maud–. Ah, era el baile del Ministerio del Interior, ¿verdad?
–Sí, y uno de los subsecretarios organizó una fiesta verdaderamente mortal. Cuando Robin nos hizo salir corriendo había gente durmiendo en la fuente ornamental –dijo Adelaide.
–Tuve una visión, una de esas urgentes. ¿Están todos ilesos? –Robin miró preocupado a Maud, quien se apresuró a responder.
–Sí, sí.
–Veo que nuestra ayuda no es necesaria después de todo –comentó Edwin, muy tenso. La idea de que Edwin Courcey, entre todo el mundo, asistiera a una fiesta que dejó a los invitados desplomados sobre la fuente resultaba bastante extraña. Jack se acomodó mejor en su asiento.
–Pueden inspeccionarnos en busca de agujeros, aunque podría haber quejas si me despojo de la ropa. O tal vez desean ver si todo sigue como lo recuerdan.
Encontró la mirada de Edwin. La mandíbula del hombre se tensó y sus mejillas se enrojecieron con irritación, pero el único movimiento de sus ojos fue bajar la vista hacia la pierna mala de Jack y volver a subir. Una interesante muestra de garras. El mago insignificante había cambiado desde que se relacionaba con Robin Blyth. Estaba empezando a ser más divertido de molestar.
–Cállate, Hawthorn, que hay damas presentes –replicó Robin sin demasiado encono.
–Mi lord está en su derecho de hacer un espectáculo de sí mismo. Dudo que aquí haya alguien con el suficiente interés como para comentar al respecto –dijo Adelaide. Sus ojos oscuros le daban una mirada penetrante de superioridad.
Maud soltó una risita. Violet dejó escapar un suspiro y se desperezó.
–De acuerdo. Será mejor que le anuncie a la señora Smith que seremos seis para el desayuno.
–Solo tuvimos una herida de guerra hoy, Hawthorn –comentó Violet cuando Jack llegó a desayunar–. Oliver está mejorando.
Jack sintió escozor en el corte en la mandíbula otra vez, pero se forzó a no tocarlo y se enfocó en inspeccionar la comida. No había un solo vegetal que la cocinera de Violet no sobrecocinara, pero era excelente con cualquier cosa de origen animal. Estaba dispuesto a aceptar la necesidad de vivir en Casa Spinet como guardaespaldas glorificado de Maud y Violet siempre que hubiera suministros de jamón.
–El chico resiste la tentación de cortar la garganta de Hawthorn a pesar de tener la oportunidad a diario. Debería recibir un premio –bromeó Edwin.
Oliver era en verdad un ayudante de cámara muy hábil para su edad y se enorgullecía de su trabajo. Y, de hecho, aún le aterraba tanto cortar a Jack por accidente que era algo tembloroso. Se acostumbraría en algunas semanas.
Su antigua ayudante, Lovett, lo había servido por años, pero como ahora él se había mudado a una casa mágica, la había enviado con excelentes referencias con un hombre de su club y había empleado a Oliver.
O, más bien, Oliver había sido impuesto sobre él, como la grandeza.
–Ya que estamos todos aquí, cuéntanos tu visión, Robin –solicitó Maud.
No había mucho que contar. Robin había estado a punto de quedarse dormido en una esquina de la casa del subsecretario cuando una de sus visiones no solicitadas apareció en su mente. Había visto a Jack, con el bastón en mano, esquivando un ataque mágico.
–Fue rápida y nítida y me dejó la sensación de que alguien había estado picándome la sien. Eso suele significar que es un futuro inminente, solo que no sabía cuán inminente.
–No puedo imaginar qué habrá pensado el taxista cuando lo abordamos desesperados al amanecer y le exigimos que nos llevara a una estación de subterráneo al otro lado de la ciudad –dijo Adelaide.
–Addy usó su tono de hija de maharajá con el pobre hombre –acotó Robin–. Estaba abrumado.
Adelaide sonrió y dejó de repiquetear su anillo sobre la mesa para servir lo que quedaba de huevos revueltos sobre un pan tostado y coronarlo con una cantidad generosa de chutney.
–Es la cuarta visión en una quincena –intervino Edwin–. Siempre suceden cuando se está quedando dormido y lo dejan con una sensación terrible. No me agrada. –Él y Robin tuvieron un diálogo de miradas.
–Edwin está buscando la forma de eliminarlas.
–¿Sería sensato? –Violet dejó su tenedor–. Odio parecer abusiva, si es que son tan malas como dicen, pero… eres de las pocas cosas con las que contamos que el otro lado no tiene, Robin.
–El otro lado sí me tiene. –El peso en el mentón de Robin de pronto reflejó la noche sin dormir–. Aún estoy bajo juramento de reportar la verdad a la Asamblea. Y cuanto más independiente es la aparición de las visiones, menos puedo invocarlas a voluntad para tener algo que informarles.
–Encontraré algo –aseguró Edwin, ceñudo.
–Sé que lo harás. Anímate. –Robin le dedicó una sonrisita.
Edwin masculló algo dentro de su taza de té, pero giró la mano libre cuando Robin la tomó y entrelazaron los dedos. Cuando Jack lo había conocido, Edwin nunca había estado cómodo con el contacto casual, emanaba un aura que lo desalentaba. Y cuando se trataba de contacto íntimo, se entregaba con una intensidad que irritaba a Jack. A él le gustaba que sus compañeros sexuales lo desafiaran y que rieran. No todo encuentro debía ser tratado como el fin del mundo.
–Hablando de la cuarta vez en una quincena –intervino Violet–, tendré que comenzar a pagarle a Dorothy por trabajo de riesgo o lo que les dieran a los ejércitos medievales. Nadie del personal accedió a estar bajo asedio.
–Spinet parece estar resistiendo –señaló Edwin.
–Sí. Aunque nos están endilgando más habilidades o más suerte de las que hemos tenido. El hombre que se infiltró arriba le preguntó a Hawthorn dónde estaban la daga y la copa.
Los comensales cayeron en un silencio algo deprimente. El último juramento, la representación física del trato por el que los fae dejaron la magia en manos de los humanos siglos atrás, consistía en tres objetos de plata. Una moneda, vista por última vez en manos del hermano de Edwin, Walter Courcey. Una copa, que Violet y Maud habían logrado conseguir a bordo del Lyric y conservar. Sin duda, sus enemigos ya habían descubierto que habían obtenido una falsa.
Y la daga, que lo más probable es que no se pareciera en nada a una daga, que había pertenecido a la dueña de Casa Spinet, lady Enid. Y que, por lo tanto, había sido heredada por Violet, lo que habría sido perfecto si pudieran encontrar el condenado objeto. Spinet era una casa más difícil de requisar que cualquier otra. En gran parte porque arriba y abajo, los puntos cardinales y otras referencias geométricas parecían ser más puntos de referencia que reglas espaciales.
Jack había crecido en una finca mágica antigua apegada a las viejas tradiciones. En cambio, Casa Spinet era un lugar moderno, construido por un carpintero taumolutier y su esposa enérgica y creativa.
Era una fortaleza, una caja musical misteriosa y mágica.
Era un maldito dolor de cabeza.
Y era, en parte, problema de Jack, al menos hasta que se resolviera el asunto del último juramento. Cada día estaba más cerca de poder volver a su antigua casa de pueblo y a su antigua vida, donde podría seguir fingiendo que la magia no existía.
–Deberíamos investigar más las líneas ley –Edwin rompió el silencio dirigiéndose a Violet.
–Creí que no había ninguna por aquí. ¿O has desenterrado un mapa más antiguo y polvoriento con el que aburrirme?
–Violet –le advirtió Maud.
La joven giró la cabeza con irritación, como si estuviera a punto de descargarse contra Maud también, pero se contuvo.
–Lo siento, Edwin. Ha sido una mañana difícil.
Él aceptó la disculpa con tanta gracia como le había sido ofrecida, escasa por ambas partes. Los hermanos Blyth tenían la obstinación de dos personas que habían adoptado un gato callejero malhumorado cada una y estaban decididas a hacerlos convivir. Habían progresado, pero nadie podría decir que el reservado Edwin y la decididamente extravagante Violet fueran amistosos.
–No hay líneas que atraviesen Spinet, es verdad, pero sabemos que la daga podría estar afectando a las líneas cercanas –explicó Edwin–. He estado experimentando con los mayores nodos de la línea ley que corre de modo longitudinal por Sutton. Creo que hay algo allí, algún truco que no hemos visto y que nos permitirá solucionar el problema de la distancia…
Y continuó con el discurso; la noche sin dormir, al parecer, no lo cambiaba en nada una vez que se embarcaba en un problema intelectual. Los hermanos Blyth estaban escuchándolo, una con los mismos ojos verdes ávidos con los que observaba el mundo entero, el otro con una mirada embelesada que decía que Edwin podría haber estado hablando chino, francés antiguo o la lengua feérica olvidada que él estaría feliz tan solo de disfrutar la voz de su amado.
Jack moría del aburrimiento para cuando palabras como “catalizador remoto” comenzaron a brotar a un ritmo alarmante de los labios del mago. Cruzó miradas con Adelaide, quien torció los labios en respuesta, pero era demasiado leal o estaba demasiado concentrada en devorar la pila de huevos revueltos como para colaborar más.
Fue Violet, la supuesta destinataria del monólogo de Edwin, quien le lanzó una mirada significativa, dejó su taza y dijo con figuras: “ayuda”.
Edwin pasó de una oración a la siguiente. Se liberó de la mano de Robin y fijó la vista en la puerta, detrás de Jack.
Él volteó justo a tiempo para ver llegar al señor Price con más premura y menos tranquilidad de lo habitual. El mayordomo de Casa Spinet tenía una elegancia quisquillosa, como un director de orquesta siempre a punto de alzar la batuta y fruncirle el ceño al conjunto de vientos.
–Tiene visitas, señorita –le anunció a Violet–. Es periodista, de los periódicos. Le he dicho que esperara en el vestíbulo, pero hizo caso omiso y se abrió paso por…
Por la barrera de protección, asumían, pero no era algo que pudiera decirse frente a cualquier no mago, así que el mayordomo se quedó callado cuando el visitante (que probablemente ni siquiera era de estatura promedio, mucho más bajo que Price, sin duda) irrumpió en la sala. Se detuvo de pronto, atraído por las bandejas tapadas sobre el aparador, como si el aroma a tocino hubiera relegado los negocios a un segundo plano por el momento.
El señor Price exudaba desaprobación y formó un hechizo antes de que alguien pudiera hablar. Jack no vio cuál, tal vez uno para refrenar al intruso lo suficiente como para poder escoltarlo de vuelta hacia la puerta.
Algo tarde, Violet intervino.
–Está bien, Price, ha…
El hechizo verde ya había despegado de las manos del mayordomo como una explosión de aguijones. El joven sacudió el cabello negro, llevo un hombro hacia atrás como si hubiera sido picado de verdad y frunció el ceño. Dos chispas verdes volvieron a las manos del señor Price, quien agitó los dedos y soltó un quejido agraviado y sorprendido.
En el silencio siguiente, Edwin se levantó con los ojos entornados, que dejaban en evidencia que estaba a punto de decir: “Haga eso otra vez donde pueda verlo”.
–Ha sido iluminado –concluyó Violet con una risita–. Gracias, señor Price, lo conocemos.
–¿Sí? –dijo Robin.
El joven en cuestión miró alrededor. No se había cambiado de ropa, aún parecía un ángel de piedra que había escapado del pórtico de una iglesia, se había sacudido el polvo y decidido deambular por el mundo en carne y hueso con ojos de oscuridad profunda.
Aquellos ojos se detuvieron en Jack al recorrer la habitación, y el cuello del hombre se tensó, preparado para una discusión.
–Buenos días. Así que, señorita Debenham, ¿recibe a todos sus visitantes matutinos con ataques mágicos o solo a los miembros de la prensa? –preguntó Alanzo Rossi.
CAPÍTULO 3
Si intentara hacer una lista de todas sus dudas sobre los aspectos más desconcertantes de la vida de la clase alta, Alan de seguro se quedaría sin dedos de las manos y los pies, también sin vellos púbicos y estrellas en el cielo.
Pero una que ocupaba los primeros puestos en la lista era: ¿por qué servirse el desayuno?
Con una vida en la que un pequeño ejército era responsable de conseguir la comida, ponerla frente a ti y esperar cerca de la pared para llenar o cambiar lo necesario, ¿qué sentido tenía dejar ese hábito durante una comida al día? Suponía que se trataba de un ejercicio diario en el que los ricos y nobles fantaseaban con que servirían de algo si los arrojaran a un mundo en el que tuvieran que valerse por sí mismos.
Podía imaginarlos hablando entre jalea de grosella, arenques y huevos cocidos de tres formas diferentes. “Vean, aún tenemos la capacidad de servir comida en nuestros propios platos y de llevar esos platos a la mesa, ¡e incluso de rellenar nuestras tazas de café!”. “¿De dónde viene la comida? Solo aparece, como toda la comida. Que pregunta absurda”.
Todavía le dolía entre los hombros por la puntada de dolor mágico que le había infringido el mayordomo. Estaba rodeado de magos, tal vez su comida sí aparecía y ya.
–¿Miembros de la prensa? –replicó la señorita Debenham–. No, pero es el procedimiento para los ladrones. No, no, Price, solo bromeaba. Gracias.
El mayordomo se marchó y dejó a Alan con tres personas conocidas y tres desconocidas.
Al escribir su artículo amarillista y adulador sobre la primera clase que cruzó el océano a bordo del Lyric, había descrito a la señorita Debenham como a una heredera excéntrica de buena familia, con un pasado escandaloso y notable belleza. Todo era más o menos cierto, aunque Alan fuera el hombre menos cualificado de Londres para juzgar la belleza femenina. Pero eso no tenía importancia, cualquiera nacido en buena cuna o con dinero era bello en los medios.
Si hubiera podido escribir con honestidad, habría dicho que Violet Debenham era una actriz cauta y descarada.
Esa mañana, la joven parecía relajada, siendo dueña de casa y lo demás. Alan logró no mirar las bandejas de comida otra vez, aunque su estómago emitió un rugido que esperó que nadie hubiera escuchado.
–Tal vez no deberíamos estar bromeando sobre ladrones, dadas las circunstancias –dijo la señorita Blyth–. ¿Cómo se encuentra, señor Ross? ¡Es bueno volver a verlo!
–Señorita B –respondió, con una sonrisa más genuina para la joven. La señorita Blyth era más que nada hoyuelos e idealismo. Para ser aristócrata, al menos ella hacía que una habitación se sintiera más cálida y no más fría. En verdad era bueno verla otra vez.
Debía ser lo único bueno en la situación nefasta en la que se encontraba.
–¿Cómo hizo eso? –preguntó uno de los hombres desconocidos. Alto, delgado, parecía haber visto un solo rayo de sol antes del cambio de siglo.
–¿Cómo hice qué?
–Lo que sea que haya hecho cuando Price… –Terminó con un giro de la mano.
–No hice nada. –Lo había considerado una advertencia, algo para mantenerlo en su sitio. Se había sentido como si hubiera girado el cuello en el ángulo equivocado y tenido que calmar los nervios para reacomodarlo.
–Pero el ataque volvió a él.
Alan no hablaba idioma mágico, así que se encogió de hombros.
–Sucedió lo mismo en el barco –aportó la señorita Debenham–. No he podido lograr que una ilusión se sostuviera sobre él.
–Y Price mencionó que atravesó las barreras de la entrada sin ser invitado –agregó el hombre pálido, que parecía más emocionado que disgustado ante la violación a la seguridad–. No debería… Un momento, creo haber leído algo…
–Así que usted debe ser el señor Courcey –dedujo Alan cuando varias notas mentales del viaje encajaron.
–¿Disculpe? Así es. –Courcey miró a los ojos al hombre castaño, que se parecía mucho a la señorita Blyth y aún más al modelo de un tónico nutricional para atletas, y balbuceó algo similar a “encantadodeconocerlo” como una sola palabra en otro idioma–. ¿Por dónde entró? ¿Por la puerta principal o por la trasera?
Si hubiera sido cualquier otra persona, podría haber preguntado por la entrada de servicio, pero Courcey hablaba sin rastros de esnobismo, solo con curiosidad ansiosa.
–Por la principal.
–¿De verdad? ¿Y no siente malestar? ¿Como si no debiera estar aquí y estuviera desesperado por marcharse?
Alan tenía mucha experiencia manteniendo una expresión neutral ante preguntas estúpidas de sus superiores sociales, pero no pudo contener la lengua.
–Ahora que lo menciona, es posible. ¿A qué cree que se deba?
–Señor Ross, ¿cierto? –intervino el hombre de cabello castaño en tono firme–. Me disculpo por los modales de todos. Si se quedará, ¿por qué no se sienta y nos acompaña? Violet podrá hacer las presentaciones pertinentes. –Ese era el hermano mayor de la señorita Blyth, el baronet. Su postura demostraba que estaba habituado a ser la persona de más alcurnia en la habitación.
Pero ese no era el caso en ese momento, ¿cierto?
Alan tomó asiento y finalmente perdió la batalla que estaba librando desde que había cruzado la puerta: se permitió volver a mirar al barón Hawthorn. El hombre se veía tan predador como siempre y el doble de perspicaz sentado en las sillas de madera con tallados imponentes. Había sabido que estaría allí y creía haberse preparado para ello.
Estaba equivocado. Había olvidado la rapidez con la que el odio volvía a bullir dentro de él. Había olvidado que los límites de ese odio se desdibujaban, dejaba de sentirse como odio y se convertía en algo más salvaje y peligroso.
La señorita Debenham presentó a Alan con sir Robert Blyth, el señor Edwin Courcey y con el último rostro desconocido: una joven india con mueca entretenida y ojos tan oscuros como los de él. No se veían los colores aguados británicos en la señorita Adelaide Morrissey, a quien la señorita Debenham presentó como la… Pausa incómoda.
–Mi colega –intervino sir Robert.
–Mecanógrafa –precisó la señorita Morrissey con alegría. Observó a Alan un segundo más y luego empujó el soporte para tostadas hacia él: el único alimento que no estaba a kilómetros de distancia bajo cubiertas plateadas–. Coma algo, así no seré la única que sigue desayunando. Colabore, Hawthorn, sírvale un poco de té al hombre. ¿Cómo lo toma, señor Ross?
Estaba dividido entre ahogarse con su respiración y jurar eterna amistad. La mujer había reducido a lord Hawthorn al papel de sirviente de té con pura y agresiva buena educación.
–Negro, tres de azúcar.
Hawthorn manejaba las pinzas para el azúcar como si estuviera pensando en usarlas para arrancarle las uñas a Alan. Él se sirvió tostadas y mantequilla, mantequilla real, enormes trozos amarillos esparcidos por la mesa como si nada.
Courcey interrogó a los demás sobre los detalles que, al parecer, hacían de Alan una rareza. Alan devoró su tostada y su té. Hasta el momento, nadie le había preguntado por qué había ido a la hora del desayuno y atravesado algún conjunto invisible de letreros de “Prohibido el paso”. En cuanto a Courcey, el joven podría ser un obsequio de Santa Catalina.
La señorita Morrissey captó la expresión en el rostro de Alan y se rio.
–No se lo tome personal. Edwin hace esto con todos. Magos. Videntes. Médiums. Lo que sea.
–¿Y usted qué es? –le preguntó.
–Yo soy muy aburrida. No tengo magia en absoluto –respondió ella sin perder la alegría. Pero estaba sentada junto a un baronet, robándole tostadas y champiñones del plato y, a pesar de su piel oscura, tenía un acento en el que podrías ver tu reflejo. Alan quería luchar contra lo mucho que le agradaba, quería preguntarle cuántos sirvientes tenía su familia.
–Así que no es resistente a la magia por completo… Nunca he oído que eso fuera posible, en todo caso… solo la desvía –reflexionó Courcey, una vez que terminó de interrogar a las señoritas Blyth y Debenham–. ¿Y estás seguro de que no lo has visto en alguna visión, Robin?
–Si lo he visto, fue en una de las que no recuerdo bien.
Courcey chasqueó los dedos.
–Desviador, así fue como lo llamó Guignol. Hay algunos casos de estudio en una de sus colecciones. Pero nunca en alguien sin magia. Siempre ha aparecido en un mago o al menos en una familia mágica.
–No tenemos magia –dijo Alan–. Somos católicos.
–La desvía –repitió sir Robert–. Suena como esta casa tuya, Violet.
–Es como la adivinación. No se sabe mucho y se ha escrito menos aún. Si pudiera hacer algunos experimentos…
Alan estaba acostumbrado a que lo miraran como si no estuviera allí. Ser observado como una mariposa clavada a una pizarra era algo nuevo.
–Edwin –advirtió la señorita Blyth con una risita–, deja en paz al pobre hombre.
La palabra “experimentos” sonó moderadamente espeluznante. Pero era una forma de ser útil para ellos, ¿no? Se enderezó y correspondió a la mirada de Courcey.
–Podría considerarlo. ¿Cuál es la tarifa por hora?
Lord Hawthorn rio, un sonido que ascendió por la espina dorsal de Alan como dedos atentos.
–Cuidado, Edwin. Este regatea como un pescadero de Whitechapel.
Alan se giró para mirarlo con rabia, pero la expresión de fría diversión en los ojos de Hawthorn le hizo desear no haberlo hecho.
Él estaba vestido con uno de sus dos trajes buenos de trabajo: pantalones y chaleco color café, de tela resistente, que había comprado con la esperanza de que se vieran sobrios y elegantes durante mucho tiempo y ocultaran la suciedad lo suficiente como para no necesitar lavarse con demasiada frecuencia. Y habían durado, por un tiempo, pero necesitaba un traje nuevo con urgencia. También necesitaba zapatos nuevos, como todos los demás en su maldita casa. Y en la mitad de Londres. Necesitar zapatos nuevos debía ser una característica personal, como ser católico o tener ojos azules que erizan el vello de los brazos en los demás.
Siempre sentía cómo los editores y escritores experimentados en el Post
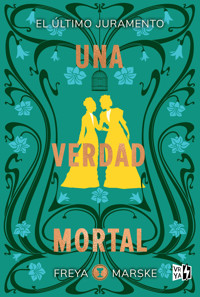
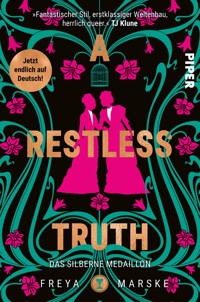
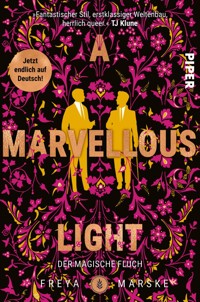














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











