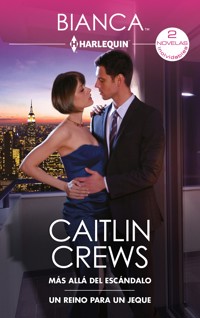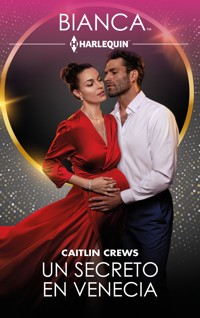
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Una noche de pasión en Venecia… Y una sorpresa nueve meses después. Beatrice, una estricta directora de colegio, ocultaba su verdadero ser bajo una personalidad severa y fría. Hasta que abandonó su habitual disfraz y se concedió una noche desenfrenada con un desconocido, que la llevó a tener que esconder un secreto aun mayor… Beatrice aceptó la exorbitante oferta del millonario Cesare Chiavari para ocuparse de su hermanastra durante el verano… Pero no esperaba que se tratara del misterioso italiano con el que había compartido una apasionada noche. Peor aún fue descubrir que, aunque entre ellos seguía habiendo un deseo latente, Cesare no la reconocía…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2024 Caitlin Crews
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un secreto en Venecia, n.º 3158 - abril 2025
Título original: Her Venetian Secret
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9791370005436
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Nadie rechazaba una oferta del temible Cesare Chiavari, pero la directora Beatrice Mary Higginbotham lo intentó.
–Lo siento mucho –dijo al hombre que se había presentado en las oficinas que estaba a punto de abandonar en la Academia de Averell, Inglaterra, una selecta escuela privada para herederas malcriadas. En realidad, no lo sentía en absoluto, pero había aprendido a fingir ante los padres y tutores de las pupilas–. No me interesa dar clases particulares.
Ni ningún otro tipo de enseñanza, particularmente si la estudiante en cuestión era la joven de quince años, Mattea Descoteaux, cuyo nombre había resonado en el colegio durante el último año y no precisamente por sus virtudes.
Había sido el primer año de Mattea en Averell y, por suerte, el último de Beatrice.
Miró con una sonrisa tensa al representante que le había enviado el hermano millonario de la jovencita, consciente de que intentaría convencerla por todos los medios. Para su sorpresa, en lugar de discutir el emisario del señor Cesare Chiavari se sentó delante de su escritorio, tomó un cuaderno y escribió en él una cifra. Una cifra muy elevada. A la que fue añadiendo ceros a medida que pasaban los segundos y ella no contestaba. Hasta que Beatrice masculló que, sinceramente, no estaba interesada, para ver hasta dónde era capaz de llegar…
El resultado fue que la cifra pareció ser infinita.
–Entonces ¿estamos de acuerdo? –dijo el hombre cuando Beatrice ya solo pudo mirar atónita la fila de ceros que le presentaba y, consciente de que podía cambiar su vida radicalmente, aceptó.
Observando la exorbitante cifra, se dijo que, al fin y al cabo, no era un trabajo tan difícil. Mattea representaba un reto, pero no mayor que cualquier otra estudiante. Además, era solo para los meses de verano. No había exámenes o pruebas con las que medir su avance ni citas regulares con familiares o tutores que esperaban la trasformación radical de unas jóvenes de cuya malacrianza eran responsables.
Todo lo que debía hacer era evitar que la hermanastra de Cesare se metiera en líos y saliera en la prensa para que su hermano pudiera casarse sin problemas con quien quiera que hubiera planeado hacerlo.
Beatrice se llevó la mano al vientre, la verdadera razón por la que había dimitido de su puesto de trabajo. Todavía se debatía sobre las implicaciones de su inesperado embarazo, pero hasta ese momento había asumido que criaría a su hijo con el dinero que había ahorrado para la pensión y el que pudiera acumular en un nuevo puesto educativo en el que, al contrario que en el presente y dada su condición de madre soltera, no se le exigiera servir de autoridad moral ante sus pupilas.
¿Cómo iba a rechazar la oportunidad de proporcionar a su criatura una vida más desahogada y segura?
–¿Cuándo empiezo?
–El señor Chiavari estará encantado de recibirla en un par de días en su casa de la Toscana –contestó el hombre sin manifestar la menor sorpresa por su aceptación, como si la hubiera dado por hecho, tal y como demostró a continuación–: Todos los detalles de su viaje están preparados. No tiene más que presentarse en esta dirección en Londres.
La escribió bajo la cifra.
–La esperan a las nueve de la mañana con el equipaje necesario para pasar el verano. Si tiene cualquier duda, estoy a su disposición siempre que me necesite.
Añadió un teléfono, con toda seguridad su móvil, arrancó el papel y lo deslizó sobre el escritorio.
–El señor Chiavari confía en que tengan una relación fructífera.
–Y quien no… –masculló Beatrice.
De no haber sido por aquel papel, habría creído que lo había soñado.
Porque tardó mucho menos de lo que había imaginado en dar por concluida su carrera profesional en el colegio que había representado su único trabajo después de formarse como profesora. Primero como miembro del claustro y durante los últimos seis años como directora. Ni siquiera tardó en despedirse de las personas que le importaban porque había decidido no contar a nadie el verdadero motivo por el que se marchaba. La junta directiva era muy clara al respecto. ¡Cómo iban a poder presentarse como guardianes de la moral si su directora se quedaba embarazada sin estar casada!
Daba lo mismo en qué año se encontraran en la vida real; en la Academia Averell se vivía en una permanente Edad Media.
–Quien a hierro mata, a hierro muere –se dijo Beatrice al abandonar por última vez los terrenos de la academia.
Habiéndose erigido en parangón de las normas de moralidad conservadora, debía haber sabido que era cuestión de tiempo que la vida la pusiera a prueba.
Aquella misma noche, en la habitación del hotel de Londres, seguía preguntándose cómo había podido suceder. Había recogido todas sus pertenencias del apartamento que la academia le había proporcionado aquellos años y se las había llevado. En aquel momento, sentada en la cama las contemplaba con expresión ausente.
Parecía increíble que aquellas fueran las únicas posesiones de una mujer de más de treinta años, pero esa era la realidad. Sus padres habían muerto cuando era joven y, al no tener otros familiares, había crecido al cuidado del estado. Todo lo que había logrado en la vida era por sí misma y gracias a una férrea determinación. Hasta hacía cuatro meses.
Se echó sobre la cama diciéndose que al día siguiente iría a comprar ropa lo bastante holgada como para ocultar su estado durante los siguientes meses. No temía que le resultara difícil puesto que, en su experiencia, nadie prestaba especial atención al servicio. Menos aún alguien tan rico como Cesare Chiavari. No necesitaba conocerlo personalmente para tener la seguridad de que le bastaría pasar desapercibida para ganar la astronómica cifra que estaba dispuesto a pagar por sus servicios.
Se lo debía al bebé que nunca había tenido la intención de concebir, pero al que estaba decidida a amar y dedicar todo su ser, aunque su vida tuviera que cambiar radicalmente para ello.
Todo había empezado de la manera más inocente. Beatrice había ido a un viaje a Venecia acompañando como tutora a las jóvenes que se graduaban y cuyo excelente comportamiento las había convertido en el epítome de lo que la academia representaba. El viaje era su recompensa. Las profesoras y las alumnas se alojaban en una de las mansiones que bordeaban un apacible canal que el agradecido padre de una antigua alumna había donado a la escuela con ese propósito. Las chicas habían disfrutado de todo aquello que Venecia ofrecía: arte, música, historia. Y la última noche, después de una agradable cena bajo las estrellas en una plaza de la ciudad, se habían reunido en el salón y habían decretado con toda solemnidad que era el momento de someter a su directora a un cambio de imagen.
Beatrice siempre había trazado una línea definida entre ella y las chicas porque sabía que era la única manera de mantener el orden. Pero en viajes como aquellos, con las mejores alumnas a punto de graduarse, se permitía una mayor flexibilidad. Y aquel curso, que había resultado particularmente complicado por culpa de los constantes problemas creados por Mattea Descoteaux, Beatrice había estado quizá más predispuesta a darse y darles más libertad. Así que había permitido que le soltaran el cabello, se lo peinaran en largos bucles, le aplicaran todo tipo de cremas, le quitaran las gafas y la maquillaran como jamás había hecho ni volvería a hacer. Incluso había consentido en ponerse un vestido completamente inapropiado de un rojo rabioso.
Al mirarse al espejo había descubierto a una llamativa desconocida.
–Ahora, señorita, tiene que dar el último paso –había declarado la joven más audaz–: Debe salir a la calle y ver qué pasa.
–¡Qué gran aventura! –dijo una de las más románticas, suspirando.
–No pienso hacer nada de eso –había replicado Beatrice con firmeza, aunque sonriendo y pensando lo bien que le sentaría una hora de anonimato en la que nadie, ni ella misma, estuviera pendiente de cómo se comportaba.
–Recuerde lo que nos dijo cuando empezamos nuestros proyectos de final de curso –había insistido la primera chica–: La fortuna solo favorece a las audaces.
Beatrice se había reído sin dejar de contemplar a la extraña que la miraba desde el espejo.
–Está bien, me ha salido el tiro por la culata –dijo finalmente, riendo.
Y había decidido tomarse el reto que le planteaban como un regalo. Se daría un paseo corto en la cálida noche veneciana, recorrería sus canales y se empaparía de la misteriosa ciudad que parecía erigida para despertar las más románticas fantasías.
Además, se dijo una vez obedeció y salió de la casa, no conocía a nadie en Venecia y aunque fuera así, nadie la reconocería, tal y como confirmó al verse en el reflejo de un escaparate y comprobar que no tenía el menor aspecto de directora de colegio.
Tomó la dirección contraria a la que acostumbraba a tomar para llevar a las chicas a la plaza de San Marcos. Luego se dejó llevar de una calle a otra, hasta que se encontró caminando hacia una pequeña bodega de cuyo iluminado interior salían grupos de gente que se quedaban charlando en la calle.
Precisamente porque no se parecía a ningún sitio que ella conociera, le pareció perfecto para la extraña versión de sí misma de aquella peculiar noche. Dentro había un ambiente divertido y animado y un camarero la acompañó a una mesa en un rincón con una bulliciosa familia a un lado y un hombre solitario al otro.
Beatrice había pensado mil veces sobre lo que había pasado aquella noche y había preferido pensar que, en cualquier otra circunstancia, había tomado su copa de vino y el aperitivo que la acompañaba y habría vuelto a su monótona vida. Quizá incluso habría inventado una anécdota divertida para contar a las chicas.
Eso era lo que había asumido que sucedería.
Sin embargo, el hombre sentado en la mesa de al lado había girado la cabeza, había fijado sus increíbles ojos azules en ella, y todo había cambiado.
Beatrice seguía sin creer lo que había sucedido; que hubiera actuado con tal osadía, con tal imprudencia…
Pero, aunque quisiera buscar excusas, lo cierto era que la electricidad que había saltado entre ellos había sido tan obvia e intensa, que ambos se habían reído al unísono. Tal vez se debiera a cómo él la había mirado o a que ella estaba interpretando el papel de una desconocida que no tenía por qué reprimirse. No había intentado contener la risa, ni se había negado una segunda copa de vino ni los trozos de queso y miel que él le había metido en la boca con sus dedos.
La desconocida del vestido rojo que la había poseído no se había negado nada a sí misma aquella noche.
Y cuando él le preguntó si quería que fueran a bailar, la directora Higginbotham pensó en cien motivos para decir que no, pero la desconocida dijo que sí.
Habían bailado en un local caluroso y vulgar en el que los cuerpos tenían que apretarse para caber; luego mientras cruzaban un puente que se arqueaba sobre la oscura agua y, después de cruzarlo, al son de la bella melodía que interpretaba un musico callejero.
Beatrice se había sentido poseída por un estado de pura magia. Solo la magia explicaba que se hubiera sentido hermosa en brazos de aquel hombre. Tanto, que cuando la besó, se derritió en sus brazos y cuando más tarde la invitó a ir a su hotel, había accedido sin titubear, feliz.
Y desde entonces intentaba convencerse de que se había deshonrado revolcándose en la cama con él una y otra vez.
Pero ni siquiera en el presente, sabiendo ya las consecuencias que tendría, lograba utilizar aquella palabra. Porque cada vez que pensaba en el bebé que llevaba en el vientre, sentía la misma magia, aunque fuera el hijo de un hombre cuyo nombre desconocía, lo que la ponía a la misma altura que las jóvenes a las que pretendía inculcar unos modales de los que ella había carecido aquella noche y una moral de la que, como mujer completamente descarriada en el sentido metafórico del término, no podía presumir.
Y, aun así, cuando se quedó dormida soñó, como todas las noches, con Venecia.
Al día siguiente, Beatrice se hizo con un vestuario que le hacía parecer más rellena con la esperanza de que cuando lo estuviera realmente, no se le notara. Y a la mañana siguiente se presentó en la dirección que le habían indicado, desde donde un coche la condujo al aeropuerto en el que esperaba un avión privado para llevaría a la propiedad de Chiavari, un lugar tan conocido y famoso que Beatrice estaba segura de haberlo visto en fotografías, aunque ni tan siquiera se hubiera fijado.
A Chiavari lo conocía solo de oídas. Aunque en la academia trataban con padres poderosos, Cesare Chiavari parecía estar en lo alto de la pirámide. Sus productos de lujo eran omnipresentes. Su apellido estaba estampado en chocolatinas, sedas, edificios y coches deportivos. Como todo el mundo, Beatrice conocía su marca. Y el otoño pasado, Mattea había llegado a la academia. La había acompañado una mujer áspera que había disparado las instrucciones de su jefe, dejándole claro que consideraría a Beatrice personalmente responsable si el colegio no cumplía con sus expectativas. Y dado que Mattea había intentado conseguirlo por todos los medios, Beatrice había dedicado mucho tiempo a pensar en Cesare Chiavari.
El entorno de la propiedad era espectacular: colinas onduladas se extendían bajo un cielo de un azul intenso; hileras de cipreses desfilaban ascendiendo y descendiendo de una a otra. Parecía una obra maestra de la pintura italiana. Y allí era donde iba a pasar el verano… Con la más insoportable quinceañera posible.
Beatrice cerró los ojos mientras el avión descendía para aterrizar. Visualizó una pequeña casa en una playa. Imaginó un jardín lleno de flores en verano y un fuego en el interior ante el que calentarse en los días grises.
Iba a ahorrar todo el dinero que ganara aquel verano para comprarse precisamente un lugar así. Allí criaría a su hijo, alejada de millonarios y de sus hijas adolescentes. Aprendería a cocinar y a hacer pan. Crearía para su bebé el hogar con el que siempre había soñado mientras crecía con los servicios sociales.
Todo lo que necesitaba era superar los siguientes meses viviendo en una verdadera obra de arte de la Toscana.
Cuando el avión tocó tierra, Beatrice abrió los ojos y decidió que solo resultaría difícil si ella permitía que lo fuera. Y se juró no permitirlo.
Después de todo, había dirigido la academia con éxito durante años. Había moldeado a un buen número de jóvenes para el futuro que sus familias habían planeado. Y ella hacía su labor excepcionalmente bien, o no habría mantenido su empleo durante tanto tiempo en Averell.
Bajó del avión sintiéndose reconfortada y mucho más ella misma. Lo que significaba, como siempre les decía a las chicas, que se sentía una bola de optimismo sobre botas de acero. Ellas solían gemir avergonzadas, pero en algún momento acababan admitiendo que era la mejor manera de describir a la directora Higginbotham.
Se encontró tarareando canciones de Sonrisas y lágrimas mientras subía al coche que la esperaba y que la condujo por las sinuosas y estrechas carreteras que se abrían paso entre mares de viñedos, ejércitos de orgullosos cipreses que marcaban el camino y de tejados rojos atisbados ocasionalmente.
Pero cuando la casa entró en su campo de visión, se quedó muda.
Porque solo podía ser «la» casa, «su» casa. Y porque Beatrice la reconoció vagamente, como conocía palacios y todo tipo de lugares en los que no había estado nunca.
La casa se extendía en todas direcciones, conquistando la cima de una de las colinas. El trayecto fue lento a lo largo de la orilla de un centelleante lago azul bordeado de olivos, y resultó tan encantador y pintoresco que solo contribuía al dramatismo de la casa, cuya belleza era sobrecogedora.
Aunque Beatrice intuyó que era una casa pensada para intimidar, también era una impresionante obra de arte.
Y por alguna extraña razón, se acordó del hombre de Venecia. Su amante, como a veces le gustaba pensar en él en la intimidad de su dormitorio, porque era una palabra antigua, romántica. Y porque no tenía nada que ver con su monótona vida.
Quizá por eso le gustaba. Porque le recordaba a una mujer desconocida con un vestido rojo y el cabello alborotado cayendo por su espalda.
El coche se detuvo ante una grandiosa entrada donde esperaban dos mujeres con un uniforme negro almidonado y semblante inexpresivo. El chófer bajó y abrió la puerta de Beatrice, desconcertándola.
–Gracias –dijo, intentando salir con la mayor dignidad posible–. No son precisas tantas atenciones. Podía haberme dejado en la puerta de servicio.
–Las órdenes del señor han sido claras –dijo la mayor de las dos mujeres.
Siendo generosa, Beatrice habría dicho que tenía el rosto de un hacha cuyo filo apuntara en su dirección.
Como no temía las hachas afiladas, sonrió:
–Sea como fuere –dijo con calma–, no estamos en la época victoriana. No soy una damisela en apuros. Soy una educadora y me siento orgullosa de serlo. No necesito recibir un trato especial.
La mujer mayor alzó la barbilla. La más joven, a su lado, no tenía tanto dominio de su rostro y, en cuanto la mayor le dio la espalda para dirigirse a una entrada oculta debajo de una gran escalera, le dedicó una amplia sonrisa.
–Ha tomado por sorpresa a Su Señoría –cuchicheó con ojos brillantes–. Lleva días resoplando y murmurando sobre la gente que se da aires de grandeza y cosas así.
Beatrice sonrió.
–Tengo muy claro cuál es mi sitio y no pienso moverme de él durante mi estancia aquí.
No solo eso: conocía bien el funcionamiento de grandes casas como aquella, ya que las había visitado debido a sus viajes para reunirse con donantes presentes y futuros allí donde vivían y donde a menudo llevaban viviendo varias generaciones.
Aun así, no pudo arrebatar sus tres patéticas maletas al chófer, que se había convertido en el lacayo que ella no necesitaba. Así que se resignó a ir tras la mujer que era, evidentemente, el ama de llaves, siguiendo su rígida espalda hacia las entrañas de la gran casa.
Solo cuando comenzaron a subir las escaleras empezó a vislumbrar el auténtico esplendor de la casa. Un salón que rivalizaba con los palacios que había visitado en Venecia; arañas de techo indescriptibles cuyos cristales parecían diamantes. El espacio resultaba cavernoso y elegante a un tiempo, distribuido en torno a un espacio central que se elevaba hasta un techo profusamente decorado con frescos.
Era como un grandioso teatro.
El ama de llaves continuó subiendo la escalera de servicio hasta el siguiente rellano, pero entonces tomó uno de los principales corredores de la casa. A un lado había una librería, enfrente grandes terrazas que se abrían a un espléndido paisaje pastoril que se perdía en el horizonte. Se veían salones, salas repletas de obras de arte exquisitamente amuebladas, y para cuando se detuvieron al final del pasillo y la mujer abrió las puertas de una suite, Beatrice ya estaba sacudiendo la cabeza.
–Esto tiene todo el aspecto de ser la habitación para los invitados de honor –comentó, mirando en el interior.
–¿Y no es usted una invitada de la familia Chiavari? –replicó el ama de llaves, mirándola especulativamente.
–Me honra al sugerir que mi cabeza deba descansar sobre la almohada donde habrán descansado reinas y reyes y, sin duda, lo harán en el futuro –dijo Beatrice, consciente de que la sonrisa de la joven se iba ampliando con cada una de sus palabras–. Sin embargo, dada mi ocupación aquí, lo apropiado es que me aloje en la zona de servicio. Estoy segura de que coincide conmigo.
Una vez más la mujer permaneció callada, pero Beatrice no necesitó mirar a la joven para darse cuenta de que acababa de pasar algún tipo de prueba. Y lo sabía porque hubiera sido una contradicción manifestarse contraria a ocupar un lugar que no le correspondía para luego aceptar instalarse en un alojamiento tan lujoso.
Pero en aquel momento tenía otras preocupaciones.
–Esta es una habitación preciosa en una casa espectacular –dijo, siguiendo al ama de llaves de vuelta hacia la escalera de servicio–. Supongo que está cerca de las habitaciones de la familia. Y, dado el motivo por el que estoy aquí, sería completamente inapropiado ocuparla.
La mujer se detuvo. También lo hicieron Beatrice y la joven y las tres intercambiaron una mirada de complicidad.
–En eso está en lo cierto –dijo el ama de llaves después de una breve pausa. Inclinó la cabeza indicando el final del corredor–. La señorita Mattea está a solo dos puertas de distancia.
Volvieron a intercambiar una mirada.
–Me congratulo de que los aposentos que había reservado para mí queden libres para alguien que los merezca más que yo.
Y supo de inmediato que, aunque no hubiera hecho una nueva amiga, sin duda había crecido en la estima del ama de llaves al dejar claro, sin ser indiscreta, que no quería estar tan cerca de su pupila. Porque nadie en sus circunstancias lo habría querido… a no ser que con esa proximidad pretendiera elevarse por encima de su posición.
Beatrice acababa de dejar claro que, al igual que ellas, estaba allí para trabajar. Y dio un suspiro de alivio una vez la llevaron a uno de los dormitorios de la buhardilla, sencillo, sobrio y limpio; precisamente lo que ella necesitaba.
–Acomódese –dijo el ama de llaves–. El señor Chiavari espera que se reúna con él a las doce en punto. Está en el salón principal. ¿Tiene intención de usar un uniforme durante su estancia?