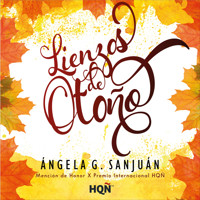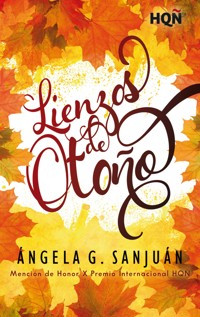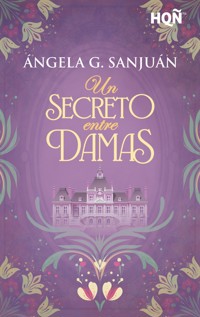
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
"Aquella voz grave vibró en la piel de su cuello. No tan cerca como para ser un escándalo, pero lo suficiente como para que le temblaran las piernas". Manila de Solórzano tuvo que abandonar Filipinas tras la prematura muerte de su madre. Cuando regresa a España con su familia paterna, resulta ser un potro indomable para su abuela. Pero hay una solución, una muy recurrente en la nobleza de la época: la marquesa de Motacilla, que instruye a señoritas para convertirlas en verdaderas damas. Cuando Manila llega al palacio de El Remanso, descubre que no es la única "dama en apuros". Conocerá las historias de Micaela y Eloísa, tan o incluso más duras que la suya. Compartirá sus desdichas, ilusiones y pasiones. Y, sobre todo, descubrirá quién es Miguel de Motacilla, el hijo menor de los marqueses; un joven que despertará en ella recelos y, también, sensaciones desconocidas. Una historia ambientada en la década de 1910, en la que viviremos el amor de tres formas muy distintas a través de sus "problemáticas" protagonistas. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu romance favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Ángela García Sanjuán
© 2025, Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Un secreto entre damas, n.º 419 - junio 2025
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 9788410744974
Conversión y maquetación digital por MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Epílogo
Dedicatoria
A Julia y Andrea.
Por acompañarme en cada palabra.
Por disfrutar cada idea.
Prólogo
Todos los días, después de comer, aguardaba atenta apoyada en el alféizar de la ventana. Sabía que no tardaría demasiado, que aquel par de ojos grises se asomarían como siempre para ir a buscarla.
Y así fue. Ahí estaba.
Sonrió antes de nada, como cada vez que sus miradas se cruzaban. No recordaba el día en que se conocieron, tenía la sensación de que había nacido con él grabado a fuego en el alma. Era especial. Todos los niños del barrio habían crecido juntos, pero no tan unidos. No como ellos. De hecho, casi nadie lo entendía. Nadie era capaz de comprender lo mucho que se necesitaban. A veces, era divertido; otras, simplemente, no hacían nada. Nada en absoluto. Nadie más, nadie que conocieran, tenía aquel vínculo.
Se reunieron en la parte de atrás de la panadería, como de costumbre. Aunque, por primera vez, él parecía nervioso. Sus pecas se habían camuflado en el rubor de sus mejillas y sus ojos delataban que habría sorpresa aquella tarde.
Ella lo abrazó. Inocentes como eran, sin saber poner nombre a lo que sentían, solo experimentando aquella fuerza que los unía desde siempre. Que para siempre los uniría.
Él la abrazó a ella. Fue algo más intenso. Todo había empezado a serlo en el último año: los abrazos eran más largos, las caricias más profundas y los besos…, algo había cambiado en sus besos. Fuera lo que fuera, sabían que no podían dárselos ante cualquiera. Se pasaba el día pensando en él, en sus labios, en su modo de acariciarle las piernas, la espalda, la cintura, las caderas… Él era el único que la había tocado de aquel modo, el único que deseaba que lo hiciera.
Hacía un par de días que habían dejado que sus caricias llegaran demasiado lejos. Sabían que, de haberlo compartido con alguien, les hubiera reprendido por hacerlo. Sin embargo, no se arrepentían. Es más, pasaban las noches en vela fantaseando con repetirlo.
No se lo habían confesado, aunque hablaban de todo, no habían conversado abiertamente sobre cuánto deseaban volver a compartirse. Ella jamás habría imaginado que podría llegar a sentirse de ese modo, no concebía el placer como algo posible, ni siquiera estaba segura de haber sabido antes de su existencia. Y él… Él había oído más cosas, pero, en realidad, no creía que ninguno de sus mentores supiera bien de lo que hablaba. No. Él sabía que aquello que pasaba entre ellos no era tan simple como para que pudiera vivirlo cualquiera. Quizá por eso se decidió. Quizá por eso, aquella tarde, le sudaban las manos y le temblaban las piernas.
La tomó en sus brazos para besarla. No recordaba en qué momento había empezado a ser algo normal entre ellos, pero disfrutaba con cada licencia que ella le concedía. Olía a algodón y hierbabuena, delicada y fresca a la vez, algo que cuidar y proteger, que, al mismo tiempo, le hacía respirar, vivir, amar…
Ella rio contra sus labios. El sonido más dulce que hubiera existido, el único que deseaba oír cuando todo lo demás gritaba silencio.
Se apartó para mirarla, para observar aquella piel resplandeciente y perderse en aquellos gigantescos ojos que brillaban con los suyos.
Se arrodilló.
—¿Qué estás haciendo? —inquirió ella, tan intrigada como expectante.
Sacó la rosquilla que guardaba en su bolsillo.
Ella sonrió cuando, nervioso como estaba, se la puso en el dedo.
Para siempre. Sí, eso prometieron. Lástima que la vida tuviera otros planes…
Capítulo 1
Manila
Manila de Solórzano había tenido una infancia feliz, las cicatrices en sus piernas lo corroboraban. Libre de saltar, correr y explorar. Libre de —casi— cualquier imposición social, cultural o de género. Probablemente se debiera a que su padre, el general Gonzalo de Solórzano, estaba demasiado ocupado con sus quehaceres militares como para encargarse de la educación de su hija. Su madre, por desgracia, murió muy pronto. Y luego estaba Isabel, la institutriz que la había criado hasta los diecisiete años. Isabel había sido su verdadera familia, incluso más que sus abuelos. Ella fue quien la acompañó de regreso a España siendo apenas una niña. Siete años de infancia feliz, siete años de memorias de oro que guardaría para siempre en lo que, hasta entonces, había sido su corazón.
Sin embargo, aquel regreso, si es que podía llamarse así, fue el principio de una nueva vida para ella. El principio de una nueva Manila que, de no haberse encontrado acompañada por Isabel, jamás hubiera sobrevivido. Pero llegó diciembre, el peor diciembre de la historia.
Cuando Isabel faltó, todo dejó de tener sentido. El poco que quedaba tras abandonar Filipinas se perdió por completo. Manila no era la dama que esperaban que fuera, ni tenía intención de serlo. Quizá por eso, su abuela, Emilia Rivero de la Vega, decidió enviarla al palacio de los marqueses de Motacilla, para que su prima, Carmen del Castillo y Rivero, la instruyera como la señorita que debía ser.
El Remanso era una construcción majestuosa, algo que Manila no había visto jamás. Algo que, por otro lado, tampoco le generaba ningún tipo de emoción. La vida era bastante gris, incluso en el interior de aquel palacio de piedra blanca. Alfombras, cortinajes y la más lujosa ornamentación. Tanta delicadeza expuesta a ojos de sus distinguidos visitantes. Elegancia materializada que no hacía más que recordarle a Manila que no pertenecía a aquel lugar.
Todos aguardaban en el recibidor para darle la bienvenida. Tantos desconocidos dispuestos en fila para estudiarla, analizarla y sacar conclusiones basadas en su apariencia y los —probablemente perniciosos— rumores que hubieran escuchado antes.
Los primeros en acercarse fueron los marqueses, Carmen sonreía sin enseñar los dientes, su rechoncha figura no se veía especialmente favorecida enfundada en aquel vestido naranja, pero destilaba una seguridad que dejaba claro que se encontraba muy por encima de cualquier opinión.
—Bienvenida, querida —dijo la marquesa.
Manila sabía que debía sonreír, pero no tenía ninguna gana después de percatarse del modo en que algunos de los presentes la miraban. No era estúpida, sabía que la genética de su madre tenía demasiado peso en su apariencia, sus rasgos resultaban llamativos y, para muchos, denotaban inferioridad. Una inferioridad que parecía dotarlos de la potestad suficiente como para mirarla con desprecio.
—Gracias por recibirme. —Lo intentó, curvó los labios para esbozar una sonrisa, pero sintió tirantez en el rostro. Se sentía como una hipócrita.
El marqués, por su parte, le dedicó una afable mirada que resultó más acogedora que todo el despliegue de medios que hubieran preparado para ella. Fausto de Motacilla era un señor alto, de cabello blanco y porte atlético.
La marquesa la tomó del brazo para presentarle al resto de los residentes del palacio. Aquella mujer se movía con gran soltura, aquel era su hogar, por supuesto, pero no se trataba de la familiaridad, sino de la energía que desprendía.
—Mi prima me ha advertido de su espíritu indómito, jovencita —dijo antes de obligarla a avanzar hacia el resto—. Pero no se preocupe, querida, siempre he entendido su situación. No haber tenido acceso a una educación digna es una verdadera desgracia.
Manila supo que debía callar, del mismo modo que supo que su cara hablaría por ella. Para aquella mujer y, probablemente, para todos cuantos la observaban en aquel momento, era algo así como una niña criada en la selva. No era la primera vez que tenía aquella sensación, la percibían como una buena obra, como alguien a quien salvar.
—Permita que le presente a Máximo de Motacilla y Castillo, el futuro señor de este palacio y nuestro orgullo. —Miró con complicidad a su marido, que aguardaba a sus espaldas.
Un joven delgado, con mirada felina y mandíbula prominente, inclinó la cabeza ante ella. Junto a él, una hermosa mujer de tez resplandeciente y cabello castaño aguardaba su turno.
—Y ella es su esposa, Ana Micaela de Madariaga.
Algo sucedió entonces.
Manila no estaba segura de hasta qué punto habría resultado obvio para los demás, pero la mirada de Micaela había sido un desafío para ella. Aquellos ojos pardos, escoltados por un ejército de curvas pestañas, gritaron una advertencia. No supo entender cuál.
—Es un placer, señorita. —Micaela era la verdadera señorita, la que sabía cómo actuar, la que podía mirarla como quisiera y, acto seguido, sonreírle con gentileza.
—También para mí. —Sintió de nuevo aquella tirantez en su rostro.
La marquesa, con sutileza, la obligó a avanzar.
Un hombre de nariz aguileña y brillantes ojos azules las estaba esperando. Tenía el pelo rubio, gesto condescendiente y erguido como estaba era capaz de rozar el cielo.
—Mi querido Miguel —dijo la marquesa—, nuestro hijo pequeño.
—El mejor jinete de la provincia —intervino el marqués. El orgullo en su voz se contagió de ternura.
Miguel curvó los labios. Si fue una sonrisa, Manila no lo supo.
—Bienvenida. —Su voz sonó firme y, al mismo tiempo, suave. Como un nudo de terciopelo.
La marquesa volvió a moverse y Manila con ella. Un último caballero aguardaba su turno. Un joven de cabello cobrizo y mirada inocente que mantenía fija en el suelo.
—¿Elías? —inquirió la marquesa.
Él las miró por fin.
—Este es mi sobrino, Elías de Sotomayor. —Se volteó hacia ella—. Apuesto, ¿no es verdad? —Su chirriante risita tensó todavía más a Manila—. Venga conmigo, querida. —Volvió a tirar de ella, en aquella ocasión, la guio hacia el salón. Los demás las siguieron.
La luz entraba a través de los ventanales en aquel inmenso salón lleno de sillones blancos, los sirvientes aguardaban instrucciones y el jazmín se apoderaba de la estancia.
—Tendrá que disculpar la ausencia de nuestra estimada amiga —continuó diciendo la marquesa—. Me temo que Eloísa no se encuentra muy bien esta mañana.
Manila frunció el ceño mientras recordaba toda la información que su abuela le había repetido una y otra vez antes de marchar. Era cierto, faltaba alguien por presentar. Eloísa de Ortuño y Motacilla, la sobrina del marqués. Una joven de belleza incomparable que había sido castigada con la indiferencia de su amado.
—¿Por qué no vas a ver cómo se encuentra, Micaela? —dijo la marquesa a su nuera—. Quizá ya se sienta con fuerzas para acompañarnos.
La joven lanzó una mirada más a Manila antes de abandonar la estancia. Su vestido blanco acarició la madera del suelo, un sonido que fue menguando con cada paso, una lejanía que Manila, sin saber bien por qué, experimentó con alivio.
Capítulo 2
Micaela
No era la chica de las historias, la salvaje que vestía harapos y descuidaba su reputación. Pero no era la única que parecía distinta. La marquesa tampoco era la misma que dispersaba rumores sobre aquella muchacha mientras su sonrisa delataba el deleite que suponía para ella verter deshonra sobre el nombre de cualquiera.
Todavía le dolían las costillas. Después de tres años de matrimonio, debería haber aprendido la lección, pero resultaba complicado saber cómo comportarse cuando su mirada ya suponía un problema. No mentiría si dijera que había sopesado seriamente la idea de arrancarse los ojos. Quizá así Máximo dejaría de preocuparse por ella. Quizá incluso la repudiara. Quizá así lograra ser libre.
Suspiró antes de detenerse ante la puerta de la habitación de Eloísa. La puerta de su refugio. Del oasis de su infierno personal.
Llamó.
—Adelante. —La cantarina voz de Elo se coló a través de la puerta.
El pomo estaba frío cuando lo hizo girar.
—Sabía que eras tú. —Le sonrió desde el escritorio, el lugar en el que solía pasar las horas, los días e incluso las noches. Los papeles cubrían la superficie y la tinta manchaba su vestido.
Micaela cerró la puerta tras ella.
La observó. Su cabello pajizo refulgía bajo la luz de la ventana, sus bellos —aunque tristes— ojos azules parecían un poco más verdes aquel día y su piel, siempre resplandeciente, se había cobijado en una palidez más intensa de lo habitual.
—¿Te encuentras mejor?
Eloísa suspiró.
—¿Mejor que cuándo? —Una sonrisa indulgente se dibujó en su rostro.
Ella le respondió de igual modo y avanzó hacia la ventana junto al escritorio.
—Ha llegado —dijo mientras observaba los jardines del palacio—. La marquesa me ha enviado a buscarte. Imagino que ya sabes por qué…
Sentía la mirada de Elo fija en ella.
—Es la muchacha que su prima ha enviado a enderezar, La Niña Salvaje. ¿No la llamó así? —recordó.
Micaela volvió a sonreír para ocultar su hartazgo.
—Así la llamaba. —Se giró hacia Elo—. Pero ya no.
—Entiendo. —Dejó por fin la pluma—. Ahora que está aquí, supongo que quiere que me muestre como prueba de sus habilidades para recuperar jovencitas que se desviaron del camino.
—Tú no te desviaste.
—No, a mí me empujaron. —Había dolor en sus palabras—. Pero eso no importa. —Se puso en pie—. Yo era la Niña que Desvariaba, ¿recuerdas?
Micaela asintió.
—Bueno, lo sigo siendo para muchos —reflexionó Elo.
—Y para otros eres una proeza más de la bondadosa marquesa de Motacilla. Igual que yo.
Eloísa la miró con comprensión.
—Tú eres la esposa de su heredero —la corrigió.
—Durante quince años no fui nada. —Elo calló ante la evidencia—. Y, la verdad, era mucho más feliz entonces.
Sintió una calidez familiar en su mano, los dedos de Eloísa entrelazándose con los suyos.
—Al menos lo hemos sido alguna vez —dijo tan esperanzadora como siempre.
—¿Complacerás a nuestra salvadora?
Vio como se torcía el gesto en el rostro de Elo. Se tensó de súbito. Sabía lo que suponía bajar para ella, exponerse a la mirada del resto, a su opinión y juicio. O, mejor dicho, prejuicios.
—Solo quiere presentarte ante ella —insistió Micaela—. Te dejará en paz si permites que te vea.
Eloísa suspiró de nuevo.
—¿Prometes que será breve? —La miró con ojos suplicantes.
—Prometo inventar algo para que lo sea.
Eloísa sonrió aliviada.
Micaela echó un vistazo a su vestido, a los manchurrones de tinta que discurrían por sus faldas.
—¿Es que te has peleado con la pluma? —inquirió—. Cámbiate o ni siquiera yo podré salvarte de ella.
La marquesa enfurecería si una de sus pupilas aparecía con semejante facha. Quería presumir de ellas, enseñarle a Manila lo que podía hacer por ella, lo mucho que podría complacer a su abuela. El vestido de Elo gritaría a los cuatro vientos su fracaso.
Mientras ella escogía algo entre las prendas de su armario, Micaela echó un vistazo al escritorio. Se había preguntado muchas veces qué era aquello que tanto escribía Elo, qué era lo que la mantenía ocupada día y noche, lo que, según ella, la arraigaba a la cordura. Estaba ahí, justo delante, solo tenía que alargar un poco la mano y podría saberlo. Solo tenía que mirar un poco más de cerca y podría… traicionarla. Sí, un atisbo más de aprobación ante aquellas ideas y acabaría traicionando a la única persona que le importaba. A la única que tenía.
—¿Tienes correspondencia? —dijo en cambio.
Elo apareció con un hermoso vestido azul a medio abrochar.
—¿Me ayudas? —Se puso de espaldas ante ella—. Tengo algo que llevar al pueblo, sí. —Siempre se mostraba cautelosa cuando se trataba de sus escritos, como si fuera un secreto, como si fuera algo malo—. ¿Crees que podríamos ir?
Y entonces, mientras le abrochaba el vestido, Micaela sintió prender aquella luz en su cabeza: una idea.
—Por supuesto que sí.
Capítulo 3
Eloísa
Sentía curiosidad por conocerla. La Niña Salvaje. Si hubiera hecho caso a los rumores, hubiera esperado encontrarse a una muchachita desnutrida, sucia y andrajosa. Alguien que probablemente no sabría hablar y se movería como un primate. Pero, en lugar de eso, en el salón aguardaba una mujer tan bonita como desubicada.
Tenía una belleza especial, casi hipnótica, era difícil no quedarse mirando aquellos rasgos tan exóticos o la larguísima trenza en la que había logrado domar su cabello negro. Y, entre tanta belleza que admirar, un par de ojos rasgados que examinaban todo con atención y, por qué no decirlo, algo de miedo.
¿Tenía razones para estar asustada? Por supuesto. Incluso ella lo estuvo cuando sus padres decidieron enviarla allí por lo de Alonso. Y eso que Fausto era su tío. El marqués siempre había sido un hombre de carácter afable, motivo por el cual su esposa se sentía libre de hacer y deshacer a su antojo. Pero quizá ella fuera el problema. Ella y todos los suyos. Existía una tendencia extraña por aquel entonces, extraña y contradictoria. El entretenimiento siempre era la crítica, la burla y la humillación; la sociedad vivía pendiente de cada paso para poder condenar al infeliz de turno al ostracismo. Pero, claro, una vez se eliminaba el problema, ¿dónde quedaba la diversión? Y de aquel dilema surgieron personas como la marquesa. Personas capaces de disfrazar su placer de beneficencia, acoger damas descarriadas para devolverlas al lugar que les corresponde en la sociedad y, mientras tanto, absorber la información más jugosa con la que esparcir nuevos detalles sobre su caída en desgracia.
Manila era una de aquellas damas, Eloísa también lo fue y, de no haberle caído en gracia a Máximo, Micaela también lo hubiera sido. De hecho, para algunos lo era.
—Esta hermosa jovencita es Eloísa —las presentó la marquesa con entusiasmo. Su voz aguda y cantarina era como meterse agujas en los oídos.
Manila hizo amago de levantarse, pero Elo la detuvo antes de que pudiera hacerlo. Llevaba una carta escondida en la manga del vestido, no quería que cualquier movimiento no planeado la delatara ante el resto de la familia. Sabía que una simple tontería como aquella supondría horas de indagaciones.
—Acompáñenos, querida —dijo la marquesa al tiempo que una de las doncellas servía un par de tazas más de café.
—Hace un día estupendo —intervino Micaela—. Hemos pensado que sería buena idea salir a dar un paseo.
La marquesa arqueó las cejas sorprendida ante tal proposición. Aunque, a juzgar por el interés en el brillo de sus ojos, no parecía disgustarle del todo.
—¿Un paseo? —repitió reflexiva.
Micaela asintió.
—Sería un buen momento para mostrarle el pueblo a Manila. —O mostrarle Manila al pueblo, pensó Eloísa—. Podríamos ir al mercado, comprarle algo bonito como regalo de bienvenida, pasear por la plaza o visitar a doña Carlota.
La palabra clave.
La mirada de la marquesa se iluminó al escuchar el nombre de su hermana. La mujer más curiosa, por así decirlo, de la provincia. La primera con la que comentaría los avances de La Niña Salvaje. ¿Por qué no exponerla desde un principio? ¿Por qué no dejar que la vieran con su nueva obra de caridad? ¿Por qué no permitir que el interés de todos por conversar con la marquesa creciera como la espuma? Al fin y al cabo, «La Niña que Desvariaba» o «La Niña de la Calle» habían empezado a perder popularidad. Quizá, hablar sobre ellas se hubiera convertido en costumbre.
Al cabo de unos minutos, no llegó siquiera a una hora, las cuatro mujeres y el marqués viajaban en el auto camino del pueblo. Fausto no solía dejar pasar ninguna oportunidad para conducir aquella máquina, incluso aunque el plan de después no le resultara en absoluto atrayente.
Ya en el mercado todos los ojos cayeron sobre la joven filipina. Eloísa no pudo evitarlo, se enganchó a su brazo como si así pudiera protegerla de aquella incómoda sensación, como si así ella pudiera sentirse menos sola. La muchacha la miró con cierto agradecimiento.
—No se preocupe —dijo en voz baja—. Solo la miran así porque es la novedad.
No era del todo mentira.
—Una novedad que no se les parece en absoluto. —La chica no era fácil de convencer.
—Bueno, puede que influya —continuó Elo—. Pero, créame, en cuanto se acostumbren, la dejarán en paz.
—¿Y cuándo será eso?
—Cuando venga alguien con la piel más oscura, probablemente.
Elo miró a Micaela con desaprobación. ¿Qué pretendía? Así jamás lograrían calmar a la muchacha. Suspiró. Era típico de ella, mostrarse como alguien arisco e intratable ante las personas. Un mecanismo de defensa, supuso.
—¿Quién es doña Carlota? —Manila ignoró el comentario sobre su piel para preguntar sobre aquello que de verdad le intrigaba.
Eloísa miró en derredor. Los marqueses se habían detenido a hablar con el párroco, todo un corro de personas se congregó a su alrededor, eran celebridades allí. Bondadosos, ricos e influyentes. Cualquiera desearía involucrarse con ellos. Del modo que fuera. A cualquier precio.
—Es la hermana de la señora marquesa —explicó Eloísa—. Están muy unidas.
—Están cortadas por el mismo patrón. —Micaela estaba siendo poco precavida. Aunque se aseguró de que no hubiera nadie cerca al decirlo, el desdén que se desprendió de su comentario fue más que evidente.
Manila lo notó.
—Son… —Elo dudó—. Son idénticas por dentro. —Tuvo que especificarlo, puesto que no se parecían en nada la una a la otra—. Ya lo verá. Les gusta lo mismo.
—Las telas caras y el chismorreo —musitó Micaela.
—Ya está bien —la reprendió Elo.
En cualquier otra situación, se hubiera reído, pero no era prudente ser tan sincera con una desconocida. Sin embargo, Manila sonrió. No fue una mueca incómoda como todo lo que había hecho hasta entonces, sino una sonrisa genuina. Con dientes y todo.
—Hablando de telas caras —aprovechó Eloísa—, voy un segundo a la mercería. Quiero hacer un encargo.
Micaela frunció el ceño.
—¿Otro más? Hiciste uno la semana pasada —recordó—. Y la anterior.
Elo sonrió para evitar más recelos por su parte.
—Es el mismo —se excusó—. Quiero ver cómo avanza y comentar algunas nuevas ideas.
—Te acompañamos —se ofreció Micaela.
—No. —Fue tan tajante que supo que no resultó natural. Miró a Manila—. Es probable que el párroco quiera conocerla —se le ocurrió de pronto, como caído del cielo—. Quédate con ella —le dijo a Micaela—, no tardaré mucho.
No dio opción a réplica antes de escabullirse hacia la mercería. Era una tienda pequeña, pero lo trabajaban todo con sumo esmero. Tenía un encargo, era cierto, aunque no tenía intención alguna de recogerlo. No todavía. No hasta que no tuviera más remedio. Aquel lugar era la excusa perfecta para adentrarse en el callejón de la Golondrina, pasar de largo del zapatero, girar la esquina del boticario y meter su carta en la ranura de aquel cofre verde con candado de plata.
Después, regresó con los demás.
No necesitaba compañía ni comprensión, solo un oído amable.
Carlota del Castillo y Rivero vivía en una casa céntrica, cerca de la plaza del Pastor, en la calle de las personalidades más notables del pueblo. La plaza era un hervidero de gente aquel día, el sol caía con fuerza y un simpático músico había decidido amenizar la mañana con su acordeón. El grupo de los marqueses se acercó para deleitarse con aquella melodía, especialmente Fausto, que disfrutaba más que nadie de ese tipo de cosas. Carmen, por su parte, miraba con impaciencia hacia la calle en la que vivía su hermana.
De pronto, cualquier canción se vio interrumpida por un grito desgarrador. El tiempo se detuvo en la plaza, las miradas buscaban con apuro el origen de aquel desolador sonido y el sol, testigo del delito, pareció señalar con sus rayos lo acontecido.
Relucía en aquel charco, discurriendo entre las juntas de los adoquines y adhiriéndose a las porosidades de la piedra. Brillante, fresca y roja descansando bajo aquel cuerpo sin vida.
La marquesa chilló entonces dejándose caer en los brazos de su esposo mientras todos los presentes parecían formar un círculo de protección a su alrededor. Eloísa no supo en qué momento, pero se había aferrado al brazo de Manila, que observaba impasible el suceso mientras Micaela parecía buscar algo entre la multitud.
—¡Lo ha matado! —gritó alguien—. ¡Han matado a Pedro!
—¡Pedro! —chilló una mujer con angustia en la voz.
—¿Quién ha sido? —inquirió otro con urgencia e ira—. ¡¿Quién ha sido?! ¡¿Alguien lo ha visto?!
Entre los huecos que quedaron entre la multitud, Elo divisó de nuevo el cuerpo. Alguien se arrodillaba junto a él, alguien que lo acunaba en su regazo conquistando la plaza con su llanto.
—Lo han acuchillado. —Un rumor que se extendió de unos a otros.
—Vámonos, querido —suplicó la marquesa.
—Lo acompañaremos, señor —se ofreció un caballero—. Los escoltaremos hasta el auto.
El marqués no dijo nada. Su mirada parecía sospechar algo, igual que la de Micaela. Elo la tomó por el hombro.
—¿Qué haces? ¿Qué buscas? —inquirió, todavía asustada.
Ella se giró. Tenía la respiración agitada y recelo en la mirada, pero no dijo nada. Sus ojos se cruzaron con los del marqués, que, por fin, reaccionó.
Un grupo de seis hombres protegió su camino de vuelta. Una especie de paranoia colectiva se había apoderado de la plaza, del mercado y de cada calle colindante. Lo mejor sería regresar, Carlota del Castillo y Rivero los vería en otra ocasión.
Capítulo 4
Manila
Un asesinato. Un asesinato a sangre fría, a plena luz del día, en el lugar más concurrido del pueblo, ante ojos de cualquiera. Y luego ella era la salvaje…
Habían pasado dos días y todavía no se había recuperado de la conmoción. Un cadáver a escasos metros de ella, un homicidio tan rápido como una centella, fulminante como un rayo y, lo peor de todo, libre de cualquier justicia.
Había sido traumático, pero, por frívolo que pudiera sonar, aún resultaba peor soportar las continuas lecciones de decoro y compostura de la marquesa, su insistencia en planear un matrimonio o sus comentarios despectivos acerca de todo cuanto tuviera que ver con su infancia.
Sin embargo, había algo bueno en El Remanso, algo que también había en Filipinas: caballos. El sol todavía no había caído, faltaban un par de horas para el anochecer, y una necesidad acuciante tiró de ella hacia los establos.
El relinchar de aquellos preciosos animales era música para sus oídos. Tuvo que atravesar las cocinas, salir por la entrada de los criados y cruzar los jardines a hurtadillas para llegar sin ser vista. Pero apenas contempló aquel majestuoso ejemplar de caballo andaluz supo que había merecido la pena.
Su crin resplandecía incluso a la sombra, un pelaje negro que parecía puro terciopelo y una mirada amable. De las pocas que había encontrado desde su llegada.
—Se llama Sombra —dijo una voz a sus espaldas.
Se dio la vuelta sobresaltada.
Le costó reconocerlo al principio, llevaba ropas de montar y la frente perlada por el sudor. Su camisa húmeda se adhería a la piel de su pecho, que ascendía y descendía a velocidad vertiginosa mientras aquellos ojos azules la examinaban con interés.
—Es un bonito nombre —respondió como si no estuviera haciendo nada malo. Como si pudiera estar allí. Como si no supiera cuál sería la siguiente pregunta.
—Para un bonito caballo.
Quizá se hubiera equivocado. Quizá para Miguel de Motacilla las intenciones de su madre para con Manila no resultaran demasiado relevantes. Quizá para él no fuera La Niña Salvaje, sino una simple persona.
—¿Qué hace aquí? —O quizá estuviera en lo cierto.
Ella volvió a fijarse en él.
—He venido a montar. —Lo desafió con la mirada.
Aquellos ojos azules parecieron caer del mismísimo cielo cuando la miraron. De arriba abajo, todo un análisis. Lo vio fruncir el ceño.
—¿Con esa ropa? —se extrañó.
Ella se mantuvo firme.
—Con esta misma. —Alzó ligeramente el mentón.
Él se apoyó sobre una de las columnas del establo adoptando una actitud relajada.
—Y sin silla… —añadió.
Ella miró de reojo hacia el caballo. Lo había hecho otras veces, había montado sin silla y con vestido. Había montado incluso de noche, con lluvia y truenos. Había montado descalza, con el pelo suelto y en simples enaguas. Pero Sombra era grande, demasiado como para que pudiera montarse en él sin ayuda.
Le acarició el cuello mientras sopesaba las posibilidades.
Miguel, sin embargo, parecía estar sopesándola a ella.
—¿Sabe mi madre que está aquí? —inquirió.
Ella lo ignoró.
—No parece parte de su programa de reeducación.
Frunció el ceño al mirarlo.
—¿Reeducación?
Él se encogió de hombros.
—Es lo que hace: las reeduca —aclaró.
No supo identificar si tenía motivos reales, pero se ofendió al escucharlo.
—No necesito que lo haga —respondió altiva.
Miguel enarcó una ceja, pero no parecía dispuesto a decir mucho más. Así que Manila se preparó para aquello que había ido a hacer al establo.
—Ayúdeme.
Pudo sentir la confusión del joven incluso sin verle la cara.
—Ayúdeme a montar —insistió.
Entonces escuchó su risa. Una risa grave que ascendió a través de su espalda.
—¿Eso sí lo necesita? —Se acercó a ella, aunque tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si no hubiera decidido todavía si iba a ayudarla.
—Necesito montar —dijo ella esforzándose por mantenerse firme ante su cada vez más próxima presencia.
—Dice que no necesita ser reeducada —murmuró en su oído—, pero me parece que no sabe cómo han de pedirse las cosas.
Manila volvió a mirarlo. Sentía rabia en el cuerpo, sabía que la ira que palpitaba en su pecho saldría a través de sus ojos.
—Ayúdeme a montar, por favor. —Apretó tanto los dientes que casi no se le entendió.
Miguel volvió a sonreír. Una sonrisa de suficiencia que la enfureció aún más.
—¿Disculpe? —Una mofa. Aquello era un juego para él—. ¿Puede repetirlo? Me parece que no la he oído bien…
Entrecerró los ojos sin dejar de observar aquella mirada que la retaba desde las alturas. Tragó saliva —y mucho orgullo— antes de rendirse ante aquel engreído.
—Necesito que me ayude a montar, por favor —pidió con voz más clara.
Él dio un paso más hacia ella.
—Debería advertirle de los riesgos que corre al hacerlo —dijo—. De lo que sucederá si mi madre se entera…
—Conozco los riesgos —respondió tajante.
Él no esperaba semejante reacción, la rotundidad de su respuesta fue suficiente para quitarle las ganas de seguir previniéndola. Se inclinó hacia ella, sus enormes manos se cerraron en torno a su cintura y Manila se tensó ante aquel contacto. Rezó por que él no lo hubiera notado.
—¿Lista?
Ella asintió.
Miguel contó hasta tres para empujarla, ella se impulsó y, antes de que pudiera darse cuenta, se encontraba cabalgando a lomos de Sombra en las tierras de El Remanso.
Capítulo 5
Micaela
La noche era su cómplice, se sentía poderoso a su abrigo y ella se convertía en apenas un suspiro. Una diminuta y etérea muestra de vida. Algo sin presencia, algo que solo estaba.
Apenas caía el sol, algo se contraía en su interior, su corazón se encogía sabedor de lo que ocurriría y sus rodillas empezaban a fallar ante la amenaza continua de aquello que guardaba en su memoria.
Sin embargo, aquella tarde, cuando su mayor enemiga apenas empezaba a acechar, los últimos rayos de luz le regalaron una imagen de libertad al otro lado de la ventana. Mica sabía que habría un castigo, que Manila quizá todavía no fuera consciente del lugar en el que se encontraba, de la magnitud de sus acciones, pero verla recorrer los prados a lomos de aquel magnífico caballo negro le hizo pensar que, a lo mejor, la presencia de aquella niña salvaje allí tenía un sentido.
Escuchó la puerta. La piel se le erizaba cada vez que pasaba el pestillo. Era un aviso, el primero de muchos. Encerrados en la habitación, sin opción de escapar, siendo ella contra aquel gigante sin corazón, solo quedaba rezar por que la suerte le sonriera en aquella ocasión.
—Mi padre me ha contado lo que ha pasado. —Se quitó las botas. El sonido que hicieron al caer contra el suelo podía considerarse el segundo aviso. Cada prenda de ropa que se quitaba apretaba un poco más la cuerda alrededor de su garganta, cualquier indicio de desnudez aumentaba la constricción, cada muestra de intimidad, de voluntad de tenerla…
No se giró a mirarlo. Sus ojos continuaban perdidos en una chimenea vacía, aunque ni siquiera el fuego hubiera otorgado calidez a sus noches.
—¿Estás bien? —Sintió de pronto aquella mano en su hombro.
Trató de disimular su sobresalto, ya era una experta en ocultar su disgusto.
—No es a mí a quien han acuchillado —dijo.
«Aunque ojalá lo hubieran hecho», pensó.
—Debiste haberte quedado en casa. —Su voz era otra cuerda, una que deseaba maniatarla, atarla a la cama e impedir que se alejara.
—Estoy bien —habló por fin.
Él avanzó hasta situarse frente a ella, se acuclilló, apoyó las manos en sus muslos y la estudió con la mirada. Ella observó cómo aquellos dedos se aferraban a la tela de su vestido y deseó desaparecer, huir de su alcance, de su tacto…
—No es lugar para ti, mi amor.