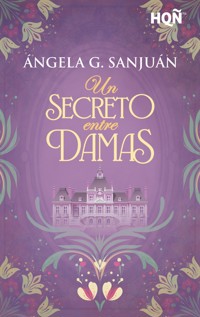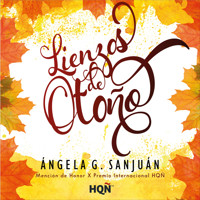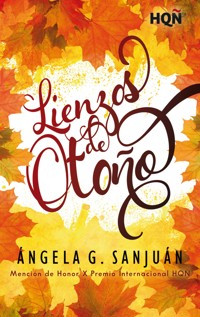3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
HQÑ 380 Nadie sabe cuándo sucederá ni a qué muchacha decidirán conquistar, pero sus designios son sagrados. Erin Erenson está a punto de cumplir los veintiún años. Sin embargo, en un mundo como el que habita, no proceden las felicitaciones. Los Señores de la Sorpresa «conquistan» a las muchachas para dotarlas de su favor y así ayudar a sus familias a encontrar un buen marido para ellas. Pero, si alguna joven alcanza la edad establecida sin haber recibido la visita de ningún Señor de la Sorpresa, es repudiada por su familia y considerada como un monstruo por el resto de la sociedad. No en vano, esa es la palabra que queda grabada en su piel como símbolo de la maldición. Cuando Erin cruce la barrera, estará sola en el mundo; expuesta a aquellos que, hasta entonces, había considerado como sus iguales. Expuesta a violencia y depravación. Sea cual sea el delito, su agresor quedará impune. Pero Erin cree en la libertad que le inculcó su tía, repudiada antes que ella; cree en su capacidad de elección y en las oportunidades que puede brindar un mundo sin «conquistas», marcas o Señores de la Sorpresa... Y, como cree en ello, elegirá. - Un romance intenso construido entre el misterio y el recelo. - Fantasía romántica, misterio, oscuridad y un puntito rebelde. - Invita a reflexionar sobre la situación social de las mujeres y el matrimonio. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, romance… ¡Elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Ángela García Sanjuán
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
La marca de Erin, n.º 380 - febrero 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 9788411806022
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Dedicatoria
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
«No cavaré mi tumba en la tierra,
aunque me digan que la muerte se acerca,
y me aterra.
No me esconderé de la muerte.
Cuando vaya a mi tumba,
iré con la cabeza alta
y el espíritu fuerte.»
DYLAN THOMAS
A los que están aprendiendo a elegirse.
Prólogo
Caen del cielo. Por sorpresa. Nadie sabe cuándo sucederá ni a qué muchacha decidirán conquistar, pero sus designios son sagrados.
Hermosos, intrigantes y poderosos. El mundo les pertenece; ellos lo dominan, ellos lo protegen. Ahora, nadie osa desafiar a los Señores de la Sorpresa, pero hubo un tiempo en que alguien lo intentó. Para muchos, un loco. Un inconsciente. Para otros, un pobre infeliz enamorado.
Locura y amor, ¿no es lo mismo, acaso?
Láncel Ulrich se enamoró perdidamente de una mujer. Ambos tenían apenas quince años cuando sucedió y, por jóvenes que fueran, conocían el peligro que corrían. Pues el amor, para seres mundanos como ellos, no empieza hasta que los Señores de la Sorpresa hayan elegido.
Joana, su amada, fue conquistada por uno de ellos, aunque no por uno cualquiera. El mismísimo Gran Señor de la Sorpresa, Raymond Bolton, se fijó en ella. La familia de la joven celebró aquello, se sintieron dichosos por recibir el honor de la atención del Gran Señor, pero Láncel sabía que ella no lo quería.
La conquista no duraría para siempre, solo hasta que Raymond se cansara. Y entonces, Láncel y Joana serían libres para amarse. Toda la ciudad los aplaudiría y celebraría la unión de la elegida por el ser más poderoso del mundo con aquel a quien pertenecía su corazón.
Pero él no podía esperar. Conocía los miedos de Joana, conocía el terror que le provocaban aquellos seres a quien el pueblo —el estúpido pueblo— aclamaba como dioses. Sabía que su amada sufría con cada segundo que pasaba, sufría a merced del verdadero monstruo encerrada en el lugar más peligroso de la tierra: la Morada del Delirio. Por eso decidió arriesgarse, por eso lo dejó todo e ignoró a quienes le advirtieron. Láncel ensilló su corcel y marchó en busca de su destino.
No es un secreto para nadie que no consiguió salvarla. Según cuentan ya mil historias, su burdo intento de contienda fue rápidamente sofocado. Pero esas son las breves, las que se ahorran los detalles para lanzar el mensaje adecuado. No son esas las favoritas de los niños, que, como siempre, son también las mejores.
Láncel perdió todo. Su futuro, a su amada e incluso su vida. Pero Láncel luchó, enfrentó a los monstruos de los caminos, soportó las tormentas eléctricas y se zafó de los espinosos brazos del acechante bosque. Láncel llegó al peor lugar del mundo, al infierno en la tierra. Láncel llegó al hogar de los Señores de la Sorpresa.
Y allí, expuesto a la triste mirada de la que soñaba con ser su esposa, enfrentó a aquel que la había raptado. Porque eso eran las conquistas para Láncel, un simple y ruin rapto.
Raymond aceptó el combate. Accedió a batirse en duelo con un humano acatando las reglas que ello suponía: no podía utilizar sus poderes. Un ser centenario de alma marchita renunciando a sus más letales habilidades por la valentía demostrada por una criatura menor como Láncel.
Y aún fue más allá, pues el manejo de la espada era la mejor de las cualidades del joven guerrero. El sol apenas se había movido cuando desarmó al Gran Señor. Las historias, incluso las buenas, cuentan que Raymond rio entonces. Una carcajada que llenó el alma de Joana de amargura, pues ella ya vaticinaba el macabro fin de aquella aventura.
La espada de Láncel se incrustó en el pecho del rey de los dioses en la tierra. La conmoción no duró más de un segundo, pues Raymond agarró la hoja con sus propias manos y la extrajo de su cuerpo. La sangre oscura corrió lustrosa por el filo, pero dicen las historias que la sonrisa del Gran Señor brilló más todavía.
Aquella fue la verdadera sorpresa.
Láncel murió sin recuperar a su amada. Joana murió de pena poco después de ser liberada. Pero no sucedió así con Raymond, porque desde entonces, gracias al valiente Láncel —o insensato, según algunos—, todos en el mundo saben que no hay forma de matar a un Señor de la Sorpresa.
I
CONQUISTA
El ambiente permanecía tenso. Toda la familia sabía que la cuenta atrás estaba a punto de terminar. El tiempo de Erin se agotaba.
Podría parecer que sus padres estaban preocupados por ella, por su futuro, pero no era cierto. Lo único que mantenía nerviosos a los Erenson era que pronto su hija los deshonraría ante el mundo.
Había algo que toda muchacha decente debía conseguir antes de cumplir los veintiuno. Algo que, por otro lado, llevaba atormentando a Erin durante años. Se había despertado empapada de sudor en más de una ocasión, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado, mientras el rastro de su pesadilla continuaba centelleando en su mente.
Los Señores de la Sorpresa eran algo así como seres celestiales, criaturas divinas que todo ciudadano de Lander adoraba. Todo era válido para ganarse su favor, pero la mayor de las ofrendas era también el mayor de los sacrificios.
Podía suceder en cualquier momento. Cuando una jovencita alcanzaba los dieciséis años, entraba en el juego. Los ojos de los Señores de la Sorpresa podían caer sobre ella y otorgar así el mayor de los honores a su familia. La noche menos pensada, aquel que se hubiera fijado en ella descendería desde el cielo para ejercer su derecho de conquista; la tomaría y se la llevaría volando hacia la Morada del Delirio.
Erin no tenía ningún interés en acudir a aquel lugar, aunque jamás lo admitiría frente a sus padres. Por mucho que Ordana Erenson le hubiera repetido en infinidad de ocasiones el privilegio que suponía ser «conquistada» por un Señor de la Sorpresa, Erin era incapaz de creer a su madre. Había otras palabras que pesaban más, mucho más. Palabras que escuchó cuando apenas tenía ocho años y que callaron para siempre cuando su tía Rymeliet desapareció.
Se había obligado a olvidar aquello que Rym contaba, las cosas que suponía y las que temía, pero no lo había conseguido. La voz de Rym continuaba dentro de su mente, aparecía cada noche como un arrullo para recordarle lo poco que quedaba. Porque, sí, Erin estaba a punto de cumplir años, a punto de abandonar la partida, y nadie la había reclamado como suya todavía.
El día había empezado bien. Un soleado 7 de septiembre en la maravillosa ciudad de Lander. La adoraba. Era preciosa, repleta de parques por los que pasear y monumentos que visitar. Sus habitantes pasaban los días retozando sobre la hierba fresca o tomando un agradable té junto al río, aunque no solían frecuentar la biblioteca. Erin sí. Quizá por eso no le importaba tanto que ningún Señor de la Sorpresa la hubiera escogido todavía.
La mayoría de las muchachas pasaban la mayor parte de su vida preparándose para ser elegidas. Se esforzaban de un modo agotador para resultar perfectas para seres que desconocían, aunque no era culpa suya, así era como se las había educado. De hecho, la vergüenza debía cargar sobre los hombros de Erin por no haber hecho lo mismo desde su primer sangrado. Y, la verdad, a veces lo hacía. A veces se sorprendía culpabilizándose por haber seguido los consejos de Rym en lugar de los de su madre, por haber preferido la música y la literatura antes que su imagen, por no haber compartido el ideal de belleza que todos perseguían en Lander. A veces, solo a veces, se culpabilizaba por vestirse diferente o invertir menos tiempo en peinarse. Pero luego aparecía la voz de Rym y un alivio inmenso le llenaba el alma.
«No renuncies a ti misma».
Eso había escrito en el pequeño libro de poemas que solía leerle. Cada noche, antes de irse a dormir, recitaba un par de sus poesías favoritas y repetía aquella frase. Y a Erin, desde entonces, se le grabó a fuego.
Pero a medida que pasaban las horas, la ansiedad se iba apoderando de ella. Era casi como saber que iba a morirse. Cada segundo era otra hebra desprendiéndose del hilo que sostenía su alma.
Y no había mejorado al llegar la hora de la cena.
Su madre estaba triste. No había abierto la boca en todo el día, su precioso cabello negro estaba recogido en un estricto moño y sus ojos se habían dedicado a esquivar los de su hija.
Erin empezó a poner la mesa, como siempre. Una finísima cubertería de plata y la vajilla de porcelana que Ordana pintó con apenas diecisiete años, justo antes de ser… conquistada. Su padre observaba cada uno de sus movimientos con un desdén petrificante. Era como si todo lo hiciera mal, como si su simple presencia lo importunara.
En medio de aquel silencio, Erin sintió como el tictac del reloj se introducía a través de su piel, erizándole el vello y disparando sus latidos.
—Ni siquiera hoy —dijo su padre con voz queda.
Eliot Erenson era un tipo serio, adinerado y profundamente herido por la ofensa que suponía tener a Erin como única hija.
Ella no respondió. Ignoró sus palabras como si así pudiera escapar de lo que se avecinaba. Sabía que no podría.
—Eres consciente de lo que ocurrirá mañana, ¿verdad? —preguntó.
Erin guardó silencio de nuevo.
La fría mano de Eliot rodeó su muñeca obligándola a detenerse.
—Mírame —ordenó.
Ella obedeció.
Los ojos negros de Erin se hundieron en la profundidad de los de su padre. Dos miradas idénticas y diametralmente opuestas al mismo tiempo.
Eliot la estudió durante varios minutos sin dejar de apretarle la muñeca. Sin dejarla escapar. Podía sentir el desprecio que brotaba silencioso a través de las oscuras pupilas de su padre.
De pronto, la soltó.
—No puedo decir que me importe demasiado. Es más, será un alivio —comentó volviendo la mirada hacia el crepitante fuego de la chimenea.
Erin apretó los dientes. Conocía de sobra lo que su padre sentía por ella, pero era algo a lo que jamás lograría acostumbrarse.
—Tu madre aún es joven y bella —continuó diciendo—. Me dará una hija hermosa. No es culpa nuestra que hayas resultado ser tan horrenda, no se puede ganar a la primera jugada. —Se aclaró la garganta—. Tampoco deberíamos haberlo apostado todo a una sola carta, eso sí que fue un error…
Hablaba en voz alta, pero no hablaba con ella. No buscaba respuestas ni reacciones, simplemente desahogarse. Volcar todo su veneno y frustración.
—Lo solucionaremos —murmuró mientras apoyaba el mentón sobre el dorso de sus manos entrelazadas—. Y en caso de que no sea así, encontraré honor por mi cuenta.
Erin no pudo evitarlo, la repulsión que sentía salió a través de sus ojos.
—¿Qué? —preguntó él, retándola.
Quiso morderse la lengua, obligarse a mantener el pico cerrado, pero Eliot, quizá por primera vez en su vida, quería escuchar las palabras de su hija. Las últimas en su presencia, probablemente.
—Habla, Erin —dijo en tono firme—. Sé que no te importa tu aspecto, pero con la cantidad de tiempo que pierdes leyendo, intuyo que tendrás algo que decir.
Bien. Tenía razón. Cuando dieran las doce, ni a él ni a ella les importaría nada la existencia del otro. No había momento mejor para rebelarse, para hablar, preguntar y, por qué no, reprochar.
—¿Horrenda? —repitió asqueada—. Hasta los dieciséis fui tu orgullo. No solo hermosa, sino culta. Eso decías.
Él bufó una risita desdeñosa.
—¿Y eso qué? Confiaba en que te motivaría para arreglarte un poco…
—¿Arreglarme? ¿Convertirme en alguien distinto para seducir a unos desconocidos? —Erin elevó la voz.
Eliot se levantó furioso al oír aquello.
—¡Habla con más respeto, fea! —gritó.
Su mano cayó impactando contra la mejilla de Erin. La bofetada retumbó en su cabeza, estalló en su oído y le palpitó en la sien.
Los platos se le cayeron de las manos.
—Eliot… —oyó decir a su madre.
Ordana observaba la escena desde el umbral de la puerta. Estaba horrorizada.
—Repugnante esperpento —maldijo Eliot sin dejar de mirar a su hija—. No me extraña que los Señores hayan ignorado tu existencia. —Escupió sobre los trozos de porcelana esparcidos a sus pies.
Erin se enderezó todavía con la mano en el rostro. Sentía todo aquel desprecio hirviendo en su interior, las ganas de saltar sobre su padre y devolverle el golpe, el odio transformándose en insultos que estimulaban su lengua…
Pero solo lloró.
Eliot sonrió con arrogancia.
—Me marcho —dijo Erin entre sollozos.
Las manos de Eliot volvieron a detenerla antes de que pudiera darse la vuelta. En aquella ocasión, con más fuerza.
—No. No te irás hasta medianoche —dijo mientras hincaba los dedos sobre sus brazos y la obligaba a mirar hacia el reloj.
Erin forcejeó.
—¡Me voy! —repitió—. ¡Me largo de aquí!
Él la contuvo sin ningún miramiento y acabó por lanzarla contra el suelo. Su madre corrió hacia ella.
—¡Detente! —gritó—. ¡Déjala, Eliot!
Ordana no lloraba. Erin jamás había visto salir una lágrima de los ojos de su madre y tampoco la vería en aquella ocasión. Sin embargo, su reacción, el hecho de que intentara protegerla, la tomó completamente por sorpresa.
Las velas del salón parpadearon antes de apagarse y el fuego de la chimenea fue la única luz que quedó para iluminarlos.
—Levántate, Ordana —ordenó Eliot sin ninguna delicadeza en la voz—. Aléjate de esa horripilante criatura, o no volveré a tocarte jamás.
Erin nunca hubiera esperado semejantes palabras por parte de su padre, pero fue todavía peor observar el efecto que tenían sobre su madre. Ordana se puso en pie y avanzó despacio hasta situarse detrás de Eliot. No levantó la cabeza, no se atrevió a mirar a su hija.
—Me darás otro hijo. En un año —dijo Eliot sin girarse siquiera hacia ella—. Un muchacho válido o una hermosa niña. —Ordana asintió—. Y si eso no ocurre, encontraré a otra que lo haga posible. No toleraré más humillaciones.
Su madre volvió a asentir.
Erin continuaba en el suelo, luchando por contener la bilis dentro del estómago mientras su padre hablaba. Eliot dio un par de pasos hacia delante hasta situarse justo delante de su hija.
—Papá… —murmuró Erin.
—No me llames así —la interrumpió—. Tú no eres hija mía, engendro.
Echó el pie hacia atrás dispuesto a propinarle una potente patada, ella se encogió para protegerse a la vez que buscaba la compasión en la mirada ausente de su madre. Hubiera sido más fácil esperar un milagro. Y quizá fue eso lo que sucedió, porque Eliot resbaló antes de dar el golpe y cayó sobre los pedazos de porcelana.
Arqueó la espalda unos segundos antes de retorcerse de dolor mientras los cortes empezaban a aparecer sobre su piel. En las manos, en los brazos, en la cara… La sangre cubrió el suelo.
Era casi como si algo lo estuviera golpeando, como si aquella caída hubiese sido más hiriente de lo que parecía, como si su padre fuera un auténtico pusilánime. Y quizá lo fuera. Quizá aquella caída no fuera más que una cura de humildad para recordarle que, por muy tirano que pudiera ser, seguía siendo humano. Y sus aniversarios, aunque no supusieran ostracismo alguno, también pasaban factura.
Sabía que no debía hacerlo, que probablemente quedaran todavía un par de horas para medianoche, pero ¿qué más daba? ¿Para qué continuar en aquel lugar que poco tenía que envidiarle al infierno?
Erin se levantó y salió corriendo en dirección a ninguna parte.
Iban a repudiarla de todos modos, así que ¿por qué esperar?
II
REPUDIADA
Fea, esperpento, engendro… Todo exagerado, aunque igual de hiriente. Cuántas veces se había plantado frente al espejo en busca de aquellas imperfecciones que provocaban que los Señores de la Sorpresa no la eligieran; cuántas veces se había sentido mal al respecto, se había culpado, se había insultado, se había herido…; cuántas veces se había descubierto criticando su cuerpo, su cara, su personalidad… Cuántas veces se había odiado por no ser como debería y había terminado preguntándose lo estúpido que resultaba todo aquello.
¿Era ella el problema? ¿Su existencia estaba mal planteada? ¿Qué era lo que había hecho mal? ¿Eran los libros? ¿Las pinturas? ¿La ropa? ¿Su cuerpo? Era ella. Todo eso formaba parte de ella, al fin y al cabo. Y ella estaba bien. Era suficiente.
No sabía si era fea o no. Nunca le había dado por preguntárselo hasta que empezó a ser un problema. Desde luego, no era como Madison Blanch, que fue escogida apenas alcanzó los dieciséis. O como Eliz Montez, que provocó un duelo entre dos Señores de la Sorpresa. Es decir, sabía que no era capaz de acaparar la atención de alguien con su simple apariencia, pero una parte de ella se resistía a convertirlo en tragedia. Muchas habían caído presas del desprecio, de la humillación que suponía no ser escogidas, y Erin lo había visto. Las había visto sufrir y perderse, convertirse en personas que no eran, despreciarse a sí mismas, machacarse exigiéndose una perfección fuera de su alcance —de la de cualquiera, en realidad—; las había visto condenarse, hundirse en la desesperación por captar la atención de aquellos que se suponía que les otorgarían la mayor de las honras.
En el mejor de los casos, habían sido conquistadas por uno de los Señores. En el peor… Bueno, en el peor de los casos habían resultado repudiadas y abandonadas, como Erin, aunque mucho más… desquiciadas. Tres eran los cadáveres que habían aparecido flotando en el río aquel año. Tres en un simple año.
Y lo peor no era eso. Ni las muertes ni la locura a la que se veían empujadas esas chicas. Lo peor era que nadie parecía ver el problema, ni siquiera las que lo sufrían. Incluso aquellas que peor lo habían pasado para ser escogidas terminaban culpando a aquellas que no lo conseguían porque, en cierto modo, lo veían como una completa falta de interés. Ellas se esforzaron y lo consiguieron, era el mayor logro de sus vidas —el único que se les permitía tener—; si las demás no lo lograban, era solo porque no se habían esmerado lo suficiente. Y la verdad era más triste todavía, porque algunas encontraban cierto placer en el fracaso del resto. Por cruel, macabro y egoísta que pueda sonar, ver que ellas habían sido conquistadas las situaba —a sus ojos— unos escalones por encima de las que no habían corrido dicha… suerte.
«No renuncies a ti misma».
Rym tenía razón. Siempre la tendría.
Erin continuaba corriendo calle abajo, siguiendo el río. No creía que su padre saliera a perseguirla quedando apenas unas horas para ser repudiada oficialmente, pero, solo por si acaso, corrió como nunca para evitar el castigo.
La ciudad se iba embruteciendo a su paso; las casas se hacían más pequeñas; los jardines, más descuidados —luego ni siquiera los hubo—, y la noche estaba cerca de alcanzar su punto álgido de oscuridad.
La luna era lo único que no menguaba, lo único que permanecía inmutable sobre su cabeza, como si no le importara lo fea, esperpento o engendro que pudiera ser. Sus ojos ardían, pero Erin continuaba luchando por mantener a raya las lágrimas. No lloraría. No lo haría. No por eso.
Había sido precavida, no había podido vestirse con la ropa que le hubiera gustado teniendo en cuenta que iba a ser expulsada de su hogar y acechada por todo aquel que lo deseara, pero, al menos, había logrado esconder un par de cómodas botas bajo las faldas de su vestido. No podía imaginar cómo hubiera logrado correr con los zapatos de tacón que acostumbraba a llevar, esos que marcaban las convenciones sociales de la ciudad. Seguramente ya habría tropezado con algún adoquín y acabado golpeándose la cara contra el suelo. Quién sabe si no estaría ya inconsciente y vulnerable ante los asaltantes.
Divisó un pequeño grupo de gente a lo lejos. No se paró a observarlos, continuó corriendo como si alguien estuviera pisándole los talones, como si llegara tarde a alguna parte, como si tuviera un lugar al que ir…
Uno de ellos le chistó al pasar. Lo ignoró.
—¡Eh! —gritó después mientras su voz se perdía en la distancia.
Solo el golpeteo de sus botas contra el suelo. Solo sus pasos. Solo ella. No prestaría atención a nada más. No existía nada más.
Nada bueno podía salir de escuchar a nadie y menos en esa zona de la ciudad. Si continuaba corriendo llegaría a los Caminos del Azar y nadie que estimara su vida lo suficiente querría adentrarse en aquel lugar.
Se paró de repente cuando se dio cuenta de que no sabía a dónde quería llegar. No sabía si realmente habría escapatoria para ella.
Monstruos.
Sí, esa sería la salida. Por eso dejaban a las chicas en la calle, por eso las repudiadas desaparecían. Las que no se quitaban la vida por la vergüenza con la que cargaban perecían a merced de los monstruos. Humanos o no.
Un trueno retumbó en los cielos, o eso pensó Erin, aunque no había ni rastro de lluvia, relámpagos o nubes. El cielo estaba despejado, oscuro e inmerso en una quietud pasmosa, pero completamente limpio. Se le puso el vello de punta cuando otro trueno le recorrió el cuerpo. ¿Qué diablos estaba pasando?
Miró hacia arriba, hacia todas partes, en busca de cualquier pista sobre el origen de aquel atronador sonido, pero nada. No había tormenta alguna a la vista, ni se la esperaba tampoco.
—¿Estás sorda, chica?
Contuvo el aliento.
La boca le sabía a sangre después de aquella carrera, le dolía la garganta cuando intentaba tragar saliva y el corazón le latía desbocado golpeándole las costillas.
Se había detenido por aquellos ruidos, pero había olvidado que estaba expuesta al peligro. Se dio la vuelta; sabía que, fuera quien fuera, sería mucho más vulnerable si continuaba dándole la espalda.
Un chico greñudo, de dientes amarillentos y mirada afilada avanzaba hacia ella sonriendo. No estaba solo, otros dos muchachos lo acompañaban. Uno algo más fondón y claramente más mayor, y otro escuálido e inquieto.
—Parece que no —canturreó sin dejar de andar.
Sus pasos eran lentos pero seguros, como si no quisiera asustarla a pesar de ser plenamente consciente de que no tenía escapatoria.
Erin hizo el amago de retroceder, lo cual provocó que él se detuviera.
—¿Qué ocurre? —dijo en tono suave—. No te asustes, mira. —Levantó las manos despacio—. ¿Ves? No estoy armado. —Sus dedos bailaron ligeramente a la vez que ensanchaba la sonrisa—. Esto es todo con lo que voy a tocarte esta noche —dijo refiriéndose a sus manos.
Erin dio un paso hacia atrás mientras los chicos la observaban.
Todo estaba tan oscuro y estaban ya tan lejos… Nadie podría oírla, aunque gritara; y tampoco la ayudarían, aunque lo hicieran. Una muchacha tan joven, a esas horas, fuera de su casa. Sería una vergüenza para cualquiera.
Erin no quería hacerlo, pero empezó a temblar.
—Eh, Ben —dijo el flacucho—. Deberíamos parar.
El tal Ben se giró hacia él.
—¿Qué dices? —preguntó—. ¿Desde cuándo te preocupan las zorras repudiadas?
El chico negó con la cabeza.
—No es una repudiada —señaló a Erin.
Ben volvió a girarse hacia ella y le miró la mano con atención.
—Es verdad —dijo el grandullón de su izquierda—. No está marcada.
Los ojos de Ben ascendieron despacio por el cuerpo de Erin hasta detenerse en su rostro. La miraba con interés. Un interés espeluznante.
Ella quería huir. Deseaba salir corriendo más que cualquier otra cosa en el mundo, pero el miedo la tenía paralizada.
—Cierto, no lo estás —comentó casi en un susurro.
Erin apartó la vista durante un segundo para estudiar el dorso de su mano. Todavía estaba intacto, la piel brillaba tersa e inmaculada bajo la luz de la luna.
Otro trueno reverberó en aquella noche sin tormenta.
Volvió a mirar a sus acechantes.
—Pero lo estarás pronto, ¿me equivoco? —preguntó Ben dando un paso más hacia ella. Su malévola sonrisa centelleó entre las sombras.
Erin retrocedió de nuevo.
La sonrisa de aquel tipo se ensanchó como si aquello le hubiese otorgado la respuesta que buscaba.
—Claro que sí. ¿Qué iba a hacer si no una jovencita como tú por estos lares y a estas horas? —continuó diciendo.
Luego, la miró de arriba abajo como si se estuviera replanteando lo que acababa de decir.
—Aunque, bueno, no eres tan jovencita, ¿verdad?
Erin sintió de nuevo aquella soga oprimiéndole el cuello, la cuenta atrás que la marcaría ante el mundo como una repudiada, como una vergüenza con patas. Era cuestión de horas. Quizá ya ni eso. Puede que solo le quedaran unos minutos.
Echó a correr, por fin.
Sus piernas todavía respondían pese a los calambres que empezaban a recorrerle los músculos. Renqueantes punzadas que la tentaban a detenerse con cada paso, pero no lo haría.
Los acechantes la siguieron sin dejar de reír. Era un juego para ellos: acosarla, asustarla, acorralarla… Demostrarle quién era la presa y quién el depredador en aquella selva. Sabían que pronto sería una repudiada, que nadie la reclamaría ni les haría pagar por lo que fuera que pensaran hacerle. Sabían que podrían divertirse tanto como quisieran, poner en práctica sus mayores perversiones, las ideas más inhumanas que sacudieran su mente, aquellas que jamás se les ocurriría revelar a nadie durante una conversación civilizada.
Erin sabía que estaban cerca, podía sentirlo. Oía sus pasos cada vez más próximos. Sus risitas eran un murmullo que trepaba por su espalda; sus respiraciones, un abrasador fuego que contendrían hasta atraparla. Le pisaban los talones, sus zancadas eran mucho más amplias y pronto intentarían alcanzarla con los brazos, con sus garras.
El miedo era una trampa; tan pronto la empujaba a seguir corriendo como le recordaba lo que sucedería si se detenía. Pero el instinto de supervivencia era mayor. No estaba tan lejos de los Caminos del Azar, podía conseguirlo. Sabía que ellos no la seguirían hasta allí porque esos senderos estaban atestados de monstruos sin corazón que arrebataban el suyo a las personas. Si lo conseguía, solo estaría cambiando un infierno por otro, pero Erin conocía a los humanos y prefería cualquier otro tipo de monstruo.
Los calambres continuaban, aunque se había acostumbrado a ellos; era peor la falta de aliento, el sabor de la sangre en la garganta y aquella presión en el pecho.
—¡Detente, bonita! —gritó Ben—. ¡No sabes dónde te estás metiendo!
Tenía razón, no lo sabía. No del todo.
—¡Nosotros no te despreciaremos! —dijo uno de sus compinches, aunque no supo distinguir cuál.
Volvieron a reír sin dejar de correr tras ella. Afiladas carcajadas que llegaron a arañarle la espalda con su maldad. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. No dejaría de correr.
Erin ya distinguía los matorrales que lindaban con la ciudad, la entrada hacia el bosque por el que discurrían los Caminos del Azar. Sabía que todo sería cuestión de eso una vez cruzara aquellas espinosas plantas y que nunca se había caracterizado por tener demasiada suerte, pero se arriesgaría.
—¡Eh, para! ¡Lo digo en serio! —volvió a gritar Ben.
Jamás lo haría. Si no se desmayaba antes, cruzaría aquellos matorrales y se internaría en el hogar de las leyendas.
Sus pasos empezaban a aislarse del resto, sus botas ya casi caminaban solas hacia la espesura. Su aliento, acelerado y entrecortado, se había quedado solo.
—¡Tú te lo pierdes, fea! —la voz de Ben, en aquella ocasión, sonó algo más lejos.
Las primeras espinas rasgaron la tela de su vestido. Correr se convirtió en algo complicado cuando la falda quedó enganchada entre la maleza extendiéndose como una sábana. Una sábana que quedó maltrecha cuando Erin tiró de ella y continuó hacia delante. Menos ropa, más expuesta, quizá más en riesgo; pero, por el momento, libre.
—¡Te acordarás de mí cuando te cojan los monstruos! —oyó decir a Ben, aunque las hojas del bosque comenzaban a emborronar su existencia—. ¡Y yo pensaré en ti cuando atrape a la siguiente!
Ellos rieron de nuevo, pero Erin continuó adentrándose en la arboleda. Era como si una fuerza desconocida la estuviera empujando, como si un poderoso viento quisiera protegerla, como si, irónicamente, el lugar que más temía cualquier hombre en la tierra fuese un refugio para ella. Pero continuaba aterrorizada.
Pronto se vio envuelta en oscuridad y silencio, solo el crujir de las ramitas que pisaban sus botas rompía la quietud del bosque. No sabía hacia dónde ir, pero era incapaz de detenerse. Como si parar y pensar fuera casi como firmar su sentencia de muerte. Los nervios le impedían ver con claridad, razonar lo que de verdad sería útil, lo que podría ayudarla. Pero dio igual. Dieron igual los nervios, el miedo, el cansancio o la incertidumbre. Dieron igual porque la cuenta atrás había terminado.
Erin cayó al suelo presa de un dolor desconocido e insoportable. Se retorció sobre la maleza, se aferró a las raíces, a las ramas, a todo cuanto sus manos hallaron en el suelo. El peligro de las espinas no existía, los cortes no existían, la sangre no existía…
Todo se volvió aún más oscuro, el mundo desapareció y Erin se desvaneció cuando el peso de la maldición cayó sobre ella. Quedó inconsciente y expuesta a los monstruos. Y ya siempre lo estaría, porque Erin Erenson había sido marcada.
III
CAZADOR
Despertó. La cabeza le daba vueltas, le pitaban los oídos y tenía la boca tan seca que incluso dolió separar la lengua del paladar. Su cuerpo era prácticamente un peso muerto y el simple amago de moverlo requería un esfuerzo titánico, pero tenía que hacerlo. Tenía que intentarlo, al menos.