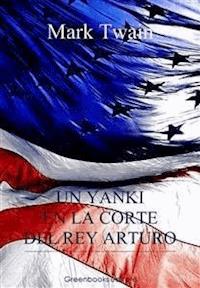
0,89 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un yanqui en la corte del Rey Arturo (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court) es una obra literaria del escritor estadounidense Mark Twain que enmarca ideas religioso-políticas y conocimientos tecnológicos de la época del autor en una ficción caballeresca satírica.Tras intervernir en una pelea y sufrir un golpe en la cabeza, el protagonista, Hank Morgan, es transportado hacia atrás en el tiempo llevando consigo todo el conocimiento tecnológico del siglo XIX y su ideología republicana y protestante al siglo VI en la corte de las leyendas artúricas...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mark Twain
Un yanki en la corte del Rey Arturo
Mark Twain
UN YANKI
EN LA CORTE
DEL REY ARTURO
Indice
Prefacio
Una breve introducción
Historia de la tierra perdida
1. Camelot
2. La corte del rey Arturo
3. Los caballeros de la mesa Redonda
4. Sir Dinadan el humorista
5. Una inspiración
6. El eclipse
7. La torre de Merlín
8. El jefe
9. El torneo
10. Comienzos de la civilización
11. El yanqui en busca de aventuras
12. Lenta tortura
13. Hombres libres
14. «Defendeos, milord»
15. La historia de Sandy
16. El hada Morgana
17. Un banquete real
18. En las mazmorras de la reina
19. La caballería andante como profesión
20. El castillo del ogro
21. Los peregrinos
22. La fuente sagrada
23. Restauración de la fuente
24. Un mago rival
25. Un examen de aptitud
26. El primer periódico
27. El yanqui y el rey viajan de incógnito
28. Adiestrando al rey
29. La choza de la viruela
30. La tragedia de la casa señorial
31. Marco
32. La humillación de Dowley
33. La economía política en el siglo VI
34. El yanqui y el rey vendidos como esclavos
35- Un episodio lamentable
36. Un encuentro en la oscuridad
37. Un terrible aprieto
38. Sir Lanzarote y los caballeros al rescate
39. El yanqui se enfrenta a los caballeros
40. Tres años más tarde
41. El entredicho
42. ¡Guerra!
43. La batalla del cinturón de arena
44. Posdata de Clarence
Prefacio
Las despiadadas leyes y costumbres que se mencionan en este relato son históricas, y los episodios que se utilizan para ilustrarlas también son históricos. Esto no quiere decir que tales leyes y costumbres existieran en Inglaterra en el siglo vi, no; sólo quiero decir que, dado que existieron en la civilización inglesa y en otras civilizaciones de épocas mucho más recientes, se puede concluir sin temor a incurrir en una calumnia que también estaban vigentes en el siglo vi. Hay buenas razones para inferir que, cuando en esos remotos tiempos no existía alguna de estas leyes o costumbres, su lugar era ocupado, y de manera muy eficiente, por una mucho peor.
La cuestión de la existencia o no existencia del derecho divino de los reyes no tiene respuesta en este libro. Resultó ser demasiado dificil. Que el primer gobernante de una nación debe ser una persona de carácter excelso y habilidad extraordinaria es manifiesto e indiscutible, que sólo la Deidad podría elegir a ese primer gobernante certero e infaliblemente es también manifiesto e indiscutible, por lo tanto, resulta inevitable deducir que, como se pretende, es la Deidad quien hace la elección. Quiero decir, hasta que el autor de este libro encontró los Pompadour y Lady Castlemaine y algunos otros gobernantes de este tipo. Era tan difícil incorporarlos dentro de este argumento, que juzgué preferible abordar otros aspectos en este libro (que debe aparecer este otoño) y luego entrenarme debidamente y resolver los del derecho divino en otro libro. Es algo que debe ser resuelto, por supuesto, y de todas maneras no tenía nada especial que hacer el próximo invierno.
MARK TWAIN
Una breve introducción
Fue en el castillo de Warwick donde me topé con el extraño personaje de quien voy a hablar. Me llamó la atención por tres razones: su ingenua simpleza, su asombrosa familiaridad con las armaduras antiguas y el sosiego que ofrecía su compañía -pues era él quien llevaba toda la conversación-. Como suele ocurrir con las personas modestas, nos quedamos a la cola del grupo que visitaba el lugar, y desde el primer momento me interesaron las cosas que decía. Mientras hablaba, suave, agradable, fluidamente, parecía alejarse imperceptiblemente de nuestro mundo y nuestro tiempo y adentrarse en una era remota y un país olvidado, y de tal manera me fue hechizando con sus palabras que creí encontrarme entre los espectros y las sombras y el polvo y el moho de una gris antigüedad, ¡enfrascado en conversación con una de sus reliquias! Exactamente como hablaría yo de mis mejores amigos y de mis peores enemigos, o de los más conocidos entre mis vecinos, me hablaba él de sir Bedivere, sir Bors de Ganis, sir Lanzarote del Lago, sir Galahad y todos los otros caballeros famosos de la Mesa Redonda, ¡y qué viejo, qué indescriptiblemente viejo y ajado y seco y descolorido parecía a medida que seguía hablando! De repente, se volvió hacia mí para decirme con la naturalidad con que uno habla del tiempo o de cualquier otro asunto trivial:
-Ya habrá oído hablar de la transmigración de las almas, ¿pero sabe algo acerca de la transposición de épocas y cuerpos?
Contesté que no había oído hablar de ello. Prestaba tan poca atención como si en realidad estuviésemos hablando del tiempo, y no se dio cuenta de si le había respondido o no. Sobrevino un instante de silencio, inmediatamente interrumpido por la voz monótona del cicerone del castillo:
-Coraza antigua, del siglo vi, época del rey Arturo y la Mesa Redonda; se dice que perteneció al caballero Sagramor el Deseoso; obsérvese el agujero circular que atraviesa la cota de malla en la parte izquierda del pecho; resulta inexplicable; se presume que puede haber sido causada por una bala después de la aparición de las armas de fuego, quizá intencionadamente por soldados de Cromwell.
Mi acompañante sonrió, pero no con una sonrisa moderna, sino con una que debió pasar de moda hace muchos, muchos siglos, y murmuró, aparentemente dirigiéndose a sí mismo:
«A fe que vi cómo ocurrió.»
Luego, tras una pausa, añadió:
-Fui yo quien lo hizo.
Cuando logré recuperarme de la electrizante sorpresa que me produjo el comentario, él había desaparecido.
Pasé toda la velada sentado junto a la chimenea de mi habitación en la Hospedería Warwick, inmerso en un sueño de tiempos lejanos, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el viento ululaba entre los aleros y las cornisas. De vez en cuando me sumergía en el mágico y anciano libro de sir Thomas Malory, participaba del rico banquete de prodigios y aventuras, respiraba la fragancia de sus nombres obsoletos yvolvía a soñar. Pasada ya la medianoche, y mientras conciliaba
el sueño, leí un relato más, éste que sigue a continuación y que rezaba así:
DE CÓMO SIR LANZAROTE DIO MUERTE A DOS GIGANTES Y LIBERÓ UN CASTILLO
En esto se abalanzaron sobre él dos enormes gigantes, armados por completo, salvo las cabezas, y empuñando horribles mazas. Enderezó sir Lanzarote su escudo y desvió el golpe de uno de ellos, y con la espada le partió la cabeza por la mitad. Cuando el otro gigante vio esto, echó a correr desatinado por miedo a golpes tan terribles, y sir Lanzarote lo persiguió y con toda su fuerza le descargó un golpe en el hombro que le entró hasta el ombligo. Al cabo sir Lanzarote entró en el salón y allí salieron a su encuentro cinco docenas de damas y doncellas, y todas se arrodillaron ante él y dieron gracias a Dios y al ca ballero por su liberación. «Porque, señor -dijéronle-, las más de nosotras hemos sido sus prisioneras estos siete años, haciendo toda clase de labores de seda por nuestra comida y todas provenimos de muy noble cuna. Y en buen hora nacisteis, caballero pues habéis realizado la mayor hazaña que jamás haya realizado caballero alguno en el mundo, de lo cual somos testigos, y todas os rogamos que nos digáis vuestro nombre, de manera que podamos decir a nuestros amigos quién nos liberó de la prisión.» «Gentiles doncellas -dijo-, mi nombre es Lanzarote del Lago.» Y entonces tomó licencia de ellas y las encomendó a Dios. Montó sobre su caballo y recorrió muchos países extraños y salvajes, y atravesó ríos y valles y muchas veces recibió pésimo albergue, hasta que por fin la fortuna le llevó una noche a una hermosa mansión y en su interior encontró a una anciana señora que de muy buen grado le hospedó y fueron bien servidos él y su caballo. Y cuando fue la hora, su huéspeda le condujo a un cuidado camaranchón, encima de la puerta, donde estaba dispuesta su cama. Allí sir Lanzarote se despojó de su armadura, colocó los arreos a su vera, se acostó en el lecho y luego se durmió. Poco después llegó uno que venía a caballo y empezó a dar golpes en la puerta con gran apremio. Cuando sir Lanzarote lo oyó, se levantó y miró por la ventana, y a la luz de la luna vio que tres caballeros venían en pos del hombre solo, y los tres al tiempo se arrojaban sobre él con sus espadas y él se volvió para defenderse como buen caballero. «¡Voto a Dios -dijo sir Lanzarote-, que he de ayudar a este caballero, pues sería una vergüenza para mí ver cómo tres caballeros atacan a uno solo, y si fuese muerto, sería yo partícipe de su muerte!» Sin más, tomó sus arreos y, deslizándose por la ventana con una sábana, se plantó ante ellos y exclamó: «Enfrentaos a mí, caballeros, y abandonad vuestra lucha con este caballero.» Y entonces los tres se apartaron de sir Kay, se volvieron hacia sir Lanzarote y sobrevino un gran cambio, porque los tres se apearon y arremetieron contra sir Lanzarote, asediándole desde todos los costados. En esto sir Kay pidió licencia para ayudar a sir Lanzarote. «No, señor -contestó él-, no deseo ayuda vuestra ninguna, y puesto que soy yo quien os la ha ofrecido a vos, dejadme a solas con ellos.» Para complacer al caballero, sir Kay se resignó a obrar de tal manera, y se apartó de la contienda. Y pronto, con sólo seis golpes, sir Lanzarote los había derribado a todos.
Y entonces los tres imploraron: «Señor caballero, nos rendimos a vuestra merced como hombre de fuerza sin igual.» «En cuanto a eso -dijo sir Lanzarote-, no acepto vuestra rendición, pero salvaré vuestras vidas con la condición de que os rindáis a sir Kay el senescal, y no de otro modo.» «Noble caballero -dijeron-, eso que nos pedís detestaríamos hacerlo, pues hemos seguido a sir Kay hasta aquí, y lo hubiéramos derrotado de no haber sido por vuestra merced; y así no es razón que nos rindamos a él.» «Bueno, en cuanto a eso -dijo sir Lanzarote-, pensadlo bien, pues estaréis eligiendo si queréis morir o queréis vivir, ya que si pretendéis rendiros ha de ser a sir Kay.» «Noble caballero -dijeron entonces ellos-, para salvar nuestras vidas haremos lo que ordenáis.» «En ese caso -dijo sir Lanzarote-, os llegaréis a la corte del rey Arturo el próximo Domingo de Pentecostés, y allí os rendiréis a la reina Ginebra y os pondréis a su gracia y merced, y le diréis que sir Kay os ha enviado para que seáis sus prisioneros.» Por la mañana, sir Lanzarote se levantó temprano, dejó a sir Kay durmiendo, se llevó el escudo y la armadura de sir Kay, luego fue al establo y tomó el caballo de sir Kay, se despidió de la huéspeda y partió. Poco después despertó sir, Kay, no encontró a sir Lanzarote y se dio cuenta de que se había llevado su armadura y caballo. «A fe -dijo-, que muchos caballeros en la corte del rey Arturo recibirán afrenta y daño, pues con él los caballeros se mostrarán atrevidos, creyendo que soy yo, y se estarán llamando a engaño, mientras que yo seguro estoy de cabalgar en paz gracias a su escudo y armadura.» Y entonces poco después partió sir Kay dando gracias a la huéspeda.
En el momento en que cerraba el libro llamaron a la puerta y entró el forastero. Le ofrecí una pipa y un asiento y le invité a que se pusiera cómodo. También le ofrecí un reconfortable whisky escocés caliente; luego otro, y otro más -esperando cada vez que se animara a contar su historia-. Después de un cuarto intento de persuasión comenzó la historia, de una manera bastante sencilla y natural.
LA HISTORIA DEL FORASTERO
Soy norteamericano. Nací y crecí en Hartford, en el Estado de Connecticut o sea, justamente al otro lado del río. De manera que soy el más yanqui de los [L1] , y un hombre práctico, sí, y supongo que desprovisto casi por completo de sensibilidad o, en otras palabras, desprovisto de poesía. Mi padre era herrero; mi tío, médico de caballos, y en un principio yo era un poco lo uno y un poco lo otro.
Luego entré en la gran fábrica de armas y aprendí mi verdadero oficio, todo lo que había que aprender, aprendí a fabricarlo todo: fusiles, revólveres, cañones, calderas, motores, cualquier tipo de maquinarias para ahorrar mano de obra. ¡Diantres! Era capaz de fabricar lo que me pidiesen, cualquier cosa en el mundo, lo que fuese, y si no existía una manera veloz y novedosa de fabricarla, yo era capaz de inventarla con la misma facilidad con que se hace flotar un tronco. Llegué a ser superintendente en jefe, con unos dos mil hombres a mi cargo.
Pues bien, un hombre así se ve envuelto en muchas peleas, sobra decirlo. Cuando tienes un par de miles de hombres duros a tu cargo, abunda ese tipo de diversión. Por lo menos, eso me ocurría a mí. Finalmente, encontré un temible contrincante y recibí una buena soba. Ocurrió durante un malentendido con un individuo a quien llamábamos Hércules, que se zanjó con barras de hierro. Me derribó de un golpe tan contundente en la cabeza que me dejó viendo las estrellas y pareció desencajar todas las articulaciones del cráneo y dejarlas en completo desorden. Después se oscureció el mundo entero y ya no sentí nada más ni supe nada más, al menos durante cierto tiempo.
Cuando volví en mí estaba sentado en un prado a la sombra de un roble, con un amplio paisaje a mi entera disposición..., o casi. No del todo, porque había un individuo a caballo que me contemplaba desde lo alto de su posición, un individuo recién salido de un libro de cuentos. iba cubierto de arriba abajo por una armadura antigua y llevaba en la cabeza un casco que parecía un barrilete para clavos, y tenía un escudo, una espada y una formidable lanza; su caballo también iba cubierto con una armadura y ostentaba un cuerno de acero que se proyectaba desde su frente, y magníficos jaeces de seda, rojos y verdes, que colgaban de los lados como las colchas de una cama y casi tocaban el suelo.
-Gentil señor, ¿queréis justar conmigo? -preguntó el individuo.
-¿Que si quiero qué?
-Batiros en singular batalla por unas tierras, una dama, o...
-¿De qué me hablas? -dije-. Vuelve a tu circo o te denuncio.
Y entonces al hombre no se le ocurre nada mejor que retroceder unos doscientos o trescientos pasos y arremeter contra mí a toda velocidad de su caballo, con el barrilete para clavos inclinado casi a la altura de la nuca de su caballo, y su larga lanza apuntada hacia adelante. Me di cuenta de que la cosa iba en serio, de modo que cuando llegó ya estaba yo en lo alto del árbol.
Me informó que yo pasaba a ser propiedad suya, cautivo de su lanza. Aducía argumentos convincentes, y además se encontraba en una posición ventajosa, así que decidí darle la razón. Llegamos al acuerdo de que yo iría con él, y por su parte él se comprometía a no hacerme daño. Bajé del árbol y nos pusimos en marcha, caminando yo al lado de su caballo. Avanzábamos a un paso cómodo, atravesando claros del bosque, valles y arroyos que yo no recordaba haber visto antes, lo cual me sorprendía mucho y, sin embargo, no se veía ningún circo ni carteles que lo anunciaran. Así que abandoné la idea del circo y llegué a la conclusión de que el individuo pertenecía a un manicomio. Como tampoco había indicios de manicomio en las cercanías comencé a pensar que me encontraba en un verdadero aprieto. Le pregunté a qué distancia estábamos de Hartford. Contestó que nunca había oído hablar de tal sitio; una mentira, pensé, pero no le di más vueltas. Al cabo de una hora de camino apareció a lo lejos una ciudad adormecida a orillas de un río sinuoso, y a sus espaldas, sobre una colina, una enorme y oscura fortaleza, con torres y torreones, una escena que hasta ahora sólo había visto en las ilustraciones.
-¿Bridgeport? -pregunté.
-Camelot-respondió.
Mi forastero parecía estar un tanto adormilado. En un momento se sorprendió cabeceando, y entonces, sonriendo con una de esas sonrisas suyas, patéticas, obsoletas, dijo:
-Me temo que no podré continuar con la historia, pero venga conmigo; lo tengo todo escrito y si quiere puede leerlo. Cuando llegamos a su habitación me dijo:
-Al principio llevaba un diario; después, poco a poco, con el paso de los años, el diario se fue convirtiendo en un libro. ¡Cuánto tiempo ha pasado!... Comience a leer aquí; ya le he contado lo que antecede.
Estaba a punto de quedarse dormido. Salí de su habitación, y mientras me alejaba alcancé a escuchar que me decía:
-Os deseo buen abrigo, gentil señor.
Me senté junto al fuego y examiné mi tesoro. La primera parte, que de hecho era la de mayor extensión, estaba escrita en un pergamino amarillo por el paso del tiempo. Escruté una hoja en particular y me di cuenta de que se trataba de un palimpsesto. Bajo la oscura y opaca escritura del historiador yanqui aparecían rasgos de una caligrafía aún más antigua y desvaída... Eran palabras y frases latinas, evidentemente fragmentos de leyendas monacales. Busqué el sitio que el forastero había señalado y comencé a leer lo que sigue:
Historia de la tierra perdida
1. Camelot
« Camelot, Camelot -me dije-. No recuerdo haberlo oído antes; el nombre del manicomio, probablemente.»
Era un paisaje veraniego grato y tranquilo, hermoso como un sueño y solitario como un domingo. El aire estaba cargado del aroma de las flores, el zumbido de insectos y el gorjeo de las aves, y no se veían seres humanos, ni vagones, ni a roto ni actividad alguna. El camino era un sendero sinuoso, con huellas de cascos y pezuñas, y de vez en cuando rastros de ruedas a uno u otro lado de la hierba, ruedas que aparentemente tenían llantas tan anchas como una mano.
Al rato se acercó una niña muy bella, de unos diez años con una catarata de cabello dorado que descendía por su espalda. Sobre la cabeza llevaba una guirnalda de encendidas amapolas rojas, y nada más. Era el más hermoso atuendo que jamás había visto, aunque fuese tan exiguo. Caminaba indolentemente, sin preocupaciones, su paz interior reflejada en la inocencia del rostro. El tipo del circo no le prestó la menor atención, ni siquiera pareció verla. Y ella... ella no se sorprendió en absoluto de su extravagante aspecto; con estuviese acostumbrada a ver apariciones semejantes todos los días. Pasaba de largo tan indiferentemente, como si se hubiese cruzado con un par de vacas; pero me vio, ¡y entonces sí que se produjo un cambio! Alzó las manos como si se hubiera quedado petrificada, y con la boca abierta de par en par y los ojos fijos y medrosos era la mismísima estampa del asombro mezclado con el miedo. Se quedó mirándome con una especie de fascinación estupefacta, hasta que doblamos el recodo del bosque y nos perdió de vista. Que se hubiera sobresaltado al verme, y no cuando había visto al otro, era demasiado para mí; no le encontraba ni pies ni cabeza al asunto. Y que me considerara a mí un espectáculo, pasando completamente por alto sus propios méritos al respecto, era otro enigma, y también una demostración de magnanimidad inesperada en alguien tan joven. Había allí motivos de reflexión. Seguí caminando como si estuviera en mitad de un sueño.
A medida que nos acercábamos a la ciudad comenzaban a aparecer señales de vida. De vez en cuando pasábamos al lado de alguna choza miserable, con techo de paja, rodeada por un pequeño terreno y pequeños huertos en estado de abandono. También había gente; hombres musculosos con cabellos largos, ásperos, desordenados, que les caían sobre el rostro dándoles un aspecto de animales. Tanto ellos como las mujeres vestían, por regla general, toscas túnicas de estopa que les llegaban bastante más abajo de las rodillas, y una especie de burdas sandalias; muchos llevaban un collar de hierro. Los niños y niñas se paseaban desnudos, pero nadie parecía enterarse. Toda la gente me observaba sin quitarme los ojos de encima, hablaba de mí, corría para llamar a otros familiares y se quedaban mirándome boquiabiertos; pero nadie parecía reparar en el otro, excepto pasa saludarle humildemente, a lo cual él ni siquiera se dignaba responder.





























