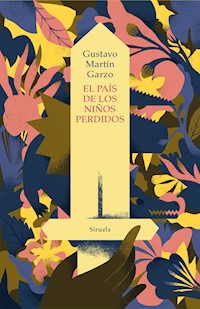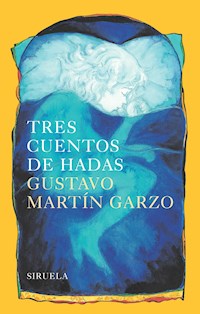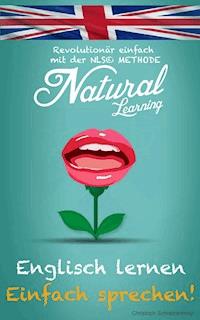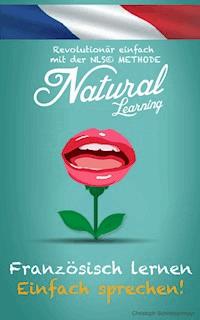11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Travesía
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Ágora
- Sprache: Spanisch
En torno a los cuentos maravillosos. Los cuentos maravillosos provienen de la noche de los tiempos. Pasan de una generación a otra y se mantienen tan sugerentes y nuevos como en sus orígenes. Son casas de palabras, refugios frente a las angustias y el dolor. Crean un lugar para vivir, al tiempo que permiten habitar el mundo. Una casa de palabras es una intensa y singular meditación acerca de ellos. Una obra de feroz actualidad justamente por ir a contracorriente de la cultura prevaleciente en nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Váyanse, dijo el pájaro, porque las frondas estaban llenas de niños.
Que alegremente se ocultaban y contenían la risa.
Váyanse, váyanse, dijo el pájaro: el género humano
No puede soportar tanta realidad.
T. S. Eliot, Cuatro cuartetos, traducción de José Emilio Pacheco
Prólogo
La noche es la oscuridad, la amenaza, un mundo no controlado por la razón, y todos los niños la temen. Llega la hora de acostarse y, a causa de ese temor, no quieren quedarse solos en sus camas. Es el momento de los cuentos, que son un procedimiento retardatorio. “Quédate un poco más”, es lo que dicen los niños a los adultos cuando les piden un cuento. Y el adulto, que comprende sus temores, empieza a contárselos para tranquilizarlos. Muchas veces lo improvisa sobre la marcha, pero otras recurre a historias que ha escuchado o leído hace tiempo, tal vez las mismas que le contaron de niño los adultos que se ocupaban de él. En esas historias todo es posible: que los objetos cobren vida, que hablen los animales, que los niños tengan poderes que desafían la razón: el poder de volar o de volverse invisibles, el poder de conocer palabras que abren montañas, el poder de burlar a gigantes y brujas y de ver el oro que brilla en la oscuridad de la noche. Lo maravilloso hace del mundo una casa encantada, tiene que ver con el anhelo de felicidad. El adulto quiere que el niño al que ama sea feliz y ese deseo lo lleva a contarle historias que le dicen que es posible encontrar un lugar sin miedo. Son historias que proceden de la noche de los tiempos. Han pasado de unas generaciones a otras, y se mantienen tan sugerentes y nuevas como el día en que fueron contadas por primera vez. El que narra, escribe Walter Benjamin, posee enseñanzas para el que escucha. La enseñanza de La bella y la bestia es que hay que amar las cosas para que se vuelvan amables; la de La bella durmiente, que en cada uno de nosotros hay una vida dormida que espera ser despertada; la de La cenicienta, que lo que amamos es tan frágil como un zapatito de cristal, y la de Hansel y Gretel, que hay que tener cuidado con los que nos prometen el paraíso: con frecuencia es una trampa donde se oculta la muerte. Peter Pan nos dice que la infancia es una isla a la que no cabe volver; Pinocho, que no es fácil ser un niño de verdad; La sirenita, que no siempre tenemos alma y que, cuando esto ocurre, se suele sufrir; y Alicia en el País de las Maravillas, que la vida está llena de repuestas a preguntas que todavía no nos hemos hecho.
El niño necesita cuentos que le ayuden a entenderse a sí mismo y a los demás, a descubrir lo que se esconde en esa región misteriosa que es su propio corazón. Chesterton dice que los cuentos son la verdadera literatura realista y refiere que quien quiera saber lo que es un niño, antes de preguntar a psicólogos, pedagogos o alguno de esos numerosos expertos que tanto abundan, hará bien en regresar a los cuentos de hadas. Son ellos los que permiten asomarnos al corazón de los niños y sorprender sus deseos, esperanzas y temores. Un cuento como La cenicienta expresa esa búsqueda de la transfiguración que es la búsqueda más cierta de la vida, y uno como El patito feo, el temor a dejar de ser amado. Incluso los niños más queridos tienen el temor de que sus padres los rechacen porque tal vez no son como éstos habían soñado. El patito que debe abandonar la granja en la que vive, porque no hay nadie que lo quiera, expresa esos temores. El niño se identifica con él, porque ve en su abandono la imagen de su propia tristeza cuando se siente solo. Siempre es así con los cuentos. Puede que no sean reales pero hablan de la verdad. Barba Azul lo hace del deseo de conocimiento; Juan sin miedo, de la importancia de la compasión; Jack y las habichuelas mágicas, de que sólo a través de la imaginación podemos abarcar la existencia en su totalidad. Estos tres cuentos resumen las cualidades de la palabra poética: el misterio del cuarto cerrado, el temblor del amor y la capacidad de vincular, como las habichuelas mágicas, mundos que la razón separa: el mundo de los vivos y el de los muertos, el de los animales y el de los seres humanos, el de la realidad y el de la fantasía. Los cuentos le dicen al niño que debe enfrentarse a los misterios que le salen al paso, acudir a la llamada de los demás y salvar el abismo que separa su experiencia de las palabras. El guisante que, en el cuento de Andersen, no deja dormir a la princesa guarda el secreto de todo aquello que nos desvela y no hay forma de decir qué es. El secreto, en suma, de la poesía.
Pero los cuentos no sólo son importantes por las enseñanzas que contienen, sino porque prolongan el mundo de las caricias y los besos de los primeros años de la vida y devuelven al niño al país indecible de la ternura. Paul Valéry dijo que la ternura era la memoria de haber sido tratados con atenciones extraordinarias a causa de nuestra debilidad. Ningún niño se olvida de esas atenciones. Ellos siempre buscan un lugar donde guarecerse. Y en la noche, con cada cuento, el adulto levanta para ellos un lugar así. Da igual de qué trate, al sentarse a su lado en la cama, lo que el adulto le dice al niño es que siempre estará allí para ayudarle. Ése es el mensaje de todos los cuentos: no te voy a abandonar. Un cuento es una casa de palabras, un refugio frente a las angustias que provocan las incertidumbres de la vida. Decía Octavio Paz que la misión de la poesía es volver habitable el mundo, y eso es lo que hacen los cuentos: crear un lugar donde vivir. De eso habla Los tres cerditos. Sus protagonistas deben levantar una casa en el bosque para protegerse del lobo, y mientras uno, el más previsor, la construye con ladrillos, los otros lo hacen con lo primero que encuentran. Es curioso que, aun siendo la moraleja del cuento que debemos ser previsores, el cerdito que prefieren los niños es el que levanta su casa con paja. No tarda mucho en terminar y enseguida se va de paseo por el bosque a descubrir sus maravillas. Bruno Bethelheim escribió un libro sobre autismo infantil que se titula La fortaleza vacía. El niño autista percibe el mundo como hostil y, para defenderse, levanta una fortaleza de indiferencia y desapego a su alrededor. Y lo extraño es que cuanto más consistente y segura es esa fortaleza más vacío está su interior. Es lo contrario de la casa de paja de nuestro cerdito. La de éste es la casa de los cuentos: un lugar que nos protege lo justo para no separarnos del mundo. Una casa como la que Tarzán y Jane construyeron en la copa de un árbol, abierta a todas las llamadas de la vida.
C. G. Jung sostenía que uno de los dramas del mundo moderno procede de la creciente esterilización de la imaginación. Tener imaginación es ver el mundo en su totalidad. Los cuentos permiten al niño abrirse a ese flujo de imágenes que es su riqueza interior y captar la realidad más honda de las cosas. Toda cultura es una caída en la historia, y en tal sentido es limitada. Los cuentos escapan a esa limitación, se abren a otros tiempos y otros lugares, su mundo es transhistórico.
Tal vez por eso Mijaíl Lérmontov no dudó en afirmar que había más poesía en un cuento popular ruso que en toda la literatura francesa. Me sorprende la ceguera de la mayoría de los adultos frente a los cuentos, a los que, en el mejor de los casos, consideran un disculpable recurso para entretener a los niños inquietos, especialmente a la hora de dormir. Basta con detenerse en las nuevas adaptaciones que se hacen de cuentos eternos como Caperucita roja, Blancanieves, La cenicienta o La bella durmiente, para ratificarlo. En una de ellas, la pobre Cenicienta es una chica de nuestro tiempo que desprecia los zapatos de tacón, no quiere llevar vestidos cursis, y por supuesto tampoco desea caer en los brazos de un príncipe idiota. En otras, se reivindican las figuras del lobo y de la madrastra sobre las encantadoras Caperucita y Blancanieves, como si el verdadero enigma del mundo no fuera la bondad y el candor sino la rapiña y la envidia. Zarzarrosa, en estas nuevas lecturas, representa a esa muchacha tradicional que sólo vive para esperar que un príncipe encantador vaya a salvarla, y sólo falta un cuento en que el pobre Jack, que cambia su vaca por unas habas, sea el ejemplo de lo que nunca debe hacer un joven emprendedor. Todos los lugares comunes de nuestro tiempo se dan cita en estas nuevas versiones, que olvidan la dimensión simbólica de estas historias eternas. No importa, sus héroes y las heroínas pueden con todo, y sin duda volverán a salir victoriosos. Nadie, por ejemplo, podrá empañar la belleza de Zarzarrosa. Su sueño representa nuestra vida dormida, todo lo que, latiendo en nosotros, no hemos llegado a vivir. La vida que no hemos tenido y que espera la llegada de algo o alguien que la haga despertar.
La mayoría de las imágenes luminosas que pueblan el mundo de los cuentos viene de la alquimia y de Oriente. Perlas, oro y plata, vestidos que brillan como la luna, representan el deseo de transmutación inherente a la naturaleza humana: la búsqueda de ese instante de epifanía en que todo se transforma en luz. La misión del artista, escribió Scott Fitzgerald, es hacer todo lo posible para que los demás puedan “aprovechar la luz y el brillo del mundo”. Eso hacen los cuentos y por eso los niños no se cansan de escucharlos. Caballos con un cuerno, corderos con cinco patas, gansos sin cabeza, muchachas a las que les faltan los brazos o han perdido la voz le hablan al niño de su propio corazón, lleno de deseos incumplidos, de pensamientos absurdos que no sabe cómo llevar al mundo. La pobre Cenicienta los representa. Ella recibe su vestido de un árbol mágico y la vida se transforma en un baile.
Todo el mundo del cuento es un viaje por esas fantasmagorías del corazón. Acudimos a él queriendo ver no nuestra vida real, sino la soñada; no nuestros éxitos o nuestros fracasos, sino las criaturas que pueblan nuestras fantasías. No leemos para buscar lo que existe, un espejo que nos dé la imagen de lo que sabemos, sino para ver más allá. No para acercarnos a lo que somos, sino a lo que deberíamos ser: para ser lo que no hemos sido. Walter Benjamin hablaba de la sabiduría de la mala educación, señalando que la verdadera razón de la mala educación es el fastidio del niño por no poder vivir una vida marcada por lo excepcional. Todos los niños de los cuentos quieren tener una vida así, por eso hacen lo que no deben, se meten en asuntos peligrosos. Ninguno quiere tener una vida vulgar. Cenicienta, en la escena del baile, enseña a los niños que en el corazón de lo real siempre viven los sueños.
Los pequeños ensayos que siguen han sido publicados, a lo largo de estos últimos años, en revistas, periódicos y, a veces, como prólogos a nuevas ediciones de los cuentos tradicionales. Al reunirlos y revisarlos para dar forma a este libro, me ha sorprendido su cantidad. Es extraño, ya que siempre que escribo sobre este tema tengo el sentimiento de estar cometiendo una profanación, y me prometo no volver a hacerlo. Pero una y otra vez rompo mi palabra. Me disculpa el amor que siento por los cuentos maravillosos. Un amor que, lejos de disminuir, no ha hecho sino acrecentarse con el paso del tiempo, hasta el punto de que si hoy alguien me preguntara qué obra me gustaría que representara a la humanidad en una hipotética Biblioteca del Universo, no dudaría en elegir Cuentos de niños y del hogar, de los hermanos Grimm. Para mí ningún otro libro expresa mejor toda la maravillosa y triste locura que hay en el corazón humano.
En el Museo de Cluny, en París, pueden verse los tapices de La dama y el unicornio. En ellos se narra el encuentro de una doncella con esa misteriosa criatura de los bosques. “A mi único deseo”, reza una leyenda en el umbral de la tienda de la doncella. El unicornio es el animal más tímido que existe y se sabe muy poco de sus costumbres. Mas basta que una doncella se interne en el bosque para que se ponga a seguirla en secreto. Cuando la doncella se sienta a descansar, el unicornio se acuesta a su lado y se queda dormido sobre su falda. Qué pasa entonces entre ellos, nadie lo ha contado hasta hoy. Los cuentos nos enseñan a no querer saberlo todo. Son el círculo encantado que protege los pequeños misterios de la vida.
Los seres incompletos
El diccionario de la rae define la discapacidad como una minusvalía. Es pues un término que remite a la existencia de una normalidad que, no lo olvidemos, es un concepto estadístico. Todos estamos de acuerdo en que un ciego, al no poder regir su conducta por un sentido tan esencial como la vista, está en inferioridad de condiciones respecto a los hombres que sí pueden hacerlo, pero ¿esto supone que sea menos valioso? (es eso lo que significa “minusválido”: privado de una parte de su valor). Aún más, ¿qué es ser normal, una persona normal? Bien mirado, lo normal es que no sepamos quiénes somos, que siempre nos estemos construyendo. Lo que nos define como seres humanos, en definitiva, no es tanto lo que somos sino el proceso por el que podemos llegar a transformarnos en otra cosa.
Por eso en los cuentos las carencias o disminuciones físicas no siempre significan algo negativo. En La sirenita de Andersen, por ejemplo, la pérdida de voz o los problemas de locomoción de su protagonista no son percibidos por sus lectores como una tara, sino como un signo de la excelencia de esa criatura que, abandonando su reino de las profundidades marinas y movida por la fuerza del amor, busca transformarse en una muchacha. Es decir, en alguien que debe renunciar a su canto de sirena para poder hablar y tener un alma inmortal, como si las palabras tuvieran que surgir precisamente de esa renuncia a la embriaguez del canto. Es de ese constante estar construyéndonos, propio de la condición humana, del que hablan todos los cuentos que existen, cuya misión no sería tanto dar cuenta —a la manera de la religión o la estadística— de una única verdad, como de hacer posible que cada uno pueda contar su propia verdad a los otros.
Vivimos bajo el imperio de la autosatisfacción. El desarrollo económico y tecnológico ha hecho que el hombre occidental vea a los hombres de otros tiempos y culturas con una sonrisa de conmiseración y superioridad. Pero, ¿somos mejores que ellos? Gozamos de un bienestar muy superior al de nuestros padres y abuelos pero, ¿eso nos hace más sabios?
Los bosquimanos crearon algunas de las historias más hermosas que se han contado, y sin embargo vivían en un mundo de dolorosa escasez. Un pueblo que, según nuestro punto de vista de hombres desarrollados, vivía en las condiciones más penosas, no obstante era capaz no sólo de expresar en sus cuentos las cosas más conmovedoras, sino de mostrar los misterios y zozobras del existir humano con una fuerza poética y una precisión envidiables. Hemos mejorado tecnológicamente y formulado teorías que iluminan el mundo físico, pero me temo que no hemos avanzado gran cosa en el conocimiento de esa entidad inaprensible que los antiguos llamaron alma. Por eso es importante la literatura. Lo que buscan los cuentos es un conocimiento no racional, que tiene que ver con la sabiduría: un conocimiento capaz de iluminar el mundo. Los personajes de los cuentos nos conmueven y nos obligan a estar pendientes de cada una de sus palabras y acciones, porque es como si llevaran en sus manos una pequeña lámpara. Su luz es una luz delicada e íntima que se opone al deslumbramiento de tantas supuestas verdades. No es una luz que se asocie al poder sino a la debilidad. Tal vez por eso los cuentos están llenos de personajes que hoy llamaríamos discapacitados o minusválidos. La sirenita debe perder su voz y caminar torpemente, como si el suelo estuviera lleno de puñales, para conseguir lo que anhela; la bella durmiente vive sumida en un sueño eterno del que nada parece capaz de despertarla; en Los cisnes salvajes uno de los príncipes se verá obligado a vivir con un ala de cisne en lugar de uno de sus brazos, y en los cuentos infantiles abundan los niños y niñas que han perdido los brazos o las manos, o que no pueden hablar o ver. No están completos, pero están vivos. Aún más, puede que el verdadero mensaje de los cuentos sea precisamente que estar vivo es estar incompleto.
Estos personajes no son distintos de nosotros, pues todos buscamos algo que no tenemos. Para eso hablamos, para poder completarnos. El amor, por ejemplo, ¿qué es sino la búsqueda de eso que nos falta? Las culturas antiguas creían que los anormales o los seres deformes estaban dotados, como los chamanes, de poderes extraordinarios. La mutilación, la anormalidad, el destino trágico, como ha escrito Juan Eduardo Cirlot, constituían el pago y el signo de la excelencia en ciertas dotes, por ejemplo: la facultad poética. Homero, el más grande de los poetas, era ciego. Al contrario que en el mundo de la psicología, donde ciertas cualidades no son sino la compensación o sublimación de una deficiencia original, en el mundo de los cuentos la falta nombra el lugar de la apertura hacia el otro. En Los cisnes salvajes, la presencia del ala de cisne implica una deformidad pero también es un signo de excepcionalidad positiva, de una vinculación con el mundo más vasto de la naturaleza, donde el príncipe es dueño de facultades desconocidas para los demás. Adorno dijo que la verdadera pregunta, la que funda la filosofía, no es la pregunta por lo que tenemos sino por lo que nos falta. Y a nuestro mundo le faltan muchas cosas. No es malo reconocerlo, pues el lugar de la falta es el lugar donde se plantea la pregunta sobre si podríamos ser de otra manera. Desde ese punto de vista todos somos discapacitados, pues vivir, al menos humanamente, es sentir el peso trágico de tantas carencias.
Hay muchas razones para sentirnos orgullosos de nuestro mundo, pero no las hay menos para reprobarlo. Por ejemplo, nuestros niños sanos y bien alimentados, ¿tendrán recuerdos? Los niños de antes sabían lo que era una fuente, un nido, conocían los animales y recibían con ojos de asombro el cambio de las estaciones. La técnica ha simplificado extraordinariamente nuestra vida, permitiéndonos alcanzar un grado de bienestar impensable hace sólo unos años. El niño de nuestros países desarrollados tiene una casa cómoda, asiste a la escuela y tiene una multitud de entretenimientos que hacen más grata y fácil su vida. Pero los dibujos animados no pueden sustituir el temblor de un gatito y, tal como supo ver la delicada Marlen Haushofer, puede que su mundo sea mucho más pobre que el de los niños que, aun viviendo en países subdesarrollados, poseen la experiencia de ese temblor. En ese sentido todos los recién nacidos son como pequeños discapacitados, ya que nacen incompletos, y basta con compararlos con otras crías del reino animal para saber hasta qué punto esto es así. Aún más, su belleza surge precisamente de esa inmadurez con la que llegan al mundo. Un niño que no puede andar, un niño ciego o sordo presenta un evidente déficit en relación con las facultades propias de los niños normales, pero en lo esencial no son distintos de ellos. Todos quieren vivir, todos se sienten insatisfechos e incompletos, todos tiemblan sin saber la razón, pues eso es la vida: el temblor de lo desconocido.
La piel de la suerte
En un cuento de los hermanos Grimm, un conde que no logra educar bien a su hijo decide mandarlo a la ciudad para ver si aprende algo de provecho. El hijo regresa pasado un año y, cuando el padre le pregunta, él le dice que ha aprendido cómo ladran los perros. Al conde le parece una solemne estupidez y decide darle una nueva oportunidad mandándolo a otro pueblo con otro maestro. Pero cuando pasa un nuevo año y descubre que esta vez ha dedicado su tiempo a comprender la lengua de los pajaritos, se desespera y piensa que es una verdadera desgracia haber tenido un hijo tan tonto. Hay un tercer intento, y lo que el hijo aprende es lo que dicen las ranas cuando croan. Entonces el conde, que ve a su hijo como un caso perdido, le manda matar. Pero a sus soldados les da pena y le abandonan en el bosque. Y a partir de ese instante lo que descubriremos es lo provechoso que le resulta conocer esos lenguajes, pues gracias a ellos puede escuchar lo que hablan los animales, descubre secretos que le permiten ganarse la admiración de todos y termina ni más ni menos que siendo Santo Padre en Roma. Un Santo Padre al que las palomas le dictan lo que debe decir en la misa.
Es un tema que se reitera en los cuentos maravillosos, el del niño o el hombre que, al aprender esas lenguas olvidadas que lo ponen en contacto con el mundo natural, adquiere una sabiduría que le permite salir airoso de sus aventuras. En los cuentos de los hermanos Grimm abundan los ejemplos. En La cenicienta, la muchacha habla con los pájaros y los árboles. Al árbol que hay junto a la tumba de su madre le pide oro y plata; a los pájaros, un vestido que le permita ir a la fiesta. En El pescador y su mujer, un hombre pesca un rodaballo que se pone a parlotear en sus manos y le promete concederle sus deseos si lo suelta. En La serpiente blanca, un muchacho prueba la carne de una serpiente blanca que todos los días debe servir al rey, y descubre que gracias a ella puede entender lo que se dicen gorriones y patos y así logra enterarse de dónde está el anillo de oro que ha perdido la princesa. En Los tres cuervos, un niño, gracias a tres cuervos que salvó cuando eran polluelos, consigue una manzana del árbol de la vida, y en Hermanito y hermanita, una joven logra regresar de la muerte gracias al vínculo que mantiene con su hermano convertido en ciervo.
“Todo lo que sabemos es por gracia de la naturaleza”, escribió el último Wittgenstein y, ciertamente, los personajes de estos cuentos mantienen con el mundo unos vínculos que escapan a lo meramente utilitario y que les permiten detenerse y aprender a escuchar lo que sucede a su alrededor. Unos vínculos que los exponen a todo tipo de maravillas y peligros. En realidad, el mundo de los cuentos está lleno por igual de hechos ordinarios y extraordinarios, algunos afortunados y otros terroríficos. Un árbol cubre de oro y plata a Cenicienta, pero en el mismo cuento una madrastra cruel la maltrata y hace vivir como un esclava. La casita comestible que encuentran Hansel y Gretel es a la vez el lugar de la muerte, pues en ella vive la bruja que los quiere comer. En otro cuento un campesino descubre que debe entregar a su propia hija al diablo, y hasta llega a cortarle las manos, pues tiene que cumplir un pacto que ha hecho con él. Luz de las tinieblas y luz del cielo, así es la luz de los cuentos. En ellos conviven lo delicado y lo atroz, lo tierno y lo hosco, los seres generosos y los malvados. Y pocos ha habido más duchos en este arte de deslumbrarnos y ponernos los pelos de punta que los hermanos Grimm, en cuyos cuentos no deja de expresarse ese dualismo esencial de nuestra naturaleza, que hace que placer y pena tengan que ir de la mano. Tal vez por eso, el mensaje más reiterado de sus cuentos es que hay que ser valeroso. Lo que no quiere decir que no debamos sentir miedo. Es más, casi todos los personajes de los cuentos son miedosos, pues el miedo no es sino la conciencia de nuestra fragilidad, y de que algo esencial está en juego, aunque haya que saber vencerlo. Ése es el problema del protagonista del Cuento del que fue a aprender lo que era el miedo, un muchacho al que todo le da igual porque desconoce lo que es el miedo. Hasta que termina casándose con una princesa y ésta, con ayuda de una de sus doncellas, le arroja por encima un balde lleno de agua y de pececillos que al moverse sobre su cuerpo lo hacen temblar por primera vez. Una cama empapada, un mundo de aletas y colas, escalofríos, una novia que quiere jugar… Lo que sea que signifique todo eso, es indudable que tiene que ver con el amor. Por eso tiembla, porque no sabe qué le pasa ni qué tiene que hacer, que es lo que suele sucedernos cuando descubrimos que amamos a alguien. Eso es un personaje de cuento, alguien que tiembla. Y los personajes de los cuentos de los hermanos Grimm lo hacen sin parar. Tiemblan de frío, de miedo, de placer, de pena. Pero ¿acaso es posible otra cosa? No, porque la vida es deseo, y los deseos nos llevan al encuentro con los demás, incluidos los individuos de las otras especies; y por eso nos exponen, pues nos enfrentan a lo incierto y lo desconocido de la vida y del mundo. Puede que nuestra razón no tenga mucho que decir, por ejemplo, sobre el deseo, tan antiguo como el pecado original, de comprender mágicamente la lengua de los animales, pero los cuentos empiezan justo donde nuestra razón se detiene. Por eso son tan necesarios.
Los cuentos nos enseñan que la vida está llena de reinos con los que el ser humano ha roto sus relaciones y que debemos explorar. Uno de esos reinos podrían ser los animales y su vida enigmática y silenciosa, pero hay otros muchos. El mundo de los objetos inanimados, el mundo de la naturaleza, el del sexo, el de la muerte, el de la fantasía. Y en los cuentos de los hermanos Grimm hablan los objetos, las hojas tienen poderes curativos, las grutas esconden secretos que nos conciernen, el amor aparece súbitamente, los muertos nos visitan, y criaturas de otros mundos pululan a nuestro lado como por un patio de vecinos. La recuperación de esa continuidad perdida entre todas las criaturas del mundo es una de las ideas que más se reitera en los cuentos maravillosos.
Y es curioso que quienes hacen posible esa continuidad sean los personajes más insignificantes y pobres. Seres a los que algo —un defecto físico, la pobreza, un compromiso anterior a su nacimiento— les hace llevar una vida de soledad y exclusión. Que no pueden hablar, que han perdido sus manos, a los que sus padres abandonan, que sufren la falta de amor, y que, sin embargo, a causa de esa ética de la inversión que preside el mundo de los cuentos, están más cerca de lo verdadero. Que viajan al corazón mismo de las tinieblas y regresan coronados por una pequeña llama.
En uno de los cuentos de los hermanos Grimm, una niña bondadosa lleva una estrella en la frente. Pues bien, los personajes de los cuentos suelen venir a nosotros coronados por estrellas o llamas, y es eso lo que los hace inolvidables. Cenicienta lleva una de ellas, como también la llevan Hansel y Gretel, o Rapónchigo, o Hermanita, o esa niña que tiene que pasarse siete años sin poder hablar ni reír para conseguir desencantar a sus hermanos. Y, por supuesto, Caperucita. En nadie es más visible que en ella. En realidad, esa caperuza roja, que los psicoanalistas relacionan con el despertar de la pubertad, no es sino el reflejo sobre su ropa de esa llama que lleva sobre su cabeza. Y yo no digo que esas interpretaciones que hablan de los peligros que corren niños y niñas, sobre todo si se detienen a hablar con extraños, no sean reales, sino que no debemos olvidar que Caperucita roja es un cuento, no una crónica de sucesos. Y es así como hay que leerlo. Porque es verdad que el lobo se quiere comer a Caperucita, pero no lo es menos que a los protagonistas de los cuentos suelen sucederles cosas así. Todos despiertan grandes pasiones a causa de esa llama que llevan sobre su cabeza. Es la llama del candor. En nuestros tiempos no se ama el candor. Empiezas a hablar de él y te tiran tomates (que, por cierto, también son rojos). Pero los cuentos de hadas son indisociables del candor, como lo son de la perversidad. Eso es un cuento: el encuentro de un personaje candoroso con uno perverso. Y pocos cuentos representan mejor ese conflicto que Caperucita roja. Caperucita representa el candor, y el lobo, la perversidad. No es cierto que el mensaje de este cuento sea advertir a los niños que deben hacer caso a los mayores y obedecerlos, y que si no lo hacen se verán envueltos en todo tipo de dificultades. Los cuentos enseñan cosas, pero no tienen que ver con la educación normativa. Su mundo no es el mundo de las prohibiciones sino el de la libertad y el asentimiento. También el del compromiso, pero éste no está reñido con la aventura. La voz de los cuentos no es una voz que amonesta o frena, sino que desafía e invita, que nos dice, en suma, que no debemos renunciar a los sueños. En La muchacha sin manos, un ángel conduce a la desventurada muchacha a una pequeña casa en cuya puerta hay una plaquita donde puede leerse: “Aquí viven todos libremente”. Es la casita a donde todos los personajes de los cuentos quieren llegar. Para ello tienen que ser atrevidos. Sí, eso es lo que nos dicen los cuentos, que es imposible no dejarse tentar, porque su mundo es el mundo del deseo. Y el deseo es llamada, atrevimiento, irse detrás de lo que suscita nuestra curiosidad. En Hermanito y hermanita se le dice a un niño que no debe beber de la fuente porque de hacerlo se convertirá en un cervatillo, pero el niño no hace caso y es justo eso lo que le pasa. Y entonces hay cuento, porque si no lo hubiera hecho, ¿qué habríamos podido contar? Es lo que pasa en Caperucita roja: el lobo se cruza con la niña en su camino y la convence para que siga un camino distinto. Y a ella le parece una idea estupenda.
Érase una vez una pequeña y dulce muchachita que en cuanto se la veía se la amaba, pero sobre todo la quería su abuela, que no sabía qué darle a la niña. Un buen día le regaló una caperucita de terciopelo rojo y, como le sentaba muy bien y no quería llevar otra cosa, la llamaron Caperucita roja.
Los hermanos Grimm son especialistas en buenos comienzos, y ése es sin duda uno de los más hermosos. Una niña a la que todos tienen que amar, y a la que su abuela, que la ama tanto que no sabe qué tiene que darle, como suele pasarnos cuando amamos a alguien, regala una caperuza de terciopelo rojo. Una caperuza de la que se nos dice, por cierto, que le sentaba tan bien que la niña no quería llevar otra cosa. ¡Qué importa lo que significa! Un niño escucha este cuento y sólo quiere tener una caperuza así. Los psicoanalistas la relacionan, por su color rojo, con la pubertad. El color rojo representa la sangre, es decir, la llegada del ciclo menstrual. Por eso las niñas deben andarse con ojo, porque se han vuelto deseables. Puede que no sea fácil sustraerse a esta interpretación, pero el adulto olvida que los cuentos maravillosos están escritos en una lengua que no puede entender. Una lengua tan antigua y tan misteriosa como la vida. Puede recogerlos y clasificarlos, puede volverlos a contar, pero nunca sabrá exactamente lo que está en juego cuando los cuenta, porque su mundo sólo pertenece a los niños, y ellos, aunque quisieran, no se lo sabrían explicar.
Pero si no es posible saber lo que significan los cuentos, sí es fácil darse cuenta de cuándo llegan al corazón de los niños. Y Caperucita roja no ha dejado de hacerlo desde que se empezó a contar. No sólo al corazón de los niños y niñas mayorcitos, a punto de entrar en la pubertad, sino también de los muy pequeños, aquellos para quienes la sexualidad aún no cuenta para nada. Y si aman a Caperucita es porque también ellos quieren llevar una llama en la frente. Si alguien lleva una llama o una estrella sobre su frente, todos tienen que pararse a mirarlo. Lo miran y lo aman al instante, porque todo tiembla a su alrededor, como pasa cuando llevamos una vela de un cuarto a otro por una casa a oscuras. Todo tiembla como si estuviera vivo. Eso es lo que representa la caperuza que la protagonista de este cuento se pone sobre la cabeza: que lleva sobre la frente la llama del candor y de la bondad. Nadie como los hermanos Grimm supo dar a los personajes de sus cuentos esas dos maravillosas cualidades. Están en Cenicienta, están en Gretel, están en Rapónchigo, en la muchacha sin manos y en la Doncella de Oro. Y no hay personajes menos ñoños que ellas. Son curiosas, inteligentes y siempre encuentran la manera de salir adelante. Una de ellas es capaz de permanecer muda siete años para salvar a sus hermanos, a quienes una bruja ha transformado en cuervos. Eso es la bondad, el poder de salvar. Y como recompensa, porque el mundo de los cuentos es indisociable de la justicia, al final todo se arregla para ellas. Ése es el tema de Los tres pelos de oro del diablo, donde un niño nace con la piel de la suerte alrededor del cuello, y ya desde recién nacido es capaz de sobrevivir a las situaciones más adversas. En realidad todos los personajes de los cuentos han nacido con esa piel de la suerte alrededor del cuello. Son personajes con suerte, que es una cualidad que tiene que ver con la gracia. Y lo que nos dicen los cuentos es que esa cualidad suprema y misteriosa está repartida por todas partes, aunque no seamos capaces de percibirla. Aún más, hay ciertos seres que tienen el poder de desprenderla a su paso, como aquel polvo dorado que, en Peter Pan, se desprendía del cuerpo de Campanilla y que permitía a los niños humanos volar. Eso pasa con estos personajes, que desprenden ese polvillo encantado. Lo desprenden sin darse cuenta, y vuelven a ser posibles las cosas más impensadas. “¿Por qué no echas una ojeada a tu alrededor?”, le dice el lobo a Caperucita para tentarla. “Caperucita abrió los ojos y cuando vio cómo los rayos del sol bailaban de un lado para otro a través de los árboles y cómo todo estaba tan lleno de flores…”, pensó que podía tomar algunas flores para su abuelita. Y se fue por el otro camino. Es lógico que sea así, pues los personajes de los cuentos suelen fijarse en cosas que nosotros pasamos por alto. Ésa es una de sus enseñanzas: que hay que estar atento. El criado de La serpiente blanca, Cenicienta, el fiel Juan o Pulgarcito no serían nada sin esa suprema atención que les hace encontrar en su medio la ayuda que les permite seguir adelante. Tal vez por eso los cuentos de los hermanos Grimm suelen terminar bien. A Caperucita se la come el lobo, pero un cazador que pasa por allí logra salvarla abriéndole la barriga, que es lo que pasa en Los siete cabritillos; pero también en El sastrecillo valiente y en Los músicos de Bremen al final termina resplandeciendo la justicia. Eso esperan los niños cuando se les cuenta un cuento: sentir que el bien es más poderoso que el mal. Puede que sea lo contrario de lo que pasa en la vida, pero los cuentos existen para decirnos cómo es la vida y también cómo podría ser.
Si es cierto que sin personajes candorosos no podrían existir los cuentos, tampoco los habría sin los personajes perversos. Y en los cuentos de los hermanos Grimm también hay una galería completa del segundo tipo. De todos ellos el que se lleva la palma es el lobo de Caperucita roja