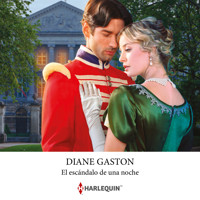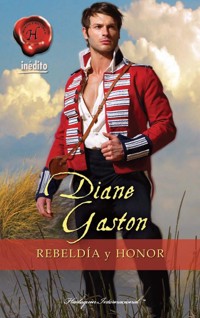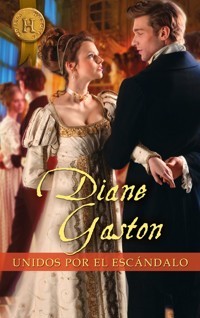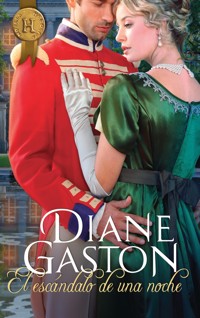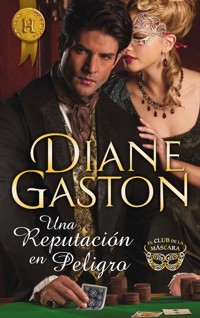3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Él iba a odiarla… Cuando la bella y desventurada Dafne, lady Faville, fue rescatada de un devastador incendio, se quedó horrorizada al descubrir que su salvador era Hugh Westleigh… ¡un hombre que tenía todos los motivos del mundo para despreciarla! Pero Hugh se había quedado ciego y Dafne debía cuidarlo y devolverle la salud. Incapaz de ver, Hugh se vio inmediatamente seducido por su tentador aroma y por la dulzura de su contacto. Por primera vez, Dafne se sintió verdaderamente deseada por sí misma. Pero cuando Hugh recuperara finalmente la visión, ¿encontraría ella el perdón en sus brazos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Diane Perkins
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Una dama muy especial, n.º 573 - abril 2015
Título original: A Lady of Notoriety
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6311-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Nota de la autora
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
A Catherine, una bella amiga en todos los sentidos.
Nota de la autora
Belleza y redención. Dos temas que continúan fascinándome.
¿Pueden las personas cambiar o están sus caracteres fijados de por vida?
Yo creo en el cambio. Creo que cualquiera de nosotros puede superar los pasados errores, las pasadas debilidades, las pasadas faltas, y esforzarse por convertirse en una mejor persona.
La gente hermosa, sin embargo, puede tener un camino algo más difícil que la gente normal y corriente. Admirada, mimada, festejada únicamente por su apariencia, creo que esa gente puede tener menos oportunidades para enfrentarse a sus imperfecciones. Sospecho que para ellos es más difícil aprender y convertirse en mejores personas.
En un libro anterior del Club de la Máscara, una bella dama intenta forzar el matrimonio de un hombre al que lleva mucho tiempo deseando. Como resultado, ocasiona una catástrofe que puede llegar a tener efectos devastadores. ¿Puede redimirse esa mujer? ¿Y puede cualquier hombre creer en su redención y amar a la mujer en la que ella tanto se esfuerza por convertirse? Leed este libro y lo sabréis.
Uno
Ramsgate, Kent, abril de 1821
—¡Milady! ¡Milady! ¡Despertad! ¡Fuego!
Dafne, lady Faville, se despertó sobresaltada a los gritos de su doncella. El humo le picaba la nariz y los ojos. Gritos y golpes en las puertas resonaban en los pasillos de la posada de Ramsgate.
—¡Fuego! ¡Fuera todo el mundo! —tronó una vez masculina.
Fuego. Su mayor miedo.
Dafne saltó de la cama y se calzó los zapatos. Su doncella empezó a recoger sus pertenencias y a guardarlas en la maleta.
—Déjalas, Monette —Dafne buscó su bolso monedero y se echó la capa sobre los hombros. El corazón le latía a toda velocidad—. ¡Tenemos que irnos ya!
Iba a agarrar el picaporte cuando la doncella le sujetó el brazo.
—¡Esperad! Puede que el pasillo esté ardiendo —tocó la puerta—. No, no está caliente. Es seguro —la abrió.
No era seguro.
El pasillo estaba lleno de humo, con lenguas de fuego lamiendo las paredes aquí y allá. En un momento, el papel de la pared se prendería. El fuego se extendería. Y podría rodearlas.
Dafne tuvo una visión de otro tiempo, de otro incendio. El corazón le atronaba en el pecho. ¿Estaba destinada a morir abrasada por las llamas, después de todo?
—Recógete las faldas y mantenlas lejos del fuego —le gritó a Monette.
Avanzaron a ciegas por el largo pasillo.
—Date prisa, Monette —la agarró de la mano, lamentando haberle pedido al posadero las habitaciones más recogidas de la casa.
Porque esas habitaciones estaban demasiado lejos de la escalera.
—Hay alguien en el pasillo. ¡Al fondo! —gritó una voz masculina.
A través del humo gris salió un hombre, una aparición que acudió corriendo hacia ellas. Las agarró a las dos y medio las arrastró por el corredor, pasando por delante de residentes que aporreaban las puertas y otros que salían en camisón.
Llegaron a la escalera y empujó primero a Monette. La joven bajó corriendo los escalones. Dafne enterró el rostro en su pecho, temerosa de ver el fuego tan cerca.
De repente el aire se enfrió y ella pudo volver a respirar. Estaban fuera. La bajó al suelo y su doncella se acercó corriendo para abrazarla aliviada. ¡Estaban vivas! Dafne se giró para dar las gracias al hombre que las había rescatado.
Pero ya estaba corriendo de vuelta al fuego.
Su criado apareció de pronto.
—Estáis a salvo, milady. Alejaos del edificio.
La llevó a donde se había congregado un grupo de personas en diversos estados de desnudez.
—Debo seguir llevando cubos —le dijo con un tono de disculpa.
—Sí, Carter. Claro —aprobó Dafne—. Ayuda todo lo que puedas.
El hombre corrió hacia la brigada de bomberos que había hecho una cadena para apagar el fuego con los cubos de agua. Otros hombres sacaban los caballos de los establos y alejaban los coches del edificio en llamas.
Dafne clavaba la mirada en el umbral, anhelando que reapareciera su salvador. Otros hombres sacaban a gente, pero a él no lo veía. No se había fijado en su rostro, aunque sabía que lo reconocería. Alto, moreno, fuerte. Llevaba chaqueta oscura y pantalón beis de caballero.
Finalmente apareció con dos niños bajo los brazos y una frenética madre corriendo detrás.
Dafne dio un paso adelante, dispuesta a hablar con él, a darle las gracias. Para su asombro, lo vio salir corriendo de nuevo hacia la puerta. Uno de los otros hombres lo agarró de un brazo, aparentemente intentando detenerlo, pero él se liberó y volvió a entrar a la carrera.
Dafne se llevó una mano a la boca. «Por favor, Dios mío, que salga de nuevo».
Un caballero mayor se le acercó.
—¿Lady Faville?
Quería seguir acechando a su salvador, y no entablar conversación alguna.
—¿Me recuerda? —le preguntó el caballero.
Supuso que sería alguien a quien habría conocido en Londres.
—Lo siento. Yo no…
El hombre pareció decepcionado.
—Soy lord Sanvers. Nos encontramos varias veces en el Club de la Máscara.
¿El Club de la Máscara?
Era un lugar que deseaba olvidar, la casa de juego londinense donde los clientes podían jugar enmascarados para preservar su identidad. Y el lugar que ella misma había estado a punto de destruir.
Por el fuego.
—Han pasado dos años desde la última vez que estuve en el club —respondió—. Fueron muchos los caballeros que conocí allí.
Como disculpa, era inadecuada. Seguro que él, como todo el mundo, sabía que ella se había obsesionado con un hombre, un hombre que nunca la amaría. Había huido a Europa, a Suiza y a la abadía Fahr. La abadía se había convertido en su refugio y su salvación, escogida a capricho debido a la similitud entre el apellido de su marido y el nombre del pueblo donde se había sentido segura. En la abadía de Fahr, sin embargo, había plantado también cara a sus defectos.
¿Pero podría cambiar?
¿Podría llegar a ser tan altruista como su valiente salvador?
Los minutos se le hicieron horas, pero finalmente él salió de nuevo, salvando a más personas. El fuego se intensificaba, rugía en aquel momento como una bestia salvaje. ¿Habría más gente dentro? ¿Volvería a arriesgar su vida?
Corría de vuelta al incendio. Acababa de recortarse su silueta en el umbral cuando una enorme lluvia de brasas cayó del techo. El edificio gruñó, como en los estertores de la muerte. Se derrumbaron maderas del techo y el hombre alzó los brazos como para protegerse la cara. Dafne contempló horrorizada cómo lo derribaba una gran viga en llamas.
—¡No! —sin pensar, corrió hacia él.
Otros hombres llegaron primero y lo sacaron a rastras hasta el patio. El edificio se desmoronó por completo.
Dafne se arrodilló junto a él mientras sus salvadores le sacudían las brasas de la chaqueta y lo despojaban de la ropa chamuscada.
—¿Está vivo? —gritó.
Le dieron la vuelta y un hombre le acercó un dedo al cuello.
—Por ahora, sí.
Dafne se quedó sin aliento.
—¡Lo conozco!
Aunque tenía el rostro negro por el hollín y rosado por las quemaduras, lo reconoció. Era Hugh Westleigh, hermano menor del nuevo conde de Westleigh. Y hermano también de la dama a la que tanto había perjudicado en el Club de la Máscara.
¿Habría llegado en el barco de Calais, al igual que ella? ¿O estaría viviendo allí? En cualquier caso, sospechaba que no le habría gustado verla después de todos los problemas que había causado a su familia.
Seguía inconsciente, y eso la alarmó.
—Será mejor que lo llevemos al médico —propuso uno de los hombres.
Lo levantaron. Dafne los siguió.
Su doncella y el criado se reunieron con ella. Monette la miraba con los ojos muy abiertos.
—¿Milady?
—Conozco a este hombre —explicó—. Debo asegurarme de que reciba los cuidados necesarios. Esperadme aquí.
—Tenemos un herido grave, señor Trask.
El médico hizo levantar al herido que había estado atendiendo y ordenó que sentaran en la misma silla a Westleigh.
El hombre todavía cojeaba.
Dafne se retorcía las manos.
—¿Vivirá?
—No lo sé, señora —dijo el médico.
—Recibió un golpe en la cabeza —dijo ella—. Yo lo vi.
El hombre revisó el cráneo de Westleigh.
—Eso parece.
Westleigh gruñó y Dafne soltó el aliento que había estado conteniendo.
El médico le levantó la cabeza.
—Despierte, señor —se volvió hacia Dafne—. ¿Cómo se llama?
—Es el señor Westleigh —dijo—. Hermano menor del conde de Westleigh.
—¿De veras? —uno de los hombres que lo había cargado enarcó las cejas—. ¿Quién lo habría esperado de alguien tan distinguido? Este hombre tiene coraje.
—¡Westleigh! —el médico alzó la voz—. Despertad.
Gruñó de nuevo.
—Abrid los ojos.
Westleigh se esforzó por complacerlo. Esbozó una mueca e intentó frotarse los ojos.
—No puedo…
Gracias a Dios que podía hablar.
El médico le retiró las manos.
—No hagáis eso. Permitidme miraros —examinó los ojos de Westleigh y se volvió hacia Dafne—. Tiene un velo en los ojos. El fuego los ha afectado —ladeó la cabeza de Westleigh y le lavó los ojos con agua limpia—. Debe permanecer con los ojos vendados durante dos semanas o perderá la vista —se encogió de hombros—. Puede que la pierda de todas maneras, pero a veces los ojos curan extraordinariamente bien. Me preocupa más la cabeza. Tiene una fuerte contusión. Necesita cuidados.
—¿De qué clase? —inquirió Dafne.
—Necesita descanso y tranquilidad. Nada de agitaciones. Durante una semana al menos —pasó a examinar la boca y la nariz de Westleigh—. No sangra. Eso es buena señal.
—Me duele la cabeza… —masculló Westleigh.
El cirujano le aplicó sendas gasas sobre los ojos y le vendó luego la cabeza para sujetárselas. Tan pronto como hubo terminado, le llevaron otra víctima del incendio, cubierta de quemaduras. La atención del médico se concentró de inmediato en el nuevo paciente.
—Ahora debo atender a este hombre —despachó a Dafne—. Los ojos constantemente vendados y reposo. Nada de viajes. Debe permanecer tranquilo.
Dafne sacó unas monedas de su bolso y las dejó sobre la mesa. El médico se merecía su recompensa.
El hombre que había llevado a Westleigh con el médico lo levantó de la silla.
—Vamos, señor —se volvió hacia Dafne—. Seguidme.
Debía de pensar que era la esposa o la compañera de Westleigh.
Abandonaron el edificio cuando empezaba a amanecer.
Carter, su criado, corrió hacia ella.
—Milady, John el cochero encontró una cuadra para los caballos. Está esperando con la doncella junto al carruaje, que estaba cerca de la posada.
El hombre que asistía a Westleigh se estaba resintiendo del esfuerzo de mantenerlo en pie.
—Écheme una mano, ¿quiere? —preguntó al criado. Carter se apresuró a ayudarlo, pero el hombre aprovechó la oportunidad para desentenderse de su carga—. Debo ocuparme de mi propia familia, señora —se alejó apresurado.
Westleigh gimió.
—¿Qué hago con él? —Carter cambió de postura para sostenerlo mejor.
A Dafne le daba vueltas la cabeza
—Llevarlo a nuestro carruaje, supongo. Debemos encontrar a alguien que lo cuide
Los hombres seguían ocupados en la posada, apagando las brasas y rescatando los muebles y enseres que no se habían quemado, y que habían sido muy pocos.
Los baúles de viaje de Dafne y de su criada se habían quedado en el carruaje, así que únicamente habían perdido el contenido de la maleta.
Carter y el cochero ayudaron a Westleigh a subir al carruaje.
—¿Vendrá con nosotros? —preguntó Monette.
—Oh, no —repuso Dafne—. Él lo detestaría… Debe de estar viajando con alguien —se volvió hacia Carter—. ¿Podrías preguntar por ahí, por favor? Su nombre es Hugh Westleigh, hermano de lord Westleigh.
Westleigh se removió e intentó quitarse los vendajes que le cubrían los ojos.
—¡No, Westleigh! —Dafne subió al carruaje y le retiró las manos de la cara—. No debéis tocaros las vendas —le colocó los cojines para que estuviera más cómodo.
—Tengo sed… —farfulló Westleigh.
Qué descuido por su parte. Debía de tener una sed terrible después de aquel esfuerzo.
—Monette, consíguele un poco de cerveza y algo de alimento —¿qué debería comer un hombre herido? No tenía la menor idea, pero volvió a echar mano al bolso y entregó varias monedas a su doncella y a su criado—. Compraos los dos algo de comer y beber, y traed también algo para el cochero.
Monette volvió un cuarto de hora después con comida y bebida de una taberna cercana para Westleigh y el cochero.
—Tienen una habitación donde podríamos cambiarnos de ropa —le dijo a Dafne—. Pagué por ella y por la comida, así que podemos comer allí privadamente.
Eso era mejor que comer en un carruaje en plena calle, con el olor a ceniza flotando todavía en el aire.
—Yo me ocuparé del caballero, milady —dijo John—. En cualquier caso, deberé quedarme a vigilar el carruaje. Dentro estará suficientemente cómodo, con los cojines y demás.
Monette escaló a lo alto del carruaje y sacó la ropa de los baúles, con la que hizo un hatillo. Guio luego a Dafne a la taberna, a unas dos calles de distancia de allí.
El lugar estaba atestado de gente variopinta y en diferentes estados de desarreglo, que aparentemente habían escapado también del fuego. Dafne siguió a Monette a través de la multitud. El olor a sudor, a humo y a cerveza le revolvía el estómago.
Una dama de su rango no tenía por qué soportar aquella clase de lugares.
Se tapó la boca con la mano.
Pero entonces recordó las palabras de la abadesa de Fahr: «Debéis practicar la compasión con todo el mundo, milady. Todos somos hijos de Dios».
La entrañable abadesa. Las monjas de Fahr le habían dicho que era muy vieja, pero a Dafne le había parecido como si no tuviera edad. Por alguna inescrutable razón, la abadesa la había colmado de amor y de atenciones.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. La muerte de la anciana había significado un golpe terrible, peor que el fallecimiento de su propia madre, o que el de su esposo. Quedarse en Fahr después de aquella pérdida se le había hecho insoportable.
Pero al menos las palabras de la abadesa permanecían con ella. A veces, cuando Dafne necesitaba escucharlas, era casi como si la mujer estuviera a su lado, susurrándole al oído.
Dafne miró una vez más a su alrededor y procuró contemplar a la gente de la taberna a través de los ojos de la abadesa. La mayoría parecían exhaustos. Algunos cercanos a la desesperación. Otros llevaban vendas en los brazos o las manos.
Dafne se compadeció por ellos.
O, más bien, una parte de su ser se compadeció de su sufrimiento; porque la otra se sintió muy agradecida por haberse ahorrado sus aflicciones.
Se disponían a entrar ya en el cuarto privado cuando un caballero se levantó del banco en el que estaba sentado solo. Era el mismo caballero que se había dirigido antes a ella, y que la recordaba del Club de la Máscara. ¿Cómo se llamaba…?
Lord Sanvers.
—Mi buena señora. Aquí estáis. Estaba preocupado por vos —llevaba el cabello plateado cuidadosamente peinado y parecía haberse puesto ropa limpia. Comparado con el resto, tenía un aspecto inmaculado.
—No he sufrido daño alguno, señor.
Él le bloqueó el paso. ¿Puedo ayudaros de alguna forma? Mi brazo está a vuestra disposición.
¡Bien podría hacerse cargo de Westleigh! ¿No sería eso lo mejor para todo el mundo?
Miró el banco que lord Sanvers tenía para el solo, y luego la cantidad de gente amontonada que ni siquiera disponía de una silla.
¿Le habría ofrecido su ayuda si no hubiera sido la bella y rica viuda de un vizconde?
Le hizo una rápida reverencia.
—Gracias, señor, pero mis criados se han ocupado ya de todo.
Pasó de largo a su lado y entró por fin en el cuarto, donde esperaba Monette.
Una vez dentro, se dejó caer en una silla con una sensación de alivio.
Y de culpa.
Porque… ¿por qué debía ella disponer de aquel cuarto privado y tantos otros de mucho menos? ¿Era acaso tan egoísta como lord Sanvers?
Apresuradamente se quitó el camisón para ponerse el vestido que Monette había sacado de su baúl. Monette hizo lo mismo. Después de un desayuno rápido, pagó al tabernero y le pidió que proporcionase ese mismo cuarto y algo de comida a quienes más lo necesitaran. Ni Monette ni ella se quedaron para asegurarse de que cumplía su petición.
Abandonaron el edificio y volvieron al carruaje.
Carter esperaba allí, con el cochero.
—¿Localizaste a los compañeros de viaje del señor Westleigh? —Dafne se asomó al carruaje, pero no vio más que al herido recostado sobre los cojines.
—Localicé al posadero, señora —respondió Carter—. Me dijo que el señor Westleigh viajaba solo. Sin un ayuda de cámara siquiera.
¿Quién se ocuparía de él, entonces?
—¿Cómo está? —le preguntó a su cochero.
—Durmiendo —contestó—. Está inquieto y habla en sueños, pero se ha quedado dormido. No antes de beberse la cerveza.
Dafne miró a su alrededor
—Debemos encontrar a alguien que se ocupe de él.
Carter sacudió la cabeza.
—Creo que eso no va a poder ser. Hay mucha gente herida en el incendio y muchos no tienen lugar donde alojarse. Sería difícil conseguirle incluso un cuarto. O uno para nosotros.
—Deberíamos marcharnos hoy, milady —apuntó el cochero—. Si salimos pronto, podremos encontrar alojamiento en la carretera y llegar a Faville pasado mañana según lo planeado.
Tardarían tres días en llegar a su propiedad en Vadley, cerca de Basingstoke. Su esposo le había dejado la residencia campestre y la finca, no vinculadas con el mayorazgo, en lugar de asignarle la casa que como viuda le correspondía en Faville. Había pasado muy poco tiempo en Vadley, sin embargo, apenas las pocas semanas del luto. En ese momento planeaba volver y llevar allí una vida retirada. Aunque de lo que no estaba segura era de si podría expiar sus días de frivolidad e irreflexión.
—No podemos llevarlo con nosotros —dijo.
Pero podía escuchar la voz de la abadesa, chasqueando la lengua: «Debéis aprender a ayudar a los necesitados».
—El médico dijo que no podía viajar —añadió.
—No tenemos elección, milady —dijo Carter en voz baja.
—Yo propongo que partamos y que preguntemos en cada posada del camino hasta que encontremos a alguien que cuide de él —añadió el cochero—. Será más fácil una vez que salgamos de Ramsgate.
—Pero no podemos abandonarlo aquí —dijo Monette, suplicando con la mirada a su señora.
Aquellos sirvientes estaban dispuestos a ocuparse de un extraño, mientras que ella solo estaba buscando una manera de abandonarlo, y solo porque sabía que él detestaría verse cuidado por la dama que había comprometido a su hermana.
¿O acaso simplemente estaba pensando en su propia incomodidad?
«Debéis aprender a ayudar a los necesitados».
—Muy bien —asintió, decidida—. Pero dirijámonos a Londres, entonces. Estoy segura de que su familia estará en la capital. Cuando encontremos de camino un lugar donde pueda recuperarse, mandaremos recado a su familia y así no tendrán que desplazarse muy lejos. Y si no lo encontramos, llevaremos al señor Westleigh con nosotros durante todo el viaje.
Un viaje que ni siquiera llegaría a dos jornadas completas.
Para media tarde aún no habían encontrado lugar conveniente alguno para Westleigh, ni tampoco a nadie deseoso de asumir la responsabilidad de cuidarlo. Peor aún: resultó evidente que no podría soportar otra jornada de viaje para llegar a Londres.
El trayecto había sido una pesadilla. El coche lo zarandeaba y el hombre gritaba de dolor. Se despertó a menudo, febril y desorientado, difícil de tranquilizar.
Consiguieron llegar a Thurnfield, un pequeño pueblo en el camino de Maidstone. Su única posada no podía acomodarlos, pero el posadero sabía de una casa de campo que se alquilaba cerca. Dafne firmó los papeles y pagó la renta. Antes de recorrer la corta distancia hasta la casa, se dirigió a Carter, a Monette y al cochero:
—Le he dicho al agente que la alquila que soy la señora Asher, no lady Faville. Creo que el señor Westleigh se sentirá más cómodo si no sabe quién se está encargando de su cuidado. Él solo me conoce como lady Faville, y… y su familia tiene buenas razones para censurarme. Se sentiría muy disgustado si supiera que lady Faville lo ha estado cuidando —suspiró y se pasó una mano por la frente—. Asher era mi apellido de soltera, así que en puridad no estaríamos mintiendo a nadie…
¿A quién quería engañar? Se estaba mintiendo a sí misma, de la misma manera que estaba mintiendo sobre su verdadera identidad.
¿Acaso no le había dicho la abadesa que debía dejar de decir falsedades como medio de evitar situaciones incómodas? Incluso aunque se tratara de mentiras piadosas.
Se prometió que lo haría.
La próxima vez.
—Intentad acordaros de llamarme «señora Asher». Y nada de «milady», por favor.
Los tres sirvientes asintieron con la cabeza.
¿Estaría siendo injusta con ellos por complicarles en su mentira? Por supuesto que sí.
—Será como vos gustéis, milady —dijo Carter—. Quiero decir… señora.
—Vámonos entonces —dejó que el criado la ayudara a subir al carruaje. Monette subió después que ella y Carter se sentó junto al cochero.
Recorrieron la corta distancia hasta llegar a una casita blanca con un jardín bien cuidado y una pequeña cuadra para los caballos.
Carter abrió la portezuela y desplegó la escalerilla. Dafne y Monette bajaron mientras la patrona y el portero se acercaban para saludarlos.
—Somos el señor y la señora Pitts, señora —se presentó el hombre—. A su servicio.
—Yo soy la señora Asher —Dafne les estrechó la mano, sintiendo solamente una pequeña punzada de culpa. Procedió a presentarles a los demás—. Llevamos a un herido con nosotros, el señor Westleigh. Necesitará que lo instalen en un cuarto lo antes posible.
La patrona señaló una puerta
—Entrad entonces, señora Asher, y decidnos cuál será la habitación del caballero.
Dejando a Monette a cargo de Westleigh, y a Carter y al cochero descargando el equipaje, Dafne siguió a la mujer al interior.
La decoración era modesta, pero lujosa si se la comparaba con la abadía de Fahr. Allí estarían muy bien. Solo sería por un día o dos, hasta que la familia de Westleigh acudiera a visitarlo.
—Permitidme que os muestre los dormitorios —la señora Pitts empezó a subir las escaleras—. Así escogeréis la del señor.
Carter y el señor Pitts entraron en la casa.
—Traemos el baúl del señor Westleigh —informó el criado.
—Seguidme.
Dafne subió las escaleras.
Escogió para Westleigh la mejor de las habitaciones. Un dormitorio de chaflán, con ventanas en ambos lados para dejar entrar mucha luz y aire fresco.
—¿Tiene la cama sábanas limpias? —preguntó.
—Por supuesto —respondió la señora Pitts—. Preparamos las habitaciones cuando el agente nos mandó recado de que veníais enseguida.
Era todo lo que una buena patrona debía hacer, pensó Dafne. Su obligación. Había aprendido, sin embargo, que incluso a los sirvientes les gustaba que les dieran las gracias.
—Es usted muy amable —sonrió a la señora Pitts antes de volverse hacia Carter—: Lo instalaremos aquí.
El señor Pitts y él bajaron el baúl y abandonaron la habitación.
—¿Deseáis ver el resto de la casa ahora? —le preguntó la señora Pitts a Dafne.
—Me ocuparé antes de instalar al caballero —contestó.
—Permitidme entonces que me ocupe de la comida.
La señora Pitts se marchó y, momentos después, los hombres ayudaron a Westleigh a acostarse.
—¿Dónde estoy? —inquirió Westleigh, tenso y confuso. ¿Adónde me habéis traído?
Dafne se acercó a su lado y le tocó una mano.
—Estáis en una casa de campo en el camino de Maidstone —usó su tono de voz más dulce.
—No quiero ir a Maidstone. Quiero ir a Londres —intentó levantarse.
Dafne le puso una mano en el hombro y él se sentó de nuevo.
—Estáis demasiado enfermo para viajar a Londres —llevaba dándole explicaciones como aquella durante las dos últimas horas: cada vez que se despertaba y no sabía dónde estaba—. Estuvisteis en un incendio y os heristeis en los ojos y en la cabeza. Necesitáis descansar; nosotros os cuidaremos hasta que os encontréis mejor. Entonces podréis ir a Londres.
—¿Descansar? —pareció relajarse—. Y luego a Londres.
Carter habló entonces.
—Deberíais abandonar la habitación, mila… señora Asher, mientras lo desvisto.
Dafne se volvió hacia el marido de la patrona:
—¿Podrían traerle agua? Jabón y toallas también, si es posible, para que Carter pueda bañarlo… Estoy segura de que se sentirá mucho más cómodo una vez que esté limpio. Tened cuidado con su cara, sin embargo.
—El agua, el jabón y las toallas ya están aquí, señora —el hombre señaló una cómoda de cajones sobre cuya superficie había una jofaina, una palangana y toallas. Abandonó luego la habitación.
Carter dijo:
—Yo me encargo de limpiarlo, señora. Dejádmelo a mí.
Dafne retiró la mano, dispuesta a apartarse, pero Westleigh se la agarró, reteniéndola.
—No os marchéis —gruñó—. No me dejéis solo.
La firmeza e intensidad de su actitud la conmovió. No sabía cómo tranquilizarlo.
Le acarició el cabello, el poco que asomaba bajo los vendajes.
—Sssh, tranquilo —le dijo con la misma voz que había utilizado la abadesa cada vez que la había consolado—. No estáis solo. Carter está aquí.
—Así es, señor —dijo el criado.
Dafne continuó:
—Ahora quedaos quieto para que Carter os quite las botas. Así os sentiréis más cómodo.
—Os lavaré un poco y os pondré una camisa de dormir limpia —añadió Carter.
Dafne sintió cómo se relajaban sus músculos.
—No llevo ninguna —murmuró.
Dos
El dragón lo perseguía, con su aliento abrasándole la piel. Le escocían los ojos.
Hugh se obligó a correr más rápido, a escapar.
La salida estaba allí delante, un punto de luz que parecía alejarse tanto más cuanto más obligaba a sus piernas a alcanzarlo. Las llamas rugían, como si el dragón se estuviera riendo de él. El fuego lo rodeó, envolviéndolo. Devorándolo.
Se despertó sobresaltado.
Y se topó con la oscuridad.
Se sentó en la cama, llevándose las manos a los ojos.
—¡No puedo ver! ¿Por qué no puedo ver? —tenía una tela en los ojos.
Entonces recordó. El fuego no había sido un sueño. Le había quemado los ojos. ¿Estaba ciego?
—Las vendas. ¡Quitádmelas! —empezó a tirarse de ellas.
Oyó un rumor de ropas y un aroma a rosas asaltó su olfato. Unas manos cálidas atraparon las suyas.
—Vuestros ojos están heridos —la voz era femenina, tranquilizadora, pero no familiar—. Las vendas tienen que quedarse donde están para que se curen.
—¿Quién sois? —tragó saliva. Le dolía la garganta cuando hablaba.
—Yo… soy la señora Asher. Vos me rescatasteis del incendio…
Solo recordaba haber rescatado a una mujer del incendio, cargándola en brazos por una escalera en llamas.
—¿Dónde estoy?
—Estáis… estáis en mi casa de… de Thurnfield.
¿Thurnfield?
¿La aldea en el camino de Londres? Había pasado muchas veces por ella.
Ella continuó:
—No podíais viajar, así que os hemos traído aquí.
Aquello no tenía sentido.
—Yo estaba en Ramsgate. Si no podía viajar, ¿cómo es que me encuentro en Thurnfield?
La voz de la mujer se volvió cautelosa.
—No podíamos encontrar un lugar para vos en Ramsgate. Un lugar donde pudierais recibir cuidados.
¿Lo estaba cuidando ella? ¿Quién era esa mujer? Quería verla. Mirarla a los ojos. Averiguar el motivo de la inquietud que percibía en su voz.
Pero eso era imposible.
Se aclaró la garganta.
—Habéis hablado en plural.
—Mi doncella, mi criado y yo.
Tenía una doncella y un criado. Una mujer de la nobleza, entonces. ¿Acaudalada? ¿Tendría más sirvientes, quizá?
—Una doncella y un criado. ¿Quién más hay aquí?
—La patrona y su marido, el portero —se interrumpió—. No hay nadie más.
Una dama de medios modestos, pero que ocultaba algo. Estaba seguro de ello.
—¿Dónde está el señor Asher?
—Soy viuda —pronunció con voz débil, lo que le provocó una nueva descarga de emociones.
De repente recordó que la mujer a la que había cargado en brazos no había pesado más que una pluma. Se había acurrucado confiada contra su pecho, escondiendo su rostro del fuego.
Maldijo los vendajes que le cubrían los ojos. Quería verla.
—Mi nombre es Westleigh —le tendió la mano, que pareció flotar en el vacío.
Ella se la estrechó.
Sintió la suavidad de su mano, como la de una mujer de casa noble.
—Sé quién sois vos —dijo ella, nuevamente con voz tensa—. Nos enteramos en la posada de que sois el señor Hugh Westleigh. Tenemos vuestro baúl de viaje. Como el nuestro, estaba en los carruajes y se libró del incendio.
¿Acaso había averiguado también que era el hermano menor del conde Westleigh? ¿Explicaría eso que lo hubiera llevado allí?
Ojalá pudiera mirarla a los ojos y leer en ella su intención.
Ojalá pudiera ver.
Se presionó las vendas que le cubrían los ojos. El dolor se intensificó.
Una mano suave y cálida le retiró los dedos de la cara, como había hecho antes.
—Por favor, no os toquéis los vendajes. El médico dijo que vuestros ojos debían permanecer vendados durante dos semanas. Todo ese tiempo es necesario para que curen.
—¿Se curarán, entonces? —preguntó—. ¿O me voy a quedar ciego?
Ella no respondió al momento.
—El médico dijo que debían permanecer vendados, ya que en caso contrario no curarían. Pero dijo que podrían curarse.
Hugh soltó una seca carcajada.
—Podrían. Eso no es muy reconfortante.
—Solo estoy repitiendo lo que me dijo —repuso ella, bajando de nuevo la voz.
Se dominó. Obviamente aquella mujer había asumido la tarea de cuidarlo. No tenía ninguna necesidad de mostrarse grosero a cambio.
Volvió a levantar la dolorida cabeza y la giró en la dirección de su voz.
—Disculpadme. No tengo por costumbre sucumbir a la autocompasión.
—Por supuesto que no.
En ese momento su voz le recordó a Hugh la de su antigua institutriz.
—¿Tenéis sed? —le preguntó ella.
Muy bueno por su parte ese cambio de tema.
Por Dios que estaba sediento. Tenía la garganta reseca.
Asintió con la cabeza.
Volvió a oír un rumor de faldas y el sonido de un líquido al verterse. Ella le puso un vaso en la mano. Bebió un sorbo.
Era agua, aromatizada con menta. ¿Quién podía tomarse tantas molestias por un desconocido?
Se la bebió de un trago.
—¿Hay más?
Le tendió el vaso vacío, la mano nuevamente suspendida en el aire. Esperó a que ella lo recogiera.
Así lo hizo y se lo rellenó, y otra vez se lo puso en la mano.
Bebió y le devolvió el vaso.
—Detesto sentirme tan inválido.
—No lo dudo —respondió la institutriz—. Pero debéis descansar. No solo os habéis quemado los ojos, sino que también habéis sufrido un fuerte golpe en la cabeza. El médico dijo que necesitabais descanso.
Se recostó sobre los cojines. El simple esfuerzo de despertarse en un lugar extraño y de beberse dos vasos de agua lo había fatigado. Qué irritante. Y qué débil. Odiaba la debilidad.
—¿Os traigo el desayuno? —le preguntó ella—. ¿O preferís dormir más?
Salivó ante la mención de la comida. Pero obligó a su áspera voz a permanecer tranquila:
—Preferiría desayunar, si fuerais tan amable.
Otra vez el rumor de faldas.
—Ahora vuelvo.
Ciego, dependía de aquella mujer para comer, para todo. No podía sentirse más impotente.
Sus pasos se fueron apagando y se abrió una puerta. Cuando la oyó cerrarse de nuevo, fue como si la habitación se hubiera tornado fría y amenazadora.
De niño nunca había tenido miedo de la oscuridad. Nunca había tenido miedo de nada, pero aquello era como una pesadilla hecha realidad. ¿Había cambiado el feroz dragón de su sueño por la oscuridad?
¿Por la ceguera?
Se palpó cuidadosamente los vendajes. Eran más gruesos sobre los ojos y le envolvían firmemente la cabeza. Intentó abrir los párpados, pero apenas se movían, de apretadas que estaban las vendas. El esfuerzo le provocó pinchazos de dolor en los ojos y ya no volvió a intentarlo para no dañárselos todavía más.
¿Era su destino quedarse ciego y desvalido?
Golpeó el colchón con el puño, deseoso de poder agarrar algo y destrozarlo en mil pedazos.
No temía a la oscuridad. No temía al peligro, pero la idea de verse inútil de por vida era demasiado horrorosa para poder ser expresada con palabras. Y se veía, efectivamente, inútil.
Se palpó los brazos, las piernas y el torso. Alguien le había puesto una camisa de dormir y calzones. Se llevó la tela de la camisa a la nariz. Ropa limpia. Ni un rastro de humo. Alguien lo había bañado y vestido.
¿Lo había desnudado ella y vestido con ropa limpia? ¿Los calzones también?
Intentó recordar. Recordaba haber rescatado a gente del incendio. Recordaba el fuego abrasándole la cara. Recordaba vagamente el traqueteo de un carruaje, pero aquellos recuerdos eran meros fogonazos, sin ninguna coherencia entre sí.
La cabeza le latía y se presionó las sienes. ¿Hasta qué punto estaba herido? Estiró los brazos y flexionó las piernas. El resto de su cuerpo parecía estar entero. Sentía el escozor de las quemaduras aquí y allá, pero nada importante.
Todavía podía caminar, ¿no? Si ese era el caso, no pensaba seguir encamado.
Se deslizó fuera del lecho. Sus piernas le sostenían, así que palpó todo el perímetro de la cama antes de alejarse. Extendiendo las manos frente a sí, dio unos pasos tentativos. ¿Así sería su vida a partir de ese momento? ¿Atrapado en la oscuridad y el vacío? ¿Inseguro de cada paso que daba?
Se abrió una puerta.
—¡Señor Westleigh! —era la voz de la señora Asher—. ¡No deberíais haberos levantado del lecho!
Oyó un tintineo de vajilla… y olió a gachas. La sintió acercarse. Reconoció su aroma a rosas.
Ella lo agarró de un brazo.
—Permitidme que os ayude a volver a la cama.
—No soy un inválido —intentó apartarse.
Pero ella tiró de él.
—No lo seréis, pero debéis descansar si no queréis convertiros en uno.
Seguía reacio a complacerla.
—¿Habéis traído comida?
—Sí —respondió—. Y una bandeja. ¿Lo veis? Podréis comer tranquilamente en el lecho.
Se liberó de un tirón.
—No puedo ver.
Ella se apartó y lo dejó de nuevo en el vacío. ¡Que lo abandonara de una vez! Ya encontraría él el camino de vuelta, si era necesario.
Se volvió hacia donde imaginaba que estaría.
—¿Hay mesa y silla en esta habitación?
Ella no respondió de inmediato.
—Sí.
—Entonces me sentaré y comeré como una persona.
—Muy bien —suspiró—. Quedaos donde estáis.
Oyó un movimiento de muebles. Y luego ella volvió a tomarlo del brazo.
—Venid aquí.
Se dejó guiar hasta una silla. Se sentó y oyó el ruido de una mesa cuando ella se la acercó. Un momento después olía la comida y oía el sonido de la bandeja cuando le fue colocada delante.
Ella le puso una cuchara en la mano y se la acercó al cuenco.
—Son gachas. Y té.
De repente experimentó un hambre atroz pero se contuvo, volviendo el rostro de nuevo hacia donde se imaginaba que estaba.
—¿Señora Asher?
—Sí —su voz era malhumorada, como habría sido de esperar después de su abominable comportamiento.
—Perdonadme —había vuelto a comportarse mal con ella—. Debería daros las gracias, en vez de trataros así.
Tardó varios segundos en hablar.
—Acepto vuestras disculpas, señor Westleigh —su tono se había suavizado—. Pero comed. Necesitáis comer para recuperar las fuerzas.
—Os agradezco la comida. Tengo mucha hambre —bajó la cuchara, pero erró el cuenco—. Diablos —se había olvidado de dónde estaba.
Ella lo guio en su siguiente intento. Esa vez Hugh recogió una cucharada de gachas y la levantó. Al ir a llevársela a la boca, se manchó una comisura de los labios.
Ella lo limpió con una servilleta.
—Permitidme que os ayude —le guio la mano cuando volvió a llevarse la cuchara a la boca.
El primer sabor aguzó su hambre, pero no podía soportar que le dieran de comer como si fuera un bebé.
—Creo que me podré arreglar —levantó el cuenco para acercárselo a la cara. Luego, con la otra mano, recogió una cucharada de gachas y se la llevó a la boca.
No dudaba de lo espantosas que debían ser sus maneras.
Dejó completamente limpio el cuenco y palpó la mesa antes de dejarlo encima.
Con los dedos, exploró cuidadosamente la superficie de la mesa. Una taza de té, caliente bajo sus dedos. ¿Cómo se las iba a arreglar para levantar una taza de té sin derramarla?
—¿Cómo tomáis el té? —le preguntó ella—. Yo os lo prepararé.
—Leche y un terrón de azúcar —escuchó el tintineo de la cucharilla mientras lo removía.
Cuando cesó el tintineo, ella volvió a guiar su mano hasta la taza. Él la agarró con ambas manos y se la llevó con cuidado a la boca, oliendo el aroma antes de dar un sorbo. Lo sorbió lentamente, no para paladear el sabor, sino porque no quería derramarlo.
Cuando terminó, consiguió dejar la taza sobre el plato.
—Gracias, señora Asher. Habéis sido muy amable.
—Ahora debéis descansar —repuso—. El médico dijo…
—No discutiré más con vos —palpó su servilleta y se la llevó a la boca.
Ella volvió a acercarse como para tomarlo de nuevo del brazo.
—Quiero intentarlo yo solo —empujó la silla hacia atrás y se levantó, para orientarse hacia donde estaba la cama. Consiguió llegar hasta ella y se metió bajo las sábanas, consciente en todo momento de que ella debía de estar vigilando cada uno de sus torpes movimientos. Y en ropa interior.
—¿Escribo a vuestra familia para decirles dónde estáis y contarles lo que os ha sucedido?
«¿Mi familia? Dios mío, no», exclamó Hugh para sus adentros.
Después de aquel viaje, pretendía liberarse de los grilletes de las responsabilidades familiares durante un tiempo. Desde que se licenció del ejército había estado pendiente y al servicio de su familia.
—No escribáis a mi familia —alzó la voz—. Ellos no deben saber nada de esto.
Ella no dijo nada.
Sacudió entonces la cabeza, consciente del tono que había utilizado.
—Vuelvo a disculparme con vos —pronunció con tono suave—. Mi familia sería el peor de mis cuidadores —no lo esperaban, de modo que tampoco se preocuparían. No los había informado de que había abandonado Bruselas—. Os suplico que busquéis otra solución. Me doy cuenta de la carga que supongo, pero bien puedo pagar por los cuidados que reciba. No debéis ponerme en manos de mi familia. En eso no puedo menos que insistir.
—Muy bien. No avisaré a vuestra familia.
Hugh la oyó recoger la bandeja de la mesa.
—Pero ahora debéis descansar. Alguien vendrá más tarde a ver cómo estáis.
Oyó sus pasos alejándose hacia la puerta.
Acababa de abrirla cuando volvió a hablar.
—¿Señor Westleigh?
Hugh se tensó, esperando una reprimenda.
—No sois ninguna carga.
Se cerró la puerta.
Estaba solo de nuevo. En la oscuridad.
La presencia de la señora Asher era un consuelo, un ancla. Estar solo era como flotar en el vacío. Escuchó y creyó oír un pájaro cantando cerca, el ladrido de un perro, unos pasos al otro lado de la puerta.
Se quedó inmóvil, esperando escuchar el ruido de la puerta al abrirse.
Los pasos volvieron a apagarse.
Le dolía la cabeza, le dolía la garganta, le dolían los ojos, pero estaba determinado a permanecer despierto. Si se quedaba despierto, no estaría del todo inerme.
Para no dormirse, evocó los detalles del incendio.
Acababa de abandonar la taberna de la posada, de regreso a su habitación, cuando oyó unos gritos de «¡fuego!». Se había puesto de inmediato en movimiento, aporreando puertas, haciendo salir a la gente. El incendio había empezado en un cuarto de la planta baja. Él y otros más habían vaciado aquella planta antes de subir a las superiores, donde el incendio seguía extendiéndose mientras la tarea de rescate se volvía cada vez más peligrosa.
La excitación lo había espoleado. Había gente que salvar y alguien tenía que enfrentar el peligro para conseguirlo: el papel perfecto para Hugh. Él siempre había hecho lo que había que hacer, lo que se necesitaba hacer. Y si para hacerlo había que correr algún riesgo, tanto mejor.
Había combatido en la guerra porque Inglaterra lo había necesitado y, si tenía que ser sincero, le había encantado la sensación de aventura, de arriesgar la propia vida, de probarse a sí mismo. Y después de licenciarse, se había preparado para la siguiente aventura: los viajes. Viajaría. A África. A las colonias de América. O a Chile… No, a Chile no. Con la suerte que tenía, habría terminado enredándose en su guerra de independencia. Y una cosa era arriesgar la vida por el país de uno, y otra muy distinta luchar como mercenario. Además, era su propia independencia la que anhelaba conquistar.
Pero, en lugar de eso, lo había atrapado una crisis familiar. Primero, su padre había empobrecido a la familia dilapidando en juego y mujeres toda su fortuna, para después intentar engañar al hombre que había acudido en su rescate, su propio hijo bastardo: John Rhysdale.
Después de aquello, Hugh, su hermano Ned y Rhysdale habían obligado a su padre a mudarse a Bruselas y a traspasar todas sus finanzas y asuntos a Ned. A Hugh le fue encargada la misión de asegurarse de que su padre se atuviera al trato, lo que significó repetidos viajes a Europa. Al menos su último viaje había sido efectivamente el último de todos. Hugh había sido llamado a Bruselas porque su padre había muerto de repente tras una noche de excesos.
Hugh no había lamentado en absoluto la muerte de su padre. Aquel hombre no se había preocupado una pizca ni por él ni por su familia. Su muerte lo había liberado por fin de sus obligaciones.
Pero ahora la independencia de Hugh estaba nuevamente amenazada, cuando tan cerca la había tenido. Solo que esa vez no sería una obligación familiar lo que lo retuviera.
Esa vez iba a ser la ceguera.
Dafne abandonó a paso rápido la cámara de Westleigh y salió al jardín, donde la vista de los arriates de tulipanes rojos y narcisos amarillos debería haberle alegrado el ánimo.
¿Cómo podía estar tranquila? Había contado con que la familia de Westleigh se encargaría de él. ¿Quién no querría dejarse cuidar por su familia? Había planeado marcharse de allí tan pronto como llegara un miembro de la misma. Ellos nunca verían a la escurridiza señora Asher. Una nota sería lo único que verían de su persona.
Los Westleigh detestarían saber que la despreciable lady Faville había estado cuidando a un miembro de su familia. Y Hugh Westleigh lo detestaría también. Al fin y al cabo, en su momento había intentado robarle al nuevo marido de su hermana, Phillipa Westleigh.
Y, como su vanidad se había sentido herida, había arrojado una lámpara de aceite encendida contra la pared del Club de la Máscara. Se había roto en mil pedazos, al igual que todas sus ilusiones. Inmediatamente, las cortinas y sus propias faldas se habían prendido.
Se apretó las mejillas, que le ardían. Había tenido tanto miedo… ¡y tanta vergüenza! ¿Qué clase de persona podía hacer algo así?
Sí, los Westleigh la odiarían, indudablemente.
Aquel día había sido una cobarde al huir después de que Phillipa la hubiera salvado, evitando que se le quemaran las faldas. Y seguía siéndolo. Lo que debía hacer era revelarle sin más su identidad a Hugh Westleigh. Que era lo que debería haber hecho desde el principio.
¿Qué le habría dicho la abadesa? «Haz lo que sea justo, niña mía. Nunca errarás si sigues la guía de tu propia conciencia. Haz siempre lo que sea justo».
¿Pero qué sucedía cuando una no sabía lo que era justo? ¿Qué se suponía que tenía que hacer alguien en esa tesitura? ¿Era justo confesarle la verdad, o era mejor ocultársela y no incomodarlo?
Dafne paseó arriba y abajo por el jardín. Solo tendría que esperar dos semanas hasta que le retiraran los vendajes y entonces se marcharía. De repente se detuvo y volvió a llevarse las manos a las mejillas.
A no ser que se quedara ciego.
«Por favor, Dios mío», rezó. «¡Que no se quede ciego!».
Sacudió la cabeza. ¿Quién era ella para rezar?
Ella, Carter y Monette simplemente debían cuidarlo lo mejor posible. No alterarlo. Proporcionarle las mayores oportunidades de que curara.
Quizá su querida abadesa intercediera por él ante Dios en nombre de Dafne. Y quizá la perdonara por no haber dicho la verdad esa vez. A Westleigh no le haría ningún daño pensar por tan poco tiempo que no era más que la señora Asher. Sintiéndose tan solo ligeramente culpable, se dirigió al frente de la casa.
Dos jóvenes que se acercaban por el camino apresuraron el paso al verla.
—Perdonad, señora. ¿Sois la señora Asher?
No parecían tener más de quince años.
—Sí, soy yo —respondió.
—Hemos venido a buscar trabajo, señora —dijo una de ellas—. El señor Brill, el agente de la propiedad, nos dijo que quizá necesitarais alguna ayuda en la granja…
—Podemos hacer de todo —intervino la otra—. Somos muchachas fuertes. El señor Brill responderá por nosotras.
Ambas vestían con sencillez. Su ropa parecía vieja y gastada. De hecho, les quedaba grande de lo muy delgadas que estaban.
—Necesitamos desesperadamente trabajo, señora —dijo la primera niña—. Haremos lo que sea.