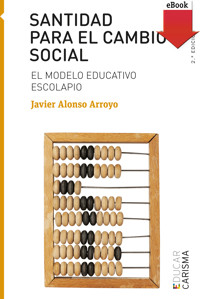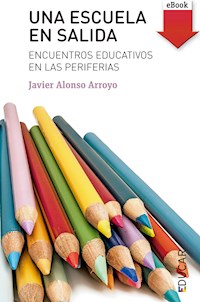
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PPC Editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Todos los fundadores de las diversas instituciones de Iglesia que se dedican a la educación parten de una mirada de fe sobre la realidad de niños y jóvenes, y desde ahí dan su respuesta. Esto fue así desde el principio para san José de Calasanz y sigue siendo así hoy en día. Y esa es la clave de lectura de este libro. Estas páginas recrean la experiencia fundacional de la escuela católica desde una perspectiva profundamente pedagógica. Javier Alonso, religioso, sacerdote y educador escolapio, propone que la escuela puede y debe llevar adelante su tarea educativa desde la clave de su origen: abrir los ojos a la realidad, sobre todo, de aquellos que sufren y necesitan nuestra respuesta. La "escuela en salida" es la que está al cuidado de los alumnos más débiles, la que abre sus puertas a la comunidad, la que da participación a todos y construye Iglesia. Es la que despierta en los alumnos una conciencia crítica ante las injusticias y les invita a comprometerse con los más necesitados. Es el espacio donde todos tienen la posibilidad de crecer, la expresión visible de la mesa de comunión del Reino de Dios. Este libro, que prologa Pedro Aguado, superior de la Orden de las Escuelas Pías, combina narraciones que invitan a la reflexión con desarrollos teóricos, pedagógicos y aportaciones bíblico-teológicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».
Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino; lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él.
Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo: “Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos?».
Él respondió: «El que practicó la misericordia con él».
Díjole entonces Jesús: «Vete y haz tú lo mismo» (Lc 10,29-36).
PRÓLOGO
La escuela católica nace, esencialmente, como una respuesta a la realidad. Todos los fundadores de las diversas instituciones que llevan adelante la misión de la educación integral desde el Evangelio de los niños y jóvenes parten de una mirada de fe sobre la realidad de ese niño y ese joven. Y desde ahí dan su respuesta. Esto ha sido siempre así desde el principio –san José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías– hasta nuestros días.
Y esta es la clave de lectura de este libro que tienes en tus manos. Javier Alonso –religioso, sacerdote y educador escolapio– recrea en su libro la experiencia fundacional de la escuela católica, y lo hace desde una perspectiva profundamente pedagógica. En el fondo, el autor está proponiendo que la escuela puede y debe llevar adelante su tarea educativa desde la clave de su origen, desde la esencia de su razón de ser: abrir los ojos a la realidad que nos rodea, sobre todo a la realidad de aquellos que sufren y que necesitan nuestra respuesta (como el herido de la parábola evangélica); contemplar esa realidad con una mirada creyente y, finalmente, responder.
Los «encuentros educativos en las periferias» que Javier nos propone son, en el fondo, una llamada fuerte y clara a que la escuela católica ahonde su propuesta educativa en lo que es su razón de ser: acompañar al niño y al joven en el camino de configurarse como una persona capaz de amar, en el profundo sentido de la palabra «amor». Nuestra escuela tiene muchos desafíos, y todos son trabajados con esfuerzo y dinamismo. Pero hay uno que es central: engendrar hombres y mujeres de bien, capaces de construir un mundo mejor.
Como buen hijo de Calasanz, Javier configura su libro desde una convicción de base: si un niño o una niña se encuentra con un educador y una propuesta educativa que le ayude a crecer desde lo mejor de sí mismo, desde las claves del Evangelio, ese niño o esa niña crecerá como una persona de bien, capaz de una vida plena, solidaria y feliz; capaz, en definitiva, de cambiar el mundo.
El libro combina narraciones que invitan a la reflexión con desarrollos teóricos que la completan, y nos va introduciendo poco a poco en lo que puede significar hoy, para la escuela católica, ser una «escuela en salida». No faltan las aportaciones bíblico-teológicas y los desarrollos pedagógicos, que nos ayudan a completar la nueva visión educativa que se propone en el libro.
Pienso que este libro nos puede ayudar significativamente a apostar por las convicciones que nos hacen crecer y por lo esencial que estamos llamados a ofrecer como escuela católica. Ninguno de los fundadores –hombres y mujeres– de la nuestra escuela tuvo mentalidad de «suplencia», sino de respuesta integral a una necesidad integral. El proyecto educativo de la escuela católica nunca dejará de ser imprescindible, porque nunca –ni antes, ni ahora, ni en el futuro– será íntegramente asumido por los Estados. La escuela católica tiene algo más, y lo debe aportar. La escuela católica debe creer en su proyecto y ofrecerlo sin duda y con convicción por el bien de los niños y jóvenes. Por eso es fundamental el trabajo en común de todos los que creemos en esta propuesta educativa. Solo así irá adelante. Sigue habiendo muchos niños y adolescentes sin escuela, y muchos más que necesitan una escuela. Y siempre será necesaria una escuela que evangelice la educación, que aporte a Cristo, que apueste por el pobre, que huela a Reino de Dios. Esto no lo ofrece ningún currículo oficial.
Pienso que la escuela puede ser una de las mejores plataformas para llevar adelante esa formidable propuesta del papa Francisco de construir una Iglesia en salida, capaz de responder de verdad a las necesidades de las personas de hoy. Por eso creo que la lectura de este libro puede ser de gran ayuda para todos los que creemos en la escuela católica.
Como superior general de la Orden de las Escuelas Pías es para mí un honor y una gran satisfacción prologar este libro de mi hermano Javier Alonso. ¡Gracias, Javier, por tu trabajo, por tu lucidez y por tu audacia educativa!
Buena lectura a todos.
PEDRO AGUADO, Sch. P.
Superior General de la Orden de las Escuelas Pías
UNA ESCUELA EN SALIDA
Días después de su elección, el papa Francisco se presentó en la cárcel de menores Casal de Marmo, de Roma, para celebrar el Jueves Santo. Al término de la homilía se puso de rodillas y lavó los pies a unos jóvenes reclusos que encarnaban a los doce apóstoles, con quienes Jesucristo realizó este gesto en su última cena. Entre ellos había dos muchachas, una italiana y otra de Europa del Este. Los chicos habían sido elegidos no según su fe, sino para que representaran a todos los internos. Entre aquellos a los que el papa lavó los pies había católicos, ortodoxos, musulmanes y no creyentes.
Con este gesto, el papa mostraba al mundo el talante samaritano que daría a su pontificado, un estilo cargado de gestos proféticos que invitan a salir de las sacristías para ir en busca de los más pobres. En la Exhortación Evangelii gaudium 1 (EG) propone a la Iglesia «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG 21). Expresa con frecuencia que prefiere «una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (EG 49).
La «Iglesia en salida» que propone el papa Francisco en Evangelii gaudium es la que abre sus puertas para llevar el Evangelio a las periferias. Es la que sale de las sacristías y se adentra en los barrios marginales, en los centros sociales, en los hogares rotos, en las vidas vacías y en la existencia de tantas personas destruidas por la injusticia y el pecado del mundo.
La escuela católica está llamada también a vivir la dinámica de «salida», dejando la comodidad y las falsas seguridades para buscar la oveja perdida, para navegar a la otra orilla, para ofrecer la Buena Noticia a los pobres y anunciar la liberación de los cautivos.
La «escuela en salida» es la que está al cuidado de los alumnos más débiles, la que abre sus puertas a la comunidad, la que da participación a todos y construye Iglesia. Es la que despierta en los alumnos una conciencia crítica ante las injusticias y les invita a comprometerse con los más necesitados. La «escuela en salida» es el espacio donde todos tienen la posibilidad de crecer, la expresión visible de la mesa de comunión del Reino de Dios.
Haciendo memoria del compromiso de la Iglesia por la educación, constatamos con orgullo que las mejores iniciativas de educación integral fueron una «escuela en salida» con una motivación claramente evangélica. A finales del siglo XVI, Calasanz inicia la «escuela popular cristiana»; un siglo después, La Salle funda una congregación religiosa educativa en Francia dedicada a los pobres. El siglo XIX es testigo del nacimiento de familias religiosas especializadas en la educación de los más pobres: José Chaminade, Marcelino Champagnat, Paula Montal, Juan Bosco, entre otros. A todos estos fundadores les movió la convicción de que la educación era el mejor medio de promoción humana y reforma de la Iglesia y la sociedad. Todos ellos fundaron escuelas «en salida» comprometidas con el desarrollo humano y social de los más pobres.
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et spes (GS), recuerda la opción preferencial por los pobres que debe tener la escuela católica: «Exhorta a los pastores de la Iglesia y a todos los fieles a que ayuden, sin escatimar sacrificios, a las escuelas católicas en el mejor y progresivo cumplimiento de su cometido y, ante todo, en atender a las necesidades de los pobres, a los que se ven privados de la ayuda y del afecto de la familia o que no participan del don de la fe» (GS 9,3).
En un contexto de evidente crisis del sistema educativo tradicional y de la significatividad de las escuelas católicas, la Iglesia publica un valiente documento 2 en el que se recogen algunas críticas que se hacían a las escuelas de la Iglesia. El texto señala que muchas escuelas católicas son «proselitistas», con un fin meramente religioso; que son «anacrónicas», ya que el Estado se encarga de la educación universal y no necesita suplencia; que son «elitistas», ya que muchos países no la subvencionan y que no logran «formar cristianos convencidos [...] en el campo social y político». Finalmente, el documento se pregunta si no sería mejor dedicarse a «una obra evangelizadora más directa», dadas las muchas dificultades que hay en la educación actual.
El documento pone de manifiesto la crisis de identidad de la escuela católica, que, a pesar de todos los esfuerzos que hace, no termina de cumplir bien su misión evangelizadora. Los alumnos salen de ella con un buen índice académico, pero no se despierta en ellos la adhesión a la persona de Jesús y al proyecto que proponen las bienaventuranzas. Ingresan en universidades competitivas, pero permanecen indiferentes ante el drama de los excluidos. Muchos de los que salen son perspicaces, emprendedores, políglotas, innovadores, pero moral y religiosamente infantiles. Los más críticos se preguntan: ¿por qué tantos esfuerzos están abocados a la irrelevancia y el fracaso?, ¿qué sentido tienen las escuelas de la Iglesia si no son capaces de transformar la sociedad desde los valores del Evangelio?, ¿ha perdido el cristianismo la capacidad de fascinación que tuvo en otros tiempos?
Los muchachos de la escuela de Barbiana también se hacen eco de la profunda crisis por la que estaban pasando las escuelas de la Iglesia: «Hace tiempo existía una escuela confesional. Tenía un fin digno de buscarse. Pero no servía para los ateos. Todos esperaban que la sustituyerais por algo grande. Al final habéis dado a luz un ratón: la escuela del provecho individual. Ahora ya no existe la escuela confesional. Los curas han perdido el reconocimiento y dan notas y títulos como vosotros. También ellos proponen a los chicos el dios Dinero» 3. La hermosa Carta a una maestra propone que la nueva escuela tenga un fin que sea honesto y grande, que sirva a los creyentes y a los ateos; es decir, que eduque a los niños para dedicarse al bien del prójimo.
El fin humanista de la educación se desvirtuó con la llegada del pensamiento ilustrado y después con la Revolución industrial, que requería buenos técnicos. Los sistemas educativos se centraron en el desarrollo de la razón instrumental, que llegó a convertirse en el criterio principal que decide y justifica los comportamientos sociales, económicos y políticos. Esta mentalidad instrumental, que caracteriza a la sociedad moderna, ha penetrado profundamente en todas las estructuras sociales y ha configurado todo un estilo de vida. La consecuencia ha sido el olvido de la persona como centro de la pedagogía en aras de su utilidad para integrarse en una sociedad productiva.
La misma racionalidad instrumental también ha contribuido a debilitar la vitalidad de la comunidad cristiana, la vocación y entrega de los educadores y el proyecto educativo integral de las escuelas católicas, olvidando a los que la sociedad descarta por improductivos. Esta debilidad o crisis de identidad reside en un replanteamiento de las finalidades; por ello no puede ser subsanada por nuevas metodologías que solo proponen un cambio superficial. Se necesita un nuevo paradigma que ponga a la persona en el centro de la educación y una verdadera comunidad cristiana educativa que viva el Evangelio con alegría y sea capaz de transmitirlo a los alumnos.
El fracaso del modelo de la Ilustración obliga a construir un nuevo discurso pedagógico y una praxis educativa que ponga la memoria de las víctimascomo punto de partida, como un imperativo de donde brota una nueva ética y, por consiguiente, una pedagogía que construya humanidad. Una escuela católica renovada ha de ser capaz de dar una respuesta a los que el sistema descarta.
El documento vaticano de 1977 ofrece la clave para recuperar la fuerza transformadora de la educación católica, que reside en la referencia a la concepción cristiana de la realidad: «Los principios evangélicos se convierten para ella en normas educativas, motivaciones interiores y, al mismo tiempo, en metas» (EC 34). Desde este enfoque, la identidad católica de la escuela no residiría tanto en las acciones de tipo pastoral como en los principios evangélicos que sostienen el proyecto educativo: la misericordia con los más débiles, la limpieza de corazón, el perdón a los enemigos, el trabajo por la paz, el amor a la verdad y la justicia, la igualdad entre las personas y el sentido de comunidad. No se trata solo de enseñar la doctrina cristiana, sino de hacerla posible en su propio proyecto educativo: «No se limita, pues, a enseñar valientemente cuáles son las exigencias de la justicia, aun cuando eso implique una oposición a la mentalidad local, sino que trata de hacer operativas tales exigencias en la propia comunidad, especialmente en la vida escolar de cada día» (EC 38).
Los evangelios están llenos de relatos de cómo Jesús acoge a los marginados, los cura, les devuelve la dignidad y los integra a la comunidad. Anuncia la Buena Noticia a los pobres: ciegos, cojos, encarcelados, enfermos y extranjeros, y les da un puesto en el banquete del Reino.
Sin duda, uno de los relatos que mejor muestran la misericordia de Dios con los pobres es la parábola del buen samaritano, un referente ineludible para los que se dedican a vendar las heridas de las víctimas de la injusticia y que han sido arrojadas a las cunetas de los sistemas sociales vigentes. A las escuelas también acuden niños heridos por la ignorancia y la pobreza, por la falta de afecto y por la ausencia de un sentido a la vida. Asisten niños con problemas de aprendizaje y de conducta, niños con carencia de afecto de la familia y de valores consistentes. Y fuera de los muros de la escuela todavía siguen muchos excluidos que necesitan de una Iglesia y una escuela más comprometidas con ellos.
El lector comprobará que en el libro se han incluido de modo explícito algunos aspectos educativos de la tradición judeocristiana recogida en la Biblia e interpretada por el magisterio de la Iglesia, además de algunos autores de marcada inspiración cristiana. El referente religioso explícito puede aportar mucho a la pedagogía actual, ya que ofrece una tradición secular ampliamente probada: una cosmovisión y una antropología completa e integral. «Todos los grandes proyectos de renovación educativa siempre nacieron de una antropología potente manifestada en una utopía de nueva persona y nuevo mundo» 4.
La intención de Jesús al narrar la parábola no es solo de orden ético. El compromiso de cuidar al pobre, víctima de la injusticia, nace de la experiencia de encuentro con Dios que tiene el samaritano y que le lleva a curar las heridas producidas por el pecado y la injusticia de los hombres. No lo entendieron igual el sacerdote y el levita, que pasaron de largo sin implicarse. En la parábola del juicio final (Mt 25,31-46) se desvela una convicción central de la fe cristiana: los pobres son la presencia viva de Jesús. Por eso dice a sus discípulos: «Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40), refiriéndose a los enfermos, los encarcelados, los hambrientos, los sedientos y los extranjeros.
El proyecto educativo de una escuela samaritana «en salida» se mueve en dos direcciones. Por una parte, debe ser como un «hospital de campaña» 5, con capacidad de sanar las heridas de los apaleados por el sistema; es decir, de los niños más vulnerables y que se descartan. Por otra, ha de ser el «laboratorio de un mundo nuevo» donde se puedan vivir los valores del Evangelio; especialmente la compasión y la justicia. En esta segunda dirección se plantea este libro.
Con el programa «Encuentros en las periferias» se pretende enseñar a los alumnos a mirar a los excluidos con ojos de misericordia, aprender de ellos, ayudarles en su proceso de curación e integración social y crear las condiciones de justicia para que no haya más víctimas. Incorporar a los excluidos en la práctica pedagógica supone recuperar el gran proyecto humanista que ha inspirado a los grandes pedagogos a lo largo de la historia. Con estos encuentros se pretende aprender humanidad de los que sufren la vulnerabilidad y la exclusión.
Buena parte de la reflexión pedagógica actual va en la dirección de recuperar un «nuevo humanismo» frente a una educación dominada por la eficiencia mercantilista. La UNESCO reafirma esta visión humanista de la educación, que «hace hincapié en la inclusión de personas que frecuentemente son discriminadas: mujeres y niñas, poblaciones autóctonas, personas con discapacidades, migrantes, las personas mayores y las poblaciones de países afectados por un conflicto. Exige un planteamiento abierto y flexible del aprendizaje, que debe extenderse tanto a lo largo como a lo ancho de la vida: un planteamiento que brinde a todos la oportunidad de realizar su potencial con miras a un futuro sostenible y una existencia digna» 6. La misma Iglesia ha publicado un sencillo documento: Educar en un humanismo solidario, con la finalidad de «humanizar la educación; es decir, poner a la persona en el centro de la educación, en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, unida a un destino común» 7.
El libro comienza con una narración novelada de la experiencia de encuentro con los pobres que tuvo José de Calasanz en el barrio del Trastévere de Roma y cuya historia es una versión educativa de la parábola del buen samaritano. Es la misma experiencia que vivieron tantos «buenos samaritanos» a lo largo de la historia y que han dejado páginas bellísimas en la espiritualidad occidental. Reivindicamos esta figura por ser la del iniciador de la «escuela popular cristiana» y, sin duda, un gran pedagogo que tiene una palabra que decir a los educadores populares.
Seguidamente hay unos capítulos destinados a la formación de los educadores. En el primero de ellos se hace una reflexión sobre «el herido al borde del camino», que representa a todos los que están excluidos por causa de la injusticia y el pecado del mundo. Se profundiza en las causas y los desafíos que presenta el mundo de los excluidos para el mundo educativo.
Hay un bloque de tres capítulos que corresponden a tres momentos de la parábola del buen samaritano, tal como lo reflexiona Ignacio Ellacuría 8: «Se conoce la realidad cuando, además de hacerse cargo de la realidad (momento noético) y de cargar con la realidad (momento ético), uno se encarga de la realidad (momento práxico)».
Asumir estas tres obligaciones con la realidad social en la que la persona está ya implantada es comprometerse con el ser humano despojado de sus derechos y cuyo destino pasa porque todos asuman parte de responsabilidad en su cuidado. Ningún proyecto educativo puede eludir los problemas de exclusión que vive el hombre de hoy.
En un primer momento (noético), el buen samaritano se acerca al herido y lo reconoce como un hermano necesitado de ayuda. El levita y el sacerdote pasan de largo, porque tienen una mirada llena de prejuicios; sin embargo, el samaritano tiene una mirada compasiva que reconoce al otro como una persona con dignidad. Carga con la realidad del excluido,haciéndole los primeros auxilios. En un segundo momento (ético), el samaritano no tiene reparos en subir al herido a su propia cabalgadura, asumiendo riesgos evidentes; mira al herido cara a cara y entiende que es su obligación ayudarle y llevarle a una posada. Se hace cargo de la realidad, es decir, se implica en ayudarle. En un tercer momento (práxico), el samaritano se da cuenta de la importancia de cuidar al herido para que se reponga y se reintegre a la vida ordinaria. El samaritano se encarga de la realidad para transformarla.
Continúa el relato: José de Calasanz descubre que Dios le está llamando a dar comienzo a la aventura de iniciar una escuela para los niños más pobres y de este modo evitar que la corrupción y la injusticia los dejen heridos al borde del camino. Se da cuenta de que no basta solo sacar a los niños de la corrupción (curación), sino que hay que evitar que entren en ella (prevención). En las periferias de Roma nace la primera escuela popular cristiana de Europa a finales del siglo XVI como «un remedio eficaz, preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien».
En el siguiente capítulo se reflexiona sobre la identidad y organización de una escuela popular para que sea una verdadera posada dedicada al cuidado y promoción de los pobres. Una escuela inclusiva, abierta y crítica que sea un «laboratorio» de un mundo nuevo más justo.
Para desarrollar el proyecto de educación popular se necesitan educadores comprometidos con la causa de la justicia, educadores que vivan su profesión como un verdadero apostolado. Se describirá cómo debe ser el perfil de un educador popular y su proceso de formación.
Sigue el relato, pero ahora cuatrocientos años después. El profesor Mario Scheller invita a sus alumnos de Pedagogía a emprender un «viaje educativo» en el que deberán tener un encuentro con personas que han vivido situaciones de exclusión social. Con mucho entusiasmo, tres jóvenes alumnos se reúnen en un restaurante romano llamado «La Periferia», en el que planifican y reflexionan sobre las visitas que van teniendo. A medida que los encuentros avanzan, los alumnos van cambiando su mirada sobre la realidad y adquiriendo nuevos aprendizajes que van compartiendo.
Se ofrece una propuesta didáctica concreta que permite incluir la realidad de los excluidos en el proyecto educativo de la escuela. Para ello se propone el modelo de aprendizaje experiencial de Kolb como metodología para los encuentros; después se apunta de modo muy sencillo cómo la experiencia de relación con los pobres es una fuente de aprendizaje.
En la segunda parte del libro se presentan diez encuentros con personas que han sufrido una realidad de exclusión social y que están ambientados en la ciudad de Roma cuatrocientos años después de que san José de Calasanz tuviera un encuentro con los niños pobres y que originó el nacimiento de la primera escuela popular. Cada encuentro consta de un relato que recoge la experiencia de encuentro con personas e instituciones de exclusión; seguidamente se hace una reflexión sobre la realidad narrada. La finalidad de esta parte sirve de referencia para elaborar programas más organizados en la escuela.
En los anexos se presenta una programación posible de «encuentros en las periferias» desde la escuela, un itinerario para implantar el programa en la escuela, unas pistas para la evaluación y, por supuesto, unas orientaciones bibliográficas.
El contexto social en el que se ha redactado este libro es la dura situación social y económica por la que actualmente pasa Venezuela, donde millones de personas han tenido que emigrar para no caer en la dinámica de la miseria. Diariamente se ve a personas mendigando comida en las calles, ancianos abandonados, enfermos crónicos sin esperanza por falta de medicamentos, jóvenes ociosos por falta de oportunidades, niños desnutridos en los barrios, personas con depresión, familias separadas por la emigración y mujeres atrapadas en el círculo de la corrupción. Un país mal administrado donde la ambición y el fanatismo ideológico está dejando a mucha gente herida en la orilla de los caminos.
Y en este contexto la escuela católica debe dar una respuesta que sane heridas, que acoja a los pobres, que abra puentes de diálogo, que ofrezca esperanza y que construya una nueva humanidad.
El papa Francisco recuerda que «los pobres nos evangelizan siempre, nos comunican la sabiduría de Dios misteriosamente» 9. Podemos afirmar también que los pobres tienen una sabiduría que nos enseña a ser mejores personas y, por supuesto, pueden ser unos grandes maestros de vida.
Dejemos que las periferias entren en nuestros proyectos educativos y descubriremos con sorpresa que nuestras escuelas se llenan con la luz del Evangelio.
TÚ SERÁS EL AMPARO DEL HUÉRFANO(Roma, septiembre de 1596)
La aldaba de la puerta de servicio sonó con fuerza y de modo persistente. Ya había oscurecido, las calles de la ciudad estaban en calma y solo se oía el sonido de los grillos y el crepitar lejano de las luminarias encendidas de los patios de las casas. Dos guardias custodiaban la puerta principal del palacio del cardenal Colonna, donde estaba hospedado el P. José de Calasanz desde que llegó a Roma en 1592, hacía ya más de cuatro años.
–¿Quién vendrá a importunar la quietud de la noche? –exclamó el padre Calasanz a Pietro, un sobrino del cardenal Colonna con quien repasaba algunas lecciones de latín a la luz de una lámpara de aceite.
Ya comenzaba el otoño, y a partir las nueve de la noche era muy extraño ver a la gente en la calle, aunque el clima invitaba a conversar con los vecinos en la puerta de las casas. Las calles de Roma eran muy estrechas, oscuras e inseguras. Los andamios de madera de las construcciones eran lugares perfectos de refugio para delincuentes dispuestos a sorprender a cualquiera que se atreviese a pasear de noche.
El padre Calasanz entendió que, si alguien se arriesgaba a llamar tan entrada la noche, debía de tratarse de alguna urgencia que era preciso atender. En sus primeros años de sacerdote, como secretario del obispo Capilla, aprendió a estar siempre disponible para servir a las necesidades de los fieles. El compromiso que adoptó el día de su ordenación sacerdotal fue estar al cuidado de las ovejas, especialmente de las más pobres.
Bajó por las escaleras de servicio acompañado de su alumno Pietro, que lo seguía con una mezcla de curiosidad y de temor ante una llamada tan imprevista. Ambos cruzaron un pequeño patio ajardinado, y el padre José acercó su ojo a la mirilla de la puerta; vio la sombra de un niño que no medía ni un metro de altura. «¿Quién se arriesga a estas horas a salir de su casa y cruzar la ciudad?», pensó el padre.
–¿Se acuerda de mí, padre? Soy Gianluca. ¿Podría abrirme la puerta por favor? –exclamó con la voz frágil y temblorosa de un niño que apenas tenía ocho años.
Tras abrir la puerta, Gianluca entró muy nervioso en el patio de palacio y se echó a llorar abrazado a las piernas del padre. Pietro observaba la escena desconcertado.
–Ya me acuerdo, pequeño. Te conocí hace unos días, cuando visitaba a tu mamá, enferma con fiebre muy alta y el cuello muy hinchado. ¿Qué pasó, muchacho, que vienes tan angustiado?
–¡Mamá murió esta tarde y no sé qué hacer! Unos minutos antes de morir me encargó el cuidado de mis hermanitos pequeños, y mi hermana mayor, Patricia, está tullida y poco puede ayudar. Mi mamá me encargó que viniera a buscarle cuando ella muriera. Se puso muy contenta cuando usted le administró la unción y le dio la comunión. Le confortó usted tanto en sus últimos días de vida que su deseo fue que, a su muerte, viniera para rezar con toda la familia. Me recordó lo bueno y dulce que es usted y me aseguró que haría lo posible para que tuviera una cristiana sepultura. ¡Padre, solo soy un niño! ¡Ayúdeme! ¿Cómo salgo adelante con mis hermanos?
Inmediatamente rompió a llorar desconsoladamente y se fundió en un abrazo con el joven sacerdote.
La confesión de Gianluca conmocionó mucho al padre José. Le dio un vuelco el corazón y pensó en dónde estaba el padre de los niños; ¿y los vecinos?, ¿por qué acudía a él? La confesión del niño era muy real y trágica. Recordaba la escena de la mujer cananea que se acercó a Jesús pidiéndole sanación para su hijo, y a Jairo intercediendo por su hija muy enferma.
Debía escuchar al niño y seguirle hasta la casa; entendió que era el mismo Dios quien le estaba hablando. De pronto se avergonzó delante de su discípulo Pietro –el sobrino del cardenal– y consideró que el palacio donde vivía era un lugar extraño al mundo real. Pero enseguida reaccionó:
–Espera, muchacho, que me ponga algo de abrigo y te acompaño a casa. Y tú, Pietro, avisa a Su Eminencia de que estaré fuera y no sé a qué hora volveré.
El padre José tomó una lámpara de aceite para guiarse por las oscuras calles de Roma acompañado del pequeño Gianluca. Pietro se quedó en casa velando su llegada, porque no tuvo la valentía de acompañarle durante la noche.
José y Gianluca cruzaron delante de las escalinatas del Campidoglio, siguieron en línea recta hasta la altura del teatro Marcelo, se introdujeron en el barrio judío, que bordearon hasta tomar rumbo al puente Sixto por la ribera del río. Tuvieron mucha suerte, porque ningún bandido se fijó en ellos. Tal vez el traje clerical fuera una buena protección en la insegura ciudad de los papas.
El hogar de Gianluca era un espacio de una sola pieza donde se dormía, se comía y se compartía todo. Pertenecía a una familia muy pobre formada por cuatro niños y la madre. La hermana mayor, de doce años, había quedado coja a los cuatro, porque fue atropellada por un coche de caballos y difícilmente podía ingresar dinero en casa, aunque se defendía para hacer los oficios domésticos. Por debajo de Gianluca estaba Pierino, de seis años, y Mario, de tres.
El médico certificó la muerte de Andrea asegurando que era un caso de peste bubónica. Los síntomas eran muy claros: fiebres altas, vómitos e hinchazón en el cuello. Había que actuar rápido y enterrar el cuerpo lo antes posible para evitar futuros contagios. Todavía les quedaba vivo el recuerdo de la última peste que asoló la ciudad de Roma años atrás.
Los niños estaban esperando con ansia al sacerdote. Los vecinos, también muy pobres, habían acomodado el cuerpo de Andrea y oraban por el eterno descanso de su alma a la luz de unas velas. Oraban sobre todo para que Dios se apiadara de estas criaturas que dejaba huérfanas.
–Actúe con rapidez, padre –le susurró el doctor–. Debemos enterrarla enseguida, no sea que la enfermedad se contagie entre los vecinos. La epidemia está en su fase más cruel y debemos actuar para que no termine de contagiar a toda la familia y a los vecinos. Dios tenga piedad de nosotros.
–Descuide, doctor, así lo haré.
El padre Calasanz sacó el ritual de bolsillo y susurró unas oraciones en latín que nadie entendía. Todos adivinaron que estaba encomendando el alma de la buena de Andrea a Dios. Con el hisopo asperjó agua bendita sobre su cuerpo inmóvil e invitó a todos a rezar un padrenuestro y un avemaría.
Dos vecinos pusieron el cuerpo en una caja de madera y lo montaron en un carro rumbo a una fosa común que se había abierto en un solar cerca de la parroquia de Santa Dorotea. La peste ya había segado la vida de muchas personas pobres en el barrio, dejando a muchos niños huérfanos. ¿Quién sabe cuántas más muertes habría?
La casa se quedó vacía sin mamá Andrea, el alma del hogar. Calasanz estaba tan impactado ante el sufrimiento de los niños que se le humedecieron los ojos de la pena. Los pequeños le miraron con los ojos tiernos de la inocencia infantil, como diciéndole: «Y ahora, ¿qué hacemos?, ¿cómo saldremos adelante sin una mamá?».
Con la muerte de Andrea, los niños se habían quedado solos. El padre trabajaba en las afueras de Roma, comerciando con aceitunas. Un día no volvió y nadie sabe si murió, desapareció o se fugó. Los niños no tenían familia directa en Roma, solo la cercanía de los vecinos, que eran tan pobres como ellos.
Una vecina trajo unos platos de sopa para que los niños pudieran pasar la noche bien y se quedó a dormir con ellos para sustituir por unas horas el vacío dejado por la madre. Al día siguiente había que resolver esta situación. El padre José sentía que tenía una responsabilidad y esperaba que Dios le diera luz para buscar la mejor solución.
Junto con la vecina pasó la noche velando con los niños y esperando los primeros rayos de sol para volver con más seguridad a palacio.
Entregó a la vecina unas monedas para que cuidara de los niños mientras les buscaba una solución. En Roma había muy buenos cristianos que estaban dispuestos a responder ante estas situaciones tan dramáticas. Pensó en el hogar para niños huérfanos de Santa María in Aquiro, fundado por Leonardo Cerusi. Seguro que, viendo esta situación, los podría acoger y por lo menos darles un techo y comida.
La noche había sido muy intensa en emociones. Había vivido muchas experiencias fuertes en sus visitas pastorales en España, conocía bien la difícil realidad de las familias pobres de Roma; en sus visitas como cofrade de los Doce Apóstoles visitaba con frecuencia el hospital del Espíritu Santo, donde colaboraba con Camilo de Lelis. Había visto mucho, pero esa noche fue muy especial desde la llamada de Gianluca. La visión del cuerpo inmóvil de Andrea en un humilde ataúd y el llanto de los niños huérfanos.
De pronto recordó los versículos del salmo: «A ti se te ha encomendado el pobre, tú serás el amparo del huérfano», y un fuego recorrió todo su cuerpo. Desde ese momento entendió que ya nada sería igual.
Llegó a palacio, donde el cardenal Colonna estaba esperando con cierta inquietud, pues era insólito que un sacerdote estuviera fuera de casa durante la noche.
Con los ojos fatigados, el padre José le relató todo lo acaecido desde que Gianluca llamó a la puerta, cómo se encontró al grupito de niños y la impresión profunda que le produjo en su alma.
–¡Padre! Esta noche he vivido una experiencia muy peculiar. De pronto siento que todo lo que he vivido hasta el momento: mis proyectos, mis ilusiones, mis preocupaciones, son relativos. Me siento extraño y vacío viviendo en este cómodo palacio mientras el pueblo pasa miseria. Hemos de hacer algo por esos niños que se han quedado huérfanos, es un deber cristiano dar una respuesta rápida. No pueden esperar.
–¡Dios mío, esta peste no nos deja respirar! –exclamó atemorizado el cardenal–. Tendremos que tomarnos unas vacaciones en el campo, no sea que terminemos también contagiados. ¿No vendría conmigo, padre José?
El padre José tenía en mucha estima al cardenal, pues lo había acogido durante años y, sobre todo, era de su total confianza. Ahora no entendía cómo permanecía tan insensible ante una confesión tan dramática. Solo pensaba en sí mismo y no le preocupaba la suerte de los pobres.
Las continuas visitas a los enfermos que había realizado el P. José con la cofradía de los Doce Apóstoles le había abierto los ojos a una realidad que no conocía. ¿Cómo podía abandonar a los pobres? Evidentemente, el maestro Jesús no lo habría hecho.
Pero, de pronto, el cardenal reaccionó:
–Claro, claro... debemos ayudarles. Quizá podríamos remitir a estos niños al hospicio de Leonardo Cerusi y, de paso, les daré una buena limosna para que los admitan sin problemas.
Con una carta de recomendación y unas cuantas monedas, el padre José acudió al orfanato para encontrar un acomodo a los niños. Era un edificio húmedo, oscuro y un tanto insalubre, pero, a cambio, estaba atendido con diligencia y piedad. Los niños tenían dos platos de comida, agua limpia y la posibilidad de ir al oratorio del padre Felipe Neri para recibir catequesis los días de fiesta.
El orfanato albergaba a niños procedentes de todos los barrios de la ciudad. El número había aumentado a raíz de la epidemia de peste de 1590, y desde hacía unos meses, con la nueva epidemia, había nuevos ingresos. Funcionaba con la ayuda económica de familias pudientes romanas, e incluso el mismo papa aportaba una renta mensual. Los nobles eran muy conscientes de que no se podía abandonar a los niños en la calle, a merced de las bandas de criminales, que los usarían para sus propósitos.
El padre José habló con el encargado del orfanato y le presentó el problema que tenía. También le explicó que el cardenal Colonna se comprometía a ayudar con los gastos.
–Podremos acoger a los niños con gusto y encargaremos el cuidado de la jovencita tullida a una señora muy devota que le enseñará música y canto.
–Muy agradecido, señor. ¿Cuándo podría traerlos? He encargado a una vecina su cuidado y no creo que aguante mucho tiempo.
–Podrían venir mañana mismo. Les pondremos una cama adecuada y esperemos que se vayan acomodando bien.
El padre José salió del orfanato contento por la rápida acogida y porque los niños iban a permanecer juntos. Así que se dirigió al Trastévere para proponer a los niños el traslado a su nuevo hogar.
Ese día durmió en palacio con la convicción de que había hecho una buena obra y de que los niños estarían bien atendidos en su nuevo hogar.
HERIDOS AL BORDE DEL CAMINO.LOSQUELASOCIEDADDESCARTA
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto (Lc 10,3).
Gianluca fue uno de tantos niños que se quedaron huérfanos a causa de las epidemias de peste que asolaron Roma a finales del siglo XVI. De no haber ingresado en un hospicio se habría quedado en la calle, buscándose la vida en la mendicidad y la delincuencia. La familia de Gianluca sufrió el maltrato de una sociedad clasista que la marginó y descartó por improductiva. Quedaron heridos al borde del camino, a la espera de que un caminante generoso los socorriera.
En esa época había pobres de solemnidad (caballeros pobres, jornaleros, viudas, huérfanos, frailes mendicantes y curas rurales) que tenían derecho a recibir limosna y estaban bien integrados en la sociedad. Pero lo más común eran los pobres indigentes y vagos,