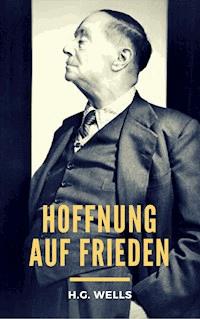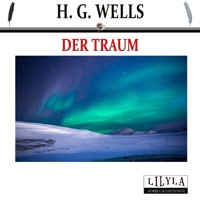Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Wells es el escritor conocido mundialmente por sus historias de ciencia ficción y con esta nos trae una historia de amor al uso pero que tiene lugar en un escenario futurista: la ciudad de Londres dentro de mil años. La premisa al comienzo de su historia es que la humanidad se encuentra ahora dividida de forma vertical en 3 "niveles" atendiendo a criterios de poder económico: los ricos son los que controlan la industria y viven en la parte superior de los rascacielos, en contacto así con el aire puro y los vehículos que vuelan; los abogados, médicos, funcionarios y demás empleados viven en los niveles intermedios; finalmente los obreros y obreras, población miserable que apenas logra sobrevivir, que viven en los pisos bajos. Teniendo en cuenta su pertenencia a una de las clases descritas, la pareja protagonista de la historia, Elizabeth y Denton, carentes de recursos económicos para poder casarse, deberán marcharse fuera de la ciudad y abocarse a lo desconocido. Además de lo innovador y vanguardista del argumento, el autor se distingue también por su cuidado en el uso de un lenguaje que sugiere también una época futura, lo que quizás en parte ocurre debido a la fascinación que el autor tenía por el lenguaje y su poder para moldear la sociedad y cultura de aquéllos que lo usan. Es éste el primer volumen de una historia que tendrá una segunda parte formada por 5 relatos, en los que Wells se vale de la fantasía y la parodia para cuestionar los problemas sociológicos del momento, que quizás tampoco nos resultan tan alejados a nosotros más de un siglo después.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. G. Wells
Una historia de los tiemps venideros
Saga
Una historia de los tiemps venideros
Copyright © 1899, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672640
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
La cura de amor.
El excelente Mr. Morris era un inglés que vivió en la época de la buena reina Victoria. Era, un hombre próspero y muy sensato; leía el Times e iba a la iglesia. Al llegar a la edad madura, se fijó en su rostro una expresión de desdén tranquilo y satisfecho por todo lo que no era como él. Era Mr. Morris una de esas personas que hacen con una inevitable regularidad todo lo que está bien, lo que es formal y racional.
Llevaba siempre vestidos correctos y decentes, justo medio entre, lo elegante y lo mezquino. Contribuía regularmente a las obras caritativas de buen tono, transacción juiciosa entre la ostentación y la tacañería, y nunca dejaba de hacerse cortar los cabellos de un largo que denotara una exacta decencia.
Todo cuanto era correcto y decente que poseyera un hombre de su posición, lo poseía él, y lodo lo que no era ni correcto ni decente para un hombre de su posición, no lo poseía.
Entre esas posesiones correctas y decentes, el tal Mr.
Morris tenía una esposa y varios hijos. Naturalmente, la esposa que tenía era del género decente, y los hijos eran del género decente, y en número decente: nada de fantástico o de aturdido en ninguno de ellos, en cuanto Mr. Morris alcanzaba a ver. Llevaban vestidos perfectamente correctos, ni elegantes, ni higiénicos, ni raídos, sino justamente como la decencia los exigía. Vivían en una casa bonita y decente, de arquitectura Victoriana, al estilo de reina Ana, que ostentaba en el frontis falsos cabriolés de yeso pintados color de chocolate; en el interior, tableros imitación encina esculpida, de Lincrusta Walton; un terrado de barro cocido que imitaba la piedra, y falsos vitreaux en la puerta principal. Sus hijos fueron a escuelas buenas y sólidas, Y abrazaron respetables profesiones; Sus hijas, no obstante una o dos veleidades fantásticas, se unieron en matrimonio con partidos adecuados, personas de orden, avejentadas y «con esperanzas». Y cuando le llegó el momento decente y oportuno, Mr. Morris murió. Su tumba fue de mármol, sin inscripciones laudatorias ni insulseces artísticas, tranquilamente imponente, porque esa era la moda de aquella época.
Sufrió diversos cambios, según la costumbre en tales casos, y mucho tiempo antes de que esta historia comenzara, sus mismos huesos estaban reducidos a polvo y esparcidos a los cuatro vientos. Sus hijos, sus nietos, sus biznietos y los hijos de éstos, no eran ya, ellos también, otra cosa que polvo y cenizas, las cuales habían sido igualmente desparramadas.
Era cosa que él no habría podido nunca imaginarse, el que llegaría el día en que hasta los restos de sus tataranietos fueran esparcidos a los cuatro vientos. Si alguien hubiera emitido semejante idea en su presencia, él habría sentido una grave ofuscación, pues era una de esas dignas personas que Do tienen interés alguno por el porvenir de la humanidad. A decir verdad, tenía serias dudas en cuanto a que tocara a la humanidad un porvenir cualquiera después de que él hubiera muerto.
Le parecía completamente imposible y absolutamente desnudo de interés el imaginarse que hubiera algo después de su muerte. Sin embargo, así era, y cuando hasta los hijos de sus biznietos estuvieron muertos, podridos —y olvidados—, cuando la casa de falsas vigas hubo sufrido la suerte de todas las cosas ficticias, cuando el Times no apareció más, cuando el sombrero de copa pasó a ser una antigüedad ridícula, y la piedra tumular, modesta e imponente, que había sido consagrada a Mr. Morris, había sido quemada para hacer cal y argamasa, y cuando todo lo que Mr. Morris había juzgado importante y real se había desecado y estaba muerto, el mundo existía aún y había en él personas que miraban el porvenir, o más bien dicho, todo lo que no era su persona o su propiedad, con tanta indiferencia como lo había mirado Mr.
Morris Cosa extraña de observar, y que habría causado a Mr. Morris un gran enojo si alguien se lo hubiera predicho: por todo el mundo vivía esparcida una incertidumbre de personas que respiraban la vida y por cuyas venas corría la sangre de Mr. Morris, así como, un día por venir, la vida que está hoy concentrada en el lector de la presente historia, podrá estar igualmente esparcida por todos los extremos de este mundo y mezclada en millares de razas extranjeras, más allá de todo pensamiento y de todo rastro.
Entre los descendientes de este Mr. Morris había uno tan sensato y de espíritu tan claro como su antepasado. Tenía exactamente la misma armazón sólida y corta del antiguo hombre del siglo XIX, cuyo nombre de Morris, llevaba aun —pero con esta ortografía: Mwres—; tenía en el rostro la misma expresión medio desdeñosa. Era también un personaje próspero para su época, lleno de aversión hacia lo nuevo, y para todas las cuestiones concernientes a lo porvenir y al mejoramiento de las clases inferiores, como lo había sido su antepasado Mr. Morris. No leía el Times (para decir, la verdad, ignoraba que alguna vez hubiera habido un Times); esta institución había naufragado en alguna parte, en los abismos de los años transcurridos. Pero el fonógrafo que le hablaba por la mañana, mientras se vestía, reproducía la voz de alguna reencarnación de Blowitz que se entrometía en los asuntos del mundo. Esa máquina fonográfica tenía las dimensiones y la forma de un reloj holandés, y en la parte delantera unos indicadores barométricos movidos por electricidad, un reloj y un calendario eléctricos, un memento automático para las citas, y en el sitio de la esfera se abría la boca de una trompeta. Cuando tenía noticias, la trompeta graznaba como un pavo: «¡galú! ¡galú!» después de lo cual voceaba su mensaje, como una trompeta puede vocear.
Mientras Mwres se vestía, le cantaba, en tonos sonoros, amplios y guturales, los accidentes sobrevenidos la víspera a El famoso corresponsal que el Times tiene en París, los ómnibus volantes que circulaban en torno del globo, los nombres de las últimas personas llegadas a los balnearios a la moda recientemente fundados en el Tíbet, las reuniones de las grandes compañías monopolizadoras celebradas la víspera.
Si lo que la trompeta decía fastidiaba a Mwres, éste no tenía más que tocar un botón, y la máquina, después de una corta sofocación, hablaba, de otra cosa.
Naturalmente, su vestir difería mucho del de su antepasado.
Sería difícil decir cuál (lo los dos habría sentido mayor asombro y habría sufrido más al encontrarse dentro de las ropas del otro.
Mwres habría preferido ciertamente ir desnudo por completo, a, ponerse el sombrero de felpa, la levita, el pantalón gris perla y la cadena de reloj que en los tiempos pasados habían llenado a Mr. Morris de un sombrío respeto por sí mismo. Para Mwres no existía ya el fastidio de afeitarse: un hábil operador había desde tiempo atrás hecho desaparecer hasta el último pelo de su cara. Sus piernas estaban encerradas en un agradable vestido de color rosado y ambarino, y tejido de una materia impermeable para el aire: él lo hinchaba con una ingeniosa bombita, de manera de sugerir la idea de músculos enormes. Por encima de eso, llevaba también vestidos neumáticos, y sobre éstos una túnica de seda color ámbar, de suerte que estaba vestido de aire y admirablemente protegido contra los cambios repentinos de temperatura.
Encima de todo se echaba un manto escarlata, de bordes fantásticamente recortados. En su cabeza, que había sido hábilmente despojada hasta de los más pequeños cabellos, ajustaba una gorrita de color rojo vivo, mantenida recta por inspiración, llena de hidrógeno y con un parecido curioso a la cresta de un gallo. Así, completo su atavío, y consciente de hallarse vestido sobriamente y con corrección, estaba dispuesto a afrontar, con mirada tranquila, a sus Contemporáneos.
Este Mwres —el tratamiento de «señor» había desaparecido desde épocas atrasadas— era, uno de los funcionarios del Sindicato de las Máquinas de Viento y de las Caídas de Agua, gran compañía que poseía las ruedas de viento y las caídas de agua del mundo entero, monopolizaba el agua y proveía de fuerza eléctrica necesaria para la gente en esos días avanzados.
Ocupaba en un vasto hotel, cerca de la parte de Londres llamada la Séptima Vía, un espacioso y cómodo departamento situado en el décimo séptimo piso. —Las casas particulares y la vida de familia habían desaparecido desde tiempo atrás, con el refinamiento progresivo de las costumbres, y, a decir verdad, la constante alza de los intereses y del valor de los terrenos, la desaparición necesaria de los sirvientes, la complicación de la cocina hablan hecho imposible el domicilio privado del siglo XIX, aun para aquel que hubiera deseado vivir en tan salvaje reclusión.
Cuando hubo acabado de vestirse, Mwres se dirigió hacia una de las puertas de la habitación (en cada extremo había puertas, indicadas por dos enormes flechas que se dirigían en sentidos opuestos); tocó un botón para abrirla, y salió a un ancho pasadizo cuyo centro, provisto de asientos, se dirigía hacia la izquierda, con un movimiento regular de avance. En algunos de esos asientos estaban sentados hombres y mujeres, vestidos con elegancia. Mwres saludó con un movimiento de la cabeza a una persona conocida suya que pasaba (en esa época era de etiqueta el no conversar antes del almuerzo), ocupó, uno de los asientos, y en pocos segundos el pasadizo lo transportó a la entrada de un ascensor por el cual descendió a la sala grande y espléndida en la cual secamente el desayuno.
Éste era muy diferente del desayuno que se servía en el siglo XIX. Las duras tajadas que entonces había que cortar y untar de grasa animal para que pudieran ser agradables al paladar; los fragmentos todavía reconocibles de animales recientemente sacrificados, horriblemente carbonizados y destrozados; los huevos quitados sin compasión a alguna gallina indignada, todos esos alimentos que constituían el menú ordinario del siglo XIX, habrían sublevado el horror y el asco en el espíritu refinado de la gente de esta época, avanzada. En vez de aquellos alimentos, había pastas y pasteles, de cortes agradables y variados, que en nada recordaban la forma ni el color de los infortunados animales de que se sacaba para ellos la substancia y el jugo. Aparecían los alimentos en fuentecillas que salían deslizándose por sobre unos rieles, de una pequeña caja puesta a uno de los lados de la mesa. La superficie sobre la cual comía la gente, habría parecido a un hombre del siglo XIX, que juzgara, por la vista y el tacto, como si estuviera cubierta de un fino y adamascado mantel blanco, pero era en realidad una superficie de metal oxidado que se podía limpiar instantáneamente después de cada comida. Había en la sala centenares de esas pequeñas mesas, y delante de la mayor parte de ellas estaban sentados, solos o en grupos, los ciudadanos de esa época.
En el momento en que Mwres se instalaba delante de su elegante desayuno, una orquesta invisible, que se había detenido un instante, empezó nuevamente a, tocar, y llenó de música el aire.
Pero Mwres no pareció interesarse mucho por su desayuno ni por la música: sus miradas vagaban incesantemente a través de la sala, como si esperara a algún comensal atrasado.
Por fin se levantó precipitadamente, hizo una seña y simultáneamente, apareció al otro extremo de la sala una forma alta y sombría, vestida con un traje de color amarillo y verde aceituna. A medida que se acercaba esa persona, andando con paso mesurado por entre las mesas, la expresión enérgica de su cara pálida y la extraordinaria intensidad de sus ojos se hacían visibles. Mwres se sentó, señalando al recién venido un asiento a su lado.
—Temía que no pudiera usted venir —dijo.
A pesar del espacio de tiempo transcurrido, la lengua que Mwres hablaba era todavía casi exactamente la misma que se usaba en el siglo XIX. La invención del fonógrafo y otros medios semejantes para fijar el sonido, así como la substitución progresiva de los libros por instrumentos de ese género, no habían solamente detenido la debilitación de la vista humana, sino también, al establecer reglas seguras, había contenido los cambios graduales de pronunciación, hasta, entonces inevitables.
—Me ha hecho venir con atraso un caso interesante —dijo el hombre del traje amarillo y verde—. Un político importante… ¿comprende usted?… que sufría del exceso de trabajo.
Echó una ojeada al desayuno y se sentó.
—¡Eh, querido! —dijo Mwres—. Ustedes los hipnotizadores no carecen de trabajo.
El hipnotizador se sirvió una jalea color de ámbar muy apetitosa.
—Sucede que a mí se me solicita mucho dijo modestamente.
—¿Quién sabe lo que sería de nosotros sin ustedes?
—¡Oh! ¡No somos tan indispensables! —dijo el hipnotizador, saboreando el gusto de su jalea—. El mundo ha vivido muy bien sin nosotros durante algunos miles de años. Hace apenas doscientos años… ¡no había ni un hipnotista! Quiero decir, uno que ejerciera la profesión. Médicos a millares, cierto, en su mayoría terriblemente torpes, e imitadores los unos de los otros como carneros, pero médicos del espíritu, ni uno, aparte de algunos charlatanes empíricos.
Y concentró su espíritu en la jalea.
Pero, entonces, ¿era tan sana la gente que?… —comenzó Mwres.
El hipnotista meneó la cabeza.
—Poco importaba que fueran idiotas o desequilibrados: ¡la vida era entonces tan cómoda! nada de competencias dignas de este calificativo… nada de opresión. Se necesitaba que un ser humano fuera lindamente desequilibrado para que alguien se ocupara (le él, y entonces, como usted sabe, era para meterlo en lo que se llamaba un asilo de alienados.
—Lo sé —dijo Mwres—: en esas malditas novelas históricas que todo el mundo escucha, alguien libra siempre a una hermosa joven encerrada en un asilo o en algún lugar de ese género. Ahora me pregunto si esas tonterías le interesan a usted.
—Debo confesar que sí —dijo el hipnotista— es un cierto cambio eso de trasladarse a aquellos días extraños, venturosos y medio civilizados del siglo XIX, cuando los hombres eran osados y las mujeres sencillas. Yo prefiero toda una historia de corta-montañas. Era una época muy curiosa aquélla, con sus locomotoras jadeantes, sus vagones que ensuciaban, sus curiosas caritas y sus coches de caballos. ¿Supongo que usted no lee libros?
—¡Seguro que no! —dijo Mwres—: he estudiado en una escuela moderna y en ella no he aprendido ninguna de esas necedades añejas. Los fonógrafos me bastan.
—¡Naturalmente! —dijo el hipnotista, y echó una ojeada, a la mesa para escoger un nuevo manjar—. En esos tiempos —añadió, sirviéndose una mezcla de color azul obscuro y aspecto apetitoso—; en esos tiempos se pensaba poco en nuestra ciencia. Creo hasta que si alguien hubiera dicho que antes de doscientos años habría una clase entera de hombres exclusivamente ocupada en imprimir cosas en la memoria, en borrar las ideas desagradables, en dominar y apagar los impulsos instintivos pero enojosos, por medio del hipnotismo, todo el mundo se habría negado a creerlo, Pocas personas sabían que una orden dada en el sueño hipnótico, aun cuando fuera una orden de olvidar o de desear, pudiera ser formulada de manera que fuera obedecida después del sueño.
Sin embargo, entonces existían personas que habrían podido afirmar que era tan cierto que llegaría a suceder la cosa, como el paso de Venus.
—¿Conocían el hipnotismo en aquellos tiempos?
—¡Oh, sí seguramente! ¡Se servían dé él para extraer los dientes sin dolor y para otros usos por el estilo!… ¡Cáspita! ¡Qué buena es esta mixtura azul! ¿Qué es?
—No tengo la menor idea —dijo Mwres— pero confieso que es excelente. Tome usted un poco más.
El hipnotista repitió sus elogios y luego siguió una pausa apreciativa.
—Con relación a esas novelas históricas —dijo Mwres procurando aparentar cierta despreocupación—, desearía hablar a usted… ¡hum!… de la cosa que… ¡hum!… tenia… en el espíritu… cuando preguntó por usted… cuando expresé el deseo de ver a usted.
Se detuvo y respiró ruidosamente. El hipnotista le dirigió una mirada atenta y siguió comiendo.
—El hecho es —dijo Mwres—, que tengo una… ¡una hija! Pues bien, usted sabe que le he dado… ¡hum!… todas las ventajas de la educación. Cursos, no por un profesor capaz y único, sino que también ha tenido un teléfono directo para la danza, las maneras, la conversación, la filosofía, la crítica de arte…
Indicó con un ademán, una cultura universal.
—Tenía la intención de casarla con un buen amigo mío, Bindon, de la comisión de alumbrado, un hombre muy sencillo, que no siempre tiene maneras agradables, pero verdaderamente es un buen muchacho… un excelente muchacho.
—Bien, siga usted —dijo el hipnotista—. ¿Qué edad tiene la joven?
—Dieciocho años.
—Edad peligrosa.
—Pues bien, parece que se ha dejado… influir por esas novelas históricas… de una manera excesiva… sí, de una manera excesiva; hasta el punto de descuidar su filosofía. Se ha llenado el espíritu de insípidas tonterías a propósito de soldados que se baten… no sé qué son… ¿etruscos? Egipcios.
—Egipcios probablemente. Cortan y hieren sin cesar con espadas, revólveres y cosas… sangre por todas partes… horrible y también hay jóvenes en torpederas que saltan… españoles supongo… y toda clase de aventureros. Se la ha puesto en la cabeza casarse por amor y el pobre Bindon…
—He visto casos semejantes —dijo, el hipnotista—. ¿Quién es el otro joven?
Mwres conservó una apariencia de calma resignada.
—Puede usted preguntarlo —y bajó la voz como avergonzado— es un simple empleado de la plataforma donde descienden las máquinas volantes que vienen de París. Tiene buena catadura, como dicen en las novelas… es joven y muy excéntrico. Afecta lo antiguo… ¡sabe leer y escribir!… Ella también… y en vez de comunicarse por el teléfono, como hace la gente sensata, se escriben y cambian… ¿cómo se llama eso?
—Esquelas.
—No, no son esquelas… ¡Ah!… ¡poemas!
El hipnotista, sorprendido, alzó los ojos. ¿Cómo lo conoció?
—Tropezó al bajar de la máquina volante de París y cayó en los brazos del joven. El daño sobrevino en un instante.
—¿De veras?
—Sí, ya lo sabe usted todo. Es necesario poner remedio. Para eso he venido a consultar a usted. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? No soy hipnotista; mi ciencia no va lejos… ¡pero usted!…
—El hipnotismo no es magia —dijo el hombre vestido de verde, colocando los codos en la mesa.
—¡Oh! precisamente… pero sin embargo…
—No se puede hipnotizar a las personas sin su consentimiento. Si la joven es capaz de resistirse al proyecto de matrimonio con Bindon, probablemente no consentirá en dejarse hipnotizar. Pero si llega a ser hipnotizada, aunque sea por otro, la cosa está hecha.
—¿Usted podría?…
—¡Oh! seguramente. Tan pronto como la tengamos la sugeriremos que es necesario que se case con Bindon, que ese es su destino, o si no, que el joven a quien ama es repugnante; que, cuando ella le vea debe sentir náuseas y vértigo o cualquier otra cosa por el estilo… o si podemos sumergirla en un sueño suficientemente profundo, sugerirle que lo olvide por completo.
—Precisamente.
—Pero la cuestión es hipnotizarla. Naturalmente, ninguna proposición o seducción de, ese género debe prevenir de usted, porque, sin duda, ella debe desconfiar.
El hipnotista posó la cabeza en sus manos y se puso a reflexionar.
—Es duro para un hombre no poder disponer de su hija —dijo Mwres intempestivamente.
—Es necesario que usted me dé el nombre y la dirección de la joven —dijo el hipnotista—, con todos los detalles que conciernen al caso, y entre paréntesis, ¿hay algún dinero en el asunto? Mwres titubeó.
—Hay una suma… una suma considerable puesta en la Sociedad de las Vías Privilegiadas la fortuna de su madre.
Esto es lo exasperante del caso.
—Perfectamente —dijo el hipnotista, y se puso a interrogar a Mwres. El interrogatorio fue largo.
Mientras tanto, Elizabeth Mwres, como ortografiaba ella su nombre, o Elisabeth Morris, como lo habría escrito una persona del siglo XIX, estaba sentada en una tranquila sala de espera, bajo la gran plataforma donde descendía la máquina volante de París. Al lado de la joven estaba su enamorado esbelto y agraciado, leyéndole el poema que había escrito aquella mañana, mientras se hallaba de servicio en la plataforma. Cuando terminó la lectura, permanecieron un instante silenciosos; luego, como si hubiera sido para su diversión especial, apareció en el cielo la gran máquina que llegaba de América a todo andar.
Al principio no era más que un pequeño objeto oblongo, confuso y azul a la distancia, entre las nubes coposas, luego creció rápidamente, más vasto y más blanco, hasta que pudieron ver las hileras de velas separadas, de un centenar de pies de ancho cada una, y el frágil marco, que soportaban, y por fin hasta los asientos movibles de los pasajeros como líneas punteadas. Aunque la máquina descendía, a ellos les parecía que subía al cielo, y abajo, sobre la extensión de los techos de la ciudad, su sombra los envolvía rápidamente.