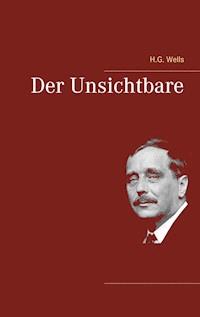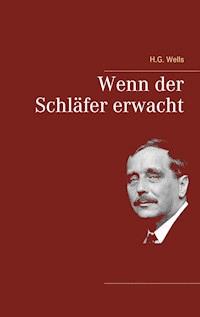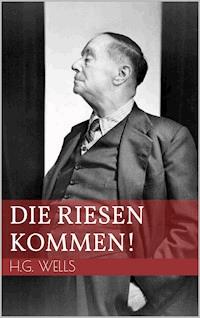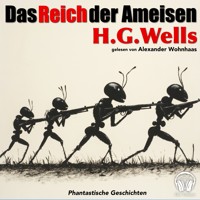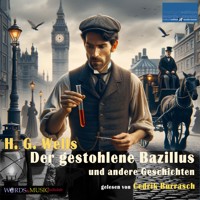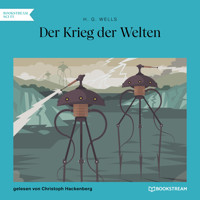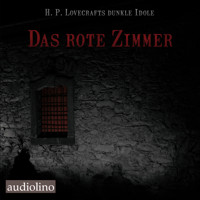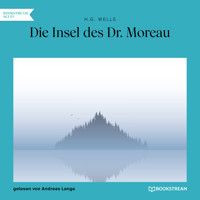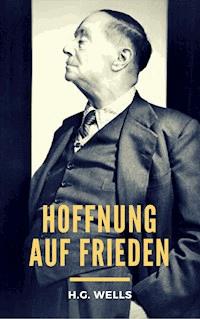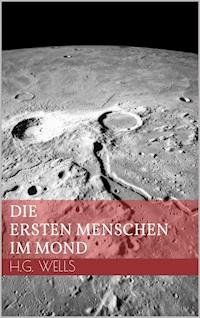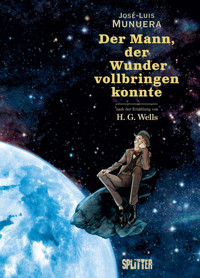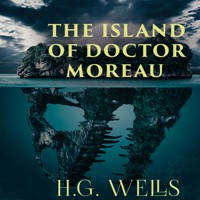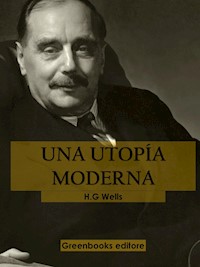
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela es mejor conocida por su noción de que un orden voluntario de nobleza conocido como el Samurai podría gobernar efectivamente un estado mundial «cinético y no estático» para resolver «el problema de combinar el progreso con la estabilidad política».
En su prefacio, Wells pronostica (incorrectamente) que «Una utopía moderna» sería el último de una serie de volúmenes sobre problemas sociales que comenzó en 1901 con Anticipaciones.
A diferencia de esas obras no ficticias, este libro se presenta como un cuento narrado por un personaje conocido solo como el Dueño de la Voz, quien, Wells advierte al lector, «no debe ser tomado como la Voz del autor ostensible quien engendra estas páginas».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
UNA UTOPÍA MODERNA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-893-5
Greenbooks editore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
I
II
III
IV
I
UNA UTOPÍA MODERNA
I
EL POSEEDOR DE LA VOZ
Hay cierto género de obras, y ésta se cuenta entre ellas, en las que es mejor empezar por el retrato del autor, único modo de evitar toda equivocación que, de otra suerte, parecería muy natural. De un extremo a otro de estas páginas se destaca, distinta y personal, una nota que, a veces tiende a la estridencia, y esa nota que no aparece en cursiva, como este preámbulo, la profiere una Voz. Luego esta Voz, y en ello radica lo singular del caso, no debe ser considerada como la voz del autor de este libro. Desechad, pues, toda preocupación respecto al asunto y representaos al Poseedor de la Voz como un individuo rechoncho y palurdo, de estatura y edad inferiores a la mediana, con esos ojos azules que tienen muchos irlandeses, ágil en los movimientos y dotado de una pequeña calvicie o tonsura que podría cubrirse con una moneda de un penique. Su frente es convexa. Como la mayor parte de nosotros se encorva y dobla el espinazo, pero, por lo demás, se porta tan valientemente como un verdadero gorrión. A veces su mano se entreabre con gesto vacilante para subrayar una frase. Su Voz, que será de
ahora en adelante nuestro guía, tiene un molesto timbre de tenor y, en ciertos momentos, es tan desagradable como agresiva. De acuerdo ya en esto, imaginaos al individuo sentado junto a un pequeño escritorio y leyendo el manuscrito de una disertación sobre las utopías, manuscrito que sostiene entre sus manos, hinchadas hacia las muñecas. En esta actitud se le encuentra al levantarse el telón; y si los anticuados procedimientos de este género literario acaban por prevalecer, haréis con el citado sujeto curiosas e interesantes experiencias. De vez en cuando le veréis alzarse y volver luego junto a la mesita, siempre con su manuscrito en la mano, y reanudar concienzudamente la escritura de sus razonamientos sobre la Utopía. La recreación que se os ofrece aquí no es, pues, el drama sabiamente urdido de la obra imaginativa que estáis acostumbrados a leer, ni el sentencioso resumen de la conferencia que tenéis la costumbre de evitar, es un compuesto híbrido de ambas formas. Si os imagináis al Poseedor de la Voz sentado en un estrado, con aspecto un tanto nervioso y modesto, ante una mesa sobre la que se destacan el vaso de agua con azucarillos y otros accesorios, y consentís en ver a mí sólo al presidente que insiste con terca crueldad sobre la importancia de «algunas palabras» de presentación que debe pronunciar antes de eclipsarse entre bastidores; si, además, suponéis que tras de nuestro amigo hay un blanco lienzo sobre el cual irán apareciendo con intermitencias escenas animadas; y si, finalmente, admitís que el propósito de ese hombre sea la narración de las aventuras de su alma entre las investigaciones utópicas, estaréis dispuestos cuando menos a disculpar algunas de las asperezas de esta obra que, careciendo quizá de mérito, es, sin embargo, bastante original.
Frente al escritor aquí presentado, se halla un personaje terrestre que no acierta a afirmar su personalidad sino mediante una complicación previa, que el lector perdonará seguramente. A este personaje se le menciona con la denominación de «botánico»; es más delgado, más alto, más grave y mucho menos locuaz que el otro. Sus cabellos son de un rubio claro, grises sus ojos, su rostro mustio y de una belleza enclenque. Diríais que padece dispepsia y acertaríais. Los hombres de este tipo -declara el Presidente en un paréntesis indiscreto- son quiméricos, pero con cierta mezquindad; procuran disimular y formular a la vez sus deseos sensuales so capa de un sentimentalismo exagerado; ellos mismos se crean enredos y resabios prodigiosos con las mujeres, y de este vicio está exento nuestro personaje. Ya se os contarán sus chismes de ese jaez, puesto que, realmente, son la característica de las gentes de su especie. Nunca toma la palabra en este libro; la Voz que oiréis es siempre la del otro, pero en algunos apartes y en algunas entonaciones atraparéis mucho de la materia y algo de la manera de las interpolaciones del «botánico».
Este esquema es necesario para presentar a los exploradores de la Utopía moderna, que se desenvolverá como un telón de fondo ante los dos investigadores. Una especie de espectáculo cinematográfico. Nuestros dos personajes se moverán en el círculo de luz proyectado por una linterna bastante defectuosa; a veces el aparato no estará apunto y reflejará una imagen borrosa y confusa, pero en otras acertará a reproducir sobre la pantalla una silueta animada y pasajera del estado de cosas utópico. Tal vez la imagen se oscurezca completamente, pero... la Voz censura y discute, las luces de las candilejas reaparecen... Henos ya en situación de escuchar las lucubraciones del rechoncho hombrecillo... Se ha levantado el telón.
CAPÍTULO PRIMERO CONSIDERACIONES TOPOGRÁFICAS 1
La Utopía que esboza un soñador moderno debe diferenciarse esencialmente de los hombres de Ninguna Parte y de las Utopías que han acariciado antes de que Darwin acelerase el pensamiento del mundo. Estos estados imaginarios eran perfectos y estáti- cos, con un equilibrio de dicha logrado para siempre sobre las fuerzas de agitación y de desorden que son inherentes alas cosas humanas. Se admiraba una sencilla y sana generación gozando de los frutos de la tierra en un ambiente de virtud y de felicidad, a cual generación seguirían otras, asimismo virtuosas y felices, enteramente semejantes las unas a las otras hasta que los dioses se cansasen de esta monotonía. Todo cambio y todo desarrollo quedaban por siempre limitados y contenidos por inquebrantables diques. La Utopía moderna no debe ser estática, sino cinética; no puede tomar una forma inmutable, pero debe aparecérsenos como una fase transitoria a la que seguirá una serie de fases que la irán transformando sin cesar. En nuestros días no solemos resistir a la gran corriente de las cosas, ni siquiera la atajamos, antes al contrario, nos dejamos arrastrar por ella. No construimos fortalezas, pero sí buques que continuamente evolucionan. En vez de una organización metódica de ciudadanos que gocen de una igualdad de dicha garantía y asegurada para ellos y sus descendientes hasta la consumación de los siglos, necesitamos establecer «un compromiso simple y elástico en el cual y perpetuamente la sucesión de nuevas individualidades tienda, lo más eficazmente posible, hacia un desarrollo inteligente y progresivo». Esta es la diferencia primera y más esencial que ha de existir entre una Utopía basada sobre las concepciones modernas y todas las Utopías escritas en tiempos pasados ya.
Nuestra misión aquí es la de ser utopista, de animar y hacer creíble, en la medida de nuestras fuerzas, primero una faceta y luego otra de un mundo imaginario perfecto y dichoso. Nuestra intención deliberada es la de mostrar las cosas, no, en verdad, irre- alizables, pero desconcertantes seguramente, subiendo para ello todas las escaleras que unen el hoy con el mañana. Por un momento vamos a volver la espalda al obsesionante examen de «lo que existe», para dirigir nuestras miradas hacia espacios más puros y libres, hacia los espacios más vastos de «lo que puede existir», hacia la concepción de un estado o de una ciudad que «valga la pena», hacia la proyección sobre el espejo de nuestras fantasías de un cuadro de vida posible hipotéticamente y que valga, más que la nuestra, la pena de ser vivida. Tal es la obra que nos proponemos; y empezaremos por enunciar ciertas proporciones primordiales, precisas, para partir luego a la exploración de la especie de mundo que esas proposiciones nos ofrecen...
Esta empresa es ciertamente una empresa optimista. Pero bueno es librarse, siquiera un instante, de la nota crítica que ha de sonar indefectiblemente cuando discutamos nuestras imperfecciones actuales; bueno es evitar las dificultades prácticas y las trabas de los procedimientos y de los medios; bueno es detenerse al borde del sendero, dejar la mochila en tierra, enjugarse la frente y hablar un poco de las escabrosas vertientes de la montaña que tratamos de escalar y que los árboles nos ocultan a la vista.
Prescindiremos de buscar un sistema o un método. Es esta una diversión de vacaciones que nos prometemos, lejos de los políticos, de sus agitaciones y de sus programas. Sin embargo, habremos de imponernos ciertas limitaciones. Si tuviésemos la libertad de divagar a nuestras anchas, seguiríamos a William Morris hacia su Ninguna Parte; cambiaríamos al par la naturaleza del hombre y la naturaleza de las cosas; haríamos que la raza entera fuese sabia, tolerante, noble, perfecta; aclamaríamos una anarquía espléndida que permitiese a cada uno hacer lo que quisiera, sin que nadie se complaciese en el mal en un mundo esencialmente bueno, tan perfecto y tan asoleado como el Paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Pero esta edad de oro, este mundo ideal se halla fuera de las condiciones del tiempo y del espacio. En el tiempo y en el espacio la universal Voluntad de vivir sostiene eternamente la perpetuidad de lucha. Nuestro proyecto se basa sobre un plan algo más práctico. En principio nos res- tringiremos a los límites de la posibilidad humana, tal y como los conocemos hoy; luego abordaremos toda la inhumanidad, toda la insubordinación de la naturaleza. Bosquejaremos nuestro Estado universal con estaciones variables, catástrofes repentinas, enfermedades, bestias y sabandijas hostiles y hombres y mujeres sujetos a las pasiones y las variaciones del humor y el deseo, semejantes a las nuestras. Además, nosotros aceptaremos este mundo de conflictos sin afectar hacia él actitud alguna de renunciación, y le haremos frente sin espíritu ascético, pero según el carácter de los pueblos occidentales cuyo objetivo es el de sobrevivir y triunfar. Todo esto lo adoptaremos, siguiendo el ejemplo de aquellos que no se ocupan de Utopías, pero sí del mundo de Aquí y Ahora.
Sin embargo, ateniéndonos a los buenos precedentes, nos tomaremos ciertas libertades con respecto a los hechos actuales. Confesamos que la tónica del pensamiento puede ser distinta de la que se advierte en nuestro mundo. Nos permitiremos el libre manejo del conflicto mental en la vida, dentro de los límites de las posibilidades del espíritu humano tal y como le conocemos. Nos arrogaremos igual permiso con respecto a todo el organismo social que el hombre ha fabricado, por decirlo así, para su uso; las casas, los caminos, los trajes, los canales, la maquinaria, las leyes, las fronteras, los convencionalismos y las tradiciones, las escuelas, la literatura, las organizaciones religiosas, las creencias, las costumbres, todo aquello, en fin, cuya transformación entra de hecho en el poder del hombre. Tal es, en verdad, la hipótesis capital de todas las especulaciones utópicas antiguas o modernas; la República y las Leyes de Platón, la Utopía de sir Thomas More [Tomás Moro], la Altruria atribuida a Howells, la Boston futura de Bellamy, la Gran República Occidental de Comte, la Comarca Libre de Hertzka, la Icaria de Cabet y la Ciudad del Sol de Campanella levantáronse, como levantaremos nosotros nuestra Utopía, sobre esta hipótesis de la completa emancipación de una comunidad de hombres libres de la tradición, de las costumbres, de los lazos legales y de esa servidumbre más sutil que implica toda posesión. Una gran parte del valor esencial de esas especulaciones reside en la indicada hipótesis de emancipación, en ese respeto de la libertad humana, en esa perpetua necesidad de nuestra naturaleza que la mueve a escapar a sí misma, en esa facultad de resistir a la casualidad del pasado y de acometer, persistir y vencer.
2
Existen también limitaciones artísticas bien definidas.
Las especulaciones utópicas parecen inevitablemente algo áridas y tenues. Su común defecto es, en general, el de la inercia. La sangre, el calor, la realidad de la vida faltan en ellas totalmente: o existen individualidades, pero sí individuos generalizados. En casi todas las utopías, salvo quizás en Noticias de Ninguna Parte, de William Morris, se advierten edificios magníficos pero sin originalidad, culturas perfectas y simétricas y una multitud de gentes sanas, dichosas, soberbiamente vestidas, pero sin ningún carácter distintivo personal. Las más de las veces, la imagen evocada semeja la «clave» de uno de esos grandes cuadros que representan coronaciones, bodas reales, parlamentos, conferencias o asambleas, cuadros que estuvieron muy en boga bajo el reinado de Victoria; en la citada «clave» se substituye la cabeza de cada figura por un óvalo que encierra un número para consultar la lista confeccionada ad hoc donde constan los nombres de los personajes. Esas ringleras de óvalos nos infunden invenciblemente una impresión de irrealidad, y no se yo cómo podré escapar a esta impresión; en todo caso, es ello una desventaja que se ha de aceptar quieras o no. Toda institución que ha existido o que existe, por irracional y absurda que parezca, posee, en virtud de su contacto con las individualidades, una realidad y una rectitud que cosa alguna, no sujeta a prueba, puede tener; todas han madurado, todas han recibido su bautismo de sangre, todas han sido pulidas y manoseadas por el constante sobo, y sus contornos se han redondeado o dentellado según su contacto con la vida; todas se han empeñado quizá con una bruma de lágrimas. Pero la cosa simplemente enunciada, simplemente sugerida, por racional y necesaria que sea, parece extraña e inhumana en sus líneas claras, duras, inflexibles y con sus superficies y sus ángulos bien determinados.
No hay remedio. El Maestro sufre como el último y más pequeños de sus sucesores. A pesar de cuanto tiene de humano el procedimiento dramático del diálogo, dudo yo de que nadie haya experimentado jamás el deseo de ser un ciudadano de la República de Platón; yo me pregunto, ¿quién podría soportar durante un mes la implacable publicidad de la virtud, imaginada por sir Tomás Moro...? Nadie se resignaría a vivir en una comunidad de todos los instantes, a menos que le incitaran a ello las individualidades con quienes se encontrare. Ese conflicto fertilizante de las individualidades es precisamente el objeto de la vida personal, y todas nuestras utopías se reducen, en realidad, a meros proyectos de perfeccionamiento de las indicadas relaciones. Por lo menos así se presenta la vida, y cada día más, ante las inteligencias modernas. Nada nace a la vida sin intervención de las individualidades, y, cuando se rompe el espejo del menor de los espí- ritus individuales, cesa un Universo.
3
El plan de una Utopía moderna exige, por lo menos, un planeta. Hubo un tiempo en el que una isla o un valle oculto entre las montañas procuraban el aislamiento suficiente para que se mantuviera exenta de la influencia de las fuerzas exteriores una organización política; la República de Platón estaba sobre las armas, dispuesta a la defensiva; la Nueva
Atlántida y la Utopía de Moro se mantuvieron en teoría, como la China y el Japón se mantuvieron en la práctica durante siglos, libres de toda intrusión. Ejemplos tan recientes como el satírico Erewhon, de Samuel Butler, y la comarca de África Central donde las funciones sexuales estaban perturbadas, del señor Stead, establecieron, como una regla sencilla y eficaz, la costumbre tibetana de condenar a muerte a todo visitante curioso. Pero la tendencia del pensamiento moderno es por completo opuesta la conservación de esos recintos amurallados. En nuestros días se sabe de una manera cierta que, por sutilmente organizado que se halle un estado, la epidemia, la barbarie o las exigencias económicas reúnen sus fuerzas alrededor de las fronteras de aquél para destruirlas y franquearlas. La rápida marcha de las invenciones favorece al invasor. En la actualidad quizá pudiera ser defendida una montaña rocosa o un desfiladero estrecho; pero, ¿qué pasará ese mañana próximo en el que la máquina voladora hendirá los aires y podrá descender allí donde se le antoje? Un estado bastante poderoso para permanecer aislado en las condiciones modernas, sería también lo bastante poderoso para gobernar el mundo, y de no gobernarlo efectivamente, de hecho, por lo menos habría de otorgar su consentimiento pasivo e indispensable a todas las demás organizaciones humanas, siendo, por consiguiente, el responsable de todas ellas. Tal estado habría de ser un Estado Mundial.
No hay, pues, sitio para una Utopía moderna, ni en África Central, ni en la América del Sur, ni alrededor del Polo, esos últimos refugios de la Idealidad. La isla flotante de La Cité Morellyste tampoco nos sirve. Nos hace falta un planeta. Lord Erskine, autor de una Utopía («Armata»), y a quien quizás inspiró Hewins, fue el primero de los utopistas que se percató de aquella necesidad; Erskine juntó polo con polo, por una especie de cordón umbilical, sus planetas mellizos. Pero la imaginación moderna, obsesionada por la física, debe ir aún más lejos.
Más allá de Sirio, en las profundidades del espacio, más allá del alcance de un proyectil que viajase millones de años, más allá de lo que a simple vista se puede vislumbrar, titila la estrella que es el sol de nuestra Utopía. Para aquellos que saben hacia dónde deben mirar y ayudándose con un buen telescopio, aparece dicho astro, con otros tres aparentemente agrupados a su alrededor, como una mancha de luz. En derredor de ese sol giran los planetas, unos planetas semejantes a los nuestros, pero que cumplen un diferente destino; en medio de los planetas se encuentra Utopía con su hermana luna. Es un planeta idéntico al nuestro, con los mismos continentes, las mismas islas, los mismos océanos y mares, hay asimismo un bellísimo Fujiyama dominando a otro Yokohama, y otro Matterhorn domina el helado desorden de otro Teódulo. Hasta tal punto se semeja al nuestro este planeta, que un botánico encontraría allí cada una de las especies terrestres, hasta la menor planta acuática o la más rara flor alpina...
¡Sin embargo, cuando el botánico hubiera cogido la flor y emprendido el camino del regreso, quizá no habría hallado su albergue!
Supongamos ahora que dos de entre nosotros se viesen realmente sujetos a esta sorpresa. Y digo dos, porque aventurarse en un planeta extraño -aunque estuviere enteramente civiliza do- sin el apoyo de un compañero familiar, sería exigir demasiado, incluso el más probado valor. Figuraos que estamos escalando una alta garganta de los Alpes y que, no siendo yo bastante botánico, además de estar sujeto al vértigo en cuanto me asomo al abismo, no encuentro materia censurable en mi compañero a pesar de su
caja de hierbas, que lleva en bandolera, siempre que esta caja no tenga ese abominable color verde manzana tan popular en Suiza. Hemos subido, caminado y botanizado; hemos reposado después, y, sentados entre las rocas, hemos devorado nuestro almuerzo frío, vaciado nuestra botella de Yvorne, entablado conversación sobre el tema de las utopías y enunciado todas las proposiciones que acabo de emitir. Yo mismo me veo sobre el pequeño montículo del paso de Lucendro, sobre la prolongación del Piz Lucendro donde otras veces almorcé y charlé alegremente. Nuestras miradas se extienden sobre el valle Bedretto, en tanto que Villa, Fontana y Airolo tratan de esconderse a nuestros ojos entre los repliegues de la montaña, a mil doscientos metros más abajo, verticalmente. (Linterna.) Mediante ese absurdo efecto de proximidad que se advierte en los Alpes, veremos a unas doce millas de distancia el pequeño tren que desciende el Biaschina y rueda hacia Italia. La garganta de Lukmanier, más allá de Piora, a nuestra izquierda, y, a nuestra derecha, San Giacomo, aparecen bajo nuestros pies como simples senderos...
Y, ¡crac!, en un abrir y cerrar de ojos henos transportados a este otro mundo.
Apenas si notamos el cambio. Ni una nube se ha movido del cielo. Quizá la ciudad lejana, que bajo nosotros se extiende, toma otro aspecto, que nota mi amigo el botánico, acostumbrado a observarla con atención; el tren ha desaparecido ya del cuadro y en las praderas de Ambri-Piotta el cauce estrecho, encajonado, del Tesino se ha modificado un tanto, pero a esto se reducen los cambios visibles. No obstante, tenemos, aunque de una manera oscura y vaga, la conciencia de que existe una variación en las cosas.
Cediendo a sutil atracción, los ojos del botánico se dirigen hacia Airolo.
-¡Es caprichoso! -exclama con un tono de perfecta indiferencia-. Nunca había notado que hubiese esa construcción ahí, hacia la derecha...
-¿Cuál?
-Esa, a la derecha.
-Ya veo, sí. Es verdaderamente extraordinaria y soberbia. Yo me pregunto que...
Algo debió interrumpir nuestras especulaciones utópicas. Descubrimos en seguida que las pequeñas ciudades del llano se han transformado, pero, ¿de qué manera? Al atravesarlas no nos fijamos en ellas lo suficiente para apreciar ahora su transformación. La impresión es indefinible; advertimos como un cambio en el carácter de su agrupación y de sus pequeñas formas lejanas.
Sacudo algunas migas de pan que habíanme caído sobre el pantalón, y, por décima u oncena vez, repito.
-¡Es fantástico!
En seguida hago el ademán de levantarme. Henos ya de pie y estirándonos. Algo intrigados nos dirigimos en busca del sendero que baja por entre grandes peñascos desprendidos, rodea el lago tranquilo y límpido y desciende hasta el Hospicio de San Gotardo.
Admitamos que, por suerte, dimos con el sendero, pero es el caso que, mucho antes de llegar al Hospicio y antes también de desembocar en la carretera, observamos señales
seguras e indica doras de que el mundo de los hombres ha sufrido profundas trans- formaciones; la pequeña cabaña de piedra que se destacaba en el hueco del desfiladero, ha desaparecido o ha cambiado singularmente; las cabras que hay sobre las rocas y la primitiva choza cercana al puente de piedra no son ya las mismas.
Y de pronto, asombrados y aturdidos, nos encontramos con un hombre -no un suizo- arrebujado en insólitas vestiduras y que se expresaba en lenguaje raro.
4
A prima noche estamos ya sumidos en la más honda estupefacción; sin embargo, aún aumenta ésta cuando mi compañero hace un descubrimiento, el más inesperado. Alzando la cabeza, y con ese golpe de vista seguro del hombre que conoce las constelaciones hasta la última de las letras del alfabeto griego, mira hacia arriba y... lanza una exclamación, que os dejo adivinar. De momento, no cree en lo que ven sus ojos. Le pregunto yo la causa de su embobamiento y me contesta explicándose con dificultad. Inquiere donde se halla Orión, y lo efectúa con ciertas maneras que me parecen muy singulares. Miro a mi vez y no veo la estrella. Procuro distinguir la Osa Mayor, y la Osa Mayor ha desaparecido. «¿Adónde, diablo, habrán ido?», demando yo, tratando de encontrarlas entre las multitudes estrelladas. Poco a poco se apodera también de mí el arrobo de mi amigo.
Entonces, y por primera vez, comprendemos, al contemplar aquel firmamento extraño para nosotros, que ha sobrevenido un cambio -un cambio que hemos sufrido el mundo y nosotros mismos- y que hemos caído en las más extremas profundidades del espacio.
5
Suponemos que no sobrevendrá dificultad alguna lingüística. El mundo entero habla una lengua única -esto es elemental utópicamente- y, puesto que estamos libres de toda traba respecto a la verosimilitud de la narración, supondremos también que poseemos dicha lengua universal lo bastante para entenderla. Este maldito obstáculo del lenguaje, esa expresión hostil que vemos en los ojos del extranjero y que parece decir: «Soy sordo y mudo para vos, señor, por consiguiente soy vuestro enemigo», son el primero de los defectos y la primera de las complicaciones a los cuales escapamos al huir de la Tierra.
Pero, ¿qué especie de lenguaje hablaría el mundo si el milagro de Babel se hallase a punto de reproducirse a la inversa?
Si se me permite utilizar una imagen atrevida, y proceder con libertad medieval, yo pensaría que en este lugar solitario el Espíritu de la Creación nos hace estas confidencias:
-Sois hombre prudentes -declara el citado Espíritu- y yo, ser desconfiado, susceptible y serio hasta el exceso, a pesar de mis disposiciones hacia la gordura, huelo la ironía (en tanto que mi compañero se envanece del cumplimiento), sois hombres sabios, y,
precisamente para la manifestación de vuestra sabiduría ha sido creado el mundo. Vosotros abrigáis el laudable propósito de acelerar la múltiple y enojosa evolución en la que yo trabajo. Convengo en que os sería útil una lengua universal en el momento preciso. Por ahora y en tanto que resida yo aquí, en medio de estas montañas -ahí tenéis uno o dos montículos que estoy limando y cincelando para que sobre ellos puedan surgir vuestros hoteles-, ¿queréis tener la bondad de ayudarme...? ¿Queréis algunas indicaciones... algunas advertencias... algunas ideas?
El Espíritu de la Creación sonríe un instante con sonrisa parecida a la brisa que disipa las nubes. La soledad de la montaña se ilumina radiosamente. (¿Conocéis esos rápidos momentos en que la claridad y el calor pasan sobre los lugares desolados y desiertos?)
Después de todo, ¿por qué la sonrisa del Infinito había de infundir la apatía en los dos hombres que le contemplaban? Nosotros estábamos allí con nuestras cabezotas testarudas, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies y nuestros corazones robustos, y, si no nosotros ni los nuestros, al menos las infinitas multitudes que nos rodean y que llevamos en germen en nuestros riñones, verán al fin la realización del Estado Mundial y la instauración de una fraternidad más grande y de una lengua universal. Abordemos esta cuestión en la medida de nuestras fuerzas, si no para resolverla, para ensayar una aproximación hacia el mejor resultado posible. Este es en suma nuestro objetivo: imaginarlo mejor y esforzarnos para conseguirlo; sería una locura y una falta imperdonable la de abandonar ese esfuerzo so pretexto de que el mejor de los mejores entre nosotros parece mezquino en medio de los soles.
Luego vos, como botánico, ¿os inclinaríais hacia cualquier cosa científica, como ahora se dice?... Veo que fruncís las cejas por ese epíteto ofensivo, y os concedo desde luego mi inteligente simpatía, aunque el «seudocientífico» y el «cuasicientífico» escuezan todavía más la piel. Vosotros os ponéis a hablar y no acabáis de lenguas científicas, del Esperanto, de la Lengua Azul, del Nuevo Latín, del Volapuk de lord Lytton, de la lengua filosófica del arzobispo Whateley, de la obra de lady Welby sobre los significados, y de qué se yo qué más. Vosotros me elogiáis la notable precisión, las cualidades enciclopédicas de la terminología química, y esta palabra de terminología me sugiere un comentario sobre un eminente biólogo americano, el profesor Mark Baldwin, quien ha colocado la lengua biológica en tales alturas de claridad de expresión que resulta triunfal e invenciblemente ininteligible. (Lo cual prefigura la línea de mi defensa.)
Vosotros sostenéis vuestro ideal, pedís la lengua científica, sin ambigüedad, tan precisa como una fórmula matemática en la que todos los términos tienen entre sí relaciones lógicas y exactas. Queréis una lengua con todas las declinaciones y conjuga- ciones estrictamente regulares, con construcciones rigurosamente fijas, en la que cada palabra se distinga netamente de la otra tanto en la pronunciación como en la ortografía.
Realmente, este es el lenguaje que se oye reclamar por ahí, y vale la pena de examinar aquí ese postulado, aunque solo fuere por la razón de que se funda sobre implicaciones que exceden con mucho el dominio del lenguaje. A decir verdad, implica ello desde luego casi todo lo que nosotros pretendemos repudiar en esta obra particular. Implica que la base intelectual de la humanidad está establecida, que las reglas de la lógica, los sistemas de numeración, de peso y de medida, las categorías generales y los
esquemas de semejanza y de diferencia están fijados perennemente para el espíritu humano, un triste comtismo de la más triste especie. Pero, en verdad, la ciencia de la lógica y la medida entera del pensamiento filosófico, tal como los hombres lo han cultivado desde Platón y Aristóteles, no tienen más permanencia esencial que el gran Catecismo Escocés como expresión final del espíritu humano. De entre el lodo del pensamiento moderno resucita una filosofía, muerta y enterrada hacía mucho tiempo, como un embrión ciego y casi informe al que pronto acudirán la vista, la forma, el poder, una filosofía en la cual se niega la precedente afirmación.1
Debo advertiros que, de un extremo a otro de nuestra excursión utópica, sentiréis el empuje y la agitación de este movimiento insurreccional. Este «Único», que emplearemos frecuentemente, es el embrión informe en el que se desarrollan poco a poco los órganos, órganos monstruosos quizá; surgido del abismo, os muestra ya los reflejos de su luciente piel, y la afirmación persistente de la individualidad y de la diferencia individual como significación de la vida, os revelará la contextura de su cuerpo. Nada dura, nada es preciso y cierto (salvo cierto espíritu pedante), y admitir la perfección es olvidar la ineludible exactitud marginal que constituye la misteriosa e íntima cualidad del Ser. ¿El Ser, es verdad?... no hay ser, pero sí una sucesión de individualidades. Platón volvió la espalda a la realidad, cuando se situó al frente de su museo de ideales específicos. A Heráclito, ese gigante desdeñado y mal interpretado, le llegará quizá su turno...
Nada de inmutable existe en cuanto conocemos. Pasamos de un resplandor más débil a un resplandor más fuerte; cada claridad más viva abre cimientos, hasta ahora opacos, y revela al exterior opacidades nuevas y diferentes. Nunca podemos predecir cuál de nuestras bases, seguras aparentemente, quedará afectada por la próxima mudanza. ¡Qué locura la de soñar en la delimitación de nuestros espíritus con palabras, por generalizadas que estén, y proporcionar una terminología y un idioma a los infinitos misterios del porvenir! Nosotros seguimos el filón, extraemos y acumulamos nuestro tesoro, pero,
¿quién puede denunciar la dirección que tomará el filón? El lenguaje es el alimento del pensamiento y sólo sirve en cuanto sufre la acción de las fuerzas metabólicas; se convierte en idea, vive, y el mismo acto de vivir le acarrea la muerte. Vosotros, hombres de ciencia, con vuestras locuras de desear una terrible exactitud en el lenguaje y fundamentos indestructibles establecidos «para siempre», estáis maravillosamente desnudos de toda imaginación.
La lengua de Utopía será, sin duda, una e indivisible; en la medida de las diferencias individuales de calidad, toda la humanidad será referida a la misma frase, a una resonancia común del pensamiento; pero el medio de expresión del que se servirán los humanos será siempre una lengua viva, un sistema animado de imperfecciones, que cada individuo modificará en proporciones infinitesimales. Merced a la universal libertad de cambio y de movimiento, la transformación continua del espíritu general de esta lengua será una transformación mundial: éste es el carácter de su universalidad. Yo me imagino
1 El lector serio puede consultar si lo desea las obras siguientes: Use of Words in Reasoning, de Sindgwick (especialmente); Essentials of Logic, de Bosanquet; Principles of Logic, de Bradley; y Logik, de Sigwart. El lector de espíritu menos técnico puede leer el artículo «Lógica» del profesor Case, en la Enciclopedia Británica, vol. XXX. Yo he añadido como Apéndice de esta obra un esquema filosófico leído ante la Sociedad Filosófica de Oxford en 1903. este idioma unificado como una síntesis de idiomas. El inglés, por ejemplo, es una amalgama de anglosajón, franconormando y latín clásico, de la que resulta un habla más amplia, más poderosa y más bella que cada uno de los elementos que la constituyen. La lengua utópica puede asimismo presentar una unificación más vasta y encerrar en el cua- dro de un idioma sin flexiones o casi sin ellas -como ya en el inglés se tiene una prueba-, un vocabulario abundante en el cual se habrán fundido una docena de lenguas, antes separadas, superpuestas al presentes y soldadas las unas a las otras a través de mezclas bilingües y trilingües 2 Ya en otro tiempo, hombres ingeniosos especularon sobre este tema; ¿qué lengua sobrevivirá? La cuestión estaba mal planteada. Yo creo ahora que la amalgama de diversas lenguas y su supervivencia en una hijuela común, es una hipótesis más factible.
6
Esta charla sobre las lenguas es una simple digresión. Quedamos en que seguíamos el vago sendero que rodea los bordes del lago de Lucendro y estábamos en el punto de nuestro encuentro con el primer utópico. No es éste suizo, hemos dicho; sin embargo, lo habría sido en la Tierra; ofrece los mismos rasgos, salvo una pequeña diferencia de expresión, el mismo físico, aunque algo menos desarrollado, y el mismo color. Tiene costumbres, tradiciones, conocimientos, ideas distintas, vestidos y accesorios diferentes, y, no obstante, es el mismo hombre. Ya hemos estipulado claramente al principio que la Utopía moderna debía estar poblada por habitantes idénticos a los de este mundo.
Esta afirmación encierra en sí muchas más cosas de lo que a primera vista parece.
Desde luego, representa una oposición característica entre la Utopía moderna y las que la precedieron. Se trata de una Utopía mundial, nada menos, según hemos convenido; y, por consiguiente, habremos de aceptar el hecho de las diferencias de raza. Incluso en la República de Platón las clases inferiores no eran razas específicamente distintas. En nuestra Utopía, tan vasta como la claridad cristiana, se encontrarán los blancos y los negros, los rojos y los amarillos, todos los colores de la piel y todos los tipos de cuerpos y de caracteres. Acoplar sus diferencias es el asunto primordial, pero este tema no lo abordaremos ahora. Necesitaremos un capítulo entero sólo para echar un vistazo a la cuestión. Pero subrayamos, por el momento, este acuerdo: cada una de las razas vivientes sobre el planeta Tierra se halla en nuestro planeta utópico en el más estrecho paralelismo, con las mismas denominaciones, pero, según ya se ha dicho, con un conjunto enteramente diverso de tradiciones, ideales, pensamientos y tendencias, dirigiéndose bajo cielos diferentes hacia un destino más diferente todavía.
De ello se desprende un curioso proceso de desenvolvimiento para los convencidos de la unidad y de la significación única de las individualidades. Las razas no son mezclas claras y definidas, no son hordas de personas idénticamente similares, pero sí de subrazas, de tribus, de familias reunidas, cada una dulas cuales compone una unidad, y
2 Véase un excelente artículo de Léon Bollack, publicado en La Revue del 15 julio de 1903, con el título de «La langue française en l’an 2003». que a su vez se forman de unidades menores y así sucesivamente hasta llegar al individuo sólo. De manera que nuestra primera convención concluye en que cada montaña, planta, río y bestia terrestre se halla exactamente en este planeta utópico, paralelo a la Tierra, pero más allá de Sirio, y que todo hombre, mujer y niño habitantes en el mundo tienen también su paralelo en Utopía. Natural y forzosamente han de diver- gir los destinos de los dos planetas; en la Tierra morirán hombres que la sabiduría utópica habrá preservado, y, al revés, vivirán en la Tierra quienes en Utopía habrán sucumbido; estos hombres habrán procreado en la Tierra y en Utopía no, o a la inversa...; pero como este instante en que leéis, es el de nuestra partida, afirmamos por primera y última vez que las poblaciones de los dos planetas se hallan sobre la misma línea.
Nos vemos obligados en la hora actual a recurrir a una hipótesis de este género y no a otra, porque esta otra sería una Utopía de maniquíes, de muñecos parecidos a los ángeles, con leyes imaginarias adaptadas a gentes inverosímiles, en suma, una empresa sin interés.
Así podemos suponer que en el planeta utópico existen hombres como nosotros habríamos podido ser, más instruidos, mejor educados, empleando mejor nuestras facultades, más bellos, más activos (y yo me pregunto ¿qué hacen?). Usted, señor, y usted, señora, tienen también allí su contraparte, como todos los hombres y todas las mujeres que ustedes y yo conocemos. Dudo de que jamás tropecemos con estas dobles personalidades nuestras, y hasta ignoro si nos sería agradable tal encuentro; pero, al des- cender de las montañas desiertas hacia los caminos, los pueblos y las habitaciones de mundo utópico, veremos ciertamente aquí y allá caras que nos recordarán rostros de gentes conocidas y que han vivido casi bajo nuestras miradas.
Hay seguramente gentes a quienes no quisierais tropezar y otras a las que volveríais a ver con mucho gusto...
-¡Hay Una sobre todo...!
Este tipejo de botánico no quiere estarse quedo. Ha surgido entre nosotros, caro lector, como un interlocutor accidental. Yo no se quién me lo ha metido en la cabeza... Pero hele aquí, con migo, en Utopía, rodando velozmente desde los altos problemas especulativos para balbucear sus confidencias entrecortadas a íntimas. Manifiesta el botánico que no ha venido a Utopía para renovar sus pesares.
¿Qué pesares?
Yo protesto de que no abrigaba la intención de hacerle intervenir a él y sus pesares.
Se trata de un hombre de unos 39 años, al parecer, cuya vida no ha sido una tragedia ni una alegre aventura. Por efecto del contacto con la existencia, su figura ha adquirido una expresión interesante, pero sin carácter alguno de fuerza y de nobleza. Es algo refinado, posee quizá cierta experiencia de los pequeños deberes y de las penas mezquinas y es capaz de todos los pequeños valores civiles; ha leído más que ha sufrido, y sufrido más que obrado. Ahora me mira con sus ojos de un color gris azulado en los que se ha desvanecido todo interés por esta Utopía.
-Es un tormento -dice él- que sufrí por lo menos durante un mes o dos, en su período agudo. Creía yo que todo había concluido. Había una joven...
Es una sorprendente historia para oírla sobre la cresta de una montaña de Utopía, esa relación amorosa de Hampstead, esta historia de un corazón de Frognal.
-Frognal -dice-, es lugar donde se encontraban, y comparece ante mi memoria la palabra sobre un indicador en la curva de una nueva carretera recién trazada, una carretera estatal, con un panorama de villas desde la colina. El botánico había conocido a la muchacha antes de su nombramiento de profesor, pero la «parentela» de ella y la de él
-hablaba con ese detestable dialecto de clase media en la cual tíos y gentes con dinero y derecho a la intervención son llamados «parentela»- se habían opuesto a la relación-. Creo -sigue el botánico- que la muchacha se dejaba convencer fácilmente, pero quizá sea injusto al afirmarlo. Ella pensaba demasiado en los demás. Si parecían afligidos, o si creían que tenían derecho...
¿He venido yo a Utopía para escuchar tales majaderías?
7
Es preciso dirigir los pensamientos del botánico por un camino más digno y rechazar sus lamentaciones, su mezquina e inoportuna historia de amor. ¿Se da cuenta de que estamos realmente en Utopía?
Vuelva su espíritu -le digo- hacia esta Utopía que le descubro, y deje para la Tierra esos tormentos terrenales. ¿Comprende usted hasta dónde nos conducen las bases fundamentales de una Utopía moderna? Todos los personajes de la Tierra deben hallarse allí indefectiblemente, todo pero con alguna diferencia. Allí están el señor Chamberlain, el rey (sin duda de incógnito), todos los pintores de la Real Academia, Sandow y Arnold White.
Pero estos nombres famosos nada sugieren al botánico.
Mi espíritu va de una a otra de estas eminentes y típicas personalidades y, por un instante, olvido a mi compañero. Embargan mi atención las curiosas acotaciones que este enunciado general entraña; habrán tal y tal. El nombre y la persona del señor Roosevelt ocupa el objetivo y relega a segundo término un ensayo de aclimatación del emperador de Alemania. ¿Qué hará al señor Roosevelt nuestra Utopía? A través de mi visión se desliza la imagen de una lucha ardiente, lucha entre aquél y los policías utópicos. Oigo su voz, es voz que, con sus invocaciones elocuentes ha agitado a millares de seres terrestres. Una orden de arresto, caída durante la lucha, yace a mis pies; recojo el papel y leo... pero, ¿es esto posible? «... Es culpable de haber pronunciado discursos sediciosos, excitando al suicidio de la raza, y provocando con ellos alteraciones en el equilibrio de la población»...
Un exceso de lógica nos ha llevado por esta vez a trazar fantasías caricaturescas. Se podría continuar en este tono y escribir una agradable y pequeña Utopía que, como las Sagradas Familias de los Primitivos, o el juicio final de Miguel Angel, reprodujesen los retratos de nuestros amigos, pero favorecidos discretamente. También podría emplearse de igual manera el Almanaque de Gotha y se obtendría así algo semejante a la visión de los grandes condenados que tuvo Epistemón, cuando
Jerjes era buhonero
y Rómulo salinero y remendón de sandalias...
¡Qué incomparable catálogo! Inspirados por la musa de la Parodia podríamos continuar atacando con las páginas del Quién es quién inglés y hasta con el Tout-París, el Quién es quien norteamericano, y emplear la más picarescas y extensas combinaciones. Ea,
¿dónde metemos a este excelente hombre?, ¿qué hacemos de esotro?, ¿qué del de más allá?...
Pero es poco probable que hallemos las contrapartes de estos personajes en el curso de nuestra expedición por Utopía, o que los reconozcamos en el caso de hallarlas. Dudo de que en el pla neta Utopía ocupen una situación análoga a la que ocupan en la Tierra las contrapartes de los grandes personajes terrenales. Los grandes hombres de esta Utopía, inexplorada todavía, quizá sean en el mundo palurdos de villorrio, en tanto que los cabreros y los oscuros analfabetos terrestres descuellen en los más elevados sitiales de Utopía.
Por todas partes se presentan agradables perspectivas, pero he aquí que mi botánico impone de nuevo su personalidad. Sus pensamientos han viajado por otros caminos que los míos.
-Yo sé -dice- que ella será más dichosa y mejor apreciada aquí que en la Tierra.
Esta interrupción me arranca a mi ensoñación momentánea sobre los grandes de la Tierra, esos maniquíes populares hinchados por los periódicos y la charla pública. Ello me induce a pensar en aplicaciones más personales e íntimas, en los seres humanos que conozco con alguna aproximación y en lo que constituye la base esencial y común de la vida. La interrupción me obliga a evocar las rivalidades y las ternuras, las querellas y los desengaños. Choco penosamente contra las cosas que hubieran podido ser. ¿Qué hacer si, en vez de óvalos vacíos encontramos aquí los amores renovados, las ocasiones perdidas y los rostros tal y cómo hubieran podido aparecérsenos?
Miro a mi botánico casi con aire de reproche.
-No olvide usted -le digo- que, aquí, ella no será del todo ella, tal y cómo la conoció usted en Frognal.
Dicho esto y para librarme de un individuo que ha dejado de serme agradable, me levanto.
-Además -añado, ya de pie-. Hay un millón de probabilidades contra una de que no la encontremos... Pero, ¡estamos perdiendo el tiempo! Ese asunto no es el que perseguimos, sino un simple accidente en un plan más vasto. Las gentes que venimos a ver padecen las mismas dolencias que nosotros, pero en otras condiciones. Prosigamos, pues, nuestra investigación.
Pronunciadas estas palabras, me encamino por la orilla del lago de Lucendro hacia nuestro mundo utópico.
(Imagínelo haciendo esto.)
Descendemos la montaña por el desfiladero y, a medida que se descubren los valles, se despliega a nuestra vista esa Utopía donde hombres y mujeres son dichosos, sabias las leyes, y donde ha sido desenredado y enderezado lo que en los humanos negocios estaba revuelto y confundido.
CAPÍTULO SEGUNDO ACERCA DE LAS LIBERTADES 1
¿Qué cuestión se formularía de pronto el espíritu de dos hombres al poner éstos la planta en el planeta de la Utopía moderna? Probablemente les acometerían serias preocupaciones acerca de su libertad personal. Como ya hemos manifestado, las antiguas utopías guardaban una actitud poco amable para con los extranjeros. Nuestro nuevo género de Estado utópico, ampliado hasta alcanzar las dimensiones de un mundo, ¿les testimoniaría igual aversión?
Nos tranquiliza el pensar que la tolerancia universal es una idea moderna y que aquel Estado Mundial se basa sobre modernas ideas. Pero, aún suponiendo que seamos tolerados y hasta admitidos a la inevitable dignidad de ciudadanos, todavía queda una larga serie de posibilidades... Yo creo necesario intentar la solución del problema por la búsqueda de los primeros principios; es necesario seguir el impulso de nuestro tiempo y de nuestra raza, mirando la cuestión como procedente de «el individuo contra el Estado» y discutiendo el convenio de la Libertad.
La idea de la libertad individual crece en importancia conforme va desarrollándose el pensamiento moderno. Para los utopistas clásicos carecía relativamente de valor. Consideraban la virtud y la dicha como perfectamente separables de la libertad y como mucho más importantes que ésta. Pero el punto de vista moderno, al insistir con más energía sobre la individualidad y la significación de su carácter único, intensifica constantemente el valor de la libertad, hasta que llegamos a vislumbrar que la libertad es la sustancia misma de la vida, que es, en realidad, la vida, y que sólo las cosas inanimadas, las cosas privadas del libre albedrío, viven en la sumisión absoluta a la ley. Poseer el libre juego de la individualidad es, desde el punto de vista moderno, el triunfo subjetivo de la existencia, como la supervivencia en la obra creada y en la progenie es su triunfo objetivo. Pero para todos los hombres, puesto que el hombre es una criatura social, el juego de la voluntad no puede corresponder a la libertad absoluta. La perfecta
libertad humana sólo lees posible al déspota universal y absolutamente obedecido. Luego querer debería corresponder con ordenar y obrar, y, dentro de los límites de la ley natural, podríamos en todo momento hacer lo que nos viniere en gana. Toda otra libertad es un compromiso entre nuestra propia libertad de querer y las voluntades de aquellos con quienes estamos en contacto. En un Estado organizado, cada uno posee un código más o menos complejo de lo que puede hacer a los otros y a sí mismo, y de lo que los otros pueden hacerle a él. Él limita a los otros con sus derechos, y a su vez le limitan a él los derechos de los demás y las consideraciones referentes al bienestar de la comunidad en su conjunto.
La libertad individual, en una comunidad, no es siempre, como dirían los matemáticos, del mismo signo. El ignorarlo es error esencial del culto denominado individualismo. En verdad, una prohibición general en un Estado puede aumentar la suma de libertad, y una autorización general puede muy bien disminuirla. No se deduce de esto, como se quisiera hacérnoslo creer, que un hombre goza de más libertad allí donde existen menos leyes, y, que, por el contrario, se halla más esclavizado allí donde las leyes abundan. Un socialismo o un comunismo no es precisamente la esclavitud, y, sin embargo, no existe libertad alguna bajo la Anarquía. Considerar qué suma de libertad ganaríamos por la pérdida de la común libertad de matar. Si así ocurriera, se podría ir y venir por todas las partes del mundo, feudos de la policía, sin ir cargados de armas y armaduras, exentos del miedo al veneno, a los bárbaros caprichosos y a las molestias del hotel; en realidad, mil temores y mil precauciones desaparecerían. Suponed solamente que existe la libertad limitada de matar por venganza, y pensad en lo que ocurriría en nuestros suburbios, pensad en los inconvenientes de dos casas hostiles y provistas de armas de precisión; considerad no sólo sus discordias recíprocas sino el peligro que ellas significarían para el pacifico transeúnte, así como la supresión práctica de toda libertad alrededor de aquéllas. El carnicero habría de ir, si se atreviese, a tomar sus encargos en un coche blindado...
Síguese de lo dicho que, en una Utopía moderna que pone la esperanza final del mundo en un comercio evolutivo de individualidades únicas, el Estado habrá limado eficazmente esas libertades disipadoras que dañan la libertad -precisamente ésas y no otras-, y se habrá alcanzado el máximo de libertad general.
Existen dos métodos contrarios y distintos para limitar la libertad; el primero consiste en la prohibición: «tú no harás», y el segundo en el mandato: «tú harás». A veces se utiliza una especie de prohibición que toma la forma de un mandato condicional, y no debe echarse en saco roto esta forma. Véase: «si tú haces esto o aquello, también harás eso o esotro; si, por ejemplo, te arriesgas en el mar con hombres empleados por ti, es preciso que te embarques en un buque que te sostenga sobre el mar». Pero el mandato puro está exento de toda condición y se expresa así: «sea lo que quiera lo que hayas hecho, o hagas, o quieras hacer, tú harás esto»; un ejemplo es el del sistema social que, actuando gracias a las bajas necesidades de parientes indignos y en virtud de malas leyes, envía a trabajar en el taller a un niño de trece años. La prohibición quita algo definido a la indefinida libertad del hombre, pero le deja aún una inmensa elección de acciones. Queda libre por consiguiente, y sólo se ha restado un hilo de agua al océano de su liber- tad. Pero la violencia y la fuerza mayor destruyen enteramente la libertad. En nuestra Utopía quizá haya ciertas prohibiciones, pero ninguna violencia indirecta, en la medida
de lo posible, y muy pocos mandatos o ninguno. Después de lo dicho, yo creo que no deberá existir ninguna violencia positiva en Utopía, por lo menos para el utópico adulto, a no ser como penalidad o castigo.