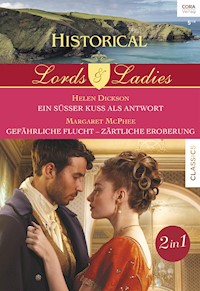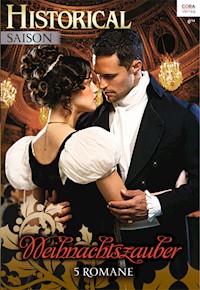3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
El capitán Pierre Dammartin era un hombre de honor, pero su prisionera, Josephine Mallington, la hija de su peor enemigo, era para él una peligrosa tentación. Era la mujer a la que debía odiar y sin embargo su inocencia le daba esperanza a su espíritu herido. Josephine sentía que el capitán la despreciaba y la deseaba a la vez. Aunque debía temerlo, no podía ignorar la atracción mutua. A medida que la Guerra de la Independencia se recrudecía, parecían diluirse las barreras que los separaban…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2008 Margaret McPhee. Todos los derechos reservados. UNA VENGANZA IMPOSIBLE, Nº 471 - enero 2011 Título original: The Captain’s Forbidden Miss Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9734-1 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Nota de la autora
Estaba leyendo un libro sobre la Guerra de la Independencia cuando, en vez de concentrarme en los hechos y en las fechas, mi mente comenzó a divagar, como suele hacer, y comencé a imaginarme el encuentro entre un apuesto capitán francés y la valiente hija de un teniente coronel británico. Son enemigos simplemente porque uno es francés y la otra inglesa. ¿Puede el amor superar eso? «Probablemente sí», pensé. «Sobre todo si él es increíblemente atractivo». ¿Pero y si hay algo más detrás de todo eso? ¿Y si existe un rencor más personal entre ellos? Descubrir si el amor florecerá en unas circunstancias tan hostiles es una pregunta más complicada, y en la historia de Pierre y Josie encontramos la respuesta.
Un breve apunte histórico: la misión del general Foy y sus tropas en Portugal es verídica, aunque no se sabe con certeza si el regimiento de los Dragones formaba parte del convoy. El Quinto Batallón del Sexagésimo Regimiento Británico de Infantería estaba destinado en la región en aquella época, pero el pueblo de Telemos y la confrontación entre los fusileros y los hombres de Foy pertenece a la ficción de Pierre y Josie.
Estoy en deuda con el profesor Tony Payne por toda la información que me suministró, sobre la Guerra de la Independencia en general y sobre los detalles de los uniformes y el ejército napoleónico en particular, aunque me responsabilizo de cualquier error que yo haya podido cometer. Espero que me permita ciertas libertades que me he tomado por el bien de la historia. Gracias también a Carole Verastegui, por su ayuda con las traducciones del francés.
La de Pierre y Josie es una historia de amor contra todo pronóstico, y realmente espero que disfrutéis leyéndola.
Capítulo 1
Centro de Portugal. 31 de octubre de 1810
En el pueblo abandonado de Telemos, en las montañas al norte de Punhete, Josephine Mallington intentaba desesperadamente frenar la hemorragia del fusilero cuando los franceses comenzaron su ataque. Ella se quedó donde estaba, arrodillada junto al soldado en el suelo de piedra de aquel viejo monasterio donde su padre y sus hombres se refugiaban. La lluvia de balas francesas a través de los agujeros de las ventanas continuó mientras las tropas se acercaban; sus gritos de pas de charge se oían incluso por encima del rugir de la pólvora.
—En avant! En avant! Vive la République! —oyó que gritaban.
A su alrededor se extendía el olor acre de la pólvora y el de la sangre recién derramada. Las piedras que durante trescientos años habían cobijado a los monjes y sacerdotes presenciaban una masacre. Casi todos los hombres de su padre habían muerto, Sarah y Mary también. Los que quedaban comenzaron a correr.
La mano del soldado tembló entre sus dedos y luego quedó muerta. Josie miró hacia abajo y vio que había fallecido. A pesar del caos circundante, aquel horror fue tan intenso que, por un momento, no pudo apartar la mirada de sus ojos sin vida.
—¡Josie! ¡Por el amor de Dios, ven aquí!
La voz de su padre la sacó de su ensimismamiento y entonces oyó los golpes de las hachas de los franceses mientras intentaban echar abajo la puerta principal del monasterio. Soltó la mano del soldado muerto, se quitó el chal de los hombros y le cubrió la cara con él.
—¿Papá? —sus ojos contemplaron las ruinas sangrientas.
Había cuerpos por todas partes. Hombres que Josie había conocido en vida, los hombres de su padre, yacían allí sin vida; los hombres del Quinto Batallón del Sexagésimo Regimiento Británico de Infantería. Josie había presenciado antes la muerte, más muerte de la que cualquier mujer joven debería presenciar, pero jamás una muerte semejante.
—Mantente agachada y muévete con rapidez, Josie. Date prisa, no tenemos mucho tiempo.
Se arrastró a gatas hasta donde se encontraba su padre junto con su pequeño grupo. El polvo y la sangre manchaban sus rostros, así como el verde de sus levitas y el azul de sus pantalones.
Sintió los brazos de su padre a su alrededor mientras éste la arrastraba hacia los demás hombres.
—¿Estás herida?
—Estoy bien —contestó ella, aunque «bien» no fuese una palabra adecuada para describir lo que sentía.
Su padre asintió y la apartó de él. Josie oyó que volvía a hablar, pero en esa ocasión las palabras no iban dirigidas a ella.
—La puerta no los detendrá durante mucho tiempo. Debemos llegar al piso superior. Seguidme.
Josie hizo lo que su padre decía, respondió a la fuerza y a la autoridad de su voz como habría hecho cualquiera de sus hombres. Se detuvo sólo para recoger el fusil, los cartuchos y la pólvora del soldado muerto, con cuidado de no fijarse en la herida abierta que éste tenía en el pecho. Tras agarrar el fusil y la munición con fuerza, corrió con el resto de hombres, siguió a su padre fuera del salón y a través de las escaleras de piedra.
Subieron dos tramos de escaleras y entraron en una sala situada en la parte delantera del edificio. Milagrosamente la llave aún estaba en la cerradura de la puerta. Mientras su padre cerraba, ella oyó el estruendo de la puerta principal, que finalmente había caído bajo las hachas de los franceses. Oyeron las pisadas aceleradas en el piso de abajo y segundos más tarde en las escaleras que los conducirían a la sala donde se encontraban ellos.
Había poco que distinguiese al teniente coronel Mallington del resto de sus soldados, salvo su porte y la autoridad innata que emanaba. Su levita era del mismo verde oscuro, con alamares negros, con vueltas escarlata y botones de plata, pero en el hombro llevaba un ala plateada y su cintura estaba rodeada por un fajín rojo. Sus botas de montar pasaban fácilmente desapercibidas y su pelliza de piel yacía abandonada en alguna parte del salón de abajo.
En su escondite, Josie oyó como su padre se dirigía a sus hombres.
—Tenemos que alargar esto todo lo posible para darles a nuestros mensajeros la oportunidad de llegar hasta el general lord Wellington y darle las noticias —la cara del teniente coronel Mallington permanecía imperturbable. Miró a todos y cada uno de sus hombres a los ojos.
Josie vio el respeto en las caras de los soldados.
—El ejército francés avanza por estas colinas en una misión secreta —continuó su padre—. El general Foy, que lidera el batallón de infantería francés y el destacamento de caballería, lleva un mensaje de Napoleón Bonaparte para el general Massena. Viajará primero a Ciudad Rodrigo, en España, y luego a París.
Los soldados permanecieron a la escucha, atentos a lo que decía su superior.
—Massena pide refuerzos.
—Y el general lord Wellington no sabe nada —añadió el sargento Braun—. Y si Massena consigue sus refuerzos…
—Por eso es imperativo que Wellington esté advertido de esto —dijo el teniente coronel Mallington—. Ha pasado sólo media hora desde que nuestros hombres partieron con el mensaje. Si Foy y su ejército se dan cuenta de que hemos enviado mensajeros, irán tras ellos. Debemos asegurarnos de que eso no ocurra. Debemos darles al capitán Hartmann y al teniente Meyer tiempo suficiente para alejarse de estas colinas.
Los hombres asintieron con convicción.
—Y por eso no nos rendiremos hoy —añadió el teniente coronel—, sino que lucharemos hasta la muerte. Nuestro sacrificio servirá para que Wellington no sea sorprendido por un batallón francés con refuerzos y por tanto salvará las vidas de muchos de nuestros hombres. Nuestras seis vidas por nuestros mensajeros —hizo una pausa y miró a sus hombres con solemnidad—. Nuestras seis vidas por las vidas de muchos.
En la sala se hizo el silencio; más allá se oían las pisadas del enemigo.
—Seis hombres para ganar una guerra —concluyó.
—Seis hombres y una mujer con buena puntería —dijo Josie.
Y entonces uno por uno los hombres comenzaron a gritar.
—¡Por la victoria! —exclamaron.
—¡Por el rey y por la libertad! —gritó el teniente coronel Mallington.
—Ningún hombre atravesará esa puerta con vida —dijo el sargento Braun.
Otro vítor. Y uno por uno los hombres fueron colocándose a ambos lados de la puerta, con las armas preparadas.
—Josie —dijo su padre con voz más suave.
Josie se acercó a él sabiendo que había llegado el momento, que no había más escapatoria. A pesar de la valentía de sus hombres, Josie era consciente de lo que les costaría la orden de su padre.
—Perdóname —dijo su padre mientras le acariciaba la mejilla.
Ella le dio un beso en la mano.
—No hay nada que perdonar.
—No debería haberte traído de vuelta aquí.
—Yo deseaba venir —dijo ella—. Sabes que no me gustaba estar en Inglaterra. He sido feliz aquí.
—Josie, me gustaría…
Pero las palabras del teniente coronel Mallington fueron interrumpidas. No había más tiempo para hablar. Se oyó una voz francesa que exigía la rendición al otro lado de la puerta.
El teniente coronel Mallington le dirigió a Josie una sonrisa sombría.
—¡No nos rendiremos! —gritó en inglés.
Dos veces más los franceses pidieron la rendición, y dos veces más Mallington se negó.
—Entonces habéis sellado vuestro destino —dijo la voz con un fuerte acento.
Josie cortó el papel de un cartucho con el pedernal de la pistola para liberar la bala, introdujo la pólvora en el cañón del fusil y metió después la bala. Su padre le hizo gestos para que se agazapara junto al rincón más alejado de la puerta. Luego ordenó a sus hombres que se agacharan y apuntaran con sus armas.
Los franceses abrieron fuego y las balas se incrustaron en la puerta de madera.
Con la mano, el teniente coronel hizo un gesto para que aguardaran.
Para Josie aquél fue el peor momento, agazapada en aquella pequeña habitación, con el dedo en el gatillo, el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que todos iban a morir y a la vez incapaz de creerlo. Jamás los minutos habían pasado tan despacio. Tenía la boca tan seca que no podía tragar, y aun así su padre no les permitía disparar. Quería aguantar un poco más, un último destello de gloria que mantuviese a los franceses alejados hasta el último momento. Aun así las balas seguían golpeando la puerta y ellos esperaban, hasta que al fin la puerta comenzó a ceder y los trozos de madera empezaron a caer al suelo. A través de los agujeros en la puerta Josie podía ver a la masa de hombres que atestaban el pasillo al otro lado. El color de sus uniformes era tan parecido al de los hombres de su padre que podría haber imaginado que eran soldados británicos.
—¡Ahora! —ordenó su padre.
Y lo que quedaba de su sección del Quinto Batallón del Sexagésimo de Infantería abrió fuego.
Josie no estaba segura de cuánto duró la confrontación. Podrían haber sido segundos, aunque le parecieron horas. Le dolían los brazos y los hombros de disparar y recargar el fusil; aun así siguió. Era una causa imposible, y uno tras otro los soldados fueron cayendo en la batalla, hasta que sólo quedaron el sargento Braun, su padre y ella. El teniente coronel Mallington soltó un gruñido, se llevó la mano al pecho y por entre sus dedos Josie pudo ver la sangre extendiéndose. Se tambaleó hacia atrás hasta golpearse con la pared, su espada cayó al suelo y él se deslizó lentamente hacia abajo hasta quedar sentado con la espalda apoyada en el muro.
—¡Papá! —Josie llegó hasta él en dos zancadas y volvió a colocarle la espada en la mano.
Le costaba respirar y la sangre iba extendiéndose por su levita.
El sargento Braun oyó su grito y se colocó frente a ellos sin parar de disparar a los franceses, que aún no habían atravesado el umbral, donde el esqueleto de la puerta aún se balanceaba. Pareció como si Braun se quedase allí una eternidad; un único hombre reteniendo a un batallón entero de los Dragones franceses. Hasta que su cuerpo se convulsionó con el impacto de una bala y luego otra y otra, hasta quedar tendido en el suelo sobre un charco de sangre.
Ya no hubo más disparos.
Josie se incorporó y se quedó de pie frente a su padre, apuntando con el fusil hacia la puerta, con la respiración entrecortada.
El pedazo de madera agujereada y astillada que había sido la puerta cayó en aquel momento hacia delante y aterrizó en el suelo de la sala que albergaba los cuerpos de sus hombres. Se hizo el silencio mientras el humo se dispersaba y Josie veía exactamente a lo que se enfrentaba.
Los franceses no se habían movido. Seguían de pie alrededor de la puerta, con sus levitas verdes tan parecidas a las de los ingleses. Incluso las vueltas de las chaquetas eran de un rojo similar; la diferencia estribaba en sus pantalones blancos y en sus botas de montar negras, en sus botones de latón y en los cascos con crestas de crin de caballo que protegían sus cabezas. Incluso desde la distancia Josie podía verles la cara bajo esos cascos, y vio la incredulidad en sus ojos al darse cuenta de a quién se enfrentaban.
—Ne tirez pas! —exclamó uno de ellos, y Josie supo que no dispararían. Entonces el hombre que había dado la orden avanzó y entró en la habitación.
Iba vestido con una levita verde parecida a la de sus hombres, pero con las charreteras blancas sobre los hombros y una banda de piel de leopardo alrededor del casco que les era concedida sólo a los oficiales. Parecía demasiado joven para llevar las pequeñas granadas plateadas colgadas en la levita. Era alto y parecía musculoso. Bajo el casco su pelo era corto y oscuro, y en la mejilla izquierda lucía una cicatriz. En la mano llevaba un sable de cuya empuñadura colgaba una borla dorada.
Cuando habló, su voz sonó dura y acentuada.
—Teniente coronel Mallington.
Josie oyó la sorpresa en la respiración entrecortada de su padre y apuntó al francés con su fusil.
—¿Dammartin? —advirtió la incredulidad en la voz de su padre.
—Me reconocéis por mi padre, el mayor Jean Dammartin, tal vez. Sé que lo conocíais. Soy el capitán Pierre Dammartin y he esperado mucho para conoceros, teniente coronel Mallington —dijo el francés.
—Santo Dios —dijo su padre—. Sois su viva imagen.
La sonrisa del francés fue fría y dura. No se movió, simplemente se quedó allí, como si disfrutara del momento.
—Josie —su padre la llamó con urgencia.
Sin dejar de apuntar al capitán francés con el fusil, Josie miró a su padre. Estaba pálido y en su cara era visible el dolor.
—¿Papá?
—Deja que se acerque. Debo hablar con él.
Josie volvió a mirar al francés, cuyos ojos eran oscuros y duros. Se miraron el uno al otro durante unos segundos.
—Josie —repitió su padre—, haz lo que te digo.
Josie no quería dejar que el enemigo se acercase más a su padre, pero sabía que no tenía elección. Tal vez su padre tuviese un as en la manga, una pistola pequeña o un cuchillo con el que recuperar el control de la situación. Si pudieran capturar al capitán francés y negociar a cambio de un poco más de tiempo…
Josie se echó a un lado sin dejar de mirar al francés, que se acercó y ocupó el lugar que ella había dejado.
Ella no dejó de apuntarle al pecho y los soldados franceses no dejaban de apuntar sus mosquetes hacia ella.
—Capitán Dammartin —dijo su padre.
El francés no se movió.
El teniente coronel Mallington logró sonreír ante la resistencia del joven.
—Estáis hecho de la misma pasta que vuestro padre. Era un oponente muy digno.
—Gracias, teniente coronel —dijo Dammartin—. Es todo un cumplido.
El teniente coronel miró a Josie.
—Ella es mi hija, lo único que me queda en este mundo. No hace falta que os diga que la tratéis con respeto. Ya sé que, como hijo de Jean Dammartin, no haréis otra cosa —tosió y la sangré brotó de boca.
—¿Lo sabéis, teniente coronel? —preguntó Dammartin con un brillo peligroso en la mirada. Lentamente extendió el brazo hasta que la hoja de la espada estuvo a pocos centímetros de la cara del teniente coronel—. Estáis muy seguro para ser un hombre en vuestra posición.
Los Dragones franceses, al fondo, sonrieron y se rieron disimuladamente.
Dammartin levantó una mano para silenciarlos.
Josie dio un paso hacia el capitán sin dejar de apuntarle con el fusil.
—Bajad vuestra espada, señor —dijo—. U os atravesaré con una bala.
—¡No, Josie! —exclamó su padre.
—Pensad en lo que harán mis hombres si apretáis el gatillo —dijo Dammartin.
—Pienso en lo que haréis vos si no lo aprieto —respondió ella.
—¡Josie! —gritó su padre de nuevo—. Baja el arma.
Josie lo miró, incapaz de creer lo que estaba oyendo.
—No nos rendiremos —dijo.
—Josie —su padre estiró los dedos manchados de sangre hacia ella.
Josie miró una última vez a Dammartin, que bajó la espada, y, sin dejar de apuntarle con el fusil, se agachó para escuchar lo que su padre tuviera que decir.
—Nuestra lucha ha acabado. No hay nada más que podamos hacer.
—No… —Josie intentó protestar, pero él la silenció con el roce de su mano.
—Me estoy muriendo.
—No, papá —susurró ella, pero sabía por la sangre que empapaba su levita y por la palidez de su rostro que lo que decía era cierto.
—Deja tu arma, Josie. El capitán Dammartin es un hombre honorable. Él te mantendrá a salvo.
—¡No! ¿Cómo puedes decir algo así? Es el enemigo. ¡No lo haré, papá!
—Desobedecer una orden es insubordinación —dijo él, e intentó reírse, pero la sonrisa en su rostro fue más una mueca, y el esfuerzo le provocó un ataque de tos.
—¡Papá! —exclamó Josie al ver la sangre deslizarse por la comisura de los labios de su padre. Sin mirar a Dammartin, dejó el fusil en el suelo y le apretó la mano. Con la otra le acarició la cara.
La luz se iba de sus ojos.
—Confía en él, Josie —susurró su padre en voz tan baja que Josie tuvo que inclinarse para oír sus palabras—. Enemigo o no, los Dammartin son buenos hombres.
Josie se quedó mirándolo, incapaz de comprender por qué diría tal cosa del hombre que los miraba con semejante odio en los ojos.
—Prométeme que te rendirás a él.
Josie sintió que le temblaba el labio inferior y se lo mordió para disimular la debilidad.
—Prométemelo, Josie —susurró su padre.
—Te lo prometo, papá —dijo ella por fin, y le dio un beso en la mejilla.
—Así me gusta.
Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Josie.
—Capitán Dammartin —añadió el teniente coronel Mallington, y pareció que parte del antiguo poder regresaba a su voz.
Josie sintió un vuelco en el corazón. Tal vez no fuese a morir después de todo. Sintió como movía sus dedos hacia su otra mano, vio como estiraba el brazo hacia Dammartin, vio la fuerza en su mano mientras apretaba los dedos del francés.
—Dejo a Josephine a vuestro cuidado. Aseguraos de que esté a salvo hasta que podáis devolverla a las líneas británicas.
Su padre le mantuvo la mirada al francés. Fue lo último que el teniente coronel Mallington vio. Un suspiro inundó las paredes de piedra de la habitación de aquel monasterio portugués. Entonces se hizo el silencio y la mano de su padre quedó muerta entre sus dedos.
—¿Papá? —susurró ella.
Los ojos sin vida aún miraban sin ver al francés.
—¡Papá! —la certeza de lo que acababa de ocurrir quebró su voz. Apretó la mejilla contra la suya, lo rodeó con sus brazos y el grito desgarrador que emanó de su garganta resultó horrible de escuchar incluso para aquéllos presentes que habían oído miles de gritos de dolor.
Cuando finalmente soltó el cuerpo de su padre y apartó la cara de él, fueron los dedos de Dammartin los que le cerraron los ojos al teniente coronel, y fue su mano la que la levantó del suelo. Ella apenas oyó la orden que les dio a sus hombres, ni advirtió cómo los soldados se apartaban para abrirle paso. Tampoco fue consciente de la expresión sombría del capitán Dammartin mientras la sacaba de la habitación.
Los franceses acamparon aquella noche en el mismo pueblo abandonado en el que habían luchado. Los hombres dormían en los edificios, las hogueras proyectaban luz en la oscuridad del paisaje y el olor de la comida permanecía en el aire a pesar de que ya hubieran devorado el estofado.
Pierre Dammartin, capitán de los Dragones del ejército de Napoleón en Portugal, había querido capturar al teniente coronel inglés con vida.
La única razón por la que había suavizado su asalto a los soldados escondidos en el monasterio era que había oído que era Mallington quien los lideraba. Deseaba a Mallington vivo porque quería tener el placer de enviar personalmente al teniente coronel con su creador.
Durante un año y medio Dammartin había querido encontrarse con Mallington en el campo de batalla. Había soñado con mirarlo a los ojos mientras le decía quién era. Quería preguntarle al inglés lo mismo que había estado preguntándose él durante los últimos dieciocho meses. Hacía apenas una hora era como si sus plegarias hubieran sido escuchadas y Mallington le había sido entregado en el más insospechado de los lugares.
No había sido fácil vencerlo, a pesar de la inferioridad numérica; una sección de una compañía británica contra ciento veinte hombres montados respaldados por un batallón entero de infantería. De hecho, los hombres de Mallington habían luchado hasta la muerte en vez de dejarse atrapar, tras ignorar las peticiones de rendición de Dammartin. La confrontación había durado más de lo que Dammartin podría haber anticipado. E incluso al final, cuando Dammartin había entrado en aquella habitación del monasterio, no había quedado satisfecho. Cierto que había mirado a Mallington a los ojos y había revelado su identidad. Pero la reacción del teniente coronel no había sido la esperada, y no había habido tiempo para preguntas. El momento para el que el capitán tanto había esperado le había dejado inesperadamente descontento. Sobre todo debido a la hija de Mallington.
En ese momento él se encontraba de pie, junto a la ventana de la casa situada al pie del camino que conducía al monasterio. Algunos hombres daban vueltas por allí. Podía oír el suave murmullo de sus voces y ver sus siluetas a la luz del fuego. Pronto se irían a dormir. El cielo estaba despejado y sabía que la temperatura estaba bajando. Al día siguiente el general Foy los conduciría a través de las montañas hacia Ciudad Rodrigo y dejarían atrás el monasterio en ruinas de Telemos, con Mallington y demás soldados muertos en su interior. Oyó a Lamont moverse tras él.
—Tu café, Pierre.
Aceptó la taza de metal que le ofreció su sargento.
—Gracias. ¿El mayor La Roque ha enviado ya a buscarme?
—No —respondió Lamont—. Está demasiado ocupado con su cena y su bebida.
—Entonces me hará esperar hasta mañana —dijo Dammartin— para arrojarme a los carbones encendidos.
Lamont se encogió de hombros. Era un hombre pequeño y enjuto, con ojos tan oscuros que parecían negros. Sabía cómo manejar un mosquete mejor que cualquier otro hombre de su compañía. A pesar de ser hijo de un pescadero y Dammartin el hijo de un militar distinguido, ambos se habían hecho amigos.
—Los fusileros rechazaron la opción de rendirse. Eran como demonios. Jamás había visto a los británicos luchar hasta que no quedase un hombre en pie. No fue fácil derrotarlos. El mayor debe saberlo.
Dammartin lo miró a los ojos, sabiendo que el sargento comprendía bien que la batalla se había prolongado innecesariamente por su negativa a asaltar el monasterio hasta el final.
—Al mayor sólo le preocupará el retraso. El general Foy no estará satisfecho. Llevamos un día de viaje y ni siquiera hemos llegado a Abrantes.
—Pero ha merecido la pena —dijo Lamont—. Querías al teniente coronel inglés vivo para poder verlo morir.
Dammartin no dijo nada.
—Has esperado mucho tiempo para matarlo, y ahora está muerto.
—Pero no lo he matado yo.
—¿Acaso cambia algo? Está muerto de todas formas.
—Quería mirarlo a los ojos mientras lo mataba. Deseaba ver su reacción cuando le dijese quién era, ver que lo comprendía todo, sentir su miedo.
—Y hoy has hecho justo eso. Mallington te ha mirado antes de morir. Ya está hecho. Tu padre ha sido vengado.
Dammartin apretó los labios. No dijo nada. Era cierto que había mirado a Dammartin a los ojos y había revelado su identidad. Pero después nada había salido como había anticipado, y se sentía engañado.
—Tal vez me engañaran mis oídos, capitán, pero me pareció entender que el inglés dijo que la chica era su hija —dijo Lamont.
—Así es.
—Sacré bleu! —maldijo el sargento—. Eso demuestra la naturaleza de Mallington. Sólo un inglés loco traería a su hija a la guerra —el sargento se llevó un dedo a la sien—. Estaba loco.
—Eso parecería —convino Dammartin.
—Ella es joven y parece frágil. No me parece posible que hubiera podido sobrevivir a este infierno de país.
—Tan frágil que sus balas están alojadas en la mitad de nuestros hombres —dijo Dammartin amargamente.
—Eso es cierto —respondió Lamont, y dio un sorbo a su café.
Dammartin sacó un pequeño frasco plateado de su bolsillo y le quitó el tapón.
—¿Brandy? Para mantener la humedad lejos de tus huesos esta noche.
Lamont sonrió y asintió mientras levantaba su taza.
Dammartin vertió una cantidad generosa de alcohol en el café de su amigo y luego procedió a hacer lo mismo con la suya.
—¿Por qué sacrificaría Mallington a sus hombres en un pueblo abandonado en mitad de ninguna parte? No tiene sentido. Los hombres de Wellington se encuentran al sur, en las líneas de Torres Vedras y de Lisboa. ¿Qué estaba haciendo aquí Mallington?
El sargento se encogió de hombros.
—¿Un grupo de búsqueda? Al fin y al cabo eran fusileros.
—Tal vez —dijo Dammartin—. Puede que mademoiselle Mallington pueda arrojar algo de luz sobre el proceder de su padre.
—¿Pretendes interrogarla?
—Es la única que queda viva. ¿Quién más puede decírnoslo?
—El teniente coronel la entregó a tu cuidado —protestó Lamont—. Sólo es una chica.
Dammartin no parecía convencido.
—Es la hija de un caballero y hoy ha visto morir a su padre.
—Es la hija de una sabandija, una sabandija inglesa —respondió Dammartin—. Manejaba el fusil como cualquier hombre y no se debe confiar en ella. ¿Dónde se encuentra ahora?
—Está encerrada abajo, en el sótano.
—Entonces parece que tengo trabajo que hacer esta noche.
—Espero que estés seguro de lo que vas a hacer —dijo Lamont.
—Jamás había estado tan seguro —contestó Dammartin antes de salir de la habitación.
Capítulo 2
Josie estaba sentada en una de las cajas de madera polvorientas, frotándose con las manos para intentar combatir el frío. Allá donde mirase, no veía la oscuridad del sótano donde los soldados franceses la habían encerrado, sino la cara de su padre antes de morir. Ni siquiera cuando cerraba los ojos se sacaba la imagen de la cabeza.
Aquella misma mañana había formado parte de una sección de veinticinco hombres y tres mujeres. Había recogido agua del manantial de detrás del monasterio y la había hervido para prepararle el té a su padre, como era su costumbre. Se habían reído, habían bebido y habían comido los copos de avena que tan bien combatían el frío.
Recordaba como hacía pocas horas, por la tarde, su padre le había hablado de las tropas francesas que atravesaban las colinas y de que tendrían que acercarse para descubrir qué pretendían. Su padre y un puñado de hombres se habían ido y habían dejado a Josie y a los demás en el viejo monasterio, cocinando un estofado de conejo para la cena. Pero el regreso del grupo había sido precipitado. Habían abandonado la persecución de los franceses y habían enviado a su capitán y a su primer teniente a darle noticias al general lord Wellington. Entonces el mundo de Josie había explotado en mil pedazos. Su padre no volvería a reír. Se había ido. Todos se habían ido. Salvo ella.
Le pareció que llevaba sentada en aquella caja una eternidad cuando oyó las pisadas; pisadas que se acercaban por las mismas escaleras por las que los soldados franceses la habían arrastrado a ella, pisadas que se acercaban al sótano. Josie se preparó e intentó controlar el miedo que se atenazaba en su estómago. Finalmente la puerta se abrió con un chirrido.
La luz del farol la deslumbró. Apartó la cabeza y entornó los ojos. Luego el farol se movió hacia un lado; cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la luz, se encontró cara a cara con el capitán francés al que su padre había llamado Dammartin.
—Mademoiselle Mallington —dijo él mientras entraba en el sótano.
Parecía mucho más grande de lo que recordaba. Se había limpiado el polvo de la chaqueta y ya no llevaba el casco de los dragones. Bajo la luz del farol su pelo era corto y parecía tan oscuro como su humor. La mirada de sus ojos era dura y la línea de su boca firme y arrogante. En eso, al menos, su memoria no fallaba.
—Capitán Dammartin —dijo ella mientras se levantaba.
—Sentaos —ordenó él en inglés.
Josie vaciló un instante, dividida entre obedecer las órdenes de su padre y confiar en él o seguir su instinto y desafiarlo.
Él se encogió entonces de hombros.
—Quedaos de pie si lo preferís. A mí no me importa —se hizo un silencio mientras la estudiaba con intensidad.
A Josie le palpitaba el corazón con fuerza en el pecho, pero no dejó que se notara su inquietud; le mantuvo la mirada y ambos se miraron en una batalla de voluntades, como si apartar la mirada fuese admitir la derrota.
—Hay algunas preguntas que me gustaría haceros —dijo Dammartin sin dejar de mirarla.
—Yo también tengo algunas preguntas, señor.
—Entonces iremos por turnos —contestó él sin aparente sorpresa—. Las damas primero.
—¿El cuerpo de mi padre… está… lo habéis…?
—Vuestro padre sigue donde lo dejamos.
—¿No le habéis dado sepultura?
—¿Acaso el teniente coronel Mallington se tomó el tiempo de enterrar a los franceses? Cada bando entierra a los suyos.
—En una batalla, ¡pero esto es diferente!
—¿Lo es? Yo tenía la impresión de que hoy habíamos librado una batalla.
—Pero no queda nadie para enterrarlo.
—Eso parece.
—Os pediría que le dierais una sepultura decente.
—No.
—¿No? —preguntó ella con descrédito.
—No —confirmó él.
Se quedó mirándolo con ojos iracundos.
—Mi padre me dijo que erais un hombre honorable. Parece ser que se equivocaba en su juicio.
Dammartin arqueó una ceja, pero no dijo nada.
—¿Lo dejaréis como carroña para los animales salvajes?
—Es lo normal en el campo de batalla.
Josie dio un paso hacia él y apretó los puños.
—¡Sois despreciable!
—Sois la primera que me lo dice.
Se quedó mirándolo con odio y vio el desprecio en sus ojos, la determinación en los suyos.
—Entonces dadme una pala y yo misma cavaré su tumba.
—Eso no es posible, mademoiselle. ¿Deseáis que el cuerpo de vuestro padre sea enterrado? Es muy simple. Lo haremos…
—Pero habéis dicho…
—Lo haremos —repitió él— tan pronto como contestéis a mis preguntas.
Josie se estremeció, pues sospechaba cuál sería la naturaleza de las preguntas del capitán francés. Con cuidado, adoptó una expresión afable y reunió todo su coraje.
Pierre Dammartin observó a la chica de cerca y supo que no se había equivocado.
—Decidme, mademoiselle Mallington, ¿qué estaban haciendo los fusileros del Quinto Batallón en Telemos?
—No lo sé.
—Vamos, mademoiselle. Me cuesta mucho creer eso.
—¿Por qué? ¿No creeréis que mi padre iba a discutir tales asuntos conmigo? Os aseguro que no es común que los oficiales británicos comenten sus órdenes con sus hijas.
—¿Y sí es común que los oficiales británicos se lleven a sus hijas a la guerra con ellos? ¿Para que luchen junto a sus hombres?
—No es tan raro que los oficiales se lleven a sus familias, y en cuanto a lo de luchar, lo hice sólo al final y por pura necesidad.
—¿Qué hay de vuestra madre? ¿Dónde está?
—Murió, señor.
Pierre no dijo nada. Ella era la hija de Mallington. ¿Es que se había preocupado Mallington por la esposa del mayor Dammartin o por su familia? La respuesta era no.
—Habladme de los hombres de vuestro padre.
—No hay nada que decir.
—¿Desde dónde veníais?
—No lo recuerdo.
Pierre arqueó una ceja. La chica era estúpida o muy valiente, y por lo que había visto de mademoiselle Mallington hasta el momento, apostaría por lo segundo.
—¿Cuándo llegasteis a Telemos?
—Hace unos días.
—¿Qué día exactamente?
—No lo recuerdo.
—Pensadlo bien, mademoiselle —se acercó más a ella, sabiendo que su proximidad la pondría nerviosa—. Estoy seguro de que recordaréis la respuesta.
Ella dio un paso atrás.
—Puede que fuera lunes.
Mentía. Todo en ella indicaba que mentía: el modo en que apartaba la mirada al contestar, la postura, el movimiento nervioso de las manos.
—¿Lunes?
—Sí.
—¿Cuántos hombres?
—No estoy segura.
—Aproximadamente —dio otro paso hacia delante.
Y de nuevo ella retrocedió.
—Cien —respondió con actitud desafiante.
—Un buen número —Pierre arqueó una ceja, sabiendo por los cuerpos esparcidos por el terreno que no se acercaban a ese número.
—Sí.
—¿Ibais a caballo con vuestro padre, o a pie con los hombres, mademoiselle?
—Yo iba en burro —contestó ella tras una pausa casi imperceptible—, como las demás mujeres.
—¿Estáis diciéndome que la hija soltera del teniente coronel iba con las rameras de la compañía?
—No eran rameras —contestó ella acaloradamente—. Eran esposas de los hombres.
—¿Y a vuestro padre no le importaba dejaros atrás con ellas mientras él cabalgaba por delante con sus oficiales? Qué considerado por su parte —dijo con ironía.
—No os atreváis a juzgarlo. No sois digno de pronunciar su nombre.
—Sólo soy digno de matar al muy bastardo —murmuró en francés.
—¡Sinvergüenza!
—¿Quién se llevó los caballos?
Pareció desconcertada, Pierre vio el miedo en sus ojos y supo que estaba en lo cierto.
—No sé lo que queréis decir —contestó ella, aunque se notaba que sus palabras estaban medidas.
—Sólo hay dos caballos en el establo del monasterio. ¿Dónde están los demás?
Bajo la luz del farol su rostro palideció. Hubo una pausa.
—Disparamos a los otros para comer.
—¿De verdad? —preguntó él—. ¿Disparasteis a los caballos y dejasteis a los burros?
—Sí —contestó ella con la cabeza levantada y la mentira entre los dientes.
—Entiendo —la miró directamente a los ojos y se acercó más hasta que sólo el farol los separaba.
Ella intentó retroceder, pero sus piernas golpearon la caja de madera que tenía detrás y se habría caído si no la hubiera sujetado. Deliberadamente Pierre mantuvo la mano donde estaba, agarrándole el brazo.
—Sería mejor que me dijerais la verdad, mademoiselle Mallington —dijo él—. ¿Queréis comenzar de nuevo?
Ella negó con la cabeza y Pierre advirtió los pequeños mechones de pelo rubio que habían escapado de las horquillas y caían por su cuello.