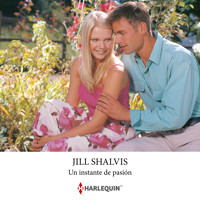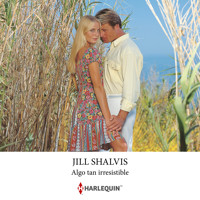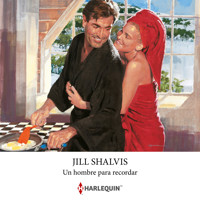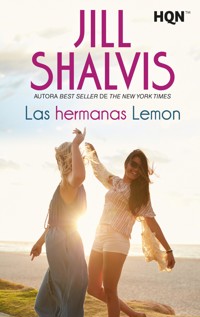5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Dicen que la vida puede cambiar en un segundo… Después de perder a su hermana en un accidente de coche, una tragedia que la dejó hundida, Quinn Weller estaba empezando a recuperarse. Parecía que lo tenía todo: una familia que la adoraba, el trabajo de sus sueños en los Ángeles y un novio guapísimo que se moría por ponerle el anillo de compromiso. Entonces… ¿por qué se sentía tan vacía, como si estuviera buscando una pieza perdida del rompecabezas y no pudiera encontrarla? La respuesta llegó cuando un abogado fue en su busca y le reveló un secreto impactante y también la existencia de una misteriosa herencia que solo ella podía reclamar. Para Quinn, aquella noticia fue como una avalancha. Toda su vida había sido una mentira. Siguiendo un impulso, dejó su casa, su trabajo y a su novio, y se dirigió a Wildstone, donde se sintió atraída por los sencillos placeres de la vida en aquel pueblo… y por el apuesto desconocido que le ofreció su amistad sin hacer preguntas. A medida que Quinn se iba adaptando a Wilstone, descubrió que su herencia no era una casa, ni dinero, sino algo mucho más emocionante, algo que hizo que se cuestionara todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre su familia. Y, en aquel mundo nuevo y lleno de posibilidades, iba a tener que decidir si esa era la vida que siempre había deseado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Jill Shalvis
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una vida por vivir, n.º 232 - marzo 2021
Título original: Lost And Found Sisters
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-237-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Ningún autor escribe en un vacío. Hace falta un pueblo y todo lo demás. Y este es para mi pueblo: Macho Alfa, El Mayor, El Mediano, El Pequeño, La Edición Especial y Los Chico(s). Gracias por comprenderme y por dejarme hacer lo mío, os quiero a todos.
Capítulo 1
Me muevo como si todo fuera muy bien, pero en el fondo se me está resbalando el calcetín dentro del zapato.
De El confuso diario de Tilly Adams
En realidad, la vida era un asco si uno se lo permitía. Así pues, Quinn Weller se esforzaba mucho por no permitírselo. La cafeína era una ayuda. Durante casi treinta y ocho minutos de felicidad, podía engañarse a sí misma y pensar que estaba de buen humor. Lo sabía porque tardaba cuarenta y ocho minutos en llegar desde su cafetería habitual al trabajo, en hora punta, atravesando Los Ángeles, y los diez últimos minutos nunca eran buenos.
Aquella mañana, se puso a la cola para comprar su dosis diaria de café y leyó la oferta de bebidas que estaba escrita en la pared, aunque en los dos años anteriores nunca había dejado de pedir lo mismo.
Una mujer se puso en la cola detrás de ella. Era Carolyn, a quien había visto unas tres veces en aquella cafetería.
–Vaya, qué sonrisa tienes esta mañana. Me gusta.
Quinn no supo si sentirse halagada o insultada, porque ella sonreía todo el tiempo.
¿No?
Bueno, tal vez no sonriera tanto últimamente.
–Estoy esperando mi dosis de cafeína –dijo.
–La ambrosía de los dioses –respondió Carolyn, asintiendo.
Aquella mujer tan agradable tenía algo que le recordaba a una maestra de la escuela elemental. Tal vez fuera su pelo canoso, que llevaba recogido en un moño, o las gafas que se le resbalaban continuamente por la nariz, o su expresión dulce pero ligeramente agobiada.
–Te toca, cariño –le dijo Carolyn, señalándole el mostrador.
Trev, el camarero, era un loco de la playa, de los que tanto abundaban en Los Ángeles, y un aspirante a actor que se veía obligado a trabajar para poder llevar su vida de surfista. Sus manos trabajaban a la velocidad de la luz, mientras que el resto de su persona parecía completamente relajada.
–Hola, cariño, ¿cómo te va la vida hoy?
–Bien –dijo Quinn. No quería alardear de nada, pero había conseguido levantarse con solo dos pitidos del despertador–. Y a ti, ¿qué tal te fue la audición?
–Me dieron el papel –respondió Trev, con una sonrisa de oreja a oreja–. Tienes ante ti al mejor repartidor de comida tailandesa de la historia. Eso significa que mi suerte ha cambiado y que tú, por fin, vas a salir conmigo.
Quinn sonrió, porque ella siempre sonreía, e hizo un gesto negativo con la cabeza.
–No…
Trev terminó la frase con ella, en perfecta sincronización.
–… quiero salir con nadie en este momento.
El camarero cabeceó.
–Es la verdad –dijo ella–. No salgo con nadie.
–Pues no está bien, una chica tan guapa como tú. Eres demasiado joven para anquilosarte. Lo sabes, ¿no?
–No estoy anquilosada.
Lo único que ocurría era que la vida no la satisfacía por completo en aquellos momentos. Eso era todo.
–Y, eh, todavía no te he dicho lo que voy a tomar –añadió, al darse cuenta de que él ya estaba preparándole el café.
–¿Has cambiado alguna vez? –preguntó Trev.
No, pero tuvo ganas de pedir algo extravagante solo por desconcertarlo. Sin embargo, lo que de verdad le apetecía era lo de siempre.
Bien, quizá fuera cierto que estaba anquilosada. Pero la rutina hacía que la vida fuera más sencilla y, después de todas las complicaciones por las que había pasado, la sencillez era la clave para poder levantarse y poner un pie delante del otro cada día.
Eso, y la cafeína, por supuesto.
–Deberías salir con él –le susurró Carolyn, a su espalda. Cuando Quinn se giró hacia ella, la mujer sonrió bondadosamente–. Solo se vive una vez, ¿no?
–No –dijo Quinn–. Uno vive todos y cada uno de los días de su vida. Solo se muere una vez.
A Carolyn se le borró la sonrisa lentamente.
–Pues, entonces, aprovecha esos días, cariño. Vive a todo tren.
A todo tren, ¿eh? Quinn se giró de nuevo hacia Trev.
–Yo estoy completamente a favor de vivir a todo tren –le dijo el camarero, con esperanza.
Quinn se lanzó.
–Una dosis extra y espuma, por favor.
Trev pestañeó y, después, suspiró.
–Sí, parece que tenemos que trabajar tu idea de lo que es vivir a todo tren.
Cuando, por fin, Quinn llegó a Amuse-Bouche, el lujoso restaurante de moda en el que trabajaba, vio que Marcel, su compañero, ya había llegado.
Él la miró desdeñosamente y se puso a gritar a Skye, una buena amiga a la que ella había llevado a trabajar al restaurante hacía unos meses.
Skye estaba picando cebolla, tal y como ella le había enseñado, pero parecía que Marcel no estaba de acuerdo. Sus gritos eran tan agudos que habría podido reventarle el tímpano a cualquiera, y utilizaba una mezcla de alemán e inglés ininteligible.
–Déjala en paz, Marcel –le dijo Quinn.
Él la miró de una manera glacial.
–¿Disculpa?
–Yo soy quien le enseñó a cortar la cebolla. Lo está haciendo correctamente.
–Sí. Si trabajas en un sitio dándoles vuelta a las hamburguesas y preguntando qué tamaño de ración de patatas fritas quieren los clientes –respondió él, olvidándose de fingir que tenía acento alemán, como le ocurría algunas veces cuando perdía los estribos.
Lo cierto era que, algunos días, ella se sorprendía a sí misma con sus habilidades, pero otras veces metía las llaves en el frigorífico. Sin embargo, era buena en su trabajo. Y sabía que tenía suerte de haber conseguido un trabajo de subjefa de cocina en un restaurante tan popular con tan solo veintinueve años. Pero había trabajado mucho para llegar hasta allí. Había estudiado en una escuela de cocina muy prestigiosa de San Francisco y se había pasado varios años quemándose los dedos hasta los huesos. Sabía lo que hacía, y todavía estaba pagando el préstamo de estudios para demostrarlo.
Por extraño que pudiera parecer, Marcel no era mucho mayor que ella; debía de andar por los treinta y ocho o treinta y nueve años. Había llegado hasta allí con mucho sacrificio, empezando a los doce años de lavaplatos en el restaurante de su tío, que no estaba lejos de allí, pero que no tenía ni el estilo ni la reputación del establecimiento en el que los dos trabajaban ahora. En realidad, era muy buen profesional, pero era de la vieja escuela y no aceptaba que una mujer fuera su igual.
Quinn hacía lo posible por que no le afectara su comportamiento, diciéndose que creía en el karma y que lo que hacía se volvería contra él. Sin embargo, a Marcel todavía no le había ocurrido nada.
–Tú –le dijo él, señalándola con el dedo–. Ve a pedir nuestra comida de la semana. Y no olvides el cerdo, como la última vez. Además, tu proveedora de quesos es una basura. Búscate otra.
Quinn se mordió la lengua mientras Marcel se daba la vuelta para acosar a otro pinche que estaba cortando pimientos rojos, dirigiéndose al chico en alemán como si eso fuera aún más intimidatorio. En su opinión, Marcel solo conseguía parecer aún más idiota. Empujó el cuenco con fuerza para demostrar algo que había dicho y terminó con la chaquetilla blanca llena de pedazos de pimiento rojo.
Ah, por fin, el karma. Un poco tarde, pero más valía tarde que nunca.
–Lo siento –le dijo a Skye.
–No tienes nada que sentir –le dijo Skye–. Si tiene neumáticos o testículos, te dará problemas.
Eso era muy cierto…
El domingo, Quinn fue a casa de sus padres a comer. No le quedaba más remedio, ya que se las había arreglado para librarse las dos semanas anteriores seguidas gracias al horario de trabajo.
Esperaba que no fuera una fiesta sorpresa. Todavía faltaba tiempo para su cumpleaños, pero su madre era incapaz de guardar un secreto, y se le había escapado varias veces que existía la posibilidad de una celebración cercana. A ella no le gustaban los cumpleaños.
Ni las sorpresas.
Aparcó delante de la casa de dos pisos, estilo Tudor, que había sido su hogar de infancia. Se le encogió el corazón. Había aprendido a montar en bicicleta en aquella entrada de coches, con su hermana, que había resultado ser mucho mejor ciclista que ella. Tanto, que había ido muchas veces en el manillar de la bicicleta de Beth en vez de montar en su propia bici. Se dedicaban a robar flores de los arriates que había a lo largo de la acera. Después, cuando ya eran adolescentes, se escapaban por una de las ventanas del segundo piso y bajaban por el tronco del roble de la casa para ir a fiestas a las que no tenían permitido ir. Hasta que ella se cayó un día y se rompió un brazo. Entonces, las pillaron.
Beth se había pasado semanas sin dirigirle la palabra.
Una vez, aquella casa lo había sido todo para ella. Sin embargo, ahora, ir allí le causaba un vacío en el corazón. Frío. Y, en el fondo, creía que nada iba a poder devolverle el calor.
«Cada vez será más fácil».
«El tiempo es tu amigo».
«Ella permanecerá siempre en tu corazón».
Había oído todas las frases de consuelo bienintencionadas del mundo durante aquellos dos años pasados, y todas ellas eran mentira.
No era cada vez más fácil. El tiempo no era su amigo. Y, por mucho que hubiera tratado de conservar hasta el último recuerdo de Beth, todo se estaba difuminando. Ni siquiera en aquel momento conseguía oír el sonido suave y musical de la risa de su hermana, y eso la mataba.
Respiró hondo, salió del coche y sonrió forzadamente. La mayoría de las veces, tenía que fingir aquella sonrisa.
Aunque estaban a finales de abril y eso, en el sur de California, significaba que hacía calor, aquel día solo hacían veintiséis grados, una temperatura suave, y las plantas de su madre estaban en flor. Esquivó a una abeja despistada, porque tenía alergia a su picadura, y se giró a mirar cuando un ostentosos BMW llegó y aparcó junto a su coche. Al verlo, sintió alivio, porque no tendría que entrar sola en la casa.
Brock Holbrook salió de su coche hecho un pincel y ella no pudo evitar sonreír y poner los ojos en blanco, todo a la vez.
–Pelota –le dijo, señalando su traje y su corbata.
Brock sonrió.
–Lo que pasa es que sé dónde me gano el pan, eso es todo.
Trabajaba en la empresa financiera de su padre, y nadie podía negar que Brock sabía ganarse a todo el mundo. Era guapo y carismático y, cuando la miraba de un modo apreciativo, todo su cuerpo vibraba de impaciencia. Por lo menos, antes.
Pero, últimamente, no sentía impaciencia por nada. Suspiró, y Brock la miró ladeando la cabeza, con suavidad, comprensivamente.
Él lo sabía. Él estaba presente cuando ella se había enterado del accidente de Beth. Sin embargo, su comprensión no la ayudaba.
Quería volver a sentir, demonios. Quería que la sangre le corriera a toda velocidad por las venas de emoción. Quería sentir mariposas de felicidad en el estómago…
La puerta principal se abrió, y ella miró hacia la casa. Tanto sus padres como los de Brock estaban en el umbral, sonriendo, saludando a sus hijos que habían ido a comer, y a los que iban a interrogar sobre todos los detalles de su vida.
Ella adoraba a sus padres, y sus padres, a ella, pero la comida iba a ser más invasiva que un examen ginecológico.
Brock la tomó de la mano y sonrió mientras le daba un beso en los labios. No fue difícil. Él era muy guapo, y lo sabía. Y besaba muy bien, y también lo sabía.
Hacía dos años que no se acostaban, dos años desde la última vez que ella había sentido deseo. Y, en aquella ocasión, tampoco lo sintió. Sin embargo, el beso fue agradable y ella habría intentado disfrutar de él, salvo por el detalle de que Brock lo había hecho por disimular. Así que ella le mordió el labio.
Con fuerza.
Él se echó a reír y se apartó.
–Ah, guerrera –murmuró–. Me gusta.
–No me voy a acostar contigo.
–Deberías.
–Por favor, dime el motivo.
–Hace tanto tiempo… –dijo él, y jugueteó con un mechón de su pelo–. Me preocupa que estés deprimida.
–No, no estoy deprimida.
–Entonces, tu vagina.
Ella dio un resoplido y se zafó de él.
–Cállate.
–Bueno, pero tenlo en cuenta.
Brock volvió a tomarla de la mano y la agarró para llevarla escaleras arriba, hacia la puerta.
–Tenía que haberte mordido más fuerte –susurró ella, sonriendo a los padres.
–Vaya, así que hoy estás viciosa, ¿eh?
–Molesta.
–Ah. Supongo que eso es lo que le hace la edad a una persona.
Él era nueve meses más pequeño que ella, y toda la vida, porque se conocían desde la guardería, donde él le había dado un tortazo a otro niño por empujarla, había sido un petulante por esa diferencia de edad. Ella le dio un golpe con la cadera y le hizo perder el equilibrio, pero él la llevó consigo suavemente y la rodeó con ambos brazos para que pareciera que era él quien la había salvado de una caída. Con su cara muy cerca de la de ella, Brock le guiñó un ojo.
Y, de repente, ella se dio cuenta de que, en realidad, todo lo estaba haciendo por sí mismo. Seguramente, sus padres debían de estar presionándolo para que les diera nietos. Y ella lo entendía, porque la verdad era que todo el mundo esperaba que se casaran. Brock había sido su novio durante el colegio y el instituto, y habían ido juntos a la universidad. Durante el primer año, habían tenido una ruptura traumática por su incapacidad de ser monógamo.
Él la quería, sin duda. Pero también quería a cualquiera que lo abanicara con las pestañas y le sonriera.
Habían tardado unos años, pero, al final, habían vuelto a estar juntos. Él había crecido mucho, y ella, también. Eran muy amigos, a veces, amigos con derecho a roce, y, a veces, enemigos mortales. Sin embargo, después de la muerte de Beth, su conexión física había acabado… y por su culpa.
Habían tenido una discusión sobre la diferencia que había entre sus necesidades y, al final, habían dejado de ser amantes y eran amigos. Ella sabía que Brock volvería a ser su amante sin pensarlo si ella mostraba el más mínimo interés.
Pero no sentía interés, y estaba empezando a pensar que no iba a volver a sentirlo nunca.
–Lo único que estás consiguiendo es ponernos las cosas peor a los dos –le dijo, en voz baja, mientras seguían acercándose a la puerta.
–Si ellos piensan que estamos arreglando las cosas, me dejarán tranquilo.
Eso era cierto. Llegaron al porche, y sus padres los abrazaron.
–Sigo sin poder acostumbrarme –le murmuró su madre a Quinn, sin separarse de ella. Nunca está bien que tú estés aquí sin ella…
Quinn sabía que su madre no lo decía de un modo hiriente. Su madre no le haría daño ni a una mosca, pero, como siempre, a ella se le hizo un nudo en la garganta.
–Ya lo sé, mamá.
–La echo tanto de menos… Tú eres muy fuerte, Quinn, por cómo lo has superado.
¿De verdad lo había superado? ¿O solo iba caminando por arenas movedizas, tratando de no hundirse? La única forma de sobrevivir a la pena que sentía era enterrar bien profundamente sus sentimientos, que, la mayor parte del tiempo, permanecían en un oscuro rincón de su corazón. Había construido un muro a su alrededor para contener las emociones.
Sin embargo, se recordó que tenía suerte. Su trabajo le gustaba mucho, sus padres la querían y tenía a su lado a su mejor amigo. Y, sí, pronto iba a cumplir treinta años, y la esperaba una fiesta sorpresa, por mucho que no la quisiera. Pero, aunque hubiera preferido que no estuviese sucediendo nada de aquello, no iba a destruirla. Comparado con lo que había pasado ya, nada la destruiría.
Una semana después, Quinn estaba en la cola de la cafetería, esperando su café, cuando notó que alguien la miraba. Se dio la vuelta y se encontró con un chico de su edad, con el pelo negro, revuelto, que llevaba unas gafas de montura negra. Parecía un Harry Potter adulto.
La estaba mirando con tanta intensidad, que ella pestañeó y giró el cuello para ver si había alguien detrás. No había nadie, lo cual significaba que él la estaba mirando a ella. Se movió e hizo todo lo posible por ignorarlo, y se concentró en las dos mujeres que estaban charlando delante de ella.
–Los orgasmos después de los cincuenta son un asco –estaba diciendo una–. Nadie te lo dice, pero es la verdad.
Su amiga asintió enfáticamente.
–Ya lo sé. Ahí abajo todo se vuelve como la lija. Hace falta un bote entero de lubricante y una botella entera de ginebra.
La primera dio un resoplido.
–No me tires de la lengua. Alan se puede pasar treinta minutos buscando una bola de golf, pero no puede pasar ni diez minutos buscando el punto G.
A Quinn debió de escapársele un sonido de asombro, porque las dos se volvieron hacia ella, riéndose.
–Lo siento –dijo Vagina Seca–. Es solo una de las cosas que puedes esperarte con la edad, aparte de los sofocos.
–Y no olvides los impulsos asesinos –le dijo la otra mujer–. Y las ideas de asesinatos premeditados.
Vaya. Qué maravilla.
–Disculpe –dijo el hombre que estaba detrás de Quinn, tocándole el hombro. Era Harry Potter, su acosador–. Necesito hablar con usted.
–Lo siento, no estoy interesada.
–Espera, cariño. No tienes por qué tomar decisiones apresuradas –le dijo una de sus nuevas amigas–. ¿Y si tiene un buen trabajo y no tiene cargas del pasado?
–Imposible –dijo Vagina Seca–. Eso sería como encontrarse un unicornio.
–¿Eres un unicornio? –le preguntó la primera mujer a Hary Potter.
Él miró a Quinn con desesperación.
–Por favor, ¿podría hablar con usted… a solas?
–No, a solas no –dijo la primera mujer–. Eso es peligroso, con un desconocido. Puedes decir su frase mágica para ligar aquí mismo o, mejor aún, hacerlo por Internet, como todo el mundo.
Él no apartó la mirada de Quinn.
–Es usted Quinn Weller, ¿no?
Un momento… ¿Por qué sabía su nombre?
–De acuerdo –dijo ella–. Dígame quién es usted.
–Yo soy Cliff Porter –dijo él–. Soy abogado y, de veras, necesito hablar con usted en privado.
Ella se quedó mirándolo e intentando pensar en algún motivo por el que pudiera estar buscándola un abogado.
–¿Porter, o Potter? –preguntó Vagina Seca–. Porque Potter tendría más sentido.
Él se quedó atribulado.
–Eso me lo dicen mucho, pero es Porter.
–¿Por qué sabe mi nombre? –le preguntó Quinn.
–Mire, ¿no podríamos…? –él le señaló una mesita que había a un lado de la cola.
Quinn se sintió indecisa entre la curiosidad y el instinto de supervivencia.
–Llegaría tarde a trabajar –dijo.
–Solo será un minuto.
Ella se salió de la cola, de mala gana, y se acercó a la mesa.
–Un minuto –dijo.
Él respiró profundamente.
–Como le he dicho, soy abogado. La he localizado a través de una conocida mutua.
–¿Quién es?
–Se lo diré enseguida. Ella me dijo que podría encontrarla aquí por las mañanas, en vez de asustarla yendo a su domicilio. Soy de Wildstone, una pequeña ciudad que hay a trescientos veinte kilómetros al norte. He venido a darle la noticia de una herencia. Es importante que hablemos al respecto porque…
–Nunca había oído hablar de Wildstone –dijo Quinn–, y no conozco a nadie de allí.
Él asintió como si ya lo supiera.
–Es un pequeño pueblo de costa que está entre el Pacífico y el valle vitícola. Tal vez debiera sentarse –le dijo en voz baja y, además, ella tuvo que admitir que con mucha amabilidad–. Porque el resto de la historia va a ser una sorpresa.
–No me gustan las sorpresas –le dijo–, y le quedan treinta segundos.
La expresión de su interlocutor dejó claro que no le gustaba hablar de aquello en público, pero era un desconocido, y cabía la posibilidad de que estuviera como una regadera. Él respiró profundamente una vez más.
–La persona que le ha dejado la herencia era su madre biológica.
Ella se quedó mirándolo y tuvo que sentarse, sin mirar, en la silla que él le había ofrecido antes. Agradeció que el asiento ya estuviera detrás de ella.
–Se equivoca –consiguió decir, cabeceando–. Yo no soy adoptada.
Él sonrió apagadamente.
–Siento muchísimo ser yo quien tenga que decírselo, pero sí lo es.
–Tengo a mis padres, Lucinda y James Weller.
–La adoptaron a usted cuando tenía dos días.
–No –susurró ella. De repente, tenía el corazón acelerado y las palmas de las manos pegajosas. Hizo un gesto negativo con la cabeza–. Me lo habrían dicho. No hay forma de que…
–De veras, lo siento muchísimo –dijo Cliff, en voz baja–. Pero es cierto. La adoptaron a usted de Carolyn Adams –añadió, y sacó una fotografía de su maletín. Se la deslizó por encima de la mesa.
Y a Quinn se le paró el corazón, porque Carolyn era la mujer a la que había conocido allí, en aquella misma cafetería.
Capítulo 2
Mi madre siempre decía que, justo antes de morir, quería tragarse un puñado de granos de maíz para que su cremación fuera más interesante. Y lo habría hecho, seguro, si se hubiera enterado a tiempo de que ya era su turno.
De El confuso diario de Tilly Adams
Quinn estaba sentada en la acera, enfrente de la cafetería, mirando ciegamente hacia su Lexus. Era el coche que le habían regalado sus padres por su último cumpleaños, aunque ella quería algo menos caro.
Sus padres. Que tal vez no fueran sus padres…
–Tenga –dijo Cliff, poniéndole una taza de agua fría en las manos. Después, se sentó a su lado–. Bébase esto.
Ella tomó la taza con las manos temblorosas y tragó el agua, lamentando que no fuera vodka.
–Está usted equivocado –le dijo–. Carolyn es una mujer a quien conocí aquí. Hablamos solo unas pocas veces.
–Tres –dijo Cliff, mirándola compasivamente–. Ella me habló de sus visitas. Siempre venía aquí en vez de ir a su apartamento o a su trabajo, porque era un lugar público y pensaba que así podía acercarse a usted. Venía a verla siempre que podía, porque sentía una curiosidad desesperada y un arrepentimiento obsesivo.
Quinn cabeceó.
–No lo entiendo.
–Sabía que estaba terminal –dijo él–. Quería contarle todo esto ella misma, pero se le terminó el tiempo. Y lo que dejó atrás es importante, porque…
–Un momento –dijo Quinn, y cerró los ojos. Acababa de darse cuenta de lo que él le estaba diciendo.
Carolyn había muerto.
Cliff agarró la taza de agua antes de que a ella se le cayera de las manos.
–El funeral fue hace pocos días –le dijo, en voz baja–. Tenemos que hablar, Quinn. En Wildstone. Hay cosas que usted no sabe y tiene que saber.
A ella se le escapó un sonido entre carcajada de amargura y sollozo, no estaba segura.
Volvió a mover la cabeza; tenía la sensación de que había hecho aquel gesto cientos de veces en los últimos minutos. Sin embargo, la mente no se le aclaró.
Aquello no podía ser cierto. Harry Potter no era más que un acosador. O, tal vez, un estafador. Detestaba pensar que aquella mujer tan agradable a quien había conocido formara parte de una estafa, pero no podía creer que sus padres no le hubieran dicho nunca que era adoptada.
–No quiero formar parte de esto –dijo.
Se puso en pie, y sufrió otro mareo.
Cliff se levantó y la sujetó por el brazo para evitar que se cayera. En su mirada no había más que amabilidad y preocupación.
–Tenga mi varita.
Ella se concentró en él, pensando que iba a ver una cicatriz en forma de rayo en su frente.
–¿Cómo?
–Mi tarjeta –dijo él, y frunció las cejas con preocupación–. Tenga mi tarjeta. Piénselo bien y llámeme mañana para que podamos hablar de la herencia. De veras, Quinn, hay que hacer algo con la herencia –añadió, e hizo una pausa–. ¿Estará usted bien?
–Sí. Claro –respondió ella.
Entonces, subió al coche y condujo con el piloto automático hasta el trabajo, donde derramó cosas, emplató los primeros incorrectamente y cometió errores tontos como confundir las chalotas con las cebollas.
–¿Qué demonios te pasa? –le preguntó Marcel–. ¡Sal de mi cocina hasta que recuperes la cabeza!
Por una vez, tenía razón. Claramente, su cabeza no estaba donde debía.
«La adoptaron cuando tenía dos días…».
–¿Me estás oyendo? –le gritó Marcel.
Mirando hacia arriba, porque él medía un metro cincuenta y cinco centímetros, y ella, un metro sesenta y ocho, algo que normalmente le producía un gran placer.
–Duflittchen –murmuró él, con disgusto, y todo el personal de la cocina se quedó helado.
Fulana.
Ella dejó el cuchillo en la encimera para no ceder a la tentación de clavárselo. Se giró hacia él.
–Schiebe ex –dijo, lo cual significaba «que te den». Era lo mejor que podía decir, por lo menos, en alemán. Pasó por delante de él y salió de la cocina.
–¿Adónde vas? –le gritó él–. ¡No puedes marcharte así!
Sin embargo, era exactamente lo que iba a hacer.
Skye la siguió.
–Quinn, ¿estás bien? ¿Qué te ocurre?
–Tienes que volver antes de que se enfade también contigo –le dijo Quinn.
Skye se encogió de hombros.
–Nació enfadado. Cuéntamelo.
Así que Quinn le contó lo que había ocurrido en la cafetería, y Skye se quedó mirándola con los ojos muy abiertos.
–Tengo que irme –le dijo Quinn–. Necesito hablar con mis padres.
–Pues sí, creo que sí.
Desde dentro, oyeron a Marcel llamando a gritos a Skye. Ella le apretó la mano a Quinn.
–Llámame.
Quinn le prometió que lo haría, y le dio un abrazo. Después, mientras iba hacia el coche, sacó el teléfono para llamar a su jefe, Chef Wade.
Chef Wade nunca malgastaba las palabras.
–Dime.
–Necesito marcharme antes –dijo Quinn–. Siento avisar sin antelación, pero ha habido… una emergencia. Marcel está aquí, y lo tiene bajo control.
Siendo un tirano y un cretino, pero esa era otra historia.
–¿Qué ocurre? –preguntó, en un suave tono de preocupación, puesto que era amigo de sus padres de toda la vida.
–Nada que no pueda arreglar –dijo ella.
Esperaba que fuera cierto. Colgó y fue directamente a casa de sus padres.
Su padre y su madre estaban en el salón, delante de la chimenea de gas, tomando una copa. Sí, eran las tres de la tarde de un día de abril en Los Ángeles, y eso significaba que el aire acondicionado estaba encendido, pero a su madre le gustaba tomarse las copas con un buen ambiente.
–Querida –dijo al verla, y se levantó para darle la bienvenida–. Qué sorpresa tan agradable. ¿Dónde está Brock?
–Estoy sola –dijo Quinn. Y no se molestó en aclarar, por enésima vez, que no estaba con Brock tanto tiempo como a ellos les gustaría–. Hoy he conocido a alguien.
Su madre se quedó consternada.
–¿A otro hombre? Pero… ¿qué va a pensar la gente?
–Mamá… –dijo Quinn, y se apretó los párpados con dos dedos–. Ya te he dicho que Brock y yo ya no estamos juntos.
–En este momento, quieres decir, ¿no?
En aquel momento no tenía fuerzas para mantener aquella conversación.
–El hombre a quien he conocido hoy me ha dicho que soy adoptada –dijo.
Sus padres se quedaron con sendas caras de horror y sentimiento de culpabilidad, y Quinn recibió una bofetada de realidad instantánea.
–Oh, Dios mío. Es cierto.
Hubo un silencio ensordecedor. Ella se levantó y fue a la cocina. Necesitaba alcohol o azúcar. Encontró en la nevera masa de galletas preparada. Su madre no sabía hacer repostería. En realidad, ella tampoco. Le encantaba cocinar y se le daba muy bien, pero, por algún motivo, no tenía mano para la repostería.
Estaba metiéndose cucharadas enteras de masa en la boca cuando aparecieron sus padres. En realidad, no, no eran sus padres. Aquello era lo más desconcertante que le había ocurrido; al mirarlos, se daba cuenta de que su vida había cambiado para siempre, de que los cimientos de todo su mundo se tambaleaban.
–Es mi primer día de dieta de comida cruda –dijo, como si fuera tonta.
Sus padres se miraron con preocupación.
–Tenemos que hablar –le dijo su padre, con solemnidad.
Un poco tarde para eso…
–Cariño –le dijo su madre, y Quinn se giró hacia ella esperanzadamente.
–Si te comes todo el paquete, equivale a cuarenta y ocho galletas.
Quinn pestañeó.
–¿Estás de broma?
Su padre suspiró y se inclinó sobre la isla, que estaba entre ellos.
–Pensábamos que nunca te ibas a enterar.
–De acuerdo –dijo ella, asimilando aquello con un asentimiento–. Vaya –añadió, y se tomó lo que quedaba de masa.
Su madre abrió la boca, pero no dijo nada, porque Quinn la señaló con un dedo. Después, tragó lo que tenía en la boca y se lamió el dedo pulgar. Respiró profundamente.
–¿Por qué? –preguntó, por fin, después de haber tomado el azúcar que necesitaba–. ¿Por qué no me lo dijisteis? La gente adopta niños todo el tiempo. ¿Por qué lo mantuvisteis en secreto?
–Porque yo quería que fueras mía –susurró su madre, con los ojos empañados.
Su padre le pasó un brazo por la cintura a su madre.
–Lo importante no era cómo te tuviéramos –dijo–. Queríamos tener un hijo, y no podíamos.
Quinn tomó aire.
–Beth –dijo, con un nudo en la garganta–. ¿Ella también era adoptada?
Su madre hizo un gesto negativo.
–No. Llevábamos años intentando tener un bebé, hasta que nos dijeron que era imposible. Entonces, nos decidimos por la adopción e iniciamos el proceso. Cuando te tuvimos a ti, fuimos completamente felices –dijo, y cerró los ojos, como si estuviera reviviendo aquella alegría–. Y, entonces, ocurrió algo increíble: cuando tú tenías cuatro meses, yo me enteré de que estaba embarazada –le reveló a Quinn, y se puso una mano en el pecho–. Le estoy más agradecida a Carolyn por ti de lo que nunca podrás imaginarte, porque me regaló una bendición doble. Pero…
Su madre se quedó callada y miró a su padre.
–Pero –continuó él– Carolyn firmó un acuerdo de confidencialidad. Podríamos demandarla si habla de la adopción. No tiene derecho.
–Demasiado tarde –dijo Quinn, en voz baja–. Ha muerto. Y parece que me ha dejado una herencia.
–Eso no tiene sentido –dijo su madre–. No tenía nada de valor.
–Me quedé tan anonadada que no pregunté por los detalles –dijo Quinn.
Aunque, en realidad, Cliff había intentado darle aquellos detalles. Se abrazó a sí misma. Había empezado a sentirse mal por la masa de galletas.
O por su vida.
–Entonces… ¿Os arrepentisteis de haberme adoptado cuando llegó Beth? –preguntó.
–Oh, Dios mío, no –dijo su madre. Rodeó la isla, se acercó a ella y le tomó ambas manos–. No –repitió, con más firmeza–. Fue un accidente de lo más feliz. Lo cierto era que no queríamos que ninguna de las dos fuera menos que la otra, así que lo mantuvimos en secreto. A nosotros no nos importaba, y sé que es pedir demasiado, pero desearía que a ti tampoco te importara.
Su padre asintió para mostrar que estaba de acuerdo.
Sin embargo, Quinn no sabía cómo conseguir que no le importara. No sabía lo que sentir, ni sobre la adopción, ni sobre aquella traición tan enorme, ni sobre el hecho de que Beth y ella no fueran hermanas en absoluto. Exhaló un suspiro y dio un paso atrás para alejarse de ellos.
–Necesito pensar.
–No importa –le dijo su madre–. Nada de esto tiene la más mínima importancia.
–Mamá, ¿cómo puedes decir eso?
–Porque te queremos. Puede que nos equivocáramos al no decirte que eras adoptada, y siento que te hayas enterado de esta manera, pero nosotros siempre hemos pensado en ti como en nuestra hija. Siempre.
Al oír aquello, a Quinn se le formó un nudo en la garganta, y lo único que pudo hacer fue asentir.
–Vamos –le dijo su madre, con los ojos llenos de lágrimas, mientras le daba unas palmaditas en el brazo–. Vamos a mirar al futuro, a tu boda con Brock y a tu maravillosa vida.
Quinn cerró los ojos.
–No me voy a casar con Brock. Y, aunque quisiera hacerlo, ¿cómo iba a poder? Ya ni siquiera sé quién soy.
–Bueno, hija –le dijo su padre–. Eso es un poco exagerado.
A Quinn se le escapó una carcajada.
–Sí, claro. Ahora me voy a marchar a casa, porque necesito un poco de tiempo para pensar.
–¿Tiempo? –preguntó su madre, y volvió a mirar a su padre con preocupación–. Pero… vas a venir el fin de semana que viene a cenar, ¿no? El sábado por la noche… ¿a las siete? ¿En punto? ¿Y me vas a enviar un mensaje cuando llegues aquí, antes de entrar?
Quinn ya estaba delante de la puerta. Se giró y los vio en la misma posición, junto a la isla, con cara de asombro ante aquella reacción suya tan poco habitual.
–Vamos a ver si lo entiendo. No puedes mantener en secreto la fiesta sorpresa de mi cumpleaños, pero ¿fuiste capaz de guardar en secreto mi adopción?
Su madre se mordió el labio.
–No sé qué es eso de una fiesta sorpresa.
A Quinn se le escapó otra carcajada sin alegría. Salió de la casa y llegó a su pequeño apartamento, por el cual se había hipotecado hasta las orejas, y se miró al espejo del baño. Estaba entumecida. Desorientada. Y… triste. Y enfadada también. Y muchas más cosas.
Y todo eso era una conmoción para ella, porque estaba sintiendo más emociones juntas de las que había sentido durante los dos últimos años.
Lo que le había dicho a Cliff era cierto: no quería tener nada que ver con aquella herencia, entre otras cosas, porque era la herencia de alguien que la había entregado en adopción y no había vuelto a mirar atrás.
Además, tampoco estaba contenta con sus padres en aquel momento. Deberían haberle dicho la verdad hacía mucho tiempo, pero se lo habían ocultado todo e, incluso en aquel momento, seguían intentando restarle importancia y la animaban para que siguiera con su agradable y cómoda vida como si no hubiera ocurrido nada.
Pero, de repente, ya no era tan agradable. Ni tan cómoda.
Sintió una soledad tan abrumadora, que miró el teléfono. Quería llamar a Beth. Dios, cuánto lo deseaba. Sin embargo, llamó a Brock.
–Hola –dijo su buzón de voz–. Estoy en una reunión. Deja un mensaje y te llamaré después.
Quinn se quedó decepcionada. Intentó convencerse de que no pasaba nada, de que no necesitaba a nadie. Sin embargo, tenía el corazón acelerado. No podía respirar, porque no tenía a nadie más a quien llamar.
Salvo a una persona.
Harry Potter, también conocido como Cliff Porter.
Capítulo 3
Yo dejaría de ser una bruja, pero no soy de las que se rinden.
De El confuso diario de Tilly Adams
Mick Hennessey estaba en las dunas. El sol vespertino todavía tenía fuerza y caía directamente sobre su cabeza, y las olas rompían con tanta fuerza en la orilla que ahogaban el sonido de sus pensamientos.
Mejor, porque no eran buenos.
Se había criado allí, en Wildstone. Aquel era un pueblo del oeste, todavía salvaje, situado en un valle entre la costa de California y las montañas que recorrían aquella costa.
Ya no vivía allí, pero su madre lo necesitaba, así que había vuelto.
Temporalmente.
Pero, aunque fuera algo temporal, eso no impedía que volviera a sentirse como un chaval inútil, a pesar de que se había matado a trabajar para llegar a ser algo en la vida.
Wildstone también había cambiado mucho a golpe de trabajo. En la década de mil ochocientos noventa, aquella localidad no era más que una fila de bares y prostíbulos con pasarelas de madera a modo de aceras, que se mantenía principalmente con las minas de plata de la zona y las compañías madereras. A mediados del siglo XX, el pueblo había intentado obtener un estatus legal y se había deshecho de la mayoría de los prostíbulos, aunque los salones y bares habían continuado con su actividad. Entonces, habían descubierto la fabricación del vino y las actividades ganaderas y agrícolas, y las colinas se habían llenado de bodegas y de ranchos. En la década de mil novecientos setenta, la crisis económica había obligado a Wildstone a dar otra vuelta de tuerca y, durante un tiempo, las autoridades habían explotado su infame pasado y lo habían exhibido como un pueblo del salvaje Oeste, habilitando visitas a los edificios históricos del centro y anunciando que estaban encantados para aumentar el interés del público.
En general, los únicos que se habían interesado eran los buscadores de fantasmas, aunque su propia madre todavía juraba y perjuraba que su cobertizo estaba encantado.
En la década de mil novecientos ochenta, los surferos habían descubierto que las playas de aquel pueblecito costero eran perfectas, así que Wildstone había empezado a tener turismo vacacional. Hacía diez años habían presentado su candidatura para entrar en la lista de los Diez Secretos Mejor Guardados de California.
Se habían quedado en el puesto décimo primero y no habían aparecido en la lista. Sin aquel impulso, la economía de Wildstone había seguido resintiéndose después de la recesión.
Y todavía estaban en una difícil situación.
Para Mick, aquel pueblo era tan asfixiante y agobiante como su obstinado padre, así que se había marchado en cuanto se había graduado en el instituto. Y, desde entonces, apenas había pasado tiempo allí, y había sido más feliz de ese modo.
Hasta su padre había tenido un derrame cerebral mientras estaba en el trono, una mañana, hacía cuatro meses.
Coop gimoteó, y Mick miró hacia abajo. El golden retriever, de doce años, lo miró a él con la pelota en la boca. Coop jadeó de alegría y dejó caer la pelota a los pies de Mick, mirándolo esperanzadamente.
Mick hizo un gesto negativo.
–La última vez que te la tiré, decidiste que no querías ir a buscarla.
Coop respondió: «Guaau, guauu».
Traducción: que él no decía más que mentiras.
–Tuve que ir a buscarla yo –le recordó Mick al perro–. ¿Es que no te acuerdas?
Aquello le valió otro: «Guaau, guauu».
–Está bien, está bien.
Mick tomó la pelota y, como aquello era un asunto de orgullo para su viejo perro, hizo un lanzamiento espectacular, aunque se aseguró de que no fuera más allá de seis metros de distancia.
Cliff dio un salto lleno de energía. Un único salto. Después, miró aquel mar de arena que se extendía ante él, soltó un suspiro y se sentó. Y, después, volvió la cabeza peluda y dorada hacia Mick, mirándolo con tristeza.
–¿Es que me estás tomando el pelo? –le preguntó él.
Coop se tumbó, posó la cabeza sobre las patas delanteras y con melancolía la pelota. Claramente, su cerebro quería ir por ella, pero sus articulaciones doloridas y su cuerpo cansado no se lo permitían. Era un recordatorio diario para el perro, que no se veía como un anciano olvidadizo, sino como un cachorrito ruidoso y lleno de energía.
Mick suspiró y fue a recoger la pelota. Cuando volvió, el perro se incorporó y se sentó con los ojos brillantes y la lengua colgando.
–Ni lo sueñes –le dijo Mick, riéndose–. No te la voy a tirar otra vez. Esto era para que hicieras ejercicio tú, no yo. Yo ya he salido a correr hoy.
Se acercó un Lexus y se detuvo. Tras el volante iba una mujer, que se quedó mirando las dunas y el mar. Mick solo distinguía su pelo ondulado, del color del whiskey, y su cara pálida. Ella se quedó mirando el agua un instante y, después, posó la frente en el volante y dio unos golpecitos.
Acto seguido, sin levantar la cabeza, se quedó inmóvil.
Coop volvió a gemir por la pelota y tocó a Mick en la rodilla con la nariz, mirándolo de un modo suplicante.
Mick cabeceó y tiró la pelota a dos metros.
Coop dio un salto de alegría y la atrapó.
Mientras su perro se paseaba orgullosamente con la pelota en la boca, Mick se giró hacia el coche. La mujer no se había movido. ¿Acaso se había desmayado?
–¿Tú qué crees? –le preguntó a Coop–. ¿Es mejor no meterse, o preguntarle si está bien?
Coop, que nunca se había sentido impresionado por ninguna de las mujeres de la vida social de Mick, bostezó.
–De acuerdo. Mejor no meterse.
Sin embargo, de repente, la mujer se irguió y bajó del coche. Cayó de rodillas en la grava de al lado del asfalto y empezó a respirar como si se estuviera ahogando.
Mick se dio cuenta de que estaba hiperventilando y se acercó a ella. Se agachó a su lado y empujó a Coop para que no fuera a reconocerla, cosa que, normalmente, hacía olisqueando groseramente la entrepierna de las personas.
–No te muevas –le ordenó Mick, y miró a la mujer.
Era joven; no debía de tener más de treinta años. Y, claramente, estaba en medio de un ataque de pánico. Él no la tocó. Le habló con calma, en voz baja.
–Respire profundamente por la nariz.
Ella tuvo que quedarse en silencio para escucharlo, pero obedeció. Respiró profundamente, aunque siguió temblando.
–Bien –dijo él, que seguía sujetando a Coop para que no le dijera: «Hola»–. No te muevas.
–¿Qué? –preguntó ella, con un jadeo.
–Lo siento, no es a usted, sino a mi perro. Siga respirando, nada más –dijo, y ella obedeció–. Muy bien.
Cuando la mujer hubo recuperado el control, lo miró. Claramente, estaba avergonzada.
–Lo siento.
–No se preocupe.
Coop, que se había cansado de que lo coartaran, aprovechó para meter su cabezota entre ellos y le dio un lametazo de la barbilla a la frente. Él apartó a Coop y se dio cuenta de que a la mujer le temblaban los hombros.
Ah, demonios. Se palpó los bolsillos, aunque no sabía qué estaba buscando. Normalmente, no llevaba servilletas de papel y no tenía qué ofrecerle. Se levantó para ir a su furgoneta a buscar algo, pero, entonces, ella alzó la cara y él vio que estaba temblando de la risa, no de llanto.
Se estaba riendo de su ridículo perro.
Entonces, le pasó la mano por el lomo, y eso fue suficiente. Coop se enamoró de ella, se tiró al suelo y se puso boca arriba, dejando a la vista su estómago y sus partes pudendas o, mejor dicho, lo que le quedaba de ellas después de que el veterinario lo hubiera esterilizado hacía muchos muchos años.
–No le haga ni caso –le dijo Mick, y le ofreció la mano para ayudarla a ponerse en pie.
Pero ella se inclinó sobre Coop y le acarició la tripa.
–Qué niño más bueno –murmuró–. Eres un cielo, ¿eh?
Coop se deleitó con el cumplido, suspiró de dicha y se tiró un pedo.
–Lo siento –dijo Mick, moviendo el aire con una mano–. Es viejo.
Coop le lanzó una mirada de reproche y volvió a sonreír a la mujer, que se rio y le dio un beso en la trufa.
–No te preocupes por eso –le dijo–. Sigues siendo una preciosidad. Sí, claro que sí.
Coop mostró su acuerdo moviendo la cola y salpicándolo todo de arena.
La mujer se puso en pie y suspiró. Después, miró a Mick a los ojos.
–Gracias.
–¿Se encuentra bien?
–Siempre.
Él enarcó una ceja, y ella se encogió de hombros.
–Algunas veces hay que fingir hasta que se consigue, ¿sabe?
Como sí lo sabía, Mick asintió.
–Y, algunas veces, aunque finja, me entra pánico –prosiguió ella, y apartó la mirada hacia el atardecer–. Lo que acaba de ver era un ataque de pánico que tenía que haberme permitido hacía mucho tiempo. Pero, bueno, ya me he controlado.
Se agachó y le dio otro beso a Coop, en la cabeza en aquella ocasión.
–Y gracias también a ti –le susurró.
Después, subió a su coche y se marchó.
Coop se sentó a los pies de su dueño, la vio alejarse y dejó escapar un pequeño gemido.
Mick, que a sus treinta y dos años ya sabía lo suficiente como para no suspirar por una mujer, abrió la puerta de la furgoneta.
–¿Puedes subir?
Coop hizo un bailecito con las pezuñas, como si fuera a saltar, pero no lo hizo. Gimoteó mirándolo.
–¿Ni siquiera vas a intentarlo?
El perro dio un paso hacia atrás, como si fuera a saltar, pero volvió a mirar a Mick.
Mick suspiró y tomó en brazos a aquel zoquete de sesenta kilos.
–Te voy a poner a dieta –le dijo, mientras lo dejaba en el asiento y le ataba el arnés.
Una hora después, Mick estaba en el garaje de la casa de sus padres, intentando no dejarse vencer por la frustración. Era difícil cuando el mero hecho de estar allí removía todos sus viejos resentimientos.
Había herramientas y cajas llenas de cosas con décadas de antigüedad, latas de pintura caducada colocadas en montones. Allí estaban los rollos de manguera que su padre había comprado durante toda la vida, aunque casi todos estuvieran agrietados o llenos de agujeros. El viejo no había tirado ni una sola cosa durante todos los años que había vivido allí.
Y, ahora, él tenía que arreglar la situación que su padre había dejado atrás, incluyendo su lamentable situación financiera.
Apartó una lona con el pie y encontró una pila de astillas para la estufa que habían tenido en el salón hacía veinte años. Hacía mucho que la habían convertido en una estufa de gas. Así que, seguramente, bajo aquellas astillas vivía una familia de ratones que, seguramente, se pasaba el día causando estragos en las paredes.
Perfecto.
–Cariño, ¿dónde estás?
Al oír la voz de su madre, volvió a los doce años, cuando se escondía allí y robaba materiales para hacer la pista de ciclismo que había construido en el campo, detrás de la casa, con rampas y badenes que había utilizado para romperse la clavícula aquel verano.
–¿Micky?
Hizo un mohín. Odiaba aquel diminutivo tanto como aquella casa.
–Estoy en el garaje –dijo.
Audra Hennessey apareció en la puerta con dos vasos altos de limonada. Con toda probabilidad, el de ella contendría también un poco de licor casero.
Llevaba cuatro meses trabajando duro para macerarse los órganos internos.
Le entregó uno de los vasos. En aquel momento, Coop levantó la cabeza de una almohada de trapos viejos sobre la que estaba echándose la siesta. Dio un suave ladrido de felicidad y se puso en pie, tambaleándose. Tardó un minuto, porque aquel día le dolían las caderas, pero lo consiguió y fue dando un trotecillo a saludar al amor de su vida.
A la madre de Mick también se le iluminó la cara.
–Oh, mi niño precioso –le dijo, y se sacó un premio del bolsillo–. No se lo digas a papá –susurró–. Piensa que estás gordo.
–Está gordo –dijo Mick, mientras Coop se tragaba el premio sin masticar.
Después, Coop le lanzó una miradita.
Mick cabeceó.
–El veterinario ha dicho que tienes que adelgazar cuatro kilos, tío. A mí no me mires.
Su madre se agachó y le dio un abrazo a Coop. Le susurró al oído que había hecho la cena y que le había guardado un poco.
Mick se rindió. No podía ganar todas las batallas. Además, se alegraba de verla sonreír. Entre la muerte de su padre y el alejamiento de su hermana Wendy, su madre lo había pasado muy mal.
–Cuidado –dijo, mientras arrastraba una pesada caja llena de cosas viejas hacia la calle.
La subió a la parte trasera de la furgoneta de su padre, que era el vehículo que estaba utilizando mientras vivía en el pueblo, para poder ir tirando la basura poco a poco y también ir comprando las cosas necesarias para hacer arreglos.
Ella miró la enorme pila de cosas que había junto a la puerta del garaje y que él todavía tenía que revisar para ver lo que iba a ir al vertedero, y frunció el ceño.
–Esa es mi mecedora –dijo.
–Sí.
–La quiero, Mick.
–Mamá, está completamente rota –dijo él. Le dio un golpecito con la punta del zapato y cayó otro barrote más de uno de los brazos–. ¿Lo ves? Además, reconoce que se te había olvidado por completo su existencia hasta que la has visto.
–No es cierto –dijo ella–. Sé más de lo que tú crees.
Él dejó el vaso vacío y la tomó con suavidad por los hombros. Estaba muy frágil, y él odiaba eso. Hizo que se girara y lo mirara. Tenía los ojos castaño oscuro, idénticos a los suyos.
–Quiero que me digas, sin mirar –le pidió–, qué cosas de esa pila quieres quedarte.
Ella se mordió un labio, intentando contener la sonrisa.
–Solo una cosa, mamá –insistió él, y se echó a reír al ver que ella ponía los ojos en blanco.
–Siempre fuiste muy listo –le dijo–. Siempre has tenido respuesta para todo. No me extraña que tu padre y tú nunca os llevarais bien.
Cierto. Él había nacido con una curiosidad insaciable. Lo cuestionaba todo, y su padre, que era un trabajador sin cualificación que solo había llegado a octavo curso, no tenía respuestas que darle, cosa que le ponía furioso, porque las preguntas de su hijo hacían que se sintiera rebajado. Y a eso había que añadir el hecho de que su padre siempre quería tener la razón.
–Todas estas cosas son recuerdos para mí –dijo su madre, mirando a su alrededor–. Sé que no lo entiendes, porque, al igual que tu hermana Wendy, tú siempre fuiste muy infeliz aquí.
–Wendy nació siendo infeliz –respondió él, y sonrió con tristeza.
Su hermana siempre había tenido grandes planes. Quería ser esteticista, así que Mick la había enviado a una escuela en dos ocasiones, pero ninguna de las dos veces había salido bien. Su último plan había sido hacerse rica y famosa, y Mick le deseaba toda la suerte del mundo.
–Y yo no siempre fui infeliz –añadió.
–¿Cuándo fuiste feliz aquí? –le preguntó su madre.
Él le pasó un brazo por los hombros.
–Cuando hacías tarta de fresa.
Ella dio un resoplido y lo empujó.
–Yo hacía esas tartas para venderlas en el mercadillo y tú las robabas. Siempre tenías hambre. Eras como un pozo sin fondo.
De repente, como si ya no pudiera soportar más los recuerdos, se le borró la sonrisa de los labios y aparentó todos y cada uno de los sesenta años que tenía mientras le daba un sorbo a su limonada. Tenía los ojos empañados y se había ruborizado.
–Mamá –dijo él, en voz baja–. Todo esto es demasiado para ti. Llevar la casa sola y mantener el jardín… Quiero que pienses bien en…
–No –dijo ella–. No voy a vender la casa y mudarme.
Él vivía y trabajaba en San Francisco, a dos horas y media al norte de Wildstone. Todas las semanas, desde la muerte de su padre, hacía un viaje al pueblo para estar con su madre, y eso estaba empezando a afectar a su negocio. Era ingeniero de estructuras y tenía un negocio con tres socios, aunque, recientemente, había empezado a comprar propiedades y alquilarlas a un amplio rango de empresas. Sin embargo, aunque no tuviera un horario de locos, el viaje de ida y vuelta de cinco horas todas las semanas a Wildstone lo mataría igualmente.
Cuando estaba en el pueblo, se alojaba en el Wild West Bed & Breakfast, un negocio de hostelería que quería comprar, puesto que sus propietarios tenían problemas económicos. Su madre quería que se quedara allí, en su habitación de siempre, pero, por suerte para él, estaba llena hasta arriba de cosas que todavía no había podido sacar de allí.
Normalmente, iba los fines de semana, pero en aquella ocasión se estaba quedando toda la semana para adelantar los arreglos que necesitaba la casa.
–Los chicos que he contratado para que se lleven todo esto vendrán hoy.
Ella se mordió el labio.
–¿Qué pasa? –preguntó él.
–Aparecieron hace un rato y los eché. No necesito ayuda –dijo ella, al oír el gruñido de su hijo–. Te tengo a ti.
–Mamá –dijo él, frotándose las sienes debido al dolor de cabeza–. Me ha costado tres semanas conseguir que vinieran aquí.
Ella se cruzó de brazos.
–No me gustaba la pinta que tenían.
Él se echó a reír. No tenía intención de llevarle la contraria. Su padre había sido siempre un hombre dominante y severo con el que él nunca había conseguido llevarse bien. Pero, si su madre quería demostrar carácter a su edad, le parecía muy bien.
–De acuerdo –dijo–. Tú ganas. De todos modos, nunca vas a querer vender esta casa.
–Vaya, por fin lo entiendes –respondió ella, dándole unas palmaditas en la mejilla–. A mí me encanta estar aquí, cariño. Ojalá a ti también te gustara –dijo, y esperó un instante, a ver cómo reaccionaba él.
Sin embargo, Mick no pudo darle la respuesta que ella quería.
Su madre suspiró.
–Te has pasado los dos últimos fines de semana reformando la cocina y ¿sabes una cosa? A mí me parece que te ha gustado. Lo has hecho mucho mejor de lo que yo imaginaba.
–Parece que el viejo me enseñó algo, después de todo, ¿eh?