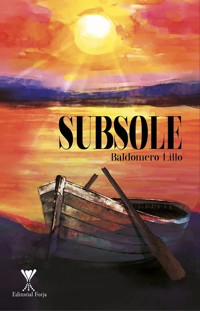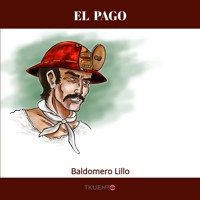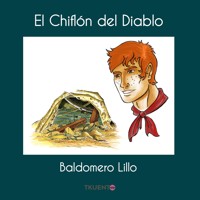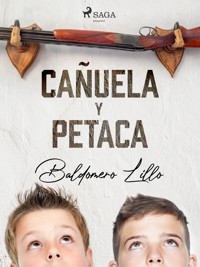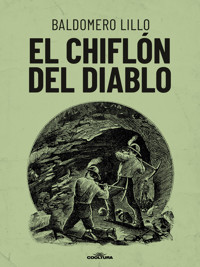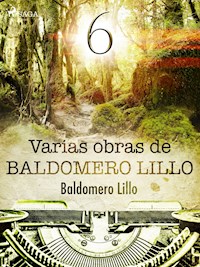
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Primer volumen de obras completas del cuentista chileno Baldomero Lillo, relatos cortos de profundo corte naturalista y arraigados en un realismo social que disecciona la realidad chilena de su época. Contiene los siguientes relatos: El chiflón del diablo, El grisú, El hallazgo, El oro y El pago.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Baldomero Lillo
Varias obras de Baldomero Lillo VI
Saga
Varias obras de Baldomero Lillo VI
Copyright © 1907, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728027066
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
#REF!
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El Grisú
En el pique se había paralizado el movimiento. Los tumbadores fumaban silenciosamente entre las hileras de vagonetas vacías, y el capataz mayor de la mina, un hombrecillo flaco cuyo rostro rapado, de pómulos salientes, revelaba firmeza y astucia, aguardaba de pie con su linterna encendida junto al ascensor inmóvil. En lo alto el sol resplandecía en un cielo sin nubes y una brisa ligera que soplaba de la costa traía en sus ondas invisibles las salobres emanaciones del océano.
De improviso el ingeniero apareció en la puerta de entrada y se adelantó haciendo resonar bajo sus pies las metálicas planchas de la plataforma. Vestía un traje impermeable y llevaba en la diestra una linterna. Sin dignarse contestar el tímido saludo del capataz, penetró en la jaula seguido por su subordinado, y un segundo después desaparecían calladamente en la oscura sima.
Cuando, dos minutos después, el ascensor se detenía frente a la galería principal, las risotadas, las voces y los gritos que atronaban aquella parte de la mina cesaron como por encanto, y un cuchicheo temeroso brotó de las tinieblas y se propagó rápido bajo la sombría bóveda.
Míster Davis, el ingeniero jefe, un tanto obeso, alto, fuerte, de rubicunda fisonomía en la que el whiskey había estampado su sello característico, inspiraba a los mineros un temor y respeto casi supersticioso. Duro e inflexible, su trato con el obrero desconocía la piedad y en su orgullo de raza consideraba la vida de aquellos seres como una cosa indigna de la atención de un gentleman que rugía de cólera si su caballo o su perro eran víctimas de la más mínima omisión en los cuidados que demandaban sus preciosas existencias.
Indignábale como una rebelión la más tímida protesta de esos pobres diablos y su pasividad de bestias le parecía un deber cuyo olvido debía castigarse severamente.
Las visitas de inspección que de tarde en tarde le imponía su puesto de ingeniero director, eran el punto negro de su vida refinada y sibarítica. Un humor endiablado se apoderaba de su ánimo durante aquellas fatigosas excursiones. Su irritabilidad se traducía en la aplicación de castigos y de multas que caían indistintamente sobre grandes y pequeños, y su presencia anunciada por la blanca luz de su linterna era más temida en la mina que los hundimientos y las explosiones del grisú.
Ese día, como siempre, la noticia de su bajada había producido cierta inquieta excitación en las diversas faenas. Los obreros fijaban una mirada recelosa en cada lucecilla que brillaba en las tinieblas, creyendo ver a cada instante aparecer aquel blanquecino y temido resplandor. Por todas partes se trabajaba con febril actividad: los barreteros con el cuerpo encogido, doblado a veces en posturas inverosímiles, arrancaban trozo a trozo el quebradizo mineral que los carretilleros conducían empujando las rechinantes vagonetas hasta los tornos de las galerías de arrastre.
El ingeniero con su acompañante se detuvieron algunos momentos en el departamento de los capataces donde el primero se impuso de los detalles y necesidades que habían hecho indispensable su presencia. Después de dar allí algunas órdenes, siempre en compañía del capataz mayor se dirigió hacia el interior de la mina recorriendo tortuosos corredores y estrechísimos pasadizos llenos de lodo.
Sentado en la parte plana de una vagoneta a la que se habían quitado las maderas laterales, hacía de vez en cuando alguna observación a su subalterno que seguía tras el carro trabajosamente. Dos muchachos sin más traje que el pantalón de tela conducían el singular vehículo: el uno empujaba de atrás y el otro enganchado como un caballo tiraba de delante. Este último daba grandes muestras de cansancio: el cuerpo inundado de sudor y la expresión angustiosa de su semblante revelaban la fatiga de un esfuerzo muscular excesivo. Su pecho henchíase y deprimíase como un fuelle a impulso de su agitada respiración que se escapaba por la boca entreabierta apresurada y anhelante. Una especie de arnés de cuero oprimía su busto desnudo, y de la faja que rodeaba su cintura partían dos cuerdas que se enganchaban a la parte delantera de la vagoneta. A la entrada de un pasadizo que conducía a las nuevas obras en explotación, el jefe cuya atención estaba fija en los revestimientos dio la voz de alto, y dirigiendo el foco de su linterna hacia arriba comenzó a examinar las filtraciones de la roca, picando con una delgada varilla de hierro los maderos que sujetaban la techumbre. Algunas de esas vigas presentaban curvas amenazadoras y la varilla penetraba en ellas como en una cosa blanda y esponjosa. El capataz con mirada inquieta contemplaba en silencio aquel examen presintiendo una de aquellas tormentas que tan a menudo estallaban sobre su cabeza de subordinado humilde y rastrero hasta el servilismo.
—Acércate, ven acá. ¿Cuánto tiempo hace que se efectuó este revestimiento?
—Hará un mes, señor —contestó el atribulado capataz.
El ingeniero se volvió y dijo:
—¡Un mes y ya los maderos están podridos! Eres un torpe, que te dejas sorprender por los apuntaladores que colocan madera blanda en sitios como éste tan saturados de humedad. Vas a ocuparte en el acto de remediar este desperfecto antes que te haga pagar caro tu negligencia.
El azorado capataz retrocedió presuroso y desapareció en la oscuridad.
Míster Davis apoyó la punta de la vara en el desnudo torso del muchacho que tenía delante y el carro se movió, pero con lentitud pues la pendiente hacía muy penoso el arrastre en aquel suelo blando y escurridizo. El de atrás ayudaba a su compañero con todas sus fuerzas, mas de pronto las ruedas dejaron de girar y la vagoneta se detuvo: de bruces en el lodo, asido con ambas manos a los rieles en actitud de arrastrar aún, yacía el más joven de los conductores. A pesar de su valor la fatiga lo había vencido.
La voz del jefe a quien la perspectiva de tener que arrastrarse doblado en dos por aquel suelo encharcado y sucio, ponía fuera de sí, resonó colérica en la galería:
—¡Canalla, haragán! —gritó enfurecido.
Y la vara de hierro se alzó y cayó repetidas veces, produciendo un ruido sordo en aquel cuerpo inanimado.
Al sentir los golpes, el caído se incorporó sobre las rodillas y haciendo un esfuerzo se puso de pie. Había en sus ojos una expresión de rabia, de dolor y desesperación. Con nervioso movimiento se despojó de sus arreos de bestia de tiro y se arrimó a la pared donde quedó inmóvil.
Míster Davis, que le observaba con atención, descendió del carro y se le acercó con la varilla en alto diciendo:
—¡Ah!, con que te resistes, ¡espera!
Pero viendo que la víctima por toda defensa cruzaba sus brazos sobre la cabeza, se detuvo, quedó indeciso un momento y luego con voz tonante profirió:
—¡Vete! ¡Fuera de aquí!
Y volviéndose al otro muchacho que temblaba como la hoja en el árbol le ordenó imperiosamente:
—Tú, sígueme.
Y encorvando su alta estatura continuó adelante por la lóbrega galería.
Después de despachar a toda prisa una cuadrilla de apuntaladores para que efectuasen en los revestimientos las reparaciones que tan duramente se le habían ordenado, el capataz se dirigió a esperar a su jefe a una pequeña plazoleta que lindaba con las nuevas obras en explotación, quedándose espantado al verlo aparecer, tras una larga espera, con la faz enrojecida, dando resoplidos de fatiga y salpicado de lodo de la cabeza a los pies. Fue tal su sorpresa, que no dio un paso ni hizo un ademán para acercarse a su señor, quien, dejándose caer pesadamente en unos trozos de madera, empezó a sacudir su traje y a enjugar con su fino pañuelo el copioso sudor que le inundaba el rostro.
El muchacho que llegaba empujando el pequeño carro, le reveló en dos palabras lo sucedido. El capataz oyó la noticia con inquietud y dando a su fisonomía la expresión más consternada y trágica que supo, se acercó con ademán solícito a su superior; pero éste, comprendiendo que aquel incidente resultaba ridículo para su orgullo, había recobrado el gesto soberbio de supremo desdén que le era habitual, y clavando en el semblante servil de su subordinado la mirada fría e implacable de sus grises pupilas le preguntó con voz al parecer serena, pero en la que se transparentaba cierta sorda irritación:
—¿Tiene parientes ese muchacho?
—No, señor —respondió el interpelado—, sólo tiene madre y tres hermanos pequeños: el padre murió aplastado por un derrumbe cuando empezaron los trabajos del nuevo chiflón. Era un buen obrero —añadió, tratando de atenuar la falta del hijo con el mérito del padre.
—Bueno, vas a dar orden inmediata para que esa mujer y sus hijos dejen la habitación. No quiero holgazanes aquí —terminó con amenazadora severidad.
Su acento no admitía réplica, y el capataz, doblando una rodilla en el húmedo suelo, tomó su libreta de apuntes y el lápiz y trazó en ella, a la luz de su linterna, algunos renglones.
Mientras escribía, su imaginación se trasladó al cuarto de la viuda y de los huérfanos, y a pesar de que aquellos lanzamientos eran cosa frecuente y que como ejecutor de la justicia inapelable del amo la sensibilidad no era el punto vulnerable de su carácter, no pudo menos de experimentar cierta desazón por esa medida que iba a causar la ruina de aquel miserable hogar.
Terminado el escrito arrancó la hoja y haciendo una señal al muchacho para que se acercara se la entregó, diciéndole:
—Llévalo afuera al mayordomo de cuartos.
Jefe y subalterno quedaron solos. En la plazoleta que servía de depósito de materiales, veíanse a la luz de las linternas trozos de maderas de revestimientos, montones de rieles y mangos de piquetas, esparcidos en derredor de los negros muros en los cuales se dibujaban las aberturas, más negras aún, de siniestros pasadizos.
Un rumor sordo, como de rompientes lejanas, desembocaba por aquellos huecos en oleadas cortas e intermitentes: chirridos de ruedas, voces humanas confusas, chasquidos secos y un redoble lento, imposible de localizar, llenaba la maciza bóveda de aquella honda caverna donde las tinieblas limitaban el círculo de luz a un pequeñísimo radio tras el cual sus masas compactas estaban siempre en acecho, prontas a avanzar o retroceder.
De pronto, allá a la distancia, apareció una luz seguida luego por otra y otras hasta completar algunas decenas. Asemejábanse a pequeños globos rojos flotando en un mar de tinta y que subían y bajaban siguiendo la ondulada curva de un invisible oleaje.
El capataz sacó su reloj y dijo, interrumpiendo el embarazoso silencio:
—Son los barreteros de la Media Hoja que vienen a tratar de la cuestión de los rebajes. Ayer quedaron citados para este sitio.
Y siguió dando minuciosos detalles sobre aquel asunto, detalles que su superior oía con un manifiesto desagrado, su entrecejo se fruncía y todo en él revelaba impaciencia creciente y cuando el capataz repetía por su segunda vez sus argumentos:
—Es, pues, imposible aumentar los precios porque, entonces, el costo del carbón… —un “Ya lo sé” áspero y seco le cortó la palabra bruscamente.
El empleado echó una mirada a hurtadillas a su interruptor y una escéptica sonrisa invisible en la oscuridad plegó sus delgados labios al distinguir la larga hilera de lucecillas que se aproximaban. No era difícil de adivinar que el negocio de aquellos pobres diablos de barreteros corría un gravísimo riesgo de convertirse en un desastre. Y su convicción se afirmó viendo el torvo ceño del jefe y observando las huellas que la caminata por la galería había dejado en su persona y traje.
Los pantalones en las rodillas ostentaban grandes placas de barro y sus manos, ordinariamente tan blancas y cuidadas, eran las de un carbonero. No cabía duda, había tropezado y caído más de una vez. Además en su abollado sombrero veíanse manchas del hollín que el humo de las lámparas deposita en la techumbre de los túneles, lo que indicaba que su cabeza había comprobado prácticamente la solidez de aquellos revestimientos que tan frágiles le habían parecido. Y a medida que avanzaba en aquel examen, una maligna alegría retratábase en el semblante finamente astuto del capataz. Sentíase vengado, siquiera en parte, de las humillaciones que por la índole de su empleo tenía diariamente que soportar.
Las luces continuaban acercándose y se oía ya distintamente el rumor de las voces y el chapoteo de los pies en el lodo líquido. La cabeza de la columna desembocó en breve en la plazoleta y todos aquellos hombres fueron alineándose silenciosamente frente al sitio ocupado por sus superiores. El humo de las lámparas y el olor acre de sus cuerpos sudorosos impregnó bien pronto la atmósfera de un hedor nauseabundo y asfixiante.
Y a pesar del considerable aumento de luz las sombras persistían siempre y en ellas se dibujaban las borrosas siluetas de los trabajadores, como masas confusas de perfiles indeterminados y vagos.
Míster Davis continuaba impasible sobre su banco de piedra, con las manos cruzadas sobre su grueso abdomen, dejando adivinar en la penumbra los recios contornos de su poderosa musculatura. Un silencio sepulcral reinaba en la plazoleta, silencio que interrumpieron de pronto algunas toses de viejo, cascadas y huecas.
—¡Vamos! ¿qué esperan? ¡Que despachen pronto! —exclamó el ingeniero, dirigiéndose al capataz.
Éste levantó la linterna a la altura de su cabeza y proyectó el haz luminoso sobre el grupo del cual se destacó un hombre que avanzó, gorra en mano, y se detuvo a tres pasos de distancia.
Bajo de estatura, de pecho hundido y puntiagudos hombros, su calva ennegrecida como su rostro sobre el que caían largos mechones de pelos grises, dábale un aspecto extrañamente risible y grotesco. Una ojeada significativa del capataz le dio ánimo y con voz un tanto temblorosa planteó la cuestión que allí los había reunido: el asunto era por lo demás fácil y sencillo.