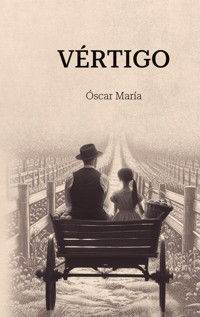
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
María de los Ángeles y su familia viven felices, hasta que su padre sufre un percance con la carreta. A partir de ahí la vida de los Argüelles Prelado se va a torcer. Primero su madre, y después ella misma, van a sufrir las inclemencias de un invierno para el alma que no tendrá fin. Luego de todo sus días terminan como empezaron, víctimas de una tragedia que no buscaron ni alimentaron. La novela busca encontrar un punto de inflexión en el lector, un punto de apoyo en su corazón que le permita mover el mundo. ¿Lo conseguirá? Sólo usted lo puede saber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Pura A. S.
Y a Juan.
ÍNDICE
El accidente de Antonio
La enfermedad de Pedrín
La vida sigue. Los problemas crecen
Una ayuda envenenada
Medidas drásticas, soluciones desesperadas
Una vida, doble exilio
Un nuevo giro en la vida de Mari
El romance se consolida
Una fatal decisión
La mancha de mora, con otra mora se quita
Un nuevo calvario
La doble tarea de Mari
Complicaciones
Fin
Post scriptum
EL ACCIDENTE DE ANTONIO
—María de los Ángeles —gritó su madre—, ¡a casa!
Todos le decían Mari, pero, su madre, cuando estaba preocupada o disgustada, le llamaba por su nombre de pila completo. Por eso, cuando Mari escuchó la llamada, pensó que algo malo había ocurrido. ¿Qué podía ser? No recordaba que hubiera cometido algún error imperdonable, así que ella no podía ser la causa del enfado materno.
—¿Habrá ocurrido algo con mi padre? —se preguntó.
Y al momento se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Porque Mari amaba con locura a su padre, y su padre la amaba a ella con idéntica intensidad. No era normal encontrarles separados, pues ella le acompañaba al huerto todos los días, o casi todos. Y los días que no lo hacía no era extraño encontrar a Antonio contándole historias inventadas a su hija. Por éste y no por otro motivo, Mari corrió a casa.
—Lo siento Paqui —convino con su amiga—, pero mi madre me llama. Y debe ser por algo importante, porque parece enfadada.
—No te preocupes —razonó la otra—, mañana nos vemos aquí, a la hora de siempre.
La hora de siempre era temprana. En la periferia de la gran ciudad vivían sólo los hijos y las hijas de los trabajadores, campesinos en su mayoría, y emigrantes recién llegados a la espera de encontrar fortuna en la gran urbe. La familia de Mari no era menos. Vivían de unas tierras que tenían en el campo, por las cuales no sacaban ningún beneficio, salvedad hecha por los alimentos que se procuraban, pues la tierra tiene eso, precisamente eso, que, aunque no dé billetes, puede acercarte algo que llevarte a la boca. Máxime cuando la renta del campo era tan alta. O para mejor decirlo, no es que la renta fuera excesiva, sino que Antonio y Pepa no tenían posibles con los que hacerla frente. Así las cosas, cabe pensar que la vida en casa de los Argüelles Prelado era dura. Y nada más lejos de la realidad. Cierto que no tenían lujos. Mari vestía una falda raída por el tiempo, y una blusa blanca que ya amarilleaba, junto con una rebeca de punto que su madre le había hecho. Sus zapatos, unos viejos que aún servían, estaban rotos en la punta, lo cual no era óbice para que ella los llevara con orgullo, al menos hasta que su pie creciera y el dolor de llevarlos tan ajustados no diera pie para mayores clemencias. Eran unos zapatos negros, comprados por su padre dos años atrás, en una feria que visitaron por las fiestas de San Juan. Entonces, cuando fueron adquiridos, estaban grandes para la planta de Mari, pero eran tan bonitos que a Mari nada de eso le importaba.
—Así te durarán más —la convenció su padre.
—Bien, he de irme —se recompuso Mari ante su amiga Paqui, Paquita Heredia González.
Y salió corriendo, rumbo a casa.
Apenas hubo llegado, llamó con insistencia. El timbre parecía que se fuera a quemar de tanto usarlo.
—¡Pero hija! ¿Quieres dejar de llamar? ¡Me vas a matar con tanto ruido!
—Es que vengo preocupada —le argumentó ella—. ¿Ha pasado algo?
—Pues sí. Pero nada grave, no te apures. Tu padre ha tenido un accidente con la carreta, y la rueda y la mula le han pasado por encima.
—¡No! —se alarmó Mari.
—Tranquila, tranquila, padre está bien. Tan solo tiene una pierna maltrecha. Los médicos dicen que ha tenido suerte, que es una rotura limpia y que soldará con un poco de reposo.
Ésa era ahora la angustia de Pepa, el reposo. Bien conocía a su marido, y sabía que no podría verse quieto, sentado con la pierna en alto. Eso sin tener en cuenta la urgencia que, día sí y día también, había en casa. A saber, que las pocas hortalizas que sacaban de la huerta las vendían casa por casa, en el barrio, y sin ellas no podían pagar luz ni agua, ni tan siquiera podían afrontar los gastos diarios. Porque judías y papas no faltaban a la mesa, pero arroz con el que sazonarlas había que comprarlo, por lo que la labor en el campo se hacía irremplazable.
—¿Dónde está? —preguntó Mari, inquieta—. ¡Quiero verlo!
—No te apures, hija. Está en la casa de socorro. A mí me ha dado aviso Juana, la mujer de Luis, nuestros vecinos, y me ha asegurado que en breve lo mandarían para casa.
—¿Pero cómo vendrá? ¡Si seguro que apenas puede caminar!
—Ya te he dicho que me lo ha contado Juana. Luis está con él. Lo encontró en el camino de la huerta, tirado a un lado, y lo subió a la carreta. Por fortuna ni ésta ni la mula están mal, por lo que les ha servido de transporte.
Pasaron dos horas de angustiosa espera hasta que Luis apareció con Antonio apoyado sobre su hombro.
—Me han dejado unas muletas —dijo él a modo de súplica—, pero no me apaño.
—¡Papá! ¡Papá! —corrió Mari hacia su padre, abrazándole con todas sus fuerzas—. ¡Qué susto me has dado!
—Tranquila hija, estoy bien.
Y como la noticia había corrido como la pólvora, la del accidente y su reciente llegada, cientos de vecinos se arremolinaron alrededor de la puerta del portal de los Argüelles Prelado. No por pura curiosidad, como sucede en otros ámbitos, sino por interés sincero. En efecto, en los barrios humildes, donde la humanidad se bebe a sorbos los posos del café de puchero, la empatía se sirve en grandes dosis. Si uno sufre, sufren todos, y si uno se alegra, la alegría invade cada casa, cada rellano, y la calle se viste de gala.
—Qué faena —le dijo un vecino—. ¿Cómo te vas a apañar con la huerta? —le interrogó.
A lo que Antonio respondió con celeridad, pues lo tenía claro desde un principio.
—Mi pequeña Mari me ayudará. ¿Verdad que sí? — preguntó mirando a su hija.
Ésta no respondió, ni falta que hizo. Su sonrisa dejaba bien claro que de buena gana afrontaría su cometido. La verdad es que, aunque no hubiera estado de acuerdo, nada de eso habría importado. Bien es sabido que los pobres no tienen descanso, ni aun los niños. Si una tribulación entra por la ventana, éstos arriman el hombro lo mismo que los adultos, y aprenden lo dura que es la vida a edades tempranas. Así pues, Mari abrazó a su padre, más fuerte si cabe, y le tranquilizó.
—Claro que sí, padre, mañana voy yo al campo.
Pero, como dijimos, no iría sola. Antonio la acompañaría.
La noche fue larga. El cabeza de familia se calló el llanto un par de veces, por el dolor de la pierna. Pero aguantó. No quería que su mujer le viera flaquear. Se puso de un lado, luego del otro. Boca abajo no se pudo poner, por las molestias. Mas el alma entera se revolvía en su seno por no encontrar postura.
Al fin llegó la luz del día. Ésta entraba por la ventana, alumbrando con su claridad cada rincón de la casa.
—¿Qué tal has dormido? —se interesó Pepa.
—Bueno —respondió él—, he tenido mejores noches.
Pareciera que su relación fuera fría, y era todo lo contrario. Lo que ocurre es que, en casa de la miseria, los afectos se llevan en silencio. Por lo que, Pepa, que bien quería a su esposo, se conformó con la sonrisa de éste, y no pidió ni concedió un beso. Él sabía del cariño de su mujer, y ella estaba al tanto de lo mismo por parte de su marido. Ningún otro gesto era necesario.
Cosa distinta era la niña. Mari, ojito derecho de su padre, recibía todos los mimos habidos y por haber. Sus dos hermanos menores también tenían el cariño paterno, si bien no podía comparársele al que Mari recibía.
Fue la primogénita, y su llegada supuso una borrachera de alegría en casa de los Argüelles Prelado. Antoñito, su hermano mediano, tardó más de dos años en venir. Y Pedro, Pedrín, como le decían en casa, vino cuando Mari ya rozaba los diez años, poco antes del accidente de su padre con la carreta. Por estos motivos, y por ser Mari la mayor, era ella la encargada de ayudar en el campo. Por eso y porque al bueno de Antonio se le antojaba una delicia ver jugar a su hija entre lechugas y nabos, correteando de surco a surco, regando con pericia e igual inocencia las habas y las calabazas. Fue así que, a la mañana temprano, Antonio despertó a su hija.
—Mari, cariño, tenemos que trabajar.
A duras penas se acomodó a las muletas, y, cojeando como un herido de guerra, avanzaba por la casa.
No le costó lo más mínimo levantarse del catre a la pequeña. Bullía de ganas de ir al huerto con su padre. En realidad, era una tarea que afrontaba con frecuencia, pero, dadas las circunstancias, se había convertido en una labor mucho más que deseada. El hecho de sentirse útil hacía que Mari se creciera.
—¿Desayunamos algo o nos vamos sin desayunar?
—No, hija, no nos iremos con el estómago vacío.
A Juan le intercambiaban leche por alubias, y con la cocción de la leche resultaba una nata exquisita con la que hacer bizcochos y mantequilla. A la pequeña le encantaban los bizcochos de su madre. Y, aunque la leche no era de su agrado, se la bebía sin protestar, por no enfadar a su padre.
—Ya está.
Pepa les preparó sendos bocatas de pimientos, los guardó en el zurrón y se lo entregó a su niña.
—Ten, llévalos tú, que padre tiene suficiente con mantener el equilibrio.
Bajaron al portal, con demasiados apuros por parte de él. La carreta estaba en la calle. La mula en la cuadra, un poco más allá, donde Antonio guardaba los aperos de labranza.
—Ve a por ella y tráela aquí —le animó su padre.
María de los Ángeles tenía claro su cometido. Lo había hecho otras veces. Tomó la llave de la caballeriza y, en veinte minutos, fue y volvió con la mula del ramal. Su padre le indicó cómo debía ajustar las correas. Lo cual realizó aquélla con diligencia.
—¿Puedes subir tú a la carreta? —se interesó Mari por su padre.
—Tranquila, me apañaré.
A duras penas, resoplando más de lo debido, Antonio se subió al pescante.
—Listo.
Y fue esa toda su dificultad, porque, el trayecto de la ciudad al campo lo pasó silbando y canturreando.
Mari disfrutaba oyendo cantar a su padre. Nada la agradaba más que los silbidos inconscientes de éste, entre los que se encerraba alguna canción de copla del momento. Estrellita Castro, o Imperio Argentina, eran algunas de las tonadilleras que más gustaban a Antonio, y a su hija, por efecto de aquél.
Cuando llegaron, cesó el silbido del padre. En el trabajo no se permitía licencias. Estaba concentrado al máximo. Había que traer el agua de la acequia que compartía con otros agricultores. Levantaba una pequeña compuerta y ya estaba. Entonces el líquido entraba por la parte alta de los surcos, y recorría todo el huerto usando por sendero la parte

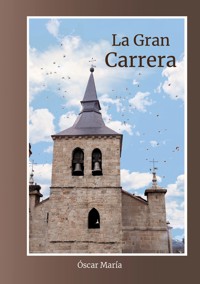













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













