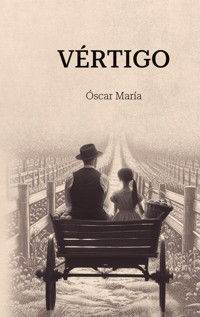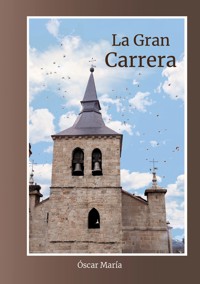
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Noelia es una mendiga de vida sencilla. Francisco un avaro comerciante que vive por y para el dinero. Juntos se verán inmersos en una carrera fantástica, que transcurre a caballo entre el mundo real y el de la fantasía, y en la que deberán superar infinidad de pruebas para descubrir, más tarde que pronto, que el mundo está lleno de magia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Noelia, para que nunca se rinda.
Y a Juan, mi Troya indestructible.
Índice
Agradecimientos
Mediavilla
El mago
La prueba
Una prueba necesaria
La carrera
En la línea de salida
Sin hospedaje
Otra gran sorpresa
Un remedio, una enfermedad
Un feliz reencuentro
La ciudad Maravilla
Una rosa, un doblón. Y el puerto del León
.
El hospital abandonado
Luis, el exiliado
El premio
El regreso de Rinia
Agradecimientos
En primer lugar, aunque sea la última en llegar, a Pura A. S., en cuya amistad me complazco. Gracias a Sisi, a Fátima, a Laura, a Javi, a Ana, a Juan, y a todos los que me acompañaron en la infancia, por vuestro legado imborrable. A Víctor y a Antonio, por llegar hasta la adolescencia, sin vosotros se hubieran perdido muchas risas. A Montse, por tanto cariño; siempre tendrás un lugar en mi corazón. A Marifé, por enseñarme el lado oculto de la Luna, eternamente agradecido. Y a Juan, a Olga, Jorge y tantos otros de la universidad, entre quienes destacan Ana María, Enrique, Irene e Ignacio, vosotros me visteis crecer. Especialmente a María José y a sus hermanos, los misioneros y misioneras Identes, por tanta paciencia conmigo, y mejor ejemplo; hoy soy lo que soy gracias a vosotros. Gracias a Paola, por tu compañía, por tus dibujos, y tu comprensión, eres única. También a Arturo, Javi, Nagore, Jéssica y “Luismi”, por todo el entrecomillado. Y por último al sector peñiscolano, Rosa, Ana, Lorenzo, Vicent, en cuyas manos me convertí en jarrón chino. Pero sobre todo, y por encima de todo, a mi familia, pues mi camino ha sido un ir y venir constante buscando vuestro cariño. A todos, mi abrazo más sincero.
Mediavilla
Se sofocó Francisco cuando vio que Noelia se acercaba a su puerta. Él regentaba una panadería, y ella no tenía nada, vivía debajo de un puente y todo su sustento era el pan que Francisco le daba, el cual, no de buena gana, sino por el qué dirán, cumplía a bombo y platillo con su obra de caridad. No entraba una clienta al horno a la que Francisco no le contara los panes que había regalado a la mendiga, y ésta a su vez se tenía por la más dichosa del pueblo, ya que en su chabola se sentía como una reina, y tenía en más grande estima la caridad de Francisco que todo un millón de súbditos que la hubieran agasajado. Aunque, a decir verdad, la caridad del panadero no era tan grande como Noelia pensaba, pues, él, a base de acciones de dudosa moralidad, había amasado una fortuna, y tenía suficiente capital como para alimentar a mil Noelias toda una vida, pero eso ni se le pasaba por la cabeza a Francisco, que guardaba el pan de un día para venderlo como fresco, el de dos y tres días lo ofrecía rebajado, a partir del cuarto lo vendía a ganaderos como alimento de reses, y, solo si le quedaban hogazas de una semana, eso se lo daba a Noelia, con gran dolor de su corazón. Eso sí, su desafecto por la mendiga lo disimulaba como un gran actor, y sonreía de oreja a oreja mientras le daba el pan que ni los caballos querían.
—Ten, Noelia, esta hogaza recién hecha.
Noelia la palpaba, y estaba dura, pero no prestaba oídos a aquella afirmación, por no coger al panadero en la mentira. Prefería ver la bondad escondida en ese gesto, por pequeña que ésta fuese, antes que la crueldad más llamativa. Francisco, en cambio, pensaba que era por pura estupidez que no se daba cuenta, y seguía, día tras día, con la misma actitud, creyéndose dueño de una sagacidad inalcanzable para Noelia, lo que le mantenía en una burbuja, mezcla de orgullo y buen humor, que alimentaba con la publicidad que después él mismo se daba entre sus clientas. Sin embargo, esa mañana, algo no iba como solía, Noelia llegaba antes de tiempo, y Francisco se había demorado en preparar la hogaza de pan duro entre las frescas, para simular que de entre las frescas la cogía. Si nada lo remediaba, hoy tendría que darle una que realmente lo fuera, y eso le llevaba los demonios, por más que fuera una pequeñez comparada con su inmensa fortuna. Se agitó tras el mostrador, pensando en cómo podría solucionarlo, y su avidez lo resolvió con la agilidad de un trapecista. Clin, clin, sonó la campanilla que colgaba del cerco y que avisaba cuando la puerta se abría y entraba algún cliente.
—Buenos días don Francisco —dijo Noelia, al tiempo que asomaba la cabeza con una sonrisa infantil—, disculpe que venga tan temprano.
—¡No se disculpe! —profirió Francisco, agitando los brazos como si estuviera muy contento de recibirla—. Pase, pase, siempre es una alegría verla, venga a la hora que venga.
—Me alegra saberlo, no quería molestar.
—Mi panadería es su casa… Lo que pasa —añadió después de una breve pausa, cambiando radicalmente el tono de voz, simulando lástima—, es que ahora mismo no puedo darle lo que es suyo, todos estos panes están reservados, y no sería correcto quitárselo a otra persona, si usted me entiende.
—Lo entiendo, don Francisco, lo entiendo –sentenció, muy apurada.
—Pero vuelva usted más tarde, que habré cocido más pan, y se llevará lo que le debo.
—No, por Dios, usted no me debe nada.
—Se lo debo, se lo debo. Insisto, si no nos ayudamos los vecinos, ¿qué mundo nos espera?
—Eso lo dice usted porque es muy generoso. Quiera el cielo que algún día le pueda devolver yo a usted los favores que me hace.
—No se merecen Noelia, que lo hago de corazón. Ande, vaya tranquila y vuelva más tarde, tendrá entonces lo prometido.
Marchó Noelia, y respiró aliviado Francisco, salió de detrás del mostrador, se acercó a la puerta, y, a través de los cristales, observó cómo aquella se alejaba.
—No hay tiempo que perder, se dijo.
Marchó al almacén, que estaba justo detrás del despacho, contiguo gracias a una puerta que comunicaba las dos estancias, y volvió de allí con una gran hogaza dura como una piedra, hizo un sitio entre las que estaban recién hechas, y, oculta en medio de ellas, la dejó como si fuera una más de las que había horneado esa misma mañana. Reía entre dientes, satisfecho de su astucia, convenciéndose a sí mismo de obrar correctamente, como todo buen comerciante debiera hacer. ¿A dónde irían a parar los negocios si sus propietarios regalasen su trabajo? No hacía falta responder a esa pregunta.
—Si soy generoso terminaré debajo de un puente, como Noelia –se reprendía el panadero, severo consigo mismo, para no dejarse lugar a la duda.
Y, debajo de un puente, como dijimos, vivía Noelia. Allí marchó después de abandonar la panadería. No le gustaba vagabundear por las calles del pueblo, porque pensaba que su presencia podía molestar a los vecinos. A fin de cuentas, ¿qué podía ofrecerles ella que les hiciera sentirse contentos de habérsela encontrado en el camino? Nada, pensaba Noelia, pues nada tenía, de modo que esquivaba los encuentros, eligiendo siempre la calle menos transitada para ir de su chabola a casa de Francisco, y de la casa de este, al tugurio que tenía por vivienda. Si, fruto de la casualidad, se topaba con alguien, saludaba cortésmente, inclinando la cabeza, juntando las manos, como si rezara, de modo que su saludo se convertía en una reverencia. Pero no fue el caso de esa mañana.
Como había mercado en Mediavilla, que así se llamaba el pueblo, todos los vecinos andaban comprando por los puestos, tomates en el de frutas y verduras, pantalones sueltos en el de ropa, aceitunas y pepinillos en el de aperitivos, de modo que, alrededor de los tenderetes, se congregaba toda la comunidad, o casi toda, hablando de sus cosas a la vez que compraban, convirtiendo el mercadillo en punto de información, que si a la hija de no sé quién le ha pasado esto, que si el vecino de este otro mira lo que ha dicho, y noticias de ese estilo corrían de boca en boca, formando un pequeño tumulto que podía escucharse desde las afueras del pueblo, lugar por el que caminaba Noelia en busca de su cabaña. Ella, movida por la vergüenza y por su voluntad de no causar pena, prudentemente había salido por la calle Magnolia hasta la Gran Avenida, que no por ser ancha, y vaya usted a saber por qué, le habían puesto ese nombre, pues era una vía estrecha de un solo carril, con aceras de medio metro a cada lado, por las que, a duras penas, las personas, de una en una, podían transitar. En un extremo de la Gran Avenida estaba el ayuntamiento, y en el otro se hallaba un enlace hacia la carretera comarcal que daba entrada y salida a Mediavilla. A escasos treinta metros de ese punto, saliendo del pueblo, a la derecha, cruzaba la carretera un camino de arena que recorría, por el exterior, todo el perímetro de Mediavilla, sirviendo de paseo, a la puesta del Sol, para muchos de los que ahora compraban en el mercado. Ese camino estaba flanqueado, a la izquierda por un río, y al otro lado por una hilera de plátanos, que son árboles grandes y de buena sombra, y que habían sido plantados allí mucho tiempo atrás, para que sirvieran precisamente de compañía a los viandantes. A la hora de la tarde, sus copas protegían del calor, pero a esta otra temprana en la que Noelia caminaba, sus sombras se proyectaban sobre las casas del pueblo, desheredando al camino de su fresca compañía. Sabiendo como sabía Noelia que a esa hora nadie iría por ahí, tomó esta ruta, que, por otro lado, conducía directamente a su chabola, situada en la margen derecha del arroyo, bajo el cobijo del puente que, desde otra dirección, también era entrada y salida de Mediavilla.
Por el lugar en que estaba ubicada la cabaña, los inviernos eran duros, ya que el arroyo, e incluso en primavera, bajaba con un caudal que llegaba hasta la puerta de la misma, inundando la rivera, transmitiendo una humedad que acrecentaba la sensación de frío. Pero, llegado el verano, más cuando eran extrañamente secos, como este estaba siendo, el torrente apenas llegaba a una lengua de agua por la que, sin ningún tipo de problemas, podían saltar los gatos. Esto hacía que a la puerta de su chabola se extendiera una pequeña llanura, que Noelia decoraba como el mejor de los jardines de Mediavilla. Nadie en el pueblo se explicaba cómo demonios esa mendiga había conseguido tanta semilla, ni al parecer ganas tenían de averiguarlo, pues nadie le preguntó, pero, el caso es que, un año, durante la temporada de estío, su pradera apareció cubierta de girasoles. Con sus coronas amarillas, marrones sus pipas, y el tallo y las hojas verdes, parecían un ejército de asalto en perfecta formación, dejando apenas una vereda, en medio de ellos, por la que Noelia entraba y salía de casa, con una sonrisa de oreja a oreja, por ver su patio tan bonito.
Llegó Noelia a su casa, la puerta estaba abierta, tal y como ella solía dejarla, trancada con una piedra, por si algún animalillo o persona quisiera utilizar su techo como refugio, pero, las ventanas, dos mal hechas que tenía, se habían cerrado con el viento. Entró, las abrió, y dejó que un haz de luz pasara por ellas, recreándose en la visión tan maravillosa que ese gesto le procuraba. No olía a café recién hecho, pero, en ese salón destartalado, se respiraba el aroma de un hogar. En un rincón había una estufa, vieja, que Noelia recogió de un basurero, por aviso de su antiguo dueño.
—Noelia, acabo de tirar una estufa de la casa de mi madre, por si la quieres para ti, puedes ir tú misma a por ella, o, si lo prefieres, yo mismo te la traigo.
—No se preocupe, ya voy yo, que falta me hace.
La recogió y allí la colocó, forrando ese rincón con chapa, para que no se quemara fácilmente la madera de la pared. Justo al lado tenía una mesa, pequeña, redonda, cubierta con un faldón que ella misma había remendado con telas de variadas texturas y diferentes colores. Una silla, coja de una de sus patas, le servía de asiento, aunque, para mayor comodidad, tenía un sofá grande al que le faltaban los cojines, un poco duro, por tanto, pero más blando y confortable que la mencionada silla, en la que solo tomaba descanso cuando desmigaba el pan que Francisco le daba, para mezclarlo con agua del arroyo, y comerlo, así, blandito, como si fuera un pajarillo. Esa idea trajo al panadero a su memoria, se reclinó en el respaldo del sofá, y exhaló un pensamiento que salió de lo más profundo y sincero de su alma.
—¡Oh, Dios mío! Protege a Francisco de todos los males, y dale la suerte que se merece, pues él es muy bueno conmigo, y, si lo es conmigo, que ningún provecho puede sacar de ese cariño, seguro que lo será con todos.
El mago
Justo en el preciso instante en que Noelia, sentada en su refugio, pronunciaba ese deseo, entraba a Mediavilla, por la calle principal, un hombre de aspecto un tanto curioso. Era calvo, y ocultaba su calvicie con un sombrero de copa, negro, alto, decorado en uno de sus lados con una flor verde y violeta. Lo que sí tenía era bigote, un bigote prominente que llegaba, de extremo a extremo, con una punta a Marte y con la otra a la Luna, pero, para no montar semejante espectáculo, lo enrollaba en círculos perfectamente peinados que ocultaban ambos carrillos, tan rollizos éstos que parecía los tuviera llenos de comida. Sonreía como un niño, y tenía la nariz roja de pura satisfacción. El traje, porque era traje lo que vestía, negro con rayas grises, finísimas, tanto en la chaqueta como en el pantalón, resaltaba con el blanco impoluto de su camisa, cuya delantera se adornaba con exagerados volantes que apenas dejaban ver los botones. Tenía unos zapatos igualmente negros, grandes como los de un jugador de baloncesto, lo que chocaba con su diminuta estatura, pues, erguido, e incluso de puntillas, con su sombrero de copa sobre la cabeza, ni aun así alcanzaba la estatura media de una persona. En cambio, lo que sí guardaba proporción con los zapatos, era su barriga, ya que estaba hinchado como un sapo, con los botones de la camisa a punto de estallar, tal que si hubiera comido una sandía del tamaño de cuatro balones de playa, cuestión ésta que, decimos, competía en admiración con la desproporción de sus gigantescos pies, algo que sumado a la longitud tan extremadamente corta de sus piernas, configuraba una estampa de lo más graciosa. Los calcetines y los tirantes eran rojos, estos segundos quedaban ocultos bajo la chaqueta, mientras que lucían los primeros como hilarantes palillos, pues había más de una cuarta entre el bajo del pantalón y los zapatos, con lo que ambos tobillos quedaban al descubierto, rojos y delgados como cables de alambre, que parecía mentira ver semejantes piernas tan flojas, soportando el peso de aquella panza desmesurada.
¿De dónde salió ese personaje? Quién lo sabe. ¿De qué lugar provenía? Lo cierto es que se presentó en Mediavilla sentado en la parte de atrás de una flamante limusina, plateada toda ella, resplandeciente a la luz del Sol como una espada recién forjada. En la parte de delante, conduciendo, iba el chófer, concentrado en la conducción, serio como un maestro de escuela enfadado, pero relajado al mismo tiempo, masticando entre susurros una cancioncilla que no escuchaba ni el cuello de su camisa. La camisa, por cierto, era lo único que diferenciaba al chófer de su pasajero, pues no estaba acabada con volantes, sino que era lisa, blanca por lo demás, con iguales tirantes rojos y el mismo traje negro y gris, aunque diferente sombrero, pues el de éste era plano, con una pequeña visera que repelía los destellos incómodos del día. También los zapatos eran del mismo modelo, si bien nueve o diez números menores, ya que el pie del conductor era un pie proporcionado, no como los de aquél, que parecían trampolines gigantes. En definitiva, nadie hubiera jurado que uno estaba al servicio del otro, pues, quien era señor, parecía un esperpento de circo, mientras que el chófer lucía portes de un alto ejecutivo, delgado, apuesto, atractivo diría yo, ¿qué mujer le hubiera rechazado? Ninguna. Ni aun las más exigentes. Todas se hubieran rendido, primero a su cara de niño bueno y a su cuerpo atlético, y, después pero con más fuerza, ante su simpatía, cordialidad y buen tacto. Hablaba con tal respeto, que hasta los pájaros se detenían para escucharlo, y él entonces sonreía y extendía los brazos, de modo que las manos se le llenaban de gorriones, revoloteaban las palomas sobre su cabeza, y los gatos y los perros manseaban como hermanos, enroscándose en sus piernas, tumbándose a sus pies, esperando pacientemente una caricia del ser que intuían era el más dulce del mundo.
Tras este ser angelical, a la vista del espejo retrovisor que colgaba del interior de la luna delantera del coche, marchaba, despanzurrado más que sentado, el primo de Papá Noel, en versión cómica. Miraba por la ventanilla, satisfecho y sonriente como si acabase de devorar una enorme palmera de chocolate, mientras la limusina avanzaba lentamente por el empedrado de la calzada. A duras penas giraba, si la curva era cerrada. Y, por las calles estrechas, era milagroso verla pasar sin que rayara ninguno de sus laterales. Despacio, con suma pericia, condujo el chófer hasta la plaza donde estaba la panadería de Francisco, Tahona el Panecillo, se llamaba, y no había otra en Mediavilla, ni en los pueblos de alrededor, así que la gente recorría cinco, diez, y hasta quince kilómetros para comprarle el pan. Muchos venían andando, o en bicicleta, y se cruzaron con esa extraña limusina, la cual los adelantaba prudentemente, mientras el chófer asomaba su brazo por la ventana y los saludaba como si fueran amigos de toda la vida, causando extrañeza, no sólo a los peregrinos de otros pueblos, sino a los vecinos de Mediavilla, que, asomados a las ventanas, o caminando por las aceras, unos se preguntaban por semejante automóvil, pues era la primera vez que veían algo parecido, y otros enmudecían de asombro, dando por sentado, como cosa natural, que los milagros existieran, y que ellos estuvieran asistiendo a uno, pues su mente imaginaba que en esa carroza viajaba el emperador de los siete reinos, y no sabían qué cosa era esa de los siete reinos, pero les parecía muy de fábula, y, ¿acaso no era fábula que una limusina aterrizara en Mediavilla?
La plaza tomaba el nombre de la tahona, y era llamada De los Panaderos, pues la familia de Francisco había tenido el horno en ese mismo lugar desde que el pueblo era pueblo, con lo que, a base de visitarla para ese fin, que era comprar el pan, la gente la fue nombrando de aquella forma, y, poco a poco, se fue creando la necesidad de institucionalizar el hecho, tomando cartas en el asunto el propio ayuntamiento, que desposeyó a la plaza del nombre De la Reconquista, que era el antiguo, para otorgarle el nuevo ya mencionado, que llenaba de orgullo a Francisco, y facilitaba las costumbres de la ciudadanía.
—¿A dónde vas?
—A la plaza De los Panaderos.
—Muy bien, pues saluda a Francisco de mi parte, que luego pasaré por ella.
Éstas eran conversaciones habituales de los vecinos, los cuales, siendo hoy día de mercado en Mediavilla, se hallaban entre los puestos, en su gran mayoría, dejando el pueblo desierto. Por eso, como dijimos, no hubo nadie en la plaza que presenciara la entrada triunfal, en la misma, de aquella limusina larga y resplandeciente. Nadie, claro está, salvo el propio Francisco, el cual, algo incrédulo, todo hay que decirlo, observaba desde detrás de su mostrador cómo semejante coche aparcaba lentamente justo delante de su puerta. Esperó un instante, y, al ver que nadie descendía, salió de su escondite y se aproximó al escaparate, para contemplar, a través de él, y con más detenimiento, cómo era ese vehículo. Entonces se abrió la puerta del conductor. Francisco se puso alerta, corrió ligeramente las cortinas, para ocultarse tras ellas y mejor observar sin ser visto, y esperó. Primero un pie, luego la pierna, al fin apareció el chófer, estilizado, elegante, tranquilo, con toda calma se ajustó el traje, que se había arrugado de ir sentado, delicadamente se colocó el sombrero, comprobando que estaba calado a la perfección, y, sólo cuando se supo perfectamente acicalado, se dirigió a la parte trasera del vehículo, lo rodeó por detrás del maletero, hasta que, llegando a la altura de la puerta contraria, la abrió, quedando él de pie, sujetando la misma, y esbozando una sonrisa que anticipó lo que todos los conductores dicen alguna vez.
—Ya hemos llegado, señor.
Francisco no veía bien, y asomó un poco más su cara por sobre las cortinas, arriesgándose a ser descubierto. Con semejante chófer, esperaba que su pasajero fuera una eminencia, alguien con una presencia comparable a la de los actores de Hollywood, o a esos ministros de los gobiernos y a grandes empresarios que se reúnen en los encuentros donde se decide el destino del mundo. Cuál fue su sorpresa, tras una breve espera que pareció más larga, cuando, del interior del coche, surgió aquel enano, paticorto y barrigudo, que no llegaba a la cintura de su conductor, el cual se apresuró a enderezarle el alto sombrero de copa, que se había inclinado sobre la cabeza de ese hombrecillo. Éste, sin dejar de sonreír, se sujetó la panza con ambas manos, y, mirando a un lado y a otro, espetó.
—Ya era hora.
—Sí, señor —corroboró el chófer—, lamento que se haya hecho pesado.
—No se preocupe, Rogelio, la vida es así —sentenció el hombre bajito, hace un instante enfadado, ahora radiante de felicidad.
¿Rogelio? ¡Pero qué nombre era ese para semejante ser humano! Le hubiera descrito mejor otro de más alta alcurnia, que vaya usted a saber por qué, Francisco pensaba que serían nombres como Almirante, Fortachón, o Musculitos. El caso es que, en esas estaba su mente, cuando se sobresaltó al ver al chiquitín avanzar con pasos largos, tan largos como le permitían sus cortas extremidades, hacia su propia panadería. Rogelio cerró la puerta y siguió tras sus pasos. Rápidamente Francisco soltó la cortina, y volvió, dando un respingo, corriendo a ocultarse tras el mostrador. Cuando sonó la campanilla de la entrada, y los dos desconocidos pasaron al interior, el panadero simuló no haberse percatado de su llegada. Clin, clin.
—Buenos días, panadero —dijo el bajito.
El chófer se mantuvo detrás, serio pero tranquilo, sin pronunciar palabra, con las manos entrecruzadas delante de él, mientras la campanilla volvía a sonar, al cerrarse la puerta de nuevo. Clin, clin.
—Buenos días, señores. ¿Qué se les ofrece? —añadió Francisco.
El barrigudo nuevamente se sujetaba la panza, mientras resoplaba como si hubiera echado a correr, moviendo la cabeza a izquierda y derecha, rescatando alguna que otra carcajada contenida entre resoplido y resoplido, pero sin pronunciar una sola palabra, lo mismo que Rogelio, el cual seguía imperturbable, con la vista al frente fija en algún punto del infinito. Francisco aguardó un instante de incómodo silencio, antes de volver a preguntar.
—Por lo que veo, ustedes no son de por aquí, ¿verdad?
—No, no lo somos —respondió el singular cliente, que recobraba, poco a poco, el aliento —. Pero tenemos la intención de quedarnos una temporada, de hecho he mandado construir una casa en las afueras.
—¿En las afueras de Mediavilla?
—Exactamente, justo detrás del parque, más allá del colegio.
—¿Junto al colegio? ¡Qué raro! Si ayer mismo pasé por allí y no vi que estuvieran construyendo nada.
—El dinero lo puede todo, querido amigo. Ayer no había nada, y, hoy, gracias a los tres mil albañiles que contraté, ya está levantada.
Francisco no daba crédito, observaba a aquel hombrecillo, oculto tras unos bigotes verdaderamente imposibles, inquieto y risueño, que se acercaba a revisar las bolsas de magdalenas, o marchaba al otro lado para olfatear los chicles y las chucherías, que también se vendían en la Tahona El Panecillo, regresando al estante donde se amontonaban los saquitos de harina y pan rallado. Desde luego, aquel personaje no parecía un ricachón, sino más bien un niño. Aunque la limusina era una prueba evidente, al alcance de muy pocos afortunados. En todo esto pensaba el panadero, cuando, el otro, con la cara pegada al mostrador, como un niño malcriado, volvió a decir.
—¡Mmmmm! ¡Qué ricos estos pasteles! ¿Cuánto cuestan?
—A cinco euros el kilo —respondió Francisco.
—¿Y los chicles? —insistió el desconocido.
—A cinco céntimos la unidad.
— ¿Y el pan?
—Ochenta céntimos la barra.
Empezaba a pensar Francisco, que, aquel enano, además de un fanfarrón era un pesado que le iba a amargar la mañana.
—Así que, todo —continuó pausadamente el hombrecillo, como si estuviera calculando mentalmente—, rondará los dos mil euros, ¿me equivoco?
—¿Todo? ¿Se refiere a toda la mercancía que tengo a la venta?
Francisco no creía lo que veía, ese hombre de porte tan extraño definitivamente se estaba burlando de él, o eso pretendía, porque, en audacia, pensaba el propio Francisco, nadie le iba a ganar, de modo que, para cerrar con cremallera la boca de ese sinvergüenza, disparó el precio de las cosas, y le dijo.
—¡Qué va! Por lo menos tengo diez mil euros en género aquí expuesto.
El señor se acarició los bigotes.
—Ya veo, ya veo… En fin, una verdadera lástima.
—¿A qué se refiere? —preguntó el panadero, que no pudo soportar la curiosidad.
—Pues que me han dicho que hoy ya tiene todo el pan vendido, y que lo que está expuesto lo tiene reservado.
Hizo una pausa. Francisco entonces recordó la excusa que le había inventado a Noelia para no darle una hogaza de pan fresco, pero pensó que fuera imposible que Noelia y este hombre hubieran intercambiado opiniones. En cualquier caso, nada le importaba que así fuera, porque no tenía intención alguna de sacarle de su error. Lo único que deseaba, fervientemente, es que diera media vuelta y se marchara de su establecimiento. De hecho, pasó por la cabeza de Francisco expulsarlo de la panadería, junto con su chófer, si es que ellos no marchaban enseguida y por propia voluntad. Justo en ese preciso instante, el desgarbado blanco de las iras de Francisco pronunció una frase que le petrificó.
—Yo que pensaba comprarle todo por veinte mil euros…
Al panadero se le nublaron los ojos de pura codicia. A buen seguro, le advertía su lado más racional, incrédulo, todo se trataba de una broma, pero aquel hombrecillo había lanzado una cantidad que multiplicaba por diez el precio de la mercancía. Su garganta se secó de pronto, y apenas pudo balbucir.
—Ve, ve… ¿veinte mil euros?
—Ni uno más, ni uno menos —dijo indiferente el pequeñajo.
Mientras, el chófer se acercaba al mostrador, al tiempo que sacaba de su chaqueta una chequera, y, apoyándose en el mismo, extendía uno de esos papelitos, con la mencionada cantidad. Francisco comenzó a sudar, sus manos pesaban como si fueran de piedra, y parecía que le hubieran clavado al suelo, a lo que sumó una sensación de mareo que se apoderó de él.
—Debe ser un error —dijo al fin—. No sé quién le ha dicho que ya está todo reservado, pero no es cierto, en realidad está más que disponible.
—Bueno, no importa quién me lo dijo —le interrumpió, sin dejar de acariciar sus bigotes, evitando que Francisco tuviera que seguir mintiendo—, lo esencial es que lo tiene a la venta y yo se lo voy a comprar.
El panadero contuvo la alegría, aunque no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro.
—Y, ¿qué quiere hacer con todo esto? ¿Se lo va a llevar ahora, o prefiere que yo mismo se lo acerque a alguna parte?
—No, no es preciso.
El chófer terminó de rellenar el cheque, y se lo dio a su jefe para que éste lo firmara, el cual, mientras lo hacía, le explicó a Francisco que la mercancía se quedaría donde estaba, y que él permanecería con la panadería abierta, como si nada hubiera pasado, durante todo el día, a fin de que, a todo aquel que entrase a comprar algo, Francisco se lo regalase, pues ya el hombrecillo se lo había pagado, sin que fuera necesario, tal y como le advirtió, avisar a los clientes de que todo aquello era obra y gracia de un extraño, sino más bien al contrario, pues prefería este benefactor que los regalos parecieran cosa del mismo Francisco, algo que Francisco no entendía, pero que daba por bueno, pues, no sólo ganaba en una jornada de trabajo lo que era beneficio de un mes, sino que, además, agrandaría su fama de generoso entre los vecinos del pueblo, en lo que consideraba una afortunada e inesperada jugada del destino.
—No se preocupe, señor… —calló para sonsacarle el nombre.
—Ramón, señor Ramón.
—Quede tranquilo, don Ramón, que nadie sabrá que usted existe.
—Muy bien —sentenció el extravagante millonario—, pues no se hable más.
Dio media vuelta e hizo ademán de salir, pero esperó a que Rogelio guardara de nuevo su chequera, se ajustara la chaqueta, y diera unos pasos al frente para abrirle la puerta. La campanilla volvió a sonar, clin, clin, y Ramón y Rogelio abandonaron la tahona, mientras Francisco, frotándose las manos, les gritaba.
—¡Vuelvan cuando quieran!
La limusina arrancó, dio marcha atrás, y se alejó. Francisco, que se había acercado al escaparate, para ver qué rumbo tomaba la causa de su alegría, regresó tras el mostrador, cogió el cheque con ambas manos, y leyó.
—¡Veinte mil euros!
Sintió unas ganas irrefrenables de gritar, pero, en cambio, murmuró.
—No me lo puedo creer.
La prueba
Todo el día lo pasó Francisco presumiendo de su generosidad. Al principio los clientes llegaban como con cuentagotas, pero, al correrse el rumor de que el panadero estaba regalando el producto, la gente llegó a mares. Una fila de mediavillinos, como se conocía a los habitantes del pueblo, daba tres vueltas a la plaza, y salía por una calle aledaña, alejándose por aquí y por allá, hasta que, los últimos de la interminable columna, se encontraron frente a la puerta de Noelia, la cual, al escuchar las voces, como no era frecuente que nadie se acercara hasta allí, salió sobresaltada, temiendo que los vecinos se hubieran hartado de su chabola, y quisieran derribarla. Se tranquilizó, no obstante, al comprobar que, aquéllos que esperaban pacientemente, ni siquiera prestaban atención al amasijo de chapas, cartones y maderas, que formaban las paredes y el techo de su hogar. Respiró profundamente, se relajó, y decidió acercarse a preguntar cuál era la causa de aquella congregación.
—Perdonen —dijo con extremada timidez—, disculpen que les moleste, pero es que me extraña ver a tantas personas en esta parte de Mediavilla, ¿acaso ha pasado algo grave en el pueblo que yo deba saber?
—¡Al contrario! —respondió uno de ellos—. ¡Es algo muy bueno!
—Francisco, el panadero —le aclaró una señora—, ha decidido regalar su mercancía, y lleva todo el día entregando pan y dulces sin cobrar un solo céntimo.
—Si es que este hombre… ¡tiene el cielo ganado! —añadió otro—. Y eso tú lo sabes bien ¿verdad? —apuntó en clara referencia a Noelia.
—Pues sí, bien lo sé —comentó con voz apagada, aunque alegre—. Si no fuera por él, yo no tendría nada que comer.
Bajó la cabeza, y, disimuladamente, se alejó por el camino de plátanos que bordeaba el pueblo junto al río. Siempre tenía la sensación de ser una carga para las otras personas, a pesar de que ella se esforzaba noche y día para no ser molesta. Controlaba el tono de su voz, para hablar siempre con cariño y no proferir ninguna palabra altisonante. Si se sentaba, o se levantaba, o caminaba, se repetía a sí misma que debía hacerlo con amor, no fuera a ser que se acostumbrara a realizar las tareas habituales del día con desprecio, y luego ese desprecio se lo trasladara a los mediavillinos, a quienes, por otro lado, consideraba sus hermanos. Si ella, al menos, tuviera algo que ofrecerles, entonces sin duda actuaría como Francisco, pero no tenía nada, más que su sonrisa, la cual regalaba a todo el que se cruzaba con ella. Francisco, el panadero, en cambio, era muy generoso, o eso pensaba Noelia mientras caminaba, alegrándose de que existieran personas como él, pero a la vez temiendo por su destino, pues, si aquél a quien tanto apreciaba, regalaba todo cuanto tenía, corría el riesgo de verse como ella, sola y abandonada, viviendo debajo de un puente. Sin duda Noelia quería bien al panadero, y no deseaba para él semejante suerte.
—Si todo el mundo hiciera lo mismo, no habría riesgo —se dijo—, a nadie le faltaría techo, pan, ni compañía. Pero la solidaridad, si es lucha de uno solo, parece un suicidio. ¿Qué valiente se arriesgará a emprender ese camino a pesar de todo?
Al formularse esa pregunta, ella pensaba en Francisco, al cual adoraba como a San Hermenegildo, patrón de Mediavilla, que, según contaba la tradición, había realizado muchos milagros en vida. Pues incluso por encima de él estaba el panadero, en su pequeño escalafón devocionario, ya que a él le dedicaba súplicas y oraciones, mientras que del santo patrón apenas sí guardaba una estampita, que nunca miraba, y que un buen día se encontró en la calle, pisada y rota por las puntas, seguro que después de haberse caído del bolsillo del pantalón, o de la cartera, de algún devoto más devoto que ella misma. La cogió, la observó, y la llevó con cierta curiosidad a su chabola, donde la guardó en una cajita vieja que escondía pequeños tesoros, el botón de una camisa que le regaló una niña, un cromo de no sé qué futbolista por el que pelearon dos niños…
—Traed eso aquí ahora mismo —les advirtió, firme pero serena, arrebatándoles la estampita de las manos—. Cuando aprendáis a no pelear por cosas tan estúpidas os lo devolveré. Ya sabéis donde vivo, así que venid juntos a por ello, y arrepentidos.
Ni que decir tiene que los niños no fueron a recogerla, y no por falta de gana, que en más de dos ocasiones llegaron juntos hasta los límites del pueblo, pero, una vez allí, les paralizaba la imagen de la chabola, dentro de la cual imaginaban que Noelia se convertiría en una bruja maléfica, que, por qué no, tal vez se alimentase de niños, así que era mejor no meterse en la boca del lobo, y renunciar al dichoso cromo, a cambio de salvaguardar sus propias vidas.
También guardaba una aguja, que había sido propiedad de su madre, y que ella misma conservó útil mientras tuvo una bobina de hilo con la que zurcir el roto de un calcetín, o remendar la tela rasgada de la única falda que poseía. El día que se terminó el hilo, la cogió, como si llevara en las manos una patena de oro, y la metió en la caja, junto con sus otros tesoros. Todas las cuales prendas, por insignificantes que fueran, las habría entregado Noelia con suma alegría a aquél que las hubiera querido.
Sin darse cuenta, ocupada su mente en estos pensamientos, había caminado un buen trecho. Un pájaro cantor saltó de una de las ramas de los árboles, formando gran escándalo, rescatando a Noelia de su ensimismamiento, pasó delante de ella, silbando y gorjeando, y ella le siguió con la mirada, hasta que, lejos, muy lejos ya, la imagen diminuta se convirtió en un punto, y después desapareció en el horizonte. El Sol resplandecía, calentando el rostro y las manos de la mujer, y el río corría alegremente, aunque con poca agua, resonando en sus oídos como una orquesta de arcángeles versados en música. Una sensación de paz invadía el pecho de Noelia, la vida era hermosa, allí se estaba muy bien. Su estómago le recordó que tenía hambre, pero ella decidió tumbarse un rato junto al río. Se sentó con extremada delicadeza, despacio, sin ninguna prisa, estiró las piernas, echó los brazos atrás, apoyando las palmas de sus manos sobre la hierba, luego cerró los ojos y reclinó la espalda, hasta descansar totalmente al pie de la rivera. Aún se escuchaba el rumor de las conversaciones de la gente que esperaba en la fila, si bien sus voces llegaban algo apagadas, lo suficientemente vivas como para hacerla sentirse acompañada. Respiró profundamente, sonrió, inclinó la cabeza hacia un lado, y, antes de que volviera a respirar, consciente de su respiración, ya se había dormido, plácida y profundamente, como un bebé despreocupado que acabase de tomar, en abundancia, leche caliente del pecho de su madre.
Por otros motivos, pero igualmente feliz, Francisco despachaba panes, magdalenas, huevos, y todo cuanto tenía en los estantes de su panadería. La gente salía con las bolsas llenas, comentando que no era cosa que se pudiera contar, que era mejor verlo, ver a Francisco regalar a manos llenas, y cuantos estaban en la fila y lo escuchaban, contaban los segundos para que el tiempo pasara más deprisa, les tocara pronto el turno, y ellos mismos pudieran comprobar lo que narraban sus vecinos. La columna de clientes avanzaba, a la misma velocidad con la que menguaban las existencias. Antes de las diez de la mañana se habían presentado Ramón y Rogelio, a las once la noticia había llegado al mercado, y, no marcaba el reloj las doce del mediodía, cuando el último mendrugo de pan salió de la panadería. Habían arrasado con todo, ni migas quedaban que barrer. Muchos se quedaron en la calle, sin llegar a beneficiarse de la que todos consideraban una feliz idea de Francisco, pero nadie se lamentó en exceso, ni, por supuesto, le reprochó nada al panadero, pues éste ya había hecho mucho, todo cuanto podía, y más no se le podía exigir, de modo que se dispersó la hilera de vecinos, deseándose mejor fortuna para la próxima vez que Francisco tuviera tan extraordinaria ocurrencia.
—Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
—Hemos llegado tarde.
—La próxima vez será.
—Sí, la próxima, si llegamos de los primeros.
A la una de la tarde, Francisco ya había recogido el establecimiento, aprovechó que las estanterías estaban vacías para quitar el polvo, barrió, fregó, y repuso la mercancía, para venderla, como otro día normal, al día siguiente, todo, naturalmente, menos los productos frescos, que los elaboraba de madrugada, el pan y los dulces, principalmente. No quedaba, pues, nada que hacer, tenía toda la tarde para solazarse a gusto, incluso le quedaba tiempo, antes de comer, para darse un paseo, algo que no hacía desde no recordaba cuánto tiempo, ya que, los años, los meses, las semanas y los días, todo en la vida de Francisco era vivir para el trabajo, y no por amor a su oficio, por cierto, sino por amor al dinero que su oficio le proporcionaba. Esta vez, sin embargo, que ya tenía la caja de caudales llena, festejaría su buena suerte luciendo amplia sonrisa por Mediavilla. Apagó las luces, bajó las persianas, recordó a Rogelio y a Ramón, extendiendo uno y firmando el otro el cheque, y contuvo la alegría, mientras sacaba las llaves de su bolsillo y cerraba la puerta.
—Vaya par de incautos –pensó—, ¡cómo los he timado!
Con este pensamiento en la cabeza, no pudo sino asombrarse de nuevo de la llegada de esos dos extraños. Según el bajito, en una sola noche se había hecho construir una casa, pero, esto, no solo parecía imposible, más increíble aún resultaba que nadie lo hubiera comentado en el pueblo. No sé, lo normal hubiera sido, días atrás, que alguien hubiera llegado a la panadería con, por lo menos, una sospecha, tal y como suele suceder en estos casos.
—Pues, ¿sabéis que un extraño ha comprado el terreno que está junto al colegio?
—Sí, creo que se va a hacer una casa.
Comentarios de este estilo debieran haberse dado, pero nada, ni sombras del rumor, lo cual despertaba las suspicacias del panadero, que, por lo demás, era, de naturaleza, desconfiado. En esta situación, decidió que lo mejor sería tomar el camino del parque, para pasar junto al colegio, y, comprobar así con sus propios ojos, que, una de dos, o esa pareja de extraños eran dos pobres locos, de los cuales había sacado buen provecho, bien es cierto, o eran verdaderamente tan ricos como parecían ser. Se giró, salió de la sombra de los soportales, y, a la luz de un Sol resplandeciente, cruzó la Plaza de los Panaderos, desierta nuevamente, en busca de aquella supuesta construcción. Pronto llegó a su destino, pues, en Mediavilla, si uno quiere y marcha con pies ligeros, todo está a diez minutos de camino. Primero se encontró con el parque, luego vio el colegio, y, más allá, donde siempre habían estado los campos de labranza, ¡quién se lo iba a decir! La afirmación de aquel enano barrigudo no era locura. Allí, a lo lejos, ¡había una casa! Y no era una casa cualquiera, tenía, por lo menos, cien metros de largo por otros cien de ancho, formando un cuadrado perfecto cuyos techos variaban en una, dos y tres alturas, diseño que claramente había sido construido para la diversión, ya que de los tejados superiores a los siguientes, y de estos a los inferiores, se hallaban ubicados enormes toboganes, todos los cuales terminaban en una gigantesca piscina, de proporciones mayores que la casa, excavada a los pies de la misma, en medio de un jardín infinito que había sustituido a los surcos del campo. ¿Cómo era posible ese prodigio? Ayer mismo no había nada en ese lugar, y, hoy, se levantaba la mansión más grande jamás construida. El jardín, además, contenía grandes arbustos que, la mano precisa de algún jardinero, había podado con formas diversas, grandes conejos, elefantes, corazones, en cuya compañía se alegraba la vista, y el oído, pues, entre arbusto y seto se levantaban fuentes monumentales como las más vistosas del palacio de Versalles, proporcionando, con sus saltos de agua, un sonido relajante que daba la impresión de transportarte al paraíso.
—Vaya, vaya, vaya, vaya —dijo Francisco, llevándose las manos a la cabeza—. Esto sí que no me lo esperaba.
El perímetro de la finca estaba abierto, no había rejas, ni muros, ni ninguna otra delimitación física que impidiera el acceso a cualquiera que, como él, pasara por allí. La prudencia, no obstante, frenó su primera intención de llegar hasta la entrada y golpear en la puerta. Le hubiera gustado cerciorarse de que ese palacio pertenecía efectivamente a don Ramón, y le hubiese bastado la excusa de saludar a su benefactor para llamar a la puerta, pero imaginó que tal vez eso disgustaría al enano, ya que no sabía hasta dónde llegaba la extravagancia de aquel millonario, y no era buena idea ponerse a mal con quien había demostrado ser tan buen cliente. Así pues, satisfecho con esa primera aproximación, se alejó rápidamente, disimulando no haber prestado atención, no fuera a ser que, desde alguna ventana indiscreta, alguien, Rogelio, por ejemplo, le observara, y se ganara fama de metomentodo, perdiendo con un mal gesto al mejor de los compradores que el más avaro empresario hubiera deseado contactar. Retrocedió hasta el colegio, dobló furtivamente la esquina, y bordeó todo el parque, hasta aparecer, sin pretenderlo, en el puente bajo el que tenía Noelia construida su cabaña. Entonces cayó en la cuenta de que no le había dado el pan a la mendiga, ¡qué fatal coincidencia sería encontrarla de frente! Si eso pasara tendría que buscar otra nueva mentira razonable, y, la sola posibilidad de que esto sucediera, le ruborizaba. Aceleró, pues, el paso, y dejó atrás el puente, continuando por el camino de plátanos, imaginando que Noelia estaría dentro de su casa, si es que a eso se lo podía llamar así. No recuperaba el pulso, nervioso desde que llegara frente a la mansión de don Ramón, y se disparó por completo cuando, pensando que se había deshecho de la vagabunda, la encontró plácidamente tumbada. No había escapatoria, se levantaría y le descubriría, le preguntaría por la hogaza y él no sabría qué decir. Mejor huir a toda prisa al interior del pueblo, y mejor que todo eso correr a encerrarse en casa, donde disfrutar lejos de toda perturbación del dinero que tan fácilmente había ganado esa mañana. Saltó por las callejuelas, lo mismo que un ratón de esquina a esquina, y subió a su apartamento como si fuera un ladrón que se supiera a salvo.
En ese instante soplaba el viento. Una ráfaga de aire arrastró pajas, polvo, y alguna que otra hoja recién desprendida de alguno de los árboles que estaban junto a Noelia, golpeando el rostro de ésta, que se despertó. Levantó su mano izquierda, y se limpió la cara de cuanto había caído en ella, luego levantó las dos, y se restregó los ojos, al tiempo que escapaba de su boca un bostezo interminable, tan solo un segundo antes de que estirara brazos y piernas como si nunca hasta ahora las hubiera estirado. El Sol bañaba su rostro, el agua del arroyo corría y se escuchaba, pero ni rastro quedaba de las voces de sus vecinos. Se incorporó, miró hacia su chabola, y comprobó que, efectivamente, la fila de personas que esperaban el turno de la panadería había desaparecido. Iba a decirse algo al respecto, pero su estómago emitió un ligero gruñido, recordándole que en toda la mañana no había probado bocado. Entonces se levantó, no sabía qué hora era, ni si Francisco habría cerrado ya su establecimiento. En cualquier caso, y, a pesar del hambre, Noelia decidió no ir a comprobarlo, Francisco habría tenido un día duro regalando la mercancía a los mediavillinos, y, ella, que ya le importunaba cada día, no lo iba a hacer en esta jornada. Ése fue su pensamiento, movido por el cual regresó a su choza, donde pasó la tarde, escuchando canciones en un viejo aparato de radio que encontró un buen día en la basura, y que sonaba con tantas interferencias como siglos tiene la eternidad, lo cual no impedía que Noelia disfrutara de su sonido, pues le recordaba a los antiguos gramófonos, haciéndole imaginar que se hallaba en medio de un enorme salón de baile, llenando su cabaña de sincera y alegre humanidad.
Francisco encendió la tele, sin importarle la programación que ofreciera, no buscó un canal en especial, ni tan siquiera miró la pantalla más de dos segundos después de haberla encendido, se trataba, por el contrario, de un gesto automático que aliviaba su soledad, de modo que, era entrar en casa, y encender ese aparato para escuchar conversaciones de fondo, mientras él realizaba cualquier otra actividad. Concretamente, esa tarde, no hizo gran cosa, se preparó de comer, algo frugal, pues la emoción le había servido de alimento, se sentó en la cocina y lo digirió, acompañado de un vaso de vino que rellenó varias veces. Después amontonó los platos, la cacerola, los cubiertos y el vaso, en la pila del fregadero, y, sin preocuparse de lavarlo primero, se dejó caer en el sofá, visionando en su mente, una y otra vez, el momento en que Ramón decía aquello de: veinte mil euros. ¡Qué manera de reír la de Francisco! Terminó un programa, comenzó otro, y él seguía riendo, pensando en su buena estrella. Esa tarde no abrió la panadería, algo que a nadie sorprendió, pues todos habían visto cómo quedaron los estantes a la mañana, vacíos por completo. Y, cuando, sin levantarse del sofá, comprobó que oscurecía, entendiendo que se hacía de noche, simplemente apagó la tele y se marchó a dormir.
A Noelia la noche le sobrevino a media tarde, porque a media tarde le venció el sueño, cosas del hambre. Cuando despertó, por la mañana, escuchó el soniquete de la radio, que, por lo visto, había quedado encendida el día anterior. Era temprano, muy temprano, el Sol apenas rayaba en el horizonte, la gente de Mediavilla aún seguiría durmiendo, salvo Francisco, el panadero, que ya estaría horneando pan. Un programa de humor era lo que salía del viejo transistor, compitiendo las bromas y las risas con el canto de los pájaros, que, al amanecer, utilizaban las sombras de los girasoles para protegerse del calor, y para cazar en la tierra húmeda algún que otro bichejo. Noelia se levantó del sofá, que también era su cama, y salió a la calle, como de costumbre para lavarse la cara en el arroyo, y beber algo de agua, que, por todo alimento, era su desayuno. Al abrirse la puerta de la chabola, una bandada de gorriones, jilgueros, carboneros y otros pequeños pajarillos, huyeron despavoridos hacia lugares más altos, el tejado de la propia cabaña, las ramas de los plátanos, el borde del puente sobre el río, bajo el que Noelia solía meter los pies en la corriente, para refrescarlos, sentada sobre una piedra que parecía colocada en ese lugar para cumplir con esa misma función, la de servir de asiento a Noelia cuando esta se bañaba. Atravesó, pues, el campo de girasoles, y bajó al río. Inmediatamente regresaron los pájaros a su labor.
—¡Qué día tan maravilloso!—suspiró Noelia.
E, introduciendo las manos en el agua, salpicó su cara, aún somnolienta. Entonces algo captó su atención, unos pasos se aproximaban, seguidos de una respiración entrecortada. Noelia se levantó, y subió al camino, con la cara mojada y el agua goteando de su nariz y su barbilla. Con la manga del vestido terminó de secarse, miró a un lado, y a otro, y, por este último vio cómo se acercaban dos personas haciendo deporte. Delante iba un hombre bajito, bigotudo, con una barriga imposible, la cual brincaba con cada zancada, como si estuviera llena de líquido. Llevaba una camiseta de manga corta, y unos pantalones igualmente cortos, bajo los que lucían unas piernas delgadas y extremadamente blancas, con cuatro pelos dispersos por muslos y pantorrillas, que si fueran plumas pasara ese hombre por pavo, gordo, cebado más que gordo, y desplumado, listo para una cena perfecta de navidad. Tras él corría, manteniendo la distancia constante de un metro, al mismo paso, un hombre alto y delgado, con cara de agente de funeraria, serio hasta ser inexpresivo. No sudaba, ni torcía el gesto, al contrario que su compañero, que llevaba la cara desencajada y un reguero de sudor que le nacía en la coronilla y le encharcaba la camisa. No sudaba el otro, decimos, a pesar de ir enfundado en un extraño chándal de terciopelo, muy práctico para lucir modelito en casa, pero nada recomendable para la práctica deportiva. Saltito a saltito, como pollos de corral, llegaron hasta Noelia. Al instante se pararon, primero el bajito, después el larguirucho, éste firme como el palo de una escoba y aquél doblado por la cintura, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento.
—¿Está usted bien, don Ramón? —preguntó Rogelio, sin inmutarse.
—Sí, sí —pronunció Ramón, agitando la cabeza y levantado al mismo tiempo un brazo, para confirmar su recuperación.
Noelia, entretanto, permanecía sonriente, al lado de ellos, sorprendida, pues nunca en la vida había visto a esos dos extraños, presa de una curiosidad que le llevó a iniciar una conversación.
—Buenos días, señores.
Rogelio esperó a que Ramón se girara hacia Noelia, para girarse él también. El hombre bajito había mal recuperado el tono, e intentaba sonreír, extendió su mano sudorosa, y se la ofreció a la mujer.
—Buenos días jovencita. Mi nombre es Ramón, y este es mi buen amigo Rogelio.
Rogelio parpadeó, como asintiendo.
—Yo soy Noelia, ¡encantada! —exclamó al tiempo que estrechaba la mano de Ramón—. Y, ¿qué hacen ustedes por este lugar? Es la primera vez que los veo por aquí… No son de Mediavilla, ¿verdad?
—Efectivamente, no lo somos. Yo provengo de un lugar… Pero, bueno, bueno, ya habrá tiempo para estas formalidades. Ahora, en realidad, venía a proponerle una cosa.
—¡¿A mí?!
—Sí, a usted.
—¡Pero si no me conoce de nada!
—Se equivoca, hace tiempo que la observo y sé que es usted la persona indicada.
Noelia pensaba que aquel hombre desvariaba, lo cual le hacía mucha gracia, pero no quería reírse en su cara, pues, Ramón, como así dijo que se llamaba, parecía hablar totalmente en serio, y hubiera sido una imperdonable falta de respeto tratar el asunto a la ligera, de modo que mantuvo la compostura, y añadió.
—A ver, ¿de qué me conoce?
—Tu nombre es Noelia.
—Eso no cuenta, porque ya se lo he dicho yo —le interrumpió.
—Pero todos en mi tierra te conocemos como Rinia, —continuó hablando Ramón.
—¿En tu tierra?
—Sí, en mi tierra. Aunque esta aclaración ya hemos dicho que no viene al caso, por el momento. Lo importante es que tú vuelvas conmigo, pero eso no será sencillo, porque, para acompañarme, primero deberás superar una prueba, pues no se regresa fácilmente a ese lugar que permanece en el olvido.
—¿Y si no quiero ir con usted? —insistió Noelia, con un sarcasmo impropio de ella.
—Bueno, eso ya se verá.
Sin mediar otra palabra, Ramón dio un respingo a la izquierda, y siguió trotando. Sólo entonces Rogelio se atrevió a estrecharle la mano a la mujer, a la que, mostrando una sincera reverencia, le dijo.
—Rinia, por fin te conozco, es un verdadero honor para mí.
Y, sin más ni más, corrió tras su señor, formando una pareja a la que Noelia veía alejarse por el camino de plátanos.
—Vaya par de locos —se sonrió.
Dio media vuelta, bajó hasta los girasoles, provocando una nueva estampida de pájaros, pasó por medio de ellos, y se adentró en su pequeño hogar.
Una prueba necesaria
Francisco se había levantado temprano, no tenía una sola magdalena, los dulces se habían acabado, y, el pan, como cada día, había que prepararlo. El trabajo, pues, de esa jornada, se anticipaba duro, aunque nada de eso le pesara, ya que era un oficio que realizaba con gusto, si pensaba en el dinero que ganaría con ello, como dijimos. La gente, algún día, podría dejar de comprar joyas, o incluso ropa, pero lo que de ningún modo dejarían de comprar era el pan de cada día, y eso llenaba de satisfacción al panadero, que veía su fuente de ingresos asegurada, así empeoraran las cosas en otros sectores del mercado. Entró al obrador, se embadurnó en harina, y amasó galletas, pastas, roscas, barras, hogazas, suizos, bizcochos, y todo tipo de productos artesanos. Para cuando dieron las diez de la mañana, hora en la que abría el establecimiento, la despensa estaba nuevamente llena, los distribuidores habían llegado, puntuales, media hora antes de la apertura, reponiendo los botes de mermelada, miel y otras conservas, las botellas de agua y de refrescos, los cartones de leche… Todas las estanterías, en definitiva, estaban llenas. Se quitó el delantal con el que trabajaba en la trastienda, se sacudió el recuerdo de la harina y los restos de migas que quedaban en su ropa, giró el cartel de la puerta que indicaba que estaba cerrado, para lucir el aviso de abierto, y se preparó para el nuevo día. Se asomó por los cristales tintados, curioseando si por casualidad ya había algún posible cliente merodeando por la plaza, y, tras comprobar que aún estaba desierta, regresó donde el mostrador.
No se hubo acomodado, cuando, de improviso, volvió a sonar la campana de la puerta, clin, clin. Levantó la cabeza, y, para su sorpresa, allí estaban de nuevo, Ramón y Rogelio enfundados en sus flamantes trajes. La reacción de Francisco fue inmediata.
—¡Pero bueno! ¡Qué alegría verlos de nuevo!
Saltó, como un conejillo, y corrió, sumiso y desvergonzado, a saludarles. Dobló la espalda y alargó su mano, para tomar la de aquéllos y besarlas con devoción, más la de Ramón que la de Rogelio, a quien le dedicó un sentido:
—¿Cómo está usted?
Mientras que a don Ramón le suspiró, desde lo más hondo de su codicia, un servicial:
—A sus pies, señor, enteramente a su servicio.
Claro que, al proferir esas palabras, Francisco no esperaba que le fuera a ordenar alguna ingrata tarea, bien al contrario, se ponía a su disposición esperando recibir a cambio más de lo que entregaba.
Don Ramón avanzó unos pasos, aprovechando que Francisco terminaba de besar la mano de Rogelio, y fue de aquí para allá, como en el día anterior, husmeando en las estanterías, apoyando la cara y las manos, con las palmas bien abiertas, sobre los cristales que protegían las tartas recién hechas de los niños, y de algún que otro adulto sin modales, y lo hacía con tal alegría que parecía las estuviera devorando con los ojos.
—Hummmm… ¡Qué rico! ¡Qué bueno todo! —exclamó.
—¿Le parece? —interrumpió Francisco, girándose veloz como una cobra, suspirando por otra venta extraordinaria—. Si quiere puedo hacerle un precio especial.
—No es preciso —respondió Ramón, sonriendo alegremente—, me gusta que las cosas tengan el precio que merecen.
Dijo esto sin dar mucha importancia a sus palabras, más preocupado por dejar la bandeja de tartas y acercarse a la de rosquillas, que por contestar a Francisco. Sólo entonces, cuando el vidrio del mostrador era lo único que se interponía entre los dulces y su redonda nariz, giró levemente la cabeza, como si de pronto hubiera recordado algo importante que añadir, y aclaró.
—Por cierto, buen trabajo el de ayer.
—Repartí todo, tal y como acordamos.
—Sí, lo sé, lo sé, y le felicito por ello. Tan solo, si me lo permite, quisiera ponerle un pero.
—¿Un pero? ¿Tal vez porque no abrí por la tarde? Es que la mercancía que usted pagó se acabó en la mañana. Pero, dígame, pues no sé en qué pude faltar a nuestro compromiso.
—Bueno, en realidad no afecta a nuestro trato, pero sí afecta a un pacto no escrito que, según tengo entendido, usted tiene con otra persona.
—Perdone, don Ramón, pero no sé de qué me habla.
Ramón despertó del hechizo de las rosquillas y dio media vuelta, avanzó un par de pasos al frente, entrecruzó los dedos de las manos, que permanecían delante justo de su barriga, y estiró los brazos hacia el suelo, sin dejar de mirar fijamente a los ojos de Francisco. Éste, que era claramente impresionable por la opinión del millonario, tembló de pies a cabeza, intuyendo que le fueran a reprochar alguna culpa inconfesable.
—Me refiero —continuó Ramón—, a la mendiga que vive en la chabola del puente.