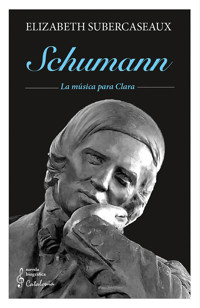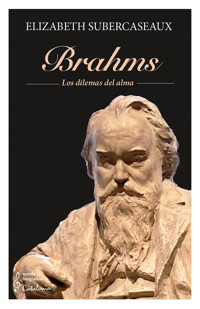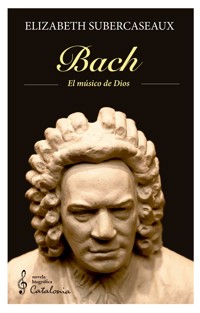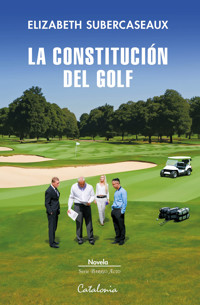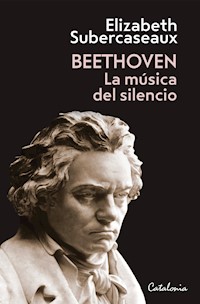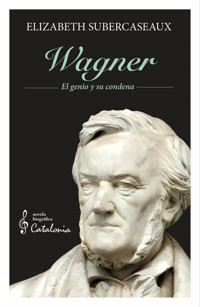
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Wagner. El genio y su condena es la novela biográfica que, con pulso narrativo y rigor histórico, retrata la vida apasionada, contradictoria y turbulenta de Richard Wagner. Desde su juventud marcada por la fuga de acreedores, los mares embravecidos y la miseria parisina, hasta su consagración en los grandes teatros de Europa, Wagner vivió como componía: con exceso y sin concesiones. Destacan principalmente sus óperas —que él mismo llamó dramas musicales— en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía, buscando una obra de arte total donde música, poesía y escena se fundieran en un lenguaje único. Pero Wagner no fue solo un creador: enardecido por las ideas revolucionarias de su tiempo participó en levantamientos que le significaron persecución y exilio. Su ambición artística encontró un impulso decisivo en el mecenazgo y la intensa relación personal con Luis II de Baviera. El joven monarca, fascinado por su música y su figura, le brindó protección, financió sus proyectos más ambiciosos y lo rescató de la ruina cuando pocos se atrevían a apostar por él. Entre ambos se tejió un vínculo marcado por la admiración, la dependencia y las tensiones propias de tratar con un genio indomable. Elizabeth Subercaseaux revela aquí al hombre detrás del mito: brillante, polémico, capaz de despertar devoción y odio a partes iguales. Junto a Wagner, desfilan figuras como Minna, su primera esposa; Franz Liszt, aliado y rival; Hans von Bülow y Cosima Liszt, atrapados en la órbita magnética del compositor. Wagner. El genio y su condena es un relato vibrante de música, drama, política y ambición, donde el arte y la vida se funden inexorablemente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SUBERCASEAUX, ELIZABETH
WAGNEREl genio y su condena
Santiago, Chile: Catalonia, 2025
224 p. 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-415-172-4
NovelaCh 863
Diseño de portada: Guarulo & Aloms
Corrección de textos: Hugo Rojas M.
Diagramación interior: Salgó Ltda.
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Primera edición: agosto, 2025
ISBN: 978-956-415-172-4ISBN digital: 978-956-415-173-1
RPI: solicitud y8sff2
© Elizabeth Subercaseaux, 2025
© Editorial Catalonia Ltda. 2025
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl - @catalonialibros
Diagramación digital: ebooks Patagoniawww.ebookspatagonia.com
“Sin música, la vida sería un error”.
Friedrich Nietzsche
Para Antonio Bascuñán Rodríguez.
Al borde del naufragio
La tormenta se había vuelto amenazante. El cielo tronaba y una muralla de agua se acercaba peligrosamente al velero. ¿Y si esto era el fin? ¡Diablos! Estaba temblando de frío y tenía miedo. Si esto era el fin y él iba a morir ahogado en esos mares es porque era el hijo de la muerte, un hombre maldito. —¡Vengan a mí las olas y su furia! ¡Arrástrenme a lo hondo! —les gritó a las aguas oscuras mientras las olas mojaban su nariz de águila, el mentón voluntarioso, el pelo liso y desarbolado por el viento.
Richard Wagner, el “hijo de la muerte”, el “ventrílocuo de Dios”, como lo llamaría Friedrich Nietzsche, estaba perdiendo su equilibrio nervioso. Ya no aguantaba más. Se encontraba de pie, sujetándose apenas en la proa de la goleta Thetis. Iba rumbo a Francia con su esposa, Minna Planer, quien en ese momento estaría tumbada y sin aliento en alguna parte del barco.
Tenía veintiséis años, un matrimonio de tres años con Minna, ni un cobre en los bolsillos. Se había escapado de los acreedores en Riga abandonando la ciudad clandestinamente y después de atravesar dos potreros embarrados logró que los admitieran en el velero, sin pasaportes, pues no había podido conseguirlos.
Venía de un hogar de clase media donde la falta de dinero había sido un constante problema. Venía del nacionalismo romántico, y a los diecisiete años, enardecido con las ideas revolucionarias, había participado en los disturbios de Leipzig rompiendo vidrios y lanzando piedras a las ventanas. Venía de perder la pensión de su madre en el juego a los diecinueve años y del mal hábito de pedir prestado a los amigos. Venía de una adolescencia con la cabeza llena de ideas y de vanos intentos de hacer algo en teatro, en música, en pintura, en literatura. Empapándose de esto y lo otro. Tenía talento para todo. Había terminado un drama, escrito poemas y dos panfletos políticos; trabajado como cantante de ópera, director de escena, director de coro, director de orquesta. Siempre más cerca de la música que de la literatura y en trabajos que consideraba muy inferiores a su talento.
Lo cierto es que venía de cualquier parte menos de donde le hubiera gustado venir, y quienquiera que lo hubiese visto en ese momento habría pensado que estaba a punto de lanzarse al mar. Pero, no. Él no pertenecía a la clase de hombre que se da por vencido fácilmente. Era bajito y flaco, tenía una constitución débil y muy mala salud, pero su fuerza vital resultaba arrolladora. “Huracán”, lo llamaban sus hermanas burlándose de sus ímpetus y la grandiosidad de sus ingenios.
Una tarde sintió un llamado. Había escuchado interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven y cuando volvió a su casa cayó a la cama con fiebre. En la noche estaba delirando. Dos días después amaneció sano y le dijo a su madre que ya lo sabía, Beethoven se lo había soplado en el sueño. Quería ser músico, y no cualquier músico, sino que uno ante el cual Alemania se rindiese. —Yo creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, creo en lo sublime. Eso es lo que voy a mostrarle al mundo —le dijo. Y su madre, acostumbrada a sus exageraciones, movió la cabeza para lado y lado y siguió picando rábanos para el almuerzo.
—Lo importante no es que usted crea en mí, sino que yo crea en mi talento —le dijo él, molesto con esa madre y esas hermanas que despachaban sus ideas como si fueran anhelos de un loco.
Una noche soñó que estaba hablándole al pueblo alemán desde un podio y les decía: —¿Paraqué quieren Alemania si me tienen a mí? —Despertó un tanto avergonzado de su propio sueño—. Pero, ¡qué diablos! ¿Acaso no estoy consciente de mi talento? ¿No sé lo que soy capaz de hacer?
Su pasión más grande era el drama y él sabía que había una clase de drama alejado de la frivolidad y la chabacanería de la ópera italiana. Ahí estaba su misión, en la creación de ese drama.
Viviendo con Minna en Riga, Wagner se había dedicado al estudio de las sagas germánicas. Esas historias lo fascinaban. Allí se encontraba toda la grandeza y el infortunio de los hombres y aquel sería el material para su obra. —Voy a crear una ópera alemana, una ópera que dé cuenta de las miserias de la raza humana. Quiero crear mi propia mitología. Voy a cantar los cielos y los infiernos, la maldición del poder, la relevancia del amor por sobre todas las cosas, la pequeñez y la nobleza del alma, la posibilidad de redención —le decía a Minna, con una fe en sí mismo capaz de mover montañas.
Minna se quedaba mirándolo en silencio. Desde el principio, cuando recién lo conoció, supo que por sus venas no corría sangre sino fuego. Su temor era que ese fuego se convirtiera en incendio y acabara quemándolos a los dos.
Inspirado en las lecturas de las sagas nació Rienzi, su primera ópera importante, la que guiaría sus pasos a Francia, a bordo de ese velero donde estuvo a punto de encontrar la muerte. Era la historia de un notario del Papa, que saltó a la política y derrotó a los nobles para entregarle el poder al pueblo. La escribió y compuso la música mientras trabajaba como director de orquesta en el teatro de la ciudad. Estaba sumamente orgulloso de su ópera, pero Riga le quedaba chica.
—Nada que valga la pena puede ser presentado en ese espacio. El escenario es ridículamente pequeño. Esta ópera necesita un gran teatro, un escenario amplio y debe presentarse ante un público selecto. ¡París!
París era el único centro de cultivo de la gran ópera de Europa. París le daría la oportunidad de darse a conocer a lo grande y ganar dinero, lo que más necesitaba en ese momento. El trabajo pagaba mal y él era derrochador, le gustaba el lujo, vivía endeudado. Ahora mismo estaba con el agua al cuello.
Se puso en contacto con Giacomo Meyerbeer para que lo ayudara presentándole al director de la Ópera de París y partió con Minna hacia la capital francesa. Tuvo que subir a Minna casi a empujones al velero. Minna se negaba a viajar en ese barco, se veía tan frágil, sus velas estaban parchadas, los mástiles parecían demasiado endebles para enfrentar ese mar, y el mar estaba enfurecido.
—Me da miedo, Richard. Podríamos morir tragados por las aguas. Es un viaje peligroso.
—Más peligroso es que yo vaya a la cárcel.
La travesía entre Riga y Londres había de durar ocho días. Ya iban en el día quince. Habían sido dos semanas terribles en las que a Minna, mareada como un pollo, no le salía la voz. Las marejadas no cesaban.
—¡Hasta cuándo! —gemía Richard, oteando en la oscuridad y fue como si el mar le hubiera hecho caso. La tormenta empezó a ceder.
Navegaban no muy lejos de la costa de Noruega. De pronto escuchó el canto de unos pescadores cerca de la costa. Entonces tuvo una visión. Vio pasar ante sus ojos un barco transparente y la ilusión lo maravilló. Había leído la leyenda de un buque fantasma que vagaba por los mares sin poder llegar a puerto. El capitán, un holandés errante, le había pedido ayuda a Satanás y estaba condenado a vagar hasta que apareciera un corazón puro, capaz de un amor eterno. El tema central era la redención a través del amor.
—¡Minna! —la llamó a gritos.
Minna llegó hasta donde él se encontraba. Estaba pálida y temblorosa.
—Escucha esto, Minna. Se me acaba de ocurrir una idea para una ópera basada en una fantástica leyenda del norte —y le contó la historia del holandés errante y su buque fantasma.
—Los amantes mueren y al final aparecerán sus rostros iluminados por la redención en la muerte. El amor redime nuestros pecados y se coloca por encima de nuestra condena. Solamente el amor, Minna.
Minna lanzó un suspiro. No entendía esta fijación de Richard con las sagas y los mitos. El pecado, la muerte, la redención. La idea del castigo lo perseguía. Para alcanzar el amor verdadero el hombre debía redimirse.
—Estás obsesionado con el tema de la condena y el perdón. Yo no creo que el amor deba pasar por la muerte para realizarse y tampoco creo que esta obsesión le haga bien a tu salud.
—La obsesión es la base fundamental para una ópera. El anhelo de paz y redención no es una mala obsesión, es la búsqueda de una vida mejor, de la felicidad. Sin amor no se puede alcanzar la felicidad. Lo único que puede cambiar al mundo es el amor. No me mires con esa cara, Mina. Yo soy un romántico, un profundo romántico, para óperas baratas y caseras están las italianas.
—No me gustas tan romántico, Richard. Prefiero a mi Wagner divertido, el que se ríe a carcajadas revolcándose con su perro, el que lanza los sombreros al aire dando saltos y el que imita a los nobles burlándose del poder y haciendo reír a sus invitados.
—Los hago reír porque es imposible mantener la seriedad sin caer en la tristeza. Es un fallo de mi carácter. Yo procuro defenderme lo mejor posible, pues a veces me parece que voy a romper a llorar —dijo Wagner y se quedó mirándola. Tenía el pelo mojado, los ojos enrojecidos y le temblaban los labios. Aun así se veía bella. Él la amaba. La amaría siempre.
Se habían conocido en Bad Lauchstädt, tres años antes.
Minna había nacido en el seno de una familia de clase media de Sajonia y tuvo un buen padre. Cuando hablaba de su infancia, a quien recordaba era a su padre. Él había sido su amigo, su refugio, su todo. Su padre era trompeta del Estado Mayor y participó como tal en la batalla de Wagram. A su regreso contaba que había visto de cerca a Napoleón. Después lo empezaron a visitar los veintisiete mil muertos de la batalla pidiendo ayuda para sus heridas. Le mostraban sus muñones sangrantes y sus cabezas rotas. Pocos años más tarde se volvió completamente loco y murió dejando a su familia en la pobreza. Minna tenía quince años. Era la hermana mayor. Su madre quedó consumida por un terror a la vida y estaba paralizada de miedo. No tenía dinero ni posibilidad de conseguirlo y tampoco tenía parientes ricos. Minna se amarró el pelo, se lo encasquetó debajo de una gorra para parecer hombre y se puso a buscar trabajo. Lo único que encontró fue un vendedor de fuegos artificiales que necesitaba un ayudante. El vendedor descubrió que era muchacha y la obligó a quitarse el gorro, pero como había sido soldado y se acordaba del trompeta del Estado Mayor, le dijo que se pusiera el gorro de vuelta y la contrató. El hombre era amable y respetuoso con ella, pero le pagaba poco y el trabajo era ingrato, debía buscarse algo mejor y algo que a ella le gustara. Entonces se acercó a una compañía de teatro y como era bella y tenía talento consiguió trabajo como actriz.
Wagner trabajaba de músico para esa compañía. Tenía veintiún años, les debía plata a todos sus amigos, estaba en la miseria, el mundo teatral le parecía vulgar, odiaba dirigir músicas que no fuesen creaciones suyas. Necesitaba cobijarse en una mujer, que una mujer fuera su techo y su consuelo. Y ahí estaba Minna. Le llamó la atención su decoro, la sobriedad de su carácter. Era modesta y sensible. Y además era preciosa.
Pero Minna tenía varios pretendientes, incluso algunos nobles, buenos partidos, mejores que este músico desconocido, con los bolsillos vacíos y lleno de deudas. Los sentimientos hacia él eran de simpatía, admiraba su talento, estaba segura de que su música llegaría a ser conocida y deseaba fervientemente que triunfara. Ella misma lo escuchaba recitar, cantar, tocar el piano y quedaba embelesada. Minna no tenía la profundidad intelectual que le reconocía a Richard, pero era sensible a la belleza; los poemas de Wagner le sacaban lágrimas y su música tenía una fuerza que ella solo había conocido cuando escuchó la Novena Sinfonía de Beethoven.
Comenzaron a salir juntos, se divertían en las tabernas y pasaban las tardes tibias en el campo, tendidos a la sombra de los árboles. Wagner la consideraba su novia. Fue gentil y cariñoso con ella hasta que un día la sorprendió coqueteando con un príncipe y le hizo una escena de celos, llenándola de insultos, enrostrándole su falta de lealtad.
—¿De cuál falta de lealtad me hablas? No te olvides de que yo he rechazado propuestas muy tentadoras y me he entregado a un hombre difícil y sin un penique, solamente por simpatía y devoción. Tú aún no has probado tu talento con satisfacción ante el mundo. Si yo estoy contigo es porque creo en tu genialidad, pero eso no te da ningún derecho sobre mí.
Wagner se hincó ante ella, le pidió perdón, le dijo que la amaba, le recitó un poema, quería pasar el resto de su vida con ella.
—Cásate conmigo, Minna.
—Es demasiado pronto —dijo Minna—. Yo necesito conocerte mejor.
Era una mujer organizada y sensata, justamente lo que Wagner necesitaba, pero no estaba segura de si quería hacer la vida junto a este hombre impetuoso que le despertaba sentimientos encontrados.
Sus primeros tiempos juntos fueron turbulentos. Se peleaban y al cabo de unos días se estaban reconciliando. Se distanciaban y volvían a juntarse. Llegó un momento en que Minna tuvo que decidir si casarse con él o no verlo nunca más. La acosaba un cierto temor, una duda de si podría ser feliz junto a Wagner. Estaba enamorada de su genialidad más que de su carácter. Lo encontraba dominante y conflictivo y por otro lado quería ayudarlo a realizar sus sueños. Finalmente decidió casarse. No es que la guiara un sentimiento puramente altruista, pues ese amante fogoso le producía un placer intenso y eso también fue tomado en cuenta.
Ella era un año menor, estaba soltera. —No tengo ningún compromiso —le aseguró cuando se conocieron. Mas el día en que iban a casarse salió a lucir la verdad: no era un año menor sino cuatro mayor y tenía una hija. Un comerciante de Einsiedel se había enamorado apasionadamente de ella y logró seducirla. El comerciante se esfumó y nunca llegó a saber que Minna estaba embarazada ni que a los dieciséis años dio a luz a esa niña con cara de pájaro, que había asistido a la boda y se encontraba entre los amigos.
Nada de eso le importó a Richard. —Y yo creyendo que era tu hermana —fue lo único que dijo cuando Minna señaló a la niña y le confesó que era su hija.
—¿Y todavía quieres casarte conmigo? —preguntó Minna.
Wagner hizo un gesto teatral.
—Me hago antes a la idea de mi próxima muerte que estar separado de ti. Que la muerte me arrastre a sus honduras no le haría tanto daño a mi alma como que tú te negaras a vivir conmigo. Yo nunca dejaría de amarte, Minna. Ni porque tengas una hija ni por nada.
Minna no era muy dada al lenguaje dramático de Richard y se quedó mirándolo más divertida que emocionada.
***
Después de una semana en Londres, donde se repusieron de los mareos, la mala comida y los chaparrones de agua de ese viaje pavoroso, siguieron a Francia.
Al llegar a París se alojaron en un hotel barato de la calle Tonnellerie. La habitación era diminuta. Un ventanuco daba al patio interior. Al final del pasillo había un cuarto con tres lavatorios y varios trapos viejos para secarse las manos.
—Cualquier cosa es mejor que el velero —dijo Minna con una sonrisa resignada.
—Esto es transitorio, Minna. No vamos a quedarnos en esta pocilga todo el tiempo. En cuanto se presente Rienzi y gane dinero nos mudaremos a un lugar espléndido.
A la mañana siguiente Richard despertó ansioso, quería empezar de inmediato. Hablar ahora mismo con Meyerbeer, debía saber dónde y cuándo se presentaría Rienzi, quién se interesaría en su holandés errante.
—Voy a salir a la calle en busca de señales, presagios, augurios —le dijo a Minna y salió corriendo del hotel para encontrarse de frente con la fachada de una casa donde había una lápida: “Aquí nació Molière”.
¡Era una señal!
Nunca supo señal de qué sería aquella, pues la ayuda de Meyerbeer no dio resultado. Meyerbeer tuvo que ausentarse de París y aunque intentó apoyarlo a través de cartas a sus contactos, las cartas no le abrieron ninguna puerta. En el Teatro de la Ópera no se interesaron en su Rienzi y tampoco quisieron saber de su holandés errante. Perdía horas en las antesalas esperando que alguien lo recibiera. Vuelva mañana. Esta otra semana obtendrá una respuesta. Sí, sí, nos interesa, pero más adelante...
Fue un tiempo de miseria. Y soledad. Los artistas no tenían un momento libre para trabar amistad con otro, cada cual se movía por su cuenta. Aparte del pianista Franz Liszt y del compositor Hector Berlioz, de quien se hizo amigo, conoció poca gente que le pareciera interesante.
—A pesar de su carácter desagradable, Berlioz me gusta —le decía a Minna—. Me gusta porque no escribe música para ganar dinero, pero tampoco puede escribir por el puro arte porque le falta sentido de lo bello.
—Tiene una turba de adoradores a su lado.
—Sí, y le han trastornado completamente la cabeza, pero fuera de ellos todo el mundo huye de Berlioz como de un loco.
A Minna no le parecía un loco ni mucho menos un hombre desagradable. Berlioz era educado, gentil y fascinante, distinto de su marido, que podía ser muy encantador con quienes lo alababan y muy pedante y grosero con cualquiera que lo criticase. Berlioz no atacaba a los otros compositores ni se peleaba con los críticos. Pero así era Wagner y lo único que podía hacer, ella, era defenderlo de sí mismo.
El poco dinero que tenían empezó a desaparecer y tuvieron que dejar el hotel para mudarse a un piso de dos piezas en la calle Helder. Era un piso viejo y se encontraba en mal estado. Había que subir una escalera interminable para llegar a la puerta despintaba que se abría a ese espacio mal cuidado, poco digno de nadie llamado a ser algo grande con su vida.
El invierno en París era espantosamente helado. Se calentaban con la chimenea del dormitorio, que servía a la vez de salón, comedor y despacho. Wagner se trasladaba en dos pasos de la cama al escritorio y para comer no tenía más que dar vuelta la silla. Para siempre recordaría la ignominia de esa pobreza. Tenían que comprar fiado en la carnicería, en el almacén de la esquina. Llegó el día en que la verdulera se negó a fiarles frutas o verduras.
—Je suis tellement désolé, monsieur, mais je ne vous fais pas confiance (Lo siento, pero no confío en usted) —le dijo amablemente la verdulera.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntaba Minna con un dejo de desesperación en la voz.
—No se me ocurre otra cosa que ir al bosque a buscar setas —contestaba Wagner y salía en busca de callampas para comer.
Richard estaba amargado, se ponía frenético, la frustración no lo dejaba en paz. La Gran Ópera lo había decepcionado. —Les falta un espíritu superior. Todo lo encuentro vulgar. La ópera cómica produce lo más detestable que ha aparecido jamás en las épocas de generación artística.
Lo único digno de notar era la orquesta del Conservatorio. El que quisiera conocer a fondo la Novena Sinfonía de Beethoven debería oírsela a la orquesta del Conservatorio de París.
—Todo lo demás me pone de mal genio —le decía a Minna en sus noches de queja—. Y nadie quiere prestarme dinero, no confían en mi talento. Mientras más ricos, más miserables.
Minna aceptaba las privaciones, resignada, pero no lograba reconciliarse con la actitud cínica y aprovechadora de su marido en lo relativo al dinero de otras personas. Ella misma se había rebajado y escrito cartas rogándoles a un par de amigos que lo socorrieran, con buenas palabras, corteses, pero ante las negativas Wagner los insultaba, los amenazaba con no volver a hablarles. Richard pensaba que era deber del mundo proporcionarle dinero, costear sus viajes, sus alquileres y esas batas de seda que se empeñaba en comprar porque él no podía usar una bata de tela ordinaria. —Búscate un trabajo honrado que te permita esos gastos, como cualquier mortal —le decía Minna, a lo cual él respondía indignado—: ¡Yo no soy cualquier mortal! ¡Cómo podría dar lo mejor que llevo dentro de mí, si tengo que malgastar el tiempo en trabajos fútiles!
La situación era desesperada. El frío calaba hasta los huesos y no había dinero para calentarse. Minna hacía milagros con un repollo y tres salchichas, Wagner estaba deprimido, malvivían con los pocos pesos que ganaba en trabajitos humillantes.
Uno de esos días Minna lo observó desde la puerta de la habitación. Estaba sentado frente a la pauta. Su rostro parecía iluminado por una luz interior. Levantó la cabeza, alzó la vista y miró al techo como si estuviera viendo las estrellas. No se había dado cuenta de la presencia de Minna.
—¡Aún puedo componer! —gritó de repente.
Mina no quiso arrancarlo de su trance. Se puso el abrigo, tomó su bolso a la pasada y sin hacer ningún comentario salió a la calle para empeñar sus joyas más caras.
Le dieron un buen puñado de dinero por las joyas y una medalla de su padre, pero no fue suficiente. Los acreedores los seguían acosando y Richard acabó en la cárcel donde lo tuvieron una semana encerrado en una celda. En el colmo de su desesperación, sentado en un banco de piedra, mirando de reojo un ventanuco enrejado, escribió la novelita El fin de un músico alemán en París, en la que el infortunado héroe moría en la última página.
Wagner detestó a los franceses.
—Esta gente me desespera. No he visto un espíritu más frívolo ni más liviano —le dijo a Minna cuando lo soltaron—. Esta ciudad no me ha dado más que decepciones, gestiones inútiles, trabajos degradantes.
—No exageres. No todo ha sido tan malo. Has descubierto las leyendas de la Venusberg, de Tannhäuser y de Lohengrin. Has podido escuchar una música que ni en Dresde, ni en Leipzig, ni en Riga era tan bien interpretada. ¿Y qué me dices de Liszt? Has conocido a Franz Liszt, lo hemos visto tocar el piano y ha sido todo un espectáculo. Se ha convertido en tu mejor amigo.
—¡Bah! Liszt es un pianista de los más virtuosos, pero también es un saltimbanqui. Nos hemos hecho buenos amigos. Eso es verdad. Y tengo que reconocer que ha sido extremadamente generoso conmigo. De hecho, si no fuera por el dinero que me ha prestado ni siquiera podríamos irnos de aquí. Le estaré para siempre agradecido, pero, ¿sabes qué es lo único importante que ha pasado en esta endemoniada ciudad? Al presenciar los ensayos de la Novena Sinfonía en el Conservatorio me he dado cuenta del verdadero valor de esa obra. Escuchar la Novena Sinfonía, tocada de una forma que hasta ahora no sospechaba, ha tenido un efecto inexpresable en mí, le ha otorgado verdadera vida a mi antiguo espíritu que ahora acabo de recuperar. Lo que París me ha dado, a pesar de todas las miserias que estamos sufriendo, es sumamente valioso: me ha convertido en un mejor alemán y por lo tanto en un mejor artista. Aquí he tomado conciencia de esta sed de ideal que debe hacerme regresar a mi país y hacer entrar a mi país en mí.
A la distancia, París brillaba como símbolo de la justicia y la libertad y Alemania quedaba desnuda con su provincialismo que lo ahogaba. Pero ahora había podido apreciar los dos países mirándolos de cerca, había visto a París con su fría brutalidad, incapaz de brindar ayuda a un pobre artista sin un céntimo y Alemania, en cambio, le parecía el refugio perfecto para desarrollar su arte sin estas asperezas.
—¡Tenemos que irnos de aquí, Minna! Yo quiero irme y no volver jamás.
Después de dos años y medio dándose vueltas por las callejas, haciendo trabajos que no quería hacer, lejos, muy lejos de todo cuanto había esperado de París, sin haber visitado una sola vez el Louvre, Minna lustrándole las botas y cocinando repollo con salchichas para unos cuantos amigos con los cuales se divertía, llegó la primera buena noticia en muchos meses: Rienzi iba a presentarse en Dresde.
Minna empeñó las últimas joyas que le quedaban. Con eso terminaron de pagar deudas y volvieron a Alemania.
***
Al ver el Rin, ese río padre llamado a ser eterno con sus aguas poderosas, su murmullo inmemorial, Wagner sintió que se le apretaba el pecho y se puso a llorar.
—¡Seré un pobre músico, pero juro fidelidad eterna a mi patria alemana!
***
La noche del 20 de octubre de 1842 se alzaba el telón en el teatro de Dresde y la trompeta, seguida de las flautas, los violonchelos y los violines daban comienzo a la suave obertura de Rienzi.
Wagner siguió la ópera sumido en una especie de sueño. No se sentía alegre ni triste. Miraba su propia obra en el escenario como si estuviera presenciando la ópera de otro. La sala atestada de gente le producía terror. No quería mirar a la muchedumbre. Acabó por refugiarse al fondo del palco para no ver. Y al final de cada acto, cuando debía saludar al público que lo aclamaba, Minna lo empujaba hacia la baranda.
El drama se iba desarrollando de acuerdo a lo esperado, pero él sentía una creciente inquietud. Las escenas se le hacían largas, muy largas.
Al final del primer acto había transcurrido demasiado tiempo, dos horas. Temió que la gente, cansada, abandonara el teatro. Pero eso no ocurrió.
Al final del segundo acto y luego de otras dos horas eternas, su inquietud se había convertido en pánico. Pero la gente seguía quieta en sus asientos.
Al final del tercer acto habían transcurrido casi cinco horas y le pareció que si el público no se levantaba para irse a sus casas, lo hacía por cortesía. ¡Y aún faltaban dos actos! El aguante del público era asombroso.
Dieron las doce de la noche y nadie había abandonado la sala.
El público se quedó hasta el final y al bajar el telón estallaron los aplausos que habrían de prolongarse durante casi una hora más.
Wagner se asomó al balcón una última vez, agradecido, pero la excesiva longitud de la ópera le había crispado los nervios. ¿Por qué no comprendió a tiempo que la ópera era demasiado larga? ¿Por qué no hizo caso de quienes le dijeron que debía acortarla? ¡Diablos! Estaba furioso consigo mismo.
Hans von Bülow
Esa noche, en la primera fila del teatro, se encontraban Franziska von Bülow y su hijo Hans, un niño de doce años, pálido y flacucho, que parecía hipnotizado ante el fantástico espectáculo. Nunca había visto, ni siquiera imaginado algo parecido a lo que estaba ocurriendo en el escenario. Sus ojos saltones no se despegaban de los personajes. Estaba profundamente conmovido. La música había tensado sus nervios hasta el punto de creer que la fragilidad de su cuerpo no sería capaz de aguantar hasta el final.
Franziska lo había llevado a regañadientes, no quería apoyar ni alimentar la fijación de su hijo por la música. Reconocía que Hans tenía una asombrosa habilidad para el piano, pero había un trecho muy largo desde ahí a ser un músico y hacer de la música una profesión. Para su único hijo quería una carrera que le proporcionase tranquilidad económica. Hans debía estudiar jurisprudencia. Le bastaba con ese marido diletante, afirmado en sus ridículos sueños de salvación del mundo, dueño de una imprenta, pobre, malgastando su tiempo al traducir libros imposibles, y la familia viviendo de los ahorros que le quedaban de la fortuna de su padre. Hans debe alejarse de esta idea tan absurda, se decía. ¡Cómo se le ocurre que va ser un músico! Pero el niño estaba obsesionado con el piano y con el mundo de la música. A los once años leía artículos críticos en la revista que dirigía Robert Schumann. A los doce había asistido a varias funciones de ópera, Don Juan de Mozart, Capuletos y Montescos de Bellini, Una noche en Granada de Kreutzer y le comentaba estas obras a su madre con el lenguaje de un entendido. —No es posible comparar Una noche en Granada con Don Juan, pero tiene momentos maravillosos, madre. ¿No lo ve así? ¿Y la ópera de Bellini, le ha gustado? A mí parece bien que la ópera de Bellini conserve algunos elementos del bel canto, como la gestualidad.
Franziska no enganchaba con ninguna de estas disquisiciones pero sus esfuerzos por alejarlo del tema resultaban inútiles. Hans estaba empeñado en ser músico y ahora se había obsesionado con Wagner.
En Alemania se estaba empezando a hablar de Wagner. Ya se presentaba como el poderoso dramaturgo que llegaría a ser. Lo veían como un invasor del discurso estético. Unos para bien, otros para mal. Sus polémicos ensayos, su violento antisemitismo, su carácter y su fama de enemistarse con quienes se negaban a ayudarlo ya estaban creando un aura tóxica a su alrededor y cuando se hablaba de él no existía un término medio, o lo odiaban o lo amaban.
Franziska era amiga de Franz Liszt y este, convertido en el más firme aliado musical de Wagner, le había dicho que si existía un músico a quien debía prestársele atención era Richard Wagner.
—Acuérdate de mí, Franziska, este músico dará de qué hablar.
Y aquí estaban, ahora, presenciando la revolución populista de Roma en el siglo XIV, escuchando el llamamiento de las trompetas, la plegaria de Rienzi convocando a las armas, coros de romanos. Embelesados con la voz de Guillermina Schröder-Devrient y la del tenor Tichatschek.
Hans estaba sumergido en el asiento y observaba el escenario sin pestañear.
Franziska seguía el drama con interés, pero pasadas las tres primeras horas, su espalda empezó a reclamar, y hacia las doce de la noche se sentía completamente tullida, le hormigueaban los pies y el dolor en sus rodillas era insoportable.
Cuando por fin terminaba la ópera y Franziska vio el estremecimiento que produjo en su niño el incendio, Adriano arrojándose a las llamas para reunirse con Irene y compartir su trágico final, lo tomó de la mano para sacarlo más que ligero del teatro.
—Esto se acabó —murmuró—, no es para un niño de tu edad. ¡Pero, mira, si estás llorando! ¡Qué se ha imaginado, Wagner, jugando de esta manera con las emociones y los huesos de la gente! Nos vamos, Hans.
—¡No! Yo quiero conocer a Wagner. Y después nos vamos.
Franz Liszt estaba entre los espectadores y les presentó a Wagner.
Ese momento marcaría un punto de inflexión para Hans. Conoció a quienes serían los dos hombres más importantes de su vida: Franz Liszt, su futuro suegro, y Richard Wagner, su futuro amigo del alma, su divino y su desgracia. Pero faltaba mucho para eso. Aquella noche, siendo un niño obnubilado por el músico, se rindió a sus pies.
***
Mala lengua e incapaz de guardarse un comentario ácido sobre cualquiera que no comulgase con sus ideas. Dominante, moralista. Así era Franzisca.
Hans nunca pudo comprender las razones de su padre para casarse con una mujer que no tenía nada que ver con él. Escritor liberal, antirreligiones, su padre pasaba la vida soñando con las grandes cosas que haría en su imprenta, los ideales destinados a salvar al mundo de la injusticia, mientras ella, conservadora, de fuertes tendencias religiosas, irritable y vehemente por naturaleza, minimizaba su trabajo, despreciaba todo lo relativo a la imprenta, lo minimizaba a él —¡Idiota, imbécil que no sirves para darle un buen vivir a tu familia! —discutían a grito pelado y no importa cuán equivocada estuviese, ella tenía que ganar la discusión. El barón Von Bülow solía darse por vencido y se retiraba a sus aposentos con la cabeza gacha, arrastrando los pies.
Las duras peleas de sus padres lo marcaron, produciéndole una tristeza de la cual nunca pudo librarse. Muchos años más tarde le escribiría a su amigo Hans Brosart: “No te puedes imaginar lo difícil y dura que fue mi infancia junto a esos padres, me vi forzado a presenciar sus continuas peleas y disputas, gritos e insultos, hasta que llegaron a ser una enfermedad el uno para el otro”.
Su padre lo apoyaba en su afán de ser pianista y dedicar su vida a la música, pero cuando se separó de Franziska, Hans prácticamente dejó de verlo. Se quedó viviendo con su madre. Le profesaba un profundo respeto, pero en alguna parte de su alma odiaba de sí mismo algunos rasgos que había heredado de ella, como la tozudez y un cierto cinismo. Le agradecía la excelencia de su educación, eso sí, porque si en algo se esmeró Franziska fue en la educación de su hijo. A los cuatro años lo tenía aprendiendo griego y latín, historia, música. Lo envió a los mejores colegios y cuando quiso aprender piano, viviendo en Leipzig, le contrató a Friedrich Wieck, el padre de Clara Schumann, y después a Louis Plaidy, considerado el mejor profesor de piano alemán. —Tú vas a estudiar jurisprudencia, pero si además vas a tocar el piano, lo harás con maestría o no lo harás.
Esa noche, después de ver Rienzi, le costó quedarse dormido. A su mente volvían los coros de los mensajeros de la paz llevando bastones de plata, Rienzi cantando una plegaria, y el final trágico y terrible… la música de Wagner le había mostrado un espacio que él quería habitar. Si quiero ser músico y hacer algo con maestría, algo propio, original, tengo que trabajar con Wagner, se dijo antes de caer en un sueño desapacible.
***
A los dieciséis años y gracias a los oficios de Franz Liszt, Hans pudo estar con Wagner, ya no como un niño que le da la mano y le hace una reverencia, sino que como un joven músico al inicio de su carrera.
Ahora se estaba hablando de Wagner en voz alta, pero las opiniones eran encontradas. Unos decían que manipulaba las emociones, un músico barato que se creía a la altura de Beethoven. Robert Schumann lo tildaba de músico amateur,