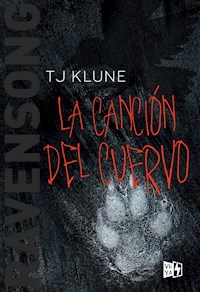Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VRYA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ox era un niño cuando su padre le enseñó que nunca sería nadie. Y lo creyó por mucho tiempo. Hasta que se encontró a Joe al final de un camino. Un chico extraño y explosivo, dispuesto a brindarle todo: desde su amistad y su familia, hasta su mayor secreto: uno que teñirá la vida de Ox de Alfas, Betas y Omegas. Sin embargo, cuando la muerte golpea a las puertas de Green Creek, Joe parte detrás de un monstruo, cegado por la furia y la venganza. Y Ox deberá demostrar su verdadero valor para proteger a quienes ama. Cuando vuelvan a encontrarse, ¿serán capaces de resistir a la canción que aúlla con fuerza entre los dos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 783
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Escucha, Ox. Los monstruos son reales. La magia es real. El mundo es un lugar oscuro y aterrador, y todo es real”.
OX era un niño cuando su padre le enseñó que nunca sería nadie. Y lo creyó por mucho tiempo.
Hasta que se encontró a Joe al final de un camino. Un chico extraño y explosivo, dispuesto a brindarle todo: desde su amistad y su familia, hasta su mayor secreto: uno que teñirá la vida de Ox de Alfas, Betas y Omegas.
Sin embargo, cuando la muerte golpea a las puertas de Green Creek, Joe parte detrás de un monstruo, cegado por la furia y la venganza. Y Ox deberá demostrar su verdadero valor para proteger a quienes ama.
Cuando vuelvan a encontrarse, ¿serán capaces de resistir a la canción que aúlla con fuerza entre los dos?
ARGENTINA
VREditorasYA
vreditorasya
vreditorasya
MÉXICO
vryamexico
vreditorasya
vreditorasya
Para Ely, por todos esos links de Tumblr.
Tú sabes cuáles.
La sed es real.
“¡Por favor no te vayas! ¡Te comeremos, en verdad te queremos!”
–Maurice Sendak,Donde viven los monstruos
MOTAS DE POLVO/ FRÍO Y METAL
Tenía doce años cuando papi puso una maleta al lado de la puerta.
–¿Para qué es eso? –le pregunté desde la cocina.
Suspiró por lo bajo de forma brusca y le tomó un momento voltearse en mi dirección.
–¿Cuándo llegaste a casa?
–Hace un rato –me dio una comezón que no se sintió nada bien.
Papi echó un vistazo al reloj viejo sobre la pared. La cobertura plástica del frente estaba agrietada.
–Es más tarde de lo que pensaba –sacudió la cabeza–. Mira, Ox…
Parecía nervioso. Confundido. Mi padre era muchas cosas: un alcohólico, rápido para enfadarse y atacar con palabras o puños, un dulce demonio con una risa que retumbaba como esa vieja Harley Davison que habíamos reparado el verano anterior. Pero jamás se lo veía nervioso, jamás parecía confundido. No como lo estaba ahora mismo.
Presentí algo terrible.
–Sé que no eres el muchacho más listo del mundo –me dijo mientras ojeaba su maleta.
Era cierto, no había sido provisto de una gran inteligencia. Mi mamá una vez dijo que yo estaba bien. Mi papá pensaba que era lento. Mamá le respondió que no se trataba de una carrera. Papá ya había bebido demasiado whisky y comenzó a gritar y romper cosas. No la golpeó. No aquella noche, de hecho. Mamá lloró mucho, pero él no la golpeó, yo mismo lo verifiqué. Cuando comenzó a roncar en su vieja silla, me escurrí a mi habitación y me oculté bajo mis mantas.
–Lo sé, señor –repliqué.
Me miró de nuevo y juraré hasta el día en que me muera que vi amor en sus ojos.
–Más tonto que un buey –dijo. No se oía malicioso viniendo de él. Tan solo lo era.
Me encogí de hombros. Esa no era la primera vez que me lo decía, incluso cuando mamá le había pedido que dejara de hacerlo. Estaba bien, era mi papá, sabía más que cualquier otra persona.
–La gente hará que tu vida sea una mierda.
–Soy más grande que la mayoría –afirmé, como si eso significara algo. Y lo era, las personas me temían, aunque no quería que así fuera. Era grande, como mi papá. Él era un hombre de gran tamaño con un temperamento inestable gracias a la bebida.
–La gente no te comprenderá.
–¿Eh?
–No te entenderán.
–No necesito que lo hagan –en verdad quería que lo hicieran, pero podía comprender por qué no lo harían.
–Debo irme.
–¿A dónde?
–Lejos. Mira…
–¿Lo sabe mamá?
–Claro… Tal vez. Sabía qué sucedería, probablemente lo sabe desde hace tiempo –rio, pero no se oyó como si encontrara gracioso lo que acababa de decir.
–¿Cuándo regresarás? –di un paso hacia él.
–Ox, la gente será mala. Solo ignóralos y mantén tu cabeza baja.
–La gente no es mala, no siempre –no conocía a demasiadas personas. De hecho, no tenía amigos. Pero la gente que sí conocía no siempre era mala. Simplemente la mayoría no sabía qué hacer conmigo. Eso no estaba mal, yo tampoco sabía qué hacer conmigo.
–No me verás por un tiempo –agregó–. Tal vez por mucho…
–¿Qué hay del taller? –le pregunté.
Papi trabajaba en lo de Gordo. Siempre olía a metal y grasa cuando regresaba a casa, y sus dedos estaban ennegrecidos. Tenía camisas con su nombre bordado con puntadas de rojo, azul y blanco: Curtis. Siempre pensé que esa era una de las cosas más maravillosas. La marca de un gran hombre, tener tu nombre grabado en una camisa.
En ocasiones me permitía acompañarlo. Me enseñó a cómo cambiar el aceite cuando tenía tres, cómo cambiar un neumático a la edad de cuatro y cómo reconstruir el motor de una Chevy Bel Air Coupe de 1957 cuando tenía nueve años. Esos días llegaba a casa oliendo a grasa, aceite y metal, y soñaba que tenía una camisa con mi nombre bordado. Diría Oxnard o tal vez solamente Ox.
–A Gordo no le importará –dijo mi padre.
Se sentía como una mentira. A Gordo le importaba todo. Era algo malhumorado, pero una vez me dijo que cuando fuera lo suficientemente mayor, podría pedirle empleo. “Los tipos como nosotros deben mantenerse juntos”, me dijo. No supe qué quiso decir, pero me bastó el hecho de que pensara en mí.
–Oh –fue todo lo que pude decirle a mi padre.
–No me arrepiento de haberte tenido –dijo–. Pero me arrepiento de todo lo demás.
–¿Esto se trata de…?
No sabía de qué se trataba.
–Me arrepiento de estar aquí –continuó–. No puedo tolerarlo.
–Bueno, eso está bien –respondí–. Podemos solucionarlo.
Quizás podríamos irnos a algún otro lugar.
–No hay solución, Ox.
–¿Cargaste tu teléfono? –le pregunté porque jamás recordaba hacerlo–. No olvides cargarlo para que pueda llamarte. Hay cosas de Algebra que aún no entiendo. La señora Howse me dijo que podía pedirte ayuda.
Aunque sabía que mi padre no entendería los problemas numéricos más que yo. La llamaban Preálgebra. Eso me asustaba porque si ya era difícil siendo pre, ¿qué pasaría una vez que solo fuera Algebra, sin el pre incluido?
–Maldita sea, ¿acaso no lo entiendes? –gritó. Conocía ese gesto, era su expresión de enfado. Estaba colérico.
–No –le respondí, porque no lo entendía. Intenté no encogerme por el miedo.
–Ox, no habrá ayuda para Algebra, ni llamadas por teléfono. No hagas que me arrepienta de ti también.
–Oh…
–Ahora tienes que ser un hombre, por eso intento explicarte todo esto. La mierda te va a llegar, solo deberás sacudírtela y seguir adelante –tenía los puños apretados a los costados. No sabía por qué.
–Puedo ser un hombre –le aseguré porque tal vez eso lo haría sentir mejor.
–Lo sé –respondió.
Sonreí, pero apartó la mirada.
–Debo irme –concluyó al fin.
–¿Cuándo vas a regresar? –pregunté.
Dio un paso vacilante en dirección a la puerta, con la respiración repiqueteando en su pecho. Tomó su maleta y se marchó. Pude oírlo arrancar su vieja camioneta afuera, el motor tardó en encenderse. Se oía como si necesitara una nueva correa de distribución. Tendría que recordárselo más tarde.
Mamá llegó tarde a casa esa noche, luego de trabajar doble turno en el restaurante. Me encontró en la cocina, de pie en el mismo lugar en donde estaba cuando mi papá atravesó la puerta. Las cosas eran diferentes ahora.
–¿Ox? –preguntó. Se veía muy cansada–. ¿Qué sucede?
–Hola, mamá.
–¿Por qué estás llorando?
–No estoy llorando –y no lo hacía porque ahora era un hombre.
–¿Qué sucedió? –acarició mi rostro. Sus manos olían a sal, patatas fritas y café mientras frotaba sus pulgares sobre mis mejillas mojadas.
Bajé la cabeza para mirarla. Siempre había sido pequeña y yo, en algún momento del año pasado, había crecido mucho. Ojalá recordara ese día, debió haber sido monumental.
–Cuidaré de ti –le prometí–. Ni siquiera debes preocuparte.
–Siempre lo haces –su mirada se suavizó. Pude ver las líneas alrededor de sus ojos, el cansado conjunto de su mandíbula–. Pero… –se detuvo. Tomó aire–. ¿Él se marchó? –preguntó y su voz se oyó tan pequeña.
–Eso creo –enrosqué su cabello con mi dedo. Oscuro, como el mío, como el de papá. Éramos todos oscuros.
–¿Qué te dijo? –me preguntó.
–Ahora soy un hombre –repetí. Eso era todo lo que necesitaba oír.
Mamá se partió de la risa.
Papá no se llevó el dinero cuando nos dejó. Al menos no todo. Aunque tampoco había demasiado, a decir verdad.
Tampoco se llevó fotografías. Solo un poco de ropa, su afeitadora, su camioneta y algunas de sus herramientas.
Si no lo hubiera conocido mejor, hubiera pensado que jamás estuvo aquí.
Lo llamé en el medio de la noche, cuatro días después.
Sonó un par de veces hasta que un mensaje dijo que el teléfono ya no estaba en servicio.
La mañana siguiente tuve que disculparme con mamá, había colgado con tanta fuerza que quebré la base del teléfono. Ella dijo que estaba bien, y no volvimos a mencionarlo nunca más.
Tenía seis cuando mi papi me compró mi propio set de herramientas. No de las que eran para niños. Nada de colores brillantes ni plástico, eran de metal frío y reales.
–Mantenlas limpias y Dios te libre si las encuentro tiradas afuera. Se oxidarán y te daré una paliza. Esta mierda no es para jugar, ¿entiendes? –me dijo.
–Sí –respondí y las toqué con reverencia porque eran un regalo. No podía encontrar las palabras para decir lo completo que se sentía mi corazón.
Un par de semanas tras su partida, me hallaba de pie en la habitación de ellos (de ella). Mamá estaba en el restaurante otra vez, en un nuevo turno. Sus tobillos estarían adoloridos cuando llegara a casa.
La luz del sol se vertía a través de una de las ventanas sobre la pared del fondo y atrapaba las pequeñas partículas de polvo.
Olía a él dentro de la habitación. A ella. A ambos, a una mezcla de los dos. Pasaría mucho tiempo hasta que él se desvaneciera. Pero al final lo haría. Abrí la puerta del armario y uno de los lados estaba casi vacío, aunque quedaban algunas cosas. Las pequeñas partes de una vida que ya no era vivida.
Como su ropa de trabajo, cuatro camisas que colgaban al final del armario. Lo de Gordo, en cursiva.
Todas decían Curtis. Curtis, Curtis, Curtis.
Toqué cada una de ellas con la punta de mis dedos.
Quité la última de su gancho, la deslicé por mis hombros. Era pesada y olía a hombre, sudor y trabajo.
–Okey, Ox –me dije–. Tú puedes hacerlo.
Entonces comencé a abotonarla. Mis dedos se trababan sobre sus botones, muy grandes y redondos. Era torpe e ingenuo, solo manos y piernas, sin encanto y soso. Era demasiado grande.
Acabé con el último botón y cerré mis ojos, respiré profundo. Recordé cómo lucía mamá esa mañana: las líneas moradas debajo de sus ojos, sus hombros caídos.
–Sé bueno, Ox, mantente lejos de los problemas –me había dicho, como si los problemas fueran la única cosa que yo conociera. Como si me metiera en problemas a menudo.
Abrí los ojos y me enfrenté al espejo que colgaba en la puerta del armario.
La camisa era demasiado grande o yo era demasiado pequeño. No estaba seguro de ninguna de las dos cosas. Me veía como un niño disfrazado, como si fingiera ser alguien más.
–Soy un hombre –dije con voz baja luego de fruncir el ceño al ver mi reflejo.
»Soy un hombre –no creía en mis palabras.
»Soy un hombre –repetí con una mueca de dolor.
Al final me quité la camisa de mi padre, la devolví al armario y cerré las puertas. A mis espaldas, las motas de polvo siguieron flotando en la luz solar que desaparecía.
CONVERTOR CATALÍTICO / SOÑANDO DESPIERTO
–Lo de Gordo.
–Ey, Gordo.
–¿Sí? –un gruñido–. ¿Quién es? –como si no lo supiera.
–Ox.
–¡Oxnard Matheson! Justo estaba pensando en ti.
–¿En verdad?
–No. ¿Qué demonios quieres?
Sonreí porque sabía que diría eso. La sonrisa se sentía extraña en mi rostro.
–También me alegro de oírte.
–Sí, sí. Hace rato que no te veo, muchacho –estaba molesto por mi ausencia.
–Lo sé, tenía que… –no sabía qué tenía que hacer.
–¿Hace cuánto que el donante de esperma se fue a la mierda?
–Hace un par de meses, creo.
Cincuenta y siete días, diez horas y cuarenta y dos minutos.
–Que se vaya al diablo. Ya lo sabes, ¿no?
Lo sabía, pero él aún era mi papi, así que tal vez no.
–Claro –repliqué.
–¿Tu ma está bien?
–Sí.
No, no lo creo.
–Ox.
–No, no lo sé.
Suspiró profundo.
–¿Descanso para fumar? –le pregunté, y dolió porque eso me resultaba familiar. Casi podía oler el humo, quemaba mis pulmones. Si pensaba demasiado, podía verlo sentado en la parte trasera del taller, fumando con el ceño fruncido, sus piernas largas estiradas y sus tobillos cruzados. Aceite debajo de sus uñas, tatuajes brillantes y coloridos cubriendo sus brazos: cuervos y flores, y formas que deberían de tener un significado que no podía descifrar.
–Sí. Los cigarrillos son la muerte, hombre.
–Puedes dejarlos.
–Jamás dejo algo, Ox.
–Los perros viejos también pueden aprender nuevos trucos.
–Tengo veinticuatro –soltó una risotada.
–Viejo.
–Ox…
Lo sabía.
–No nos está yendo bien –confesé.
–¿El banco?
–Ella cree que no las veo. A las cartas.
–¿Cuánto se atrasaron?
–No lo sé –me sentía avergonzado. No debería haberlo llamado–. Debo irme.
–Ox –ladró–. ¿Cuánto? –claro y conciso.
–Siete meses.
–Ese maldito bastardo –se oía furioso.
–Él no…
–No, Ox. Por favor… no.
–Estaba pensando…
–Ay, muchacho.
–¿Tal vez podría… –mi legua se sentía pesada.
–Escúpelo.
–¿Podría trabajar para ti? –pregunté precipitadamente–. Es que necesitamos el dinero y no puedo dejar que perdamos la casa, es todo lo que nos queda. Lo haré bien, Gordo. Haré bien mi trabajo y trabajaré para ti por siempre. Iba a suceder de todas formas así que, ¿podemos adelantarnos? ¿Podemos hacerlo ahora? Lo siento. Es que necesito comenzar ahora porque debo ser un hombre.
Me dolía la garganta. Deseé haber tenido algo para beber, pero no podía mover las piernas.
–Creo que esto es lo máximo que te he oído hablar alguna vez –dijo luego de una pausa.
–No hablo mucho.
–Exacto –parecía divertido–. Esto es lo que haremos…
Le dio el dinero a mamá para amortizar la hipoteca, dijo que eso saldría del pago que me daría en negro hasta que pudiera trabajar legalmente para él.
Mamá lloró. Se negó, pero luego se dio cuenta de que no podía decir que no, entonces lloró y le dijo que sí. Gordo le hizo prometer que le avisaría si las cosas volvían a ponerse feas. Creo que ella pensó que Gordo era un héroe e intentó sonreír un poco más, intentó reír con ligereza e inclinar un poco más sus caderas.
No creía que Gordo estuviera interesado en mi madre. Ella ignoraba que una vez, cuando tenía seis años, lo había visto con otro tipo del brazo mientras entraban al cine. Gordo reía a carcajadas y tenía estrellas en sus ojos. Nunca volví a ver al hombre que iba con él, ni vi a Gordo con alguien más. Quería preguntarle algo al respecto, pero de repente tenía cierta tensión alrededor de sus ojos que antes no estaba allí, así que jamás lo hice. A las personas no les gusta recordar las cosas tristes.
Las cartas amenazantes y las llamadas telefónicas del banco se detuvieron.
Solo llevó seis meses devolverle todo el dinero a Gordo, o eso dijo él. No entendía bien cómo funcionaba el dinero, pero creía que llevaría mucho más tiempo. Sin embargo, él aseguró que la deuda había sido saldada y eso fue todo.
No vi mucho dinero después. Gordo me abrió una cuenta bancaria en donde acumularía intereses. No sabía lo que quería decir con acumular intereses, pero confiaba en Gordo.
–Para los días lluviosos –dijo.
No me gustaba cuando llovía.
Tuve un amigo una vez. Se llamaba Jeremy y usaba lentes, siempre sonreía con nerviosismo. Teníamos nueve años, le gustaban los cómics y dibujar. Un día me dio un dibujo que hizo de mí como un superhéroe, tenía capa y todo. Creo que era lo más bonito que había visto. Luego Jeremy se mudó a Florida y, cuando mi mamá y yo lo buscamos en el mapa, notamos que quedaba al otro lado del país desde Oregon, en donde vivíamos.
–La gente no se queda en Green Creek. No hay nada aquí.
Yo tocaba las calles del mapa con mis dedos.
–Nosotros nos quedamos –respondí.
Ella miró hacia un costado.
Estaba equivocada, la gente sí se quedaba. No todos, pero algunos lo hacían. Ella lo hizo, yo lo hice, Gordo también. Las personas con las que iba a la escuela, aunque podrían irse al final. Green Creek estaba muriendo, pero aún no estaba muerto. Teníamos una tienda de comestibles, el restaurante en donde ella trabajaba, un McDonald’s, un cine que proyectaba películas de los setenta, una licorería con barras en las ventanas y cortinas rojas, negras y amarillas; el taller de Gordo, una gasolinera, dos semáforos y una escuela para todos los niveles. Todo en el medio de un bosque en el centro de las montañas de la Cascada.
No entendía por qué la gente quería marcharse. Para mí era mi hogar.
Vivíamos rodeados de árboles cerca del final de un camino de tierra, la casa era azul y las molduras blancas. La pintura se había descascarado, pero no importaba. En el verano olía a hierba, lilas, tomillo y piñas. En otoño las hojas crujían bajo mis pies; en invierno el humo escalaba por la chimenea mezclándose con la nieve. Durante la primavera, los pájaros cantaban desde los árboles y, por las noches, un búho ululaba su uh, uh, uh hasta temprano en la mañana.
Había una casa cerca de la nuestra, al final del camino, podía verla a través de los árboles. Mamá decía que estaba vacía, pero a veces había un auto o una camioneta estacionada fuera y había luces durante la noche. Era una casa enorme con varias ventanas. Intenté ver su interior, pero siempre estaban cubiertas.
A veces pasaban meses hasta que se viera otro vehículo fuera.
–¿Quién vive allí? –pregunté a mi padre cuando tenía diez.
El gruñó y abrió otra cerveza.
–¿Quién vive allí? –intenté con mi madre cuando regresaba del trabajo.
–No lo sé –respondió mientras tocaba mi oreja–. Estaba vacía cuando llegamos aquí.
Jamás volví a preguntarle a nadie, me convencí de que el misterio era mejor que la realidad.
Jamás pregunté por qué nos habíamos mudado a Green Creek cuando tenía tres años. Jamás pregunté si tenía abuelos o primos. Siempre fuimos los tres hasta que luego solo fuimos dos.
–¿Crees que regresará? –pregunté a Gordo cuando tenía catorce.
–Malditas computadoras –murmuró él por lo bajo, mientras apretaba otro botón de la Nexiq del auto–. Todo tiene que hacerse con computadoras –presionó otro botón y la máquina le respondió con un bip furioso–. Puedo descifrarlo y hacerlo yo mismo pero no, tengo que usar los códigos de diagnóstico porque todo se ha automatizado. El abuelo simplemente oía el ralentí del auto y sabía decirte qué andaba mal.
Tomé el Nexiq de sus manos y presioné en la pantalla derecha, extraje el código y se lo devolví.
–Es el conversor catalítico.
–Ya lo sabía –dijo con el ceño fruncido.
–Eso va a salir caro.
–Lo sé.
–El señor Fordham no podrá pagarlo.
–Lo sé.
–No vas a cobrarle todo, ¿cierto?
Porque ese era el tipo de persona que era Gordo. Se encargaba de cuidar a todos, incluso cuando no quería que nadie lo supiera.
–No, Ox. Él no regresará. Pon esto en el elevador, ¿de acuerdo?
Mamá se sentó en la mesa de la cocina con un manojo de papeles a su alrededor. Se veía triste.
–¿Más cosas del banco? –pregunté, nervioso.
–No –negó con la cabeza.
–¿Entonces?
–Ox, es… –tomó un bolígrafo y firmó con su nombre. Se detuvo antes de terminar con la primera carta y bajó la pluma–. Lo haré bien por ti –completó luego de levantar la cabeza para mirarme.
–Lo sé –contesté, porque era cierto.
Volvió a sujetar el bolígrafo y firmó, y luego otra vez más y otra y otra.
Puso sus iniciales algunas veces también.
–Y eso es todo –dijo una vez que terminó. Rio y se puso de pie extendiendo su mano hacia mí, bailamos juntos una canción que ninguno podía escuchar y se retiró tras un momento.
Estaba oscuro cuando dirigí la vista hacia los papeles sobre la mesa.
Eran para el divorcio.
Volvió a usar su apellido de soltera. Callaway.
Me preguntó si yo también quería cambiar el mío, pero le dije que no, que haría de Matheson un buen nombre.
Ella creyó que no vi sus lágrimas cuando lo dije, pero lo hice.
Me senté en la cafetería. Había mucho ruido, no podía concentrarme y me dolía la cabeza.
Un chico llamado Clint pasó por mi mesa junto a sus amigos.
Yo estaba solo.
–Maldito retrasado –dijo y sus amigos rieron.
Me puse de pie y vi el temor en sus ojos. Era más grande que él.
Me di la vuelta y me marché, porque mi mamá dijo que ya no podía meterme en peleas. Clint murmuró algo a mis espaldas y sus amigos volvieron a reír.
Me dije a mí mismo que el día que tuviera amigos, no seríamos malos como lo eran ellos.
Nadie me molestaba cuando me sentaba afuera, era casi agradable y mi sándwich sabía bien.
A veces caminaba por los bosques, allí las cosas eran más claras. Los árboles se mecían con la brisa y los pájaros me contaban historias. Nadie me juzgaba.
Un día tomé una rama y fingí que era una espada. Salté por encima de un arroyuelo, pero era tan ancho que mis pies se mojaron. Me eché de espalda y observé el cielo a través de las copas de los árboles mientras es-peraba que mis calcetines se secaran. Enterré mis pies en la tierra.
Una libélula aterrizó en una roca cerca de mi cabeza. Era azul y verde con venas de añil en sus alas, sus ojos eran negros y brillantes. Voló y me pregunté cuánto tiempo viviría.
Algo se movió a mi derecha, miré en esa dirección y oí un gruñido. Pensé en correr, pero no pude poner mis pies en movimiento, o mis manos. No quería dejar atrás mis calcetines.
–Hola –dije, en cambio.
No recibí respuesta, pero sabía que había algo allí.
–Soy Ox. Todo está bien.
Un resoplido de aire, como un suspiro.
Le dije que me gustaba el bosque.
Hubo un destello negro, pero luego desapareció.
Cuando llegué a casa, tenía hojas entre mi cabello y había un automóvil aparcado en frente de la casa vacía al final del camino.
Se fue al día siguiente.
Un día de ese invierno, salí de la escuela y me dirigí al restaurante. Eran las vacaciones de Navidad, por lo que me esperaban tres semanas de nada más que el taller y estaba feliz.
Comenzó a nevar de nuevo en cuanto abrí la puerta de Oasis. La campana sonó sobre mi cabeza, había una palmera inflable cerca de la entrada y un sol de papel maché colgaba del techo. Cuatro personas se sentaban en el mostrador tomando un café. Olía a grasa y me encantaba.
Una camarera llamada Jenny estalló el globo de su goma de mascar con un chasquido y me sonrió. Iba dos cursos por encima de mí, a veces también me sonreía en la escuela.
–Ey, Ox –me saludó.
–Hola.
–¿Hace frío afuera?
Me encogí de hombros.
–Tu nariz está roja –dijo.
–Oh.
–¿Tienes hambre? –preguntó luego de reírse por mi respuesta.
–Sí.
–Toma asiento, te traeré algo de café y le diré a tu madre que estás aquí.
Me senté en mi reservado cerca de la parte trasera del restaurante. En realidad no era mío, pero todos sabían que yo me sentaba allí.
–¡Maggie! –llamó Jenny en dirección a la cocina–. Ox está aquí –me guiñó un ojo mientras traía el plato con huevos y pan tostado del señor Marsh, quien le coqueteaba con una pequeña sonrisa pícara, aun teniendo ochenta y cuatro. Jenny rio y él comió sus huevos, le puso kétchup por encima lo cual me pareció extraño.
–Ey –saludó mi mamá mientras ponía un café frente a mí.
–Hola.
–¿Los exámenes estuvieron bien? –quiso saber mientras enredaba sus dedos en mi cabello y quitaba los copos de nieve que luego se derritieron sobre mis hombros.
–Eso creo.
–¿Estudiaste lo suficiente?
–Tal vez. Aunque olvidé quién fue Stonewall Jackson.
–Ox –suspiró.
–No pasa nada –le aseguré–, hice todas las demás.
–¿Lo juras?
–Sí.
Y me creyó porque yo no mentía.
–¿Tienes hambre?
–Sí, podrías traerme… –la campana volvió a sonar por encima de todos los sonidos del restaurante y un hombre ingresó. Me pareció vagamente familiar, pero no podía pensar en dónde lo había visto antes. Tenía la edad de Gordo, lucía fuerte y grande y tenía una larga barba castaña clara. Se frotó la cabeza rasurada con la mano, cerró los ojos y respiró profundamente. Luego dejó escapar el aire con lentitud, abrió los ojos y puedo jurar que los vi destellar, pero luego todo lo que vi era azul.
–Dame un momento, Ox –se excusó mamá. Fue hacia donde estaba el hombre y yo hice lo mejor que pude para mirar en otra dirección. Era un extraño, sí, pero había algo más. Pensé en ello mientras daba un sorbo a mi café.
Se sentó en el reservado contiguo al mío y, cuando quedamos cara a cara, me sonrió brevemente. Era una sonrisa agradable, brillante y llena de dientes. Mamá le entregó un menú y le dijo que regresaría. Pude ver a Jenny asomar desde la cocina para observar al hombre. Acomodó sus senos hacia arriba, se pasó los dedos por el cabello y tomó la jarra de café.
–Yo me encargo –murmuró y mi mamá puso los ojos en blanco.
Era encantadora, el hombre le sonrió con amabilidad. Ella tocó sus manos, solo un pequeño roce de sus uñas, el hombre ordenó sopa. Ella rio, él pidió crema y azúcar para su café. Ella le dijo que su nombre era Jenny y él que le gustaría otra servilleta. Jenny se marchó de la mesa un poco decepcionada.
–Comida y show –murmuré. El hombre sonrió como si hubiera oído.
–¿Ya sabes qué vas a pedir, muchacho? –preguntó mamá mientras se acercaba a mi mesa.
–Hamburguesa.
–Lo pides, lo tienes, guapo –sonreí porque la adoraba.
El hombre se quedó viendo a mi madre mientras se marchaba. Sus fosas nasales se ensancharon y miró en mi dirección. Ladeó la cabeza y sus orificios nasales volvieron a dilatarse, como si estuviera… ¿olfateando? ¿Oliendo?
Lo imité y olfateé el aire. Olía a lo mismo para mí, como siempre había olido. El hombre rio y sacudió la cabeza.
–No huele nada mal –dijo. Su voz era profunda y amable. Aquellos dientes volvieron a destellar.
–Eso es bueno –respondí.
–Soy Mark.
–Yo, Ox.
–¿De veras? –una de sus cejas se elevó.
–Oxnard –me encogí de hombros–. Todos me llaman Ox.
–Ox –repitió–. Un nombre fuerte.
–¿Fuerte como un buey? –sugerí.
–¿Escuchas eso a menudo? –se rio.
–Supongo.
–Me gusta este lugar –miró a través de la ventana. Había mucho más en esa declaración, pero no pude siquiera captar algo.
–A mí también. Mamá dice que la gente no se queda aquí.
–Tú estás aquí –dijo y se sintió profundo.
–Así es.
–¿Esa es tu mamá? –sacudió su cabeza en dirección a la cocina.
–Sí.
–Ella también está aquí. Tal vez los demás no siempre se quedan aquí, pero algunos sí lo hacen –bajó la vista hacia sus manos–. Y los otros tal vez puedan regresar.
–¿Como volver a casa? –pregunté.
–Sí, Ox. Como volver a casa –la sonrisa volvió a su rostro–. Eso es… Así huele aquí. A casa.
–Yo huelo a tocino –comenté de forma avergonzada.
–Claro que sí –Mark rio–. Hay una casa en el bosque, al sur de McCarthy, está vacía ahora.
–¡Conozco esa casa! Yo vivo cerca de allí.
–Eso pensé –asintió–. Eso explica por qué huelas a… –Jenny regresó con la sopa y él se comportó amable de nuevo, pero no como lo había sido conmigo. Abrí la boca para preguntarle algo (lo que fuera) justo cuando mi mamá se acercaba a mi mesa.
–Déjalo comer –me regañó mientras colocaba el plato frente a mí–. No es de buena educación interrumpir la cena de alguien.
–Pero yo…
–Está bien –intervino Mark–. Yo era el que estaba siendo intrusivo.
–Si usted lo dice –mamá no se oía muy convencida.
Mark asintió y comenzó a comer su sopa.
–Quédate aquí hasta que termine mi horario –me dijo–. No quiero que camines, van a ser las seis. ¿Tal vez podríamos ver una película cuando lleguemos a casa?
–De acuerdo. Le prometí a Gordo que estaría mañana temprano en el taller.
–No hay descanso para nosotros, ¿eh? –me besó en la frente y me dejó comer.
Quería hacerle más preguntas a Mark, pero recordé mis buenos modales, así que solo comí mi hamburguesa. Estaba un poco quemada, justo como me gustaba.
–¿Gordo? –quiso saber Mark. Se oyó como una pregunta, pero también como si estuviera probando el nombre en su boca. Su sonrisa se volvió triste.
–Mi jefe. Es el dueño del taller mecánico.
–Es cierto –replicó–. ¿Quién lo habría imaginado?
–¿Imaginado qué cosa?
–Asegúrate de quedarte con ella –respondió Mark–. Con tu madre.
Levanté la mirada hacia él, lucía triste.
–Solo somos nosotros dos –le dije con voz baja como si le estuviera confesando alguna especie de gran secreto.
–Con más razón. Aunque creo que las cosas cambiarán. Para ti y para ella. Para todos nosotros –limpió su boca y sacó su billetera para dejar un billete sobre la mesa. Se puso de pie, tomó su abrigo y lo apoyó sobre sus hombros. Antes de irse, me miró–: Te veremos pronto, Ox.
–¿Quiénes?
–Mi familia.
–¿En la casa?
–Creo que casi es hora de que volvamos a casa –dijo mientras asentía.
–Podríamos… –me detuve porque solo era un chico.
–¿Qué cosa, Ox? –parecía curioso.
–¿Podríamos ser amigos cuando regreses? No tengo muchos –en verdad no tenía ninguno, a excepción de Gordo y mi mamá, pero no quería espantarlo.
–¿No muchos? –preguntó y sus manos se apretaron en un puño a sus costados.
–Hablo muy lento –miré hacia mis manos–. O no hablo en absoluto. A la gente no le agrada eso.
O yo no les agradaba, pero ya había dicho demasiado.
–No hay nada de malo con la forma en la que hablas.
–Tal vez –si la mayoría lo decía, tenía que ser parcialmente cierto.
–Ox, te diré un secreto. ¿De acuerdo?
–Claro –estaba emocionado porque los amigos compartían secretos y tal vez esto significaba que éramos amigos.
–Los más callados son los que siempre tienen mejores cosas que decir. Y sí, creo que seremos amigos.
Entonces se marchó.
No vi a mi amigo durante diecisiete meses.
Aquella noche, mientras yacía en mi cama esperando por el sueño, escuché un aullido en el interior del bosque. Se elevó como una canción hasta que estuve seguro de que nunca volvería a desear cantar otra cosa en la vida. Mientras continuaba y continuaba, yo solo podía pensar: casa, casa, casa. Finalmente, se desvaneció y también yo.
Más tarde me dije que había sido un sueño.
–Ten –dijo Gordo en mi cumpleaños número quince. Deslizó un paquete mal envuelto sobre mis manos, tenía muñecos de nieve. Otros de los muchachos del taller también estaban allí: Rico, Tanner y Chris. Todos jóvenes despiertos y con vida. Eran los amigos de Gordo, con los que se había criado en Green Creek. Todos me sonreían, expectantes, como si supieran algún gran secreto del cual yo no tenía idea.
–Estamos en mayo –señalé el motivo del papel.
–Abre la maldita caja –dijo Gordo con los ojos en blanco. Se inclinó hacia atrás en su sillón raído detrás del taller y dio una calada profunda a su cigarrillo. Sus tatuajes se veían mucho más brillantes de lo normal. Me preguntaba si se los habría retocado recientemente.
Destrocé el envoltorio, hacía ruido. Quería saborear el momento porque no recibía regalos a menudo, pero no podía esperar. Me tomó unos segundos, pero se sintió una eternidad.
–Esto –titubeé cuando vi lo que era–. Esto es… –fue reverencia, gracia, belleza. Me pregunté si esto significaba que por fin podría respirar. Como si hubiera encontrado mi lugar en este mundo que no comprendía.
Dos letras con puntadas perfectas, bordadas en rojo, blanco y azul.
Ox, se leía en la camisa.
Como si yo importara. Como si significara algo. Como si fuera realmente importante.
Mi papá me había enseñado que los hombres no lloraban, los hombres no lloran porque no tienen tiempo para hacerlo.
No debía de ser un hombre entonces, porque lloré. Incliné mi cabeza y lloré.
Rico tocó mi hombro, Tanner frotó su mano contra mi cabeza, Chris chocó sus botas de trabajo con las mías.
Se quedaron de pie a mi alrededor, sobre mí. Ocultándome por si alguien aparecía y veía mis lágrimas.
–Ahora nos perteneces –dijo Gordo mientras apoyaba su frente sobre la mía.
Algo floreció en mi interior y sentí calidez. Fue como si el sol hubie-ra estallado dentro de mi pecho y me sentí más vivo de lo que me había sentido en mucho tiempo.
Más tarde, me ayudaron a ponerme la camisa. Me quedaba perfecta.
Ese invierno, Gordo y yo tomamos un descanso para fumar.
–¿Puedo probar uno?
–No le cuentes a tu madre –advirtió mientras se encogía de hombros. Abrió la caja y extrajo un cigarrillo para mí. Acercó un encendedor y protegió la llama del viento con su mano, puse el cigarrillo entre mis labios y me acerqué al fuego. Inhalé y se encendió. Tosí, mis ojos se llenaron de lágrimas y un humo de color gris salió de mi nariz y boca.
La segunda calada fue más sencilla.
Los muchachos se rieron. Pensé que tal vez éramos amigos.
A veces pensaba que estaba soñando, pero en realidad estaba despierto.
Se volvía más difícil despertar.
Gordo hizo que dejara de fumar después de cuatro meses. Dijo que era por mi propio bien.
Le respondí que era porque ya no quería que robe más de sus cigarrillos.
Me dio un coscorrón en la parte trasera de mi cabeza y me mandó a trabajar.
No volví a fumar luego de eso.
Todos seguíamos siendo amigos.
Una vez le pregunté sobre sus tatuajes.
Las formas, los patrones, era como si todo tuviera un diseño. Todos co-lores brillantes y símbolos extraños que debían resultarme familiares, como si la respuesta estuviera en la punta de mi lengua. Sabía que todos subían por su brazo, no sabía cuánto más lejos llegaban desde allí.
–Todos tenemos un pasado, Ox.
–¿Ese es el tuyo?
–Algo así –respondió mirando hacia otro lado.
Me preguntaba si podría alguna vez grabar mi pasado sobre mi piel, en remolinos, colores y formas.
En mi cumpleaños número dieciséis pasaron dos cosas.
Fui empleado de manera oficial en el taller de Gordo, tenía una tarjeta profesional y todo. Rellenaba formularios de impuestos con la ayuda de Gordo porque no los entendía. No lloré en ese momento. Los muchachos me dieron palmadas en la espalda y bromearon sobre no trabajar más en un taller con trabajo infantil. Gordo me dio un juego de llaves del taller y untó grasa en mi rostro. Simplemente le sonreí. Creo que jamás lo vi tan feliz.
Ese día llegué a casa y me dije que ya era un hombre.
Luego la segunda cosa sucedió.
La casa vacía al final del camino ya no estaba vacía, y había un chico en el camino de tierra en el bosque.
TORNADO / BURBUJAS DE JABÓN
Caminaba calle abajo hacia casa.
Estaba cálido, así que me quité la camisa de trabajo. Me dejé la camiseta blanca que tenía por debajo y la brisa refrescó mi piel.
Las llaves del taller pesaban en mis bolsillos. Las extraje y las observé, jamás había tenido tantas llaves. Me sentía responsable por algo.
Las devolví a mi bolsillo. No quería tener oportunidad de extraviarlas.
–¡Ey! ¡Ey, el de ahí! ¡Tú! ¡Ey, chico!
Levanté la vista.
Había un niño parado en el camino de tierra, mirándome. Su nariz se sacudía y sus ojos estaban muy abiertos. Eran azules y brillantes, tenía el pelo corto y rubio, la piel bronceada, casi tanto como la mía. Era joven y pequeño, y me pregunté si estaba soñando otra vez.
–Hola.
–¿Quién eres? –me preguntó.
–Soy Ox.
–¿Ox? ¡Ox! ¿Hueles eso?
–Huelo los árboles –respondí tras olisquear el aire. No podía oler nada más que los bosques.
–No, no, no. Es algo más grande –dijo negando con la cabeza. Caminó hacia mí, sus ojos se fueron agrandando y comenzó a correr.
No era muy corpulento, no podía tener más de nueve o diez años. Colisionó contra mis piernas, y apenas pude dar un paso hacia atrás cuando comenzó a treparse en mí, enroscando sus piernas en mis pantorrillas e impulsándose hacia arriba, hasta que sus brazos rodearon mi cuello y estuvimos cara a cara.
–¡Eres tú!
–¿Qué soy yo? –no entendía lo que estaba sucediendo.
El pequeño estaba en mis brazos, no quería que se cayera.
–¿Por qué hueles así? –quiso saber mientras sostenía mi rostro entre sus manos y apretaba mis mejillas hacia el centro–. ¿De dónde vienes? ¿Vives en el bosque? ¿Qué eres? Acabamos de llegar aquí. Por fin. ¿Dónde está tu casa? –apoyó su frente sobre la mía e inhaló profundamente–. No entiendo –exclamó–. ¿Qué es? –y comenzó a arrastrarse hacia arriba y sobre mis hombros, con sus pies presionando mi pecho hasta que trepó mi espalda, con sus brazos en mi cuello y su barbilla enterrada en mi hombro–. Tenemos que ver a mamá y papá –dijo–. Ellos sabrán lo que es esto. Ellos lo saben todo.
Era un torbellino de dedos, pies y palabras, y yo había quedado en medio de la tormenta.
Sus manos estaban entre mi cabello, tirando de mi cabeza hacia atrás mientras me decía que vivía en la casa al final del camino, que acababan de llegar hoy. Que se había mudado de muy lejos. Estaba triste por dejar a sus amigos. Tenía diez y esperaba ser grande como yo cuando creciera. ¿Me gustaban los cómics? ¿Me gustaba el puré de patatas? ¿Qué era Lo de Gordo? ¿Había trabajado con algún Ferrari? ¿Alguna vez había hecho volar un auto? Quería ser un astronauta o un arqueólogo, pero no podía ser ninguna de las dos porque debería ser un líder, algún día. Dejó de hablar por un momento luego de decirlo.
Sus rodillas estaban enterradas a mis costados. Sus manos se envolvían en mi cuello, el peso de su cuerpo era casi demasiado para mí.
Fuimos hacia mi casa. Hizo que me detuviera para poder observarla, no se bajó de mi espalda. Y en lugar de eso, lo suspendí en lo alto para que pudiera ver.
–¿Tienes tu habitación propia? –preguntó.
–Sí, ahora somos mi madre y yo.
–Lo siento –dijo tras un silencio.
–¿Por qué? –nos acabábamos de conocer, no tenía que lamentarse por nada.
–Por lo que sea que te haya hecho sentir triste –contestó. Como si su-piera lo que estaba pensando, como si supiera lo que sentía. Como si él estuviera aquí y fuera real.
–Tengo sueños –dije–. A veces se siente como si estuviera despierto. Y luego no.
–Estás despierto ahora. Ox, Ox, Ox. ¿Lo ves?
–¿Ver qué?
–Vivimos muy cerca el uno del otro –me susurró, como si decirlo en voz alta pudiera convertirlo en una mentira.
Nos volteamos en dirección a la casa al final del camino.
La tarde estaba menguando y las sombras se hacían cada vez más largas. Caminamos entre los árboles hasta que vislumbramos luces adelante. Luces brillantes, como un faro llamando a alguien de regreso a casa.
Había tres vehículos: un todoterreno y dos camionetas. Todos tenían menos de un año y placas con licencias de Maine. También había dos camiones de mudanza.
Y había personas, todas de pie, observando, esperando. Como si supieran que estábamos llegando, como si nos hubieran oído desde lejos.
Dos de ellos eran jóvenes, un chico tendría mi edad, el otro tal vez menos. Eran rubios y más bajos que yo, pero no por mucho. Tenían ojos azules y expresiones de curiosidad. Lucían como el tornado trepado a mis espaldas.
Había una mujer mayor y con el cabello similar a los otros, permaneció de pie de forma majestuosa y me pregunté si alguna vez había visto a alguien más hermosa. Sus ojos eran amables, pero cautos. Estaba tensa, como si estuviera lista para saltar en cualquier momento.
A su lado había un hombre, era más moreno que el resto, más parecido a mí que a los demás. Era feroz y amenazante, y aunque nunca lo había visto antes, todo lo que pude pensar fue respeto, respeto, respeto. Su mano reposaba en la espalda de la mujer.
Y a su lado estaba… oh.
–¿Mark? –pregunté. Se veía exactamente igual.
–Ox. Qué agradable verte otra vez –dijo con una gran sonrisa–. Veo que has hecho un nuevo amigo –lucía complacido.
El niño a mis espaldas serpenteó hasta bajarse. Solté sus piernas y cayó detrás de mí, me tomó de la mano y comenzó a jalarme hacia esa gente bella, como si tuviera derecho de estar allí con ellos.
Comenzó a girar como una tormenta, su voz subía y bajaba, las palabras salían con fuerza y sin patrones de su boca.
–¡Mamá! Mamá, ¡tienes que olfatearlo! Es como… como… ¡Ni siquiera lo sé! Estaba caminando en el bosque para ver los límites de nuestro territorio así podría ser como papá y luego estaba como… guau. Luego estaba allí de pie y no me vio al principio porque estoy volviéndome muy bueno para las cacerías. Estaba como rawr y grr pero entonces olfateé y era él y todo fue ¡kaboom! ¡Aún no lo sé! ¡Aún no lo sé! Tienes que olfatearlo y luego decirme por qué es todo bastones de caramelo y piña, y épico y asombroso.
Todos se lo quedaron viendo como si se hubieran topado con algo inesperado. Mark tenía una sonrisa secreta en su rostro, oculta por su mano.
–¿De veras? –dijo por fin la mujer. Su voz ondeó como si fuera algo frágil–. ¿Rawr y grr y kaboom?
–¡Y sus aromas! –gritó.
–No puedo olvidarme de esos –replicó ligeramente el hombre junto a ella–. Bastones de caramelo y piña, y épico y asombroso.
–¿No se los dije? –dijo Mark–. Ox es diferente.
No tenía idea de qué estaba pasando, pero eso no era nada nuevo. Me preguntaba si había hecho algo mal. Me sentía mal.
Intenté soltar mi mano, pero el pequeño no la dejó ir.
–Ey.
–Ox –el niño me miró con sus ojos azules muy abiertos–. Ox, ¡tengo cosas que enseñarte!
–¿Qué cosas?
–Como… no lo sé… –balbuceó–. Como todo.
–Acabas de llegar –comencé a dudar. Me sentía fuera de lugar–. ¿No debes…? –no tenía idea de lo que intentaba decir. Las palabras me estaban fallando. Por eso no hablaba, era más sencillo así.
–Joe –interrumpió el hombre–. Dale un momento a Ox, ¿de acuerdo?
–Pero papá…
–Joseph –casi se oyó como un gruñido.
El chico (Joe, pensé, Joseph) suspiró y soltó mi mano.
–Lo siento –di un paso hacia atrás–. Él solo estaba allí, no quise hacer nada.
–Está bien, Ox –me dijo Mark mientras daba un paso fuera del pórtico–. Estas cosas pueden ser un poco… demasiado.
–¿Qué cosas? –quise saber.
–La vida –se encogió de hombros.
–Dijiste que podríamos ser amigos.
–Sí, eso hice. Nos tomó más tiempo del que esperábamos –la mujer que estaba detrás de él inclinó la cabeza y el hombre retiró la vista a un lado. La mano de Joe se deslizó lentamente sobre la mía y fue allí cuando me di cuenta de que habían perdido algo, aun cuando no sabía qué. O cómo era que lo sabía.
–Ese es Joe –Mark cambió de tema–. Pero creo que ya debes saberlo.
–Tal vez –respondí–. No llegué a la parte de su nombre, hablaba demasiado rápido.
Todos volvieron sus miradas a mí.
–No estaba hablando demasiado. Tú eres que el habla mucho consu rostro –gruñó Joe, pero no se alejó de mi lado. Pateó el polvo con sus zapatillas deportivas. Uno de sus zapatos tenía los lazos a punto de desanudarse. Había una mariquita sobre un diente de león, rojo, negro y amarillo. Voló luego de que llegara una brisa.
–Joe –dije, testeando su nombre en mis labios.
–Hola, Ox. ¡Ox! –sonrió de oreja a oreja–. Hay algo que… –se detuvo mientras dirigía una mirada furtiva a su padre–. De acuerdo –suspiró. No sabía de qué estaba hablando.
–Esos son sus hermanos –dijo Mark–. Carter –era el que tenía mi edad. Me sonrió y saludó con su mano–. Kelly –el menor de los dos. Era el del medio, entre Carter y Joe. Asintió con su cabeza, lucía un poco aburrido.
Quedaban dos. No me daban miedo, pero se sentía como si debiera tenerlo. Esperé a que Mark los presentara, pero se mantuvo callado.
–Eres singular, Ox –concluyó la mujer.
–Sí, señora –respondí porque mi madre me había enseñado a ser respetuoso.
–Soy Elizabeth Bennett –rio–. Él es mi esposo, Thomas. Ya conoces a su hermano, Mark. Parece que seremos vecinos.
–Encantado de conocerla –respondí porque mi madre me había enseñado buenos modales.
–¿Qué hay de mí? –quiso saber Joe mientras jalaba de mi mano.
–También a ti –respondí llevando la mirada hacia abajo.
La sonrisa regresó a su rostro.
–¿Te gustaría acompañarnos para la cena? –preguntó Thomas mientras me observaba con cuidado.
Pensé sí y no al mismo tiempo. La oferta hizo que mi corazón doliera.
–Mamá vendrá pronto a casa. Vamos a cenar juntos esta noche porque es mi cumpleaños –hice una mueca de dolor. No había querido decir eso.
–¿Qué? ¡Por qué no lo habías dicho! ¡Mamá! ¡Hoy es su cumple-años! –exclamó Joe quedándose sin aliento.
–Estoy aquí mismo, Joe. Ya lo oí –se oía divertida–. Feliz cumpleaños, Ox. ¿Cuántos años cumples?
–Dieciséis.
Todos seguían viéndome. La parte trasera de mi cuello estaba repleta de sudor. El aire se había puesto caliente.
–Genial, yo también –mencionó Carter.
–Yo lo encontré primero –Joe miraba ferozmente a Carter y dejaba ver sus dientes. Se puso de pie frente a mí, como si bloqueara el camino de su hermano.
–Ya es suficiente –lo reprendió su padre, su voz era algo profunda.
–Pero… pero…
–Ey –le dije a Joe y él me miró con frustración en sus ojos–. Está bien. Escucha a tu padre.
Joe suspiró y asintió con la cabeza mientras apretaba mi mano otra vez. Los lazos de sus zapatos se desanudaron en cuanto pateó el diente de león.
–Tengo diez –murmuró finalmente–. Y sé que eres mayor, pero yo te vi primero así que debes ser mi amigo antes que de nadie más. Lo siento, papá.
Y luego agregó:
–Solo quisiera darte un obsequio.
Así que respondí:
–Ya lo has hecho.
Creo que jamás había visto una sonrisa más grande que la de Joe en ese momento.
Me despedí de todos y noté que me observaron todo el camino de vuelta hasta casa.
–¿Se mudaron? –preguntó mi mamá cuando llegó a casa.
–Sí, los Bennett.
–¿Los conociste? –se sorprendió. Sabía que no hablaba con las personas si podía evitarlo.
–Sí.
–¿Y bien? –esperó.
–¿Y bien? –busqué mi libro de Historia. Los finales eran la semana siguiente y tenía exámenes para los que no me hallaba preparado.
–¿Son agradables? –preguntó poniendo los ojos en blanco.
–Eso creo. Tienen… –pensé en lo que tenían.
–¿Qué cosa?
–Hijos. Uno de ellos tiene mi edad. Los otros son menores.
–¿A qué se debe esa sonrisa?
–Un tornado –dejé escapar sin querer.
–Creí que cuando te hicieras mayor dirías cosas con más sentido. Feliz cumpleaños, Ox –besó mi cabello.
Esa noche cenamos pastel de carne, mi favorito, hecho especialmente para mí. Reímos juntos, algo que no hacíamos desde hacía un tiempo.
Me entregó un obsequio envuelto con los cómics del diario del domingo. Era un manual de taller de Buick de 1940, viejo y gastado. La portada era anaranjada, olía a humedad y era maravilloso. Mamá dijo que lo había visto en una tienda de beneficencia y pensó en mí.
También recibí algunos pantalones nuevos de trabajo, los otros ya comenzaban a hacerse pedazos, y una tarjeta con un lobo aullándole a la luna en el frente. Dentro traía una broma:
¿Cómo llamas a un lobo perdido en inglés? WHERE-WOLF!
Por debajo había escrito siete palabras:
ESTE AÑO SERÁ MEJOR. CON AMOR, MAMÁ.
Dibujó corazones alrededor de la palabra “amor”, pequeñas cosas que podrían desaparecer en un suspiro. Lavamos los platos mientras su vieja radio emitía música desde la ventana abierta por encima del fregadero. Ella cantaba tranquilamente mientras me salpicaba con agua, y me pregunté por qué olía a bastones de caramelo y piñones. Épico y asombroso.
Tenía una burbuja de jabón sobre su nariz.
Señaló que yo tenía una sobre mi oreja.
La tomé de la mano y la giré en círculos al compás de la música.
–Algún día vas a hacer muy feliz a alguien y no puedo esperar a verlo cuando suceda –me dijo con una mirada llena de luz.
Fui a la cama y vi las luces encendidas en la casa al final del camino a través de mi ventana. Pensé en ellos, en los Bennett.
Alguien, había dicho mi mamá. Hacer muy feliz a alguien.
No a un ella, pero a alguien.
Cerré los ojos y dormí. Soñé con tornados.
LOBO DE PIEDRA / DINAH SHORE
–Te ves bien, papi –fue lo primero que dijo Rico cuando entré al taller al día siguiente–. ¿Qué sucede con esos saltitos en tu andar?
Era domingo, el día del Señor como me habían enseñado, pero pensé que el Señor estaría de acuerdo si venía a esta casa de la alabanza en vez de a la suya. Había aprendido sobre la fe en el taller de Gordo.
–Debe tratarse de alguna chica bonita –bromeó Tanner desde donde estaba, inclinado sobre un ridículo auto deportivo que se podía encender solo con el sonido de la voz–. Ahora es un verdadero hombre. ¿Tuviste una revolcada de los dieciséis anoche?
Ya estaba acostumbrado a lo grosero, no lo hacían con malas intenciones. Aunque eso no impidió que me sonrojara intensamente.
–No. No sucedió nada de eso –respondí.
–Oh –replicó mientras se deslizaba hacia mí, oscilando sus caderas de manera obscena–. Miren ese rubor –pasó su mano por mi cabello, su pulgar sobre mi oreja–. ¿Es bonita, papi?
–No hay ninguna chica.
–¿No? Entonces, ¿un chico? Aquí en la casa de Gordo no discriminamos.
–¿Y Chris? –pregunté luego de empujarlo, Rico rio sin parar.
–Fue a ver a su madre –respondió Tanner–. Algo del estómago otra vez.
–¿Está bien?
–Tal vez. Aún no lo sabemos –Rico se encogió de hombros.
–¡Ox! ¡Trae tu trasero aquí! –gritó Gordo desde la oficina.
–Oye. Ten cuidado, papi, alguien no se levantó de buen humor hoy –dijo Rico con una pequeña sonrisa.
Y así se oía: la voz tensa y áspera. Me preocupé, no por mí, sino por él.
–Simplemente está molesto porque Ox necesita la próxima semana libre para la escuela. Sabes cómo se pone cuando él no anda por aquí –murmuró Tanner. Me sentí fatal.
–Tal vez podría…
–Tu cierra esa boca –dijo Rico presionando sus dedos contra mis labios. Pude degustar el aceite–. Necesitas enfocarte en la escuela y Gordo puede soportarlo, la educación es más importante que sus rabietas. ¿Estamos de acuerdo?
Asentí y retiró sus dedos.
–Estaremos bien. Solo pasa todos tus exámenes y tendremos todo el verano, ¿de acuerdo? –agregó Tanner.
–¡Ox!
Rico murmuró algo en español que sonó como si estuviera llamando a Gordo un maldito dictador imbécil, había descubierto que era adepto a los insultos en otros idiomas.
Caminé hacia el final del taller, en donde Gordo estaba sentando en su oficina. Su frente estaba arrugada mientras tipeaba con un solo dedo. Tanner lo llamaba su busco-luego-picoteo, Gordo no pensaba que fuera divertido.
–Cierra la puerta –ordenó sin mirarme. Obedecí y me senté en el asiento vacío al otro lado de su escritorio. No dijo nada, entonces supuse que sería mejor que yo comenzara. Gordo era así en ocasiones.
–¿Estás bien?
–Estoy bien –frunció el ceño mientras veía la pantalla de la computadora.
–Bastante inquieto como para estar bien.
–No eres gracioso, Ox.
Me encogí de hombros. Eso era cierto y lo sabía.
–Lo lamento –murmuró luego de suspirar y pasar la mano sobre su rostro.
–Bien.
–No quiero que vengas próxima la semana –dijo, por fin me miró.
–De acuerdo –intenté ocultar lo herido que estaba de mi expresión, pero dudaba haberlo logrado.
–Oh, Jesús, Ox, no me refiero a eso. Tienes tus exámenes esa semana –se veía afligido.
–Lo sé.
–Y sabes que una parte del trato con tu madre era que tus calificaciones no se vieran afectadas o no podrías continuar trabajando aquí.
–Lo sé –estaba molesto y lo demostraba.
–No quiero… Solo… –gruñó y echó de nuevo hacia atrás en su silla–. Apesto para estas cosas.
–¿Qué cosas?
–Todo esto –nos señaló a los dos.
–Lo haces bien –murmuré.
Esto. Ser mi hermano o mi padre. No le habíamos puesto un nombre, no teníamos que hacerlo, ambos sabíamos lo que era. Solo que era más fácil que sentirnos incómodos al respecto, porque éramos hombres.
–¿Sí? –entrecerró los ojos.
–Sí.
–¿Cómo van tus calificaciones?
–Más o menos, tengo una baja.
–¿Historia?
–Sí, maldito Stonewall Jackson.
–No dejes que tu madre te oiga hablar así –rio fuerte y prolongadamente. Gordo siempre se reía a lo grande, por raro que fuera.
–Jamás de los jamases.
–¿Horario completo para este verano?
–Sí, claro, Gordo –sonreí con ganas. No podía esperar por los días largos.
–Voy a hacer que trabajes como perro, Ox –las líneas en su frente se suavizaron.
–¿Puedo… puedo pasarme por aquí la semana que viene? –pregunté–. No voy a… yo solo… –las palabras. Las palabras eran mis enemigas. Cómo explicar que aquí me sentía más a salvo, que aquí era donde me sentía como en casa, aquí era en donde no sería juzgado. No era un maldito retrasado, no era una pérdida de espacio y tiempo. Quería decir tanto, demasiado, y descubrí que no podría decir nada en absoluto.
Pero se trataba de Gordo, así que no tenía que decir nada.
–Nada de trabajo en el taller, vienes aquí y estudias –se veía más relajado–. Nada de perder el tiempo. Hablo enserio, Ox. Chris o Tanner podrán ayudarte con el maldito Stonewall Jackson, saben mucho más de esa mierda que yo. No le preguntes a Rico, no conseguirás nada.
–Gracias, Gordo –la opresión en mi pecho se aflojó.
–Largo de aquí. Tienes trabajo que hacer –puso los ojos en blanco.
Hice el típico saludo militar que sabía que odiaba.
Y dado que me encontraba de humor, fingí no escuchar cuando me dijo que estaba orgulloso de mí.
Más tarde me di cuenta de que había olvidado contarle sobre los Bennett.
Caminé a casa. La luz del sol se filtraba a través de los árboles proyectando pequeñas sombras de las hojas sobre mi piel. Me preguntaba qué tan viejo era ese bosque. Parecía antiguo.
Joe estaba esperándome en el camino de tierra en donde había estado el día anterior. Sus ojos estaban muy abiertos mientras se movía con nerviosismo, tenía las manos ocultas detrás de su espalda.
–¡Sabía que eras tú! –exclamó con una voz aguda y triunfante–. Estoy mejorando con… –se detuvo y tosió–. Eh, con… hacer cosas. Como… saber que estás… allí.
–Eso es genial. Mejorar en algo siempre es bueno.
–Siempre estoy mejorando. Un día seré el líder –su sonrisa era resplandeciente.
–¿De qué?
–Oh, mierda –sus ojos se abrieron nuevamente.
–¿Qué cosa?
–Oh, ¡obsequios!
–¿Obsequios? –fruncí el ceño.
–Bueno, solo uno.
–¿Para quién?
–¿Para ti? –entrecerró los ojos–. Para ti –se ruborizó intensamente. Tenía manchas rojas hasta el nacimiento de su cabello–. Es por tu cumpleaños –murmuró mientras posaba su mirada en el suelo.
Los muchachos y mi madre me habían dado obsequios, nadie más lo había hecho. Era algo que hacían los amigos o la familia.
–Oh, guau –dije asombrado.
–Sí, guau.
–¿Eso es lo que estás ocultando? –se sonrojó aún más y no pudo mirarme a los ojos. Asintió una vez con su cabeza.
Pude oír a los pájaros por encima de nosotros, coreaban con fuerza e insistencia.
Le di el tiempo que necesitaba, no le tomó demasiado. Pude ver el aluvión de resolución en él, armándose de valor mientras erguía sus hombros, manteniendo su cabeza en lo alto. No sabía líder de qué sería algún día, pero sería uno bueno. Esperaba que también recordara ser amable.
Extendió su mano. Tenía una caja negra envuelta con un listón rojo.
–No tengo nada para ti –dije en voz baja. Por alguna razón me había puesto nervioso.
–No es mi cumpleaños –se encogió de hombros.
–¿Cuándo es?
–En agosto. ¿Qué estás…? Cielos, ¡toma la caja!
Eso hice. Era más pesada de lo que pensaba que sería. Apoyé mi camisa de trabajo por encima de mi hombro y él se quedó de pie cerca de mí. Tomó aire y cerró los ojos.
Desenlacé el listón y me recordó al vestido que mi madre había usado en un picnic durante el verano en el que cumplí nueve años. El vesti-do tenía pequeños listones atados en moños a lo largo de los bordes, y ella había reído mientras me pasaba un sándwich y ensalada de patata. Cuando nos recostamos sobre nuestras espaldas y señalamos las formas que tenían las nubes, ella me dijo que los días como esos eran sus favoritos, y yo admití que pensaba lo mismo. Jamás volvió a usar ese vestido. Un día le pregunté por qué y me respondió que se había roto por accidente. –No fue su intención –confesó. Sentí una gran y terrible rabia que no supe controlar, pero con el tiempo se disolvió.
Y ahora este listón… Lo sostuve entre mis manos, estaba cálido.
–A veces las personas están tristes –dijo Joe mientras apoyaba su frente contra mi brazo. Un pequeño gimoteo escapó del fondo de su garganta–. Y no sé cómo hacer para aliviarlos. Es todo lo que siempre quise: aliviarlos.
Abrí la caja. Había un trozo de paño negro doblado y ajustado con cuidado. Daba la sensación de que ocultaba un gran secreto debajo y quería develarlo más que nada en mi vida.
Desdoblé el paño y dentro había un lobo hecho de piedra.
Los detalles se sentían milagrosos en una cosa tan pequeña y pesada. La cola pomposa enroscada en el lobo que se sentaba en sus patas traseras, las orejas triangulares que imaginé que estaba agitando, las patas con uñas afiladas y almohadillas negras, la inclinación de la cabeza que exponía el cuello, los ojos cerrados y el hocico apuntando hacia arriba mientras el lobo aullaba una canción que podía escuchar en mi mente. La piedra era oscura y por un momento me pregunté de qué color sería el animal en la vida real, si tendría manchas blancas en sus patas o si sus orejas serían negras.
Los pájaros habían dejado de cantar y me pregunté si era posible que el mundo se quedara sin aliento. Me pregunté por el peso de las expectativas.
Me pregunté tantas cosas.
Tomé el lobo, encajaba perfectamente dentro de mi mano.
–Joe –mi voz se oyó ronca.
–¿Sí?
–Tú… ¿esto es para mí?
–¿Sí? –respondió como si fuera una pregunta–. Sí –repitió con más seguridad.