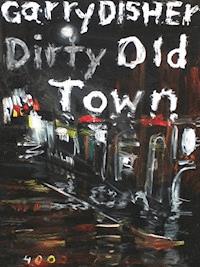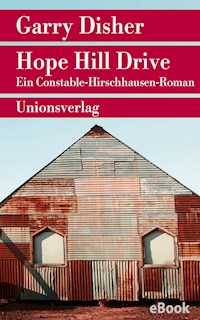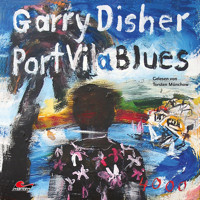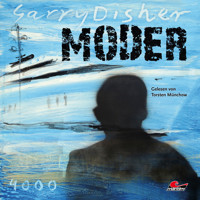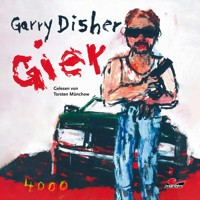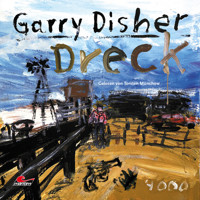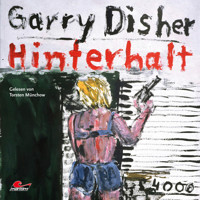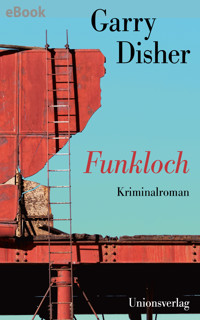5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wyatt es un ladrón veterano. Imperturbable y enigmático, tiene en su agenda un robo de joyas de los que le gustan: ni muy extravagante ni demasiado ambicioso. Solo tiene que vigilar a Alain LePage -un conocido correo "portamaletines" cuyo trabajo es acompañar la mercancía en tránsito para luego desaparecer cuando esta es entregada- y encontrar el mejor momento para hacerse con el botín. Aunque Wyatt prefiere trabajar solo, este encargo se lo proporciona Eddie Oberin, un antiguo conocido del ramo; sin embargo Wyatt no acaba de fiarse de él. Juegan con ventaja, ya que es la exmujer de Eddie, Lydia, la que tiene todos los detalles internos de la operación. Si a esto se le añade la habitual meticulosidad de Wyatt en la preparación del golpe, ¿qué puede salir mal? Todo. Y cuando alguien traiciona a Wyatt, no vale con huir… Wyatt ofrece una trama tensa y eléctrica, una narración brillante y un ritmo imparable que acompañan a unos personajes, incluido el escurridizo protagonista, difíciles de olvidar, señas de identidad habituales del australiano Garry Disher, uno de los grandes de la novela negra australiana. Wyatt ganó el premio más prestigioso del género negro-criminal en Australia, el NED KELLY AWARD.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Títulos publicados:
EL CHICO Steve Hamilton
EL PIRÓMANO Bruce DeSilva
13 DÍAS Valentina Giambanco
HASTA QUE MUERAS Julie Hastrup
CIUDAD DE FUEGO Robert Ellis
SOLA Lisa Gardner
NO HAY CUERVOS John Hart
LA VIEJA ESCUELA Pamela Newton
EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE Valentina Giambanco
HADES Candice Fox
WYATT Garry Disher
Próximamente:
REDEMPTION ROAD John Hart
Garry Disher
Título original: Wyatt
Primera edición: marzo de 2016
Copyright © 2010 by Garry Disher
© de la traducción: Cristina Alegría Guereñu, 2016
© de esta edición: 2016, Ediciones Pàmies, S.L.
C/ Mesena,18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16331-77-2
BIC: FF
Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio
1
Wyatt se disponía a robar setenta y cinco mil dólares a un hombre.
Era un viernes de primavera por la tarde y Wyatt había aparcado junto a un dúplex en Mount Eliza, a cuarenta y cinco minutos de la ciudad, al otro lado de la bahía. La vivienda era propiedad del director del puerto de Melbourne, y, aunque con vistas a la costa, era una pesadilla arquitectónica. A Wyatt le traía sin cuidado: desde siempre había tenido claro que riqueza y vulgaridad suelen ir de la mano. A él solo le interesaba el dinero.
De momento tenía un déficit de quinientos dólares: la comisión de intermediación que había tenido que pagar a Eddie Oberin por el soplo. Según Eddie, los sindicatos del puerto eran muy poderosos, pero también lo era el director. A todo el mundo le interesaba que los barcos atracasen, descargasen, cargasen y partieran tan rápido como fuera posible, pero las demoras eran inevitables: un marinero filipino que se rompía el cuello en una caída, por ejemplo; una inspección de aduanas, una huelga… Y otras demoras las ocasionaba el propio director: tres o cuatro veces al año ponía un barco en cuarentena.
Tenía un buen salario, pero muchos gastos: deudas de juego; pensión para la manutención de su hijo y el mantenimiento de dos viviendas: un apartamento cerca de los muelles, donde vivía cinco días a la semana, y esa monstruosidad de dúplex de dos niveles en Mount Eliza. Había pagado mucho por las vistas a la bahía, y la hipoteca lo estaba matando, así que de vez en cuando retenía embarcaciones. Dicho de otra manera, pura extorsión. Deme setenta y cinco mil, señor naviero, y le aprobaré su certificado de sanidad.
Pasaban los minutos y Wyatt seguía a la espera mientras pensaba en Eddie Oberin. Había sido un reputado atracador: un par de golpes a cooperativas el día de pago de las nóminas, pero ahora se había convertido más bien en un estafador y en el tipo de hombre que se entera de cosas y luego hace dinero comerciando con esa información. Quinientos pavos por un soplo en el oído correcto, pensó Wyatt.
En ese preciso instante, un Lexus asomó el morro desde la empinada cuesta de entrada de la vivienda. Era un coche elegante, plateado, muy poco parecido al hombre que lo conducía, que era pálido y sudoroso, tenía barriga cervecera y unas facciones pequeñas, comprimidas en el centro de una gran cabeza con una calva incipiente. Wyatt lo conocía porque lo había estado siguiendo durante varios días, y todo indicaba que el tipo no presentaría ningún problema, a no ser que hubiese traído un guardaespaldas con él esa tarde, metralleta en mano.
No era el caso. Wyatt giró la llave del contacto de un destartalado Holden con un rótulo de «Pinturas Pete» escrito en ambas puertas y siguió al Lexus por la calle. Eddie Oberin le había prestado el vehículo. Pete, el pintor, existía de verdad, pero le había caído una condena de dos años por robo y no podría disfrutar de lo mismo que Wyatt en ese momento: las aguas de la bahía, suaves y brillantes como el hielo; los lejanos rascacielos de Melbourne como un paisaje de ensueño en la niebla; el sol reflejándose en los parabrisas de los coches que circulaban alrededor de las cuestas de Mount Eliza o la posibilidad de robar setenta y cinco mil dólares.
El director del puerto descendió por Oliver’s Hill hasta el barrio de Frankston, plano y desolado, junto a la bahía. Aquel lugar tenía muchísimos comercios, pero eran baratos y ruidosos, ya que era una zona deprimida con altas tasas de desempleo y problemas sociales. Drogadictos con rostros ausentes pululaban por la gasolinera, compradores con sobrepeso abarrotaban las aceras y madres adolescentes urgían a sus niños a beber Coca-Cola con calmantes disueltos en ella para mantenerlos tranquilos. Los garitos de comida rápida se forraban y las niñas pagaban demasiado por bisutería de plástico en las tiendecitas de la zona.
Por eso Wyatt se sorprendió cuando el director salió de la Nepean Highway para dirigirse a esa zona comercial. Cualquiera pensaría que necesitaba un corte de pelo, o se había quedado sin pan o leche, pero no se imaginarían que estaba allí para recoger un sobre con setenta y cinco mil dólares.
El Lexus dio varias vueltas hasta detenerse en un aparcamiento subterráneo bajo unos cines. Wyatt pensó en su innegociable primera norma: contar siempre con una vía de escape. No quería dejar el coche en ese aparcamiento, no quería quedarse encajonado entre pilares de cemento, gente empujando carritos, esperas en la barrera de salida. Dejó el coche de Pete en una zona con parquímetro de los de hasta quince minutos, borró sus huellas del volante, de la palanca de cambios y de las manillas de las puertas y entró a pie en el aparcamiento.
Encontró el Lexus al fondo, en una esquina. En ese momento, el director del puerto cerraba las puertas del coche con un mando a distancia, tras lo cual echó un vistazo en derredor con cierta aprensión. Llevaba consigo un maletín de plástico barato. Wyatt se preguntaba si aquel sería el punto de encuentro mientras se ocultaba tras un pilar, donde apenas alcanzaban la tenue luz exterior o la de las lámparas fluorescentes del techo. El aire desprendía un tufo a orina y a tubo de escape. En la suela del zapato tenía algo pegajoso y sentía las manos sucias y sudorosas.
Esperó. Esperar era una constante en su vida. No jugueteaba con los dedos ni se impacientaba, sino que permanecía calmado y alerta. Era consciente de que la espera podía resultar baldía. Siguió observando al director, pendiente de cualquier sonido, olor o movimiento en el ambiente que indicara que era hora de huir o de pelear. Se fijaba en concreto en determinados indicios en la gente de alrededor: la forma de andar de un hombre que va armado, el modo en que escucha por un pinganillo o merodea por el aparcamiento, una vestimenta poco apropiada para las condiciones meteorológicas y que pretende esconder algo…
De pronto, el director se puso en marcha. Wyatt se mantuvo a cierta distancia mientras le seguía la pista fuera del aparcamiento, a través de las gruesas puertas de cristal que conducían al vestíbulo de los cines. El hombre lo condujo a través del amplio recinto hasta la acera. Allí, las contradicciones de Frankston resultaban más palpables: el resplandeciente complejo de cines por un lado; una franja de tienduchas miserables, una carnicería, una tienda de fotos y una farmacia, por el otro. El director cruzó la carretera y se dirigió hacia un pequeño centro comercial, donde un músico callejero tocaba la guitarra y varias hileras de vestidos baratos cubrían la acera mientras unos cuantos compradores con aspecto extenuado se volcaban sobre su café sentados en las terrazas.
Enseguida supo cómo se iba a producir el intercambio. Sentado a una mesa, solo, había un hombre trajeado con un maletín de plástico, idéntico al del director, a los pies. Wyatt supuso que el hombre, joven y con una expresión de asco en el rostro, trabajaba en la naviera, y sabía bien para qué estaba allí. Miró con desprecio al director, que lo saludaba en ese momento mientras dejaba el maletín en el suelo y acercaba una silla contigua. No hubo conversación: el joven apuró el café, cogió el maletín del director del puerto y se marchó.
Wyatt se puso en marcha en ese instante. Contaba con su rapidez y con el elemento sorpresa. Llevaba una gorra de color azul desteñido de felpa, gafas de sol, vaqueros y una amplia camisa hawaiana encima de una camiseta blanca, ropa que desviaba la atención de su rostro. En las pocas ocasiones en que sonreía o que le embargaba una emoción, tenía unas facciones atractivas. En el resto de ocasiones permanecía reprimido, impasible, como si comprendiese todo. Por ello, siempre escondía el rostro.
Se deslizó hasta la silla vacía y sus delgados dedos apresaron la muñeca del director, quien amagó con retirar la mano.
—¿Quién coño eres?
—Mírame el cinturón —murmuró Wyatt.
El hombre lo hizo y se puso blanco.
—Es de verdad —añadió Wyatt. Y lo era. Una pequeña automática del calibre 32.
—¿Qué es lo que quieres?
—Lo sabes perfectamente —dijo Wyatt mientras aumentaba la presión y se inclinaba hacia el maletín—. Quiero que te quedes sentado tranquilamente durante cinco minutos antes de marcharte.
Tenía una voz tranquilizadora, suave. Funcionaba así, ya que la mayoría de las situaciones lo obligaban a ello, y casi siempre resultaba infalible. No quería ningún escándalo, ni que sus víctimas entrasen en pánico.
El director contempló la dureza y tamaño de los músculos de los hombros, brazos y piernas de Wyatt y añadió:
—¿Eres de la naviera? Serás idiota… Detendré el próximo barco.
—Y allí estaré también para quedarme con el rescate —contestó Wyatt sin emoción alguna.
El director echó un nuevo vistazo al hombre que le estaba robando y vio un rostro inmóvil, relajado tras las oscuras gafas; un rostro de lo más común. Tragó saliva y añadió:
—Como tú quieras, tío.
—Sabia decisión —contestó Wyatt.
Se levantó, ligeramente molesto por haber hablado demasiado, por haberse demorado tanto. El pequeño centro estaba repleto del gentío típico de la hora de comer, y Wyatt había comenzado a bordearlo cuando de pronto se escuchó una voz que gritaba:
—¡Policía! ¡Al suelo! ¡Vosotros dos! ¡Ahora mismo!
Eran tres: dos agentes jóvenes y nerviosos trajeados y el de la naviera. Lo más probable es que hubiese policía uniformada cubriendo los alrededores del centro comercial. Wyatt corrió hacia los detectives haciendo un molinillo en el aire con el maletín, que se abrió de golpe soltando un sobre grande y arrugado. Wyatt lo cogió al vuelo mientras una pequeña parte de él se preguntaba si al final no resultaría que no había más que papel dentro, aunque el resto de él le gritaba que era hora de escapar o morir.
Varias personas chillaron, aunque otras se habían quedado boquiabiertas al ver las calibre 38 que sacaron los detectives, las tazas y platos por el suelo y los percheros de ropa tirados por el suelo del callejón, hasta la calle. Un ciclista con cara de colocado dio un alarido cuando Wyatt volcó mesas y sillas y se escabulló por un estrecho pasillo entre percheros de vestidos y camisetas del establecimiento contiguo.
El espacio estaba oscuro, abarrotado, y se respiraba un aire viciado. Wyatt no reconoció la música que sonaba, no era más que ruido sonoro que se suponía que atraía la clientela. No había clientes, solo una chica detrás de la caja registradora del fondo que miraba con ansiedad por el escaparate y mascaba chicle.
—¿Le puedo ayudar en algo? —preguntó, porque era su trabajo, aunque no creía que pudiera ayudar en nada a aquel hombre alto, imponente, del que irradiaban oleadas de energía reconcentrada. Él pasó delante de ella sin prisa. Mientras, las mandíbulas de la chica no dejaron de moverse.
Wyatt se encontró en un pequeño pasillo que contaba con un baño para empleados a un lado y un pequeño almacén al otro. El linóleo del suelo se empezaba a levantar, había un perchero al que le faltaba una ruedecita, un cubo con perchas y un montón de gruesas bolsas de plástico de color morado con el logo de la tienda. Metió como pudo el dinero del rescate en una de las bolsas de plástico y siguió su camino hacia el callejón.
2
El callejón estaba vacío, pero Wyatt no se confió. No quería acabar a tiros con la policía de Frankston ni ser arrestado por llevar una 32, así que borró las huellas y lanzó el arma al tejado de una tienda de ropa. Oyó el sonido metálico que la pistola produjo sobre el tejado galvanizado hasta que por fin cesó. Después se quitó la llamativa camisa y la gorra y las metió dentro de una tubería oxidada que encontró un poco más adelante. Solo quedaban las gafas. También las limpió, y rompió los cristales con los tacones antes de tirarlas a un contenedor. De esta forma ya no se parecía en nada al hombre que había interceptado el dinero del soborno del director del puerto.
Aún tenía que salir de Frankston. Coger un tren, un autobús o un taxi resultaba impensable. Tampoco podía esperar a que se calmasen las aguas. La policía pronto se dispersaría por todas las calles, por los alrededores de la estación y por las paradas de autobús.
Todavía con el dinero en la bolsa morada, Wyatt se alejó del laberinto de calles y se dirigió hacia el Aussie Disposals de Beach Street. Allí compró unos pantalones militares, unas gafas de espejo moradas, una camiseta negra, una gorra militar y una mochila mientras pensaba que las mujeres lo tenían más fácil en este sentido. Con pequeños detalles: una cinta, un pañuelo, el pelo suelto o recogido…; podían cambiar su aspecto por completo. La chica que le atendió no sentía ninguna curiosidad, había visto de todo: vagabundos que venían a gastarse unos pocos dólares, estudiantes que intentaban cambiar de imagen… Wyatt, con sus vaqueros y su camiseta, no era sino otro tipo más.
Hizo un montón con sus anteriores prendas de vestir y la bolsa de plástico y lo guardó todo en la mochila. Se ajustó las feas gafas y se encaminó calle abajo hacia la bahía, una manzana al suroeste de la Nepean Highway. Para huir del peligro, en cuanto alcanzara la arena pensaba caminar durante unos cinco o diez kilómetros en dirección norte hacia la ciudad, lo que le acercaría a los barrios costeros de Seaford, Carrum y Chelsea. Desde allí podría arriesgarse a coger un tren o un autobús. Pero entonces, al cruzar la Nepean, vio la estación de servicio.
Era como cualquier gasolinera de autopista. Uno llenaba el depósito, comprobaba la presión de las ruedas, compraba un paquete de cigarrillos o un Donuts reseco y usaba el baño.
En esta en concreto, también se podía dejar el coche para un cambio de aceite y una puesta a punto. Se podía dejar el coche por la mañana, ir a trabajar y recogerlo por la tarde. Los mecánicos estaban muy atareados. Si todo lo que se necesitaba era un servicio básico, lo harían rápido para liberar el taller para trabajos más complicados. Aparcaban tu coche fuera, cerca de las caravanas de alquiler y las barbacoas. A veces cerraban con llave el coche y dejaban las llaves colgadas de un gancho en la oficina. Si te conocían bien, podían incluso dejar el coche abierto, con las llaves en la alfombrilla.
Con eso contaba Wyatt, y así consiguió un Toyota Cressida en buen estado. Comprobó los asientos traseros porque así tenía por costumbre y se marchó sin que nadie se diese cuenta. Mientras conducía, Wyatt se imaginó cómo sería el dueño, un hombre de costumbres fijas, alguien como él, de hecho, pero más mayor y que estaba en el lado bueno de la ley.
Se mantuvo en la Nepean hasta Mentone, donde tomó Warrigal Road y luego Centre Road hasta Bentleigh, un conjunto interminable de pequeñas casas de ladrillo barnizado y de aspiraciones modestas y fácilmente impresionables. La gente de estos barrios constituía el grueso de donde los gobiernos en el poder conseguían impuestos y a cuyos hijos mandaban a guerras extrañas. Wyatt llegó a Lithgow Street en busca de una casa en particular. En concreto, aquella en cuyo jardín había escondido seis años atrás una Smith & Wesson del 38, cinco mil dólares en metálico y unos documentos a nombre de Tierney.
Aquella casa ya no existía. En su lugar había ahora un bloque de apartamentos sobre una base de hormigón. Se dio la vuelta y se marchó, preguntándose si habrían encontrado su alijo. Quizá estuviera enterrado en algún vertedero.
Cruzó la ciudad rumbo a Footscray y a otra casa, en esta ocasión de madera. Esta todavía seguía en pie, sin cambios. Lo que sí había cambiado eran los habitantes. Había dos coches de policía delante de ella, otro en el camino de entrada, todos con las luces parpadeando y a su alrededor una docena de adolescentes somalíes, emprendiéndola contra los agentes que iban a detener a sus amigos. Wyatt condujo por delante sin detenerse.
Tras luchar contra el tráfico, entró en el aparcamiento de la parte trasera de un bar en Sydney Road, donde comprobó el dinero del sobre. Había estado en lo cierto con respecto al contenido, al menos en parte. Había ocho fajos de billetes, los verdes de cien dólares en los extremos de cada fajo, para que en un rápido vistazo el director hubiese contado siete tacos de diez mil y uno de cinco mil, permitiendo así a la policía el tiempo suficiente para arrestarlo. Pero entre los billetes de verdad no había más que papel. Así que Wyatt se encontró con que había ganado mil seiscientos dólares, por un lado, y que había perdido una pistola, por otro.
Lo de la pistola era grave. Era una herramienta fundamental en el tipo de trabajo al que se dedicaba. Dejó tirado el coche y cogió un tranvía de vuelta a la ciudad. Eran casi las cinco de la tarde y no quería dejar de ver a Ma.
Si es que todavía seguía con vida.
Si es que todavía seguía en activo.
3
En aquel momento eran las ocho de la mañana en Londres, y un francés conocido por su habilidad con las armas blancas seguía a un hombre corriente que salía de la estación de Blackfriars y caminaba por Queen Victoria hacia Bishopgate. Alain Le Page se mantenía a cierta distancia, aunque no tan lejos como para perder de vista al objetivo, que vestía traje oscuro, camisa blanca, corbata ligeramente pasada de moda y zapatos negros resplandecientes. También un abrigo para guarecerse de la fría quietud del otoño.
Cuando el hombre miró a ambos lados antes de cruzar, Le Page pudo distinguir unas gafas corrientes, una piel que no había visto el sol en mucho tiempo, un cabello corto y el maletín de cuero liso. Joven, al igual que muchos otros hombres que trabajaban en la City, de mediana edad. Rostro inexpresivo, altura normal, andares rectos. No había manera inmediata de distinguir sus orígenes; si era de Oxbridge o ingeniero de una escuela estatal, si era de Eton o Harrow o, por el contrario, de una escuela de distrito con problemas sociales; si de Londres o de provincias; o si era un ejecutivo o un simple cajero.
Nada en su aspecto sugería que mereciera la pena matarlo.
A menos que se supiera lo que sabía Le Page.
Le Page había investigado a fondo el golpe. Al parecer, el hombre no era más que un simple mensajero. Tenía el aspecto de un caballero de la City porque los bancos, los bufetes de abogados y las aseguradoras querían que sus mensajeros fuesen vestidos adecuadamente. Nada de mensajeros en bicicleta en trajes de lycra rojos ni melenas teñidas de morado. Nada de acento de vendedor callejero. Nada de tufo a sudor ni mandíbulas mascando chicle en ascensores y vestíbulos. Nada de mochilas ni portadocumentos de plástico. La City quería que sus contratos, cheques, documentos varios y testamentos se trasladasen en maletines de cuero.
Sin embargo, este hombre trabajaba para Gwynn’s, un pequeño banco privado, y había afirmado que a veces llevaba bonos al portador y obligaciones del Banco de Inglaterra. Por ello, Le Page había ahondado en sus averiguaciones.
En primer lugar, el banco. Gwynn’s llevaba en el negocio desde 1785, según rezaba la discreta placa que lucía en la pared contigua a la entrada principal. Su negocio había sido lento en adaptarse al mundo moderno. Estaba dirigido por carrozas, tanto jóvenes como viejos. El tipo de mundo en el que es suficiente la palabra de un caballero. Puede que hubiera tiburones en el mundo de las finanzas, hombres y mujeres que eran capaces de no honrar un contrato, malversar fondos o hacer uso de información privilegiada, pero ellos no hacían negocios con ese tipo de gente. En cuanto a los violadores, asesinos y mangantes, esto era la City, al fin y al cabo, no un barrio cualquiera.
Nunca habían robado en Gwynn’s, así que la empresa no se molestaba en utilizar furgones ni personal de seguridad armado. Al contrario, uno de los socios había sugerido que la mera presencia de esos vehículos y de los guardas armados podía en sí misma atraer la atención de los ladrones.
Además había que considerar el coste y la vulgaridad que suponían.
Por lo tanto, el banco utilizaba los servicios de un mensajero cuyo aspecto era el mismo que el de un empleado de banca. Y este mensajero les estaba estafando.
A continuación, Le Page realizó una exhaustiva investigación sobre los antecedentes del mensajero. Se enteró de que llevaba dos años en ese puesto y de que fue contratado porque era un antiguo soldado. No era un ignorante, sino alguien que podía cuidar de sí mismo y dar el pego en traje, abrigo y maletín. El trabajo era sencillo y la paga, mísera, pero tenía los nervios demasiado machacados como para solicitar cualquier otro tipo de puesto. Había estado en Irak, había visto morir a hombres de formas horribles y había creído ser el siguiente. Había sobrevivido, pero no había vuelto como un héroe. Tampoco había ido allí siendo un héroe. Solo el primer ministro de aquel entonces lo había creído así.
Le Page entendió el asunto. Durante dos años aquel mensajero había soportado una paga miserable y las miradas condescendientes de hombres blandos y rechonchos. Un día, viendo con lucidez que así no iba a ningún lado, empezó a mirar posibilidades. Y cuando el ruso, Aleksandr, se enteró del rumor, envió a Le Page.
De eso hacía ya una semana. Le Page informó a Aleksandr y obtuvo su visto bueno. Después, contactó con el tipo. El mensajero de Gwynn’s no quería saber con quién trataba ni tampoco los detalles. Todo lo que sabía era que se llevaría veinticinco mil libras esterlinas y puede que unas cuantas heridas y moratones, para despistar a la policía.
Le Page tenía la intención de despistarlos pero que muy bien.
Se quedó esperando junto al quiosco de prensa y observó a su objetivo entrar al banco. Esperó, indiferente al pesaroso andar de los empleados de oficina camino de su trabajo. De pronto, el mensajero reapareció, con el cuerpo en tensión, anticipando la entrega. Era una mañana fresca de otoño y Le Page lo acuchilló y lo dejó morir entre escombros, tras una librería Waterstones con el escaparate lleno de libros sobre cómo hacerse rico rápidamente.
4
Ma Gadd vendía armas a hombres como Wyatt.
Tenía montado su negocio en la parte trasera de un puesto de flores de Victoria Market que utilizaba como tapadera. El suyo no era uno de esos puestos improvisados de la explanada del mercado donde se vendía fruta, verduras, calcetines, bisutería o camisetas en mesas plegables y se guardaba el inventario en el maletero de una furgoneta. Eso estaría demasiado a la vista, sería demasiado peligroso. Ma era de la vieja escuela, de quienes tenían la suerte de tener un puesto a cubierto, una salita diminuta separada de idénticos puestos en un estrecho pasillo. A su izquierda había un hombre que vendía libros de segunda mano; a la derecha, una mujer vendía conejos, gatitos y periquitos. Si lo que se quería eran flores, había que hacer cola en el mostrador de la parte de delante y ojear los capullos apretados en cubos a los pies de Ma o en el espacio que había tras ella. Si lo que se quería era un arma o munición, había que entrar por la puerta de atrás. Si no te conocía o no conocías a la gente adecuada o no decías lo que había que decir, hasta ahí era donde llegabas.
No fue Ma quien contestó la llamada a la puerta de Wyatt, sino un tipo de unos treinta años, delgado, fibroso y que parecía más nervioso que inteligente. Sus antebrazos tatuados se tensaron.
—¿Quién es?
—¿Está Ma?
—¿Quién quiere saberlo?
—¿Está Ma? —insistió Wyatt.
El tipo pestañeó. Wyatt lo caló al instante: había cumplido condena, cárcel de adultos y correccional juvenil probablemente, y ahora sus instintos eran la sospecha y la confrontación. Wyatt empezó a pensar que Ma podía estar vigilada, así que comenzó a retroceder.
—Veo que has conocido a mi sobrino —tronó una voz como de bruja—. No dejes que te asuste.
Una figura enorme emergió detrás del sobrino, vestida con un mono y con el aspecto de un tanque. Ma llevaba una bufanda del Collingwood Football Club que lucía en verano y en invierno por igual junto con una expresión de permanente sorna. Emitía silbidos al respirar mientras sostenía con los labios un cigarrillo; los ojos eran como pequeños y descascarillados botones por encima de los mofletes hinchados. Tenía peor pinta que su sobrino, y un aspecto de estar más cerca de la muerte que nunca. Wyatt solo le había comprado un arma una vez, una Glock, pero de eso hacía doce años. Ma había tenido muchos otros clientes, pero aun así lo reconoció al instante.
—Hola, Ma.
—Me he enterado de que has vuelto. Trabajas con Eddie Oberin, ¿verdad?
Wyatt maldijo para sus adentros. Le disgustaba que se conocieran sus movimientos. Pero en este negocio siempre había alguien ofendido o impresionado que no podía mantener el pico cerrado. Wyatt nunca podría ser completamente invisible. Todavía no, al menos. Todo lo que deseaba era un trabajo lo suficientemente sustancioso para volver a retirarse.
—¿Vienes a comprar? —preguntó Ma.
Entretanto, el sobrino iba de un lado a otro como si fuese a pegar a alguien, una impresión que quedaba reforzada por el peinado que lucía, con el pelo erizado en mechones enredados. Probablemente era obra de algún peluquero, pero miraba a Wyatt como si este se lo hubiese intentado arrancar.
—Ty —dijo Ma—. Ocúpate del puesto. Tengo que hacer negocios con Wyatt.
Wyatt pestañeó un instante, pero fue inútil. El tal Ty se puso en alerta con la mandíbula desencajada. «¿Este es Wyatt?».
—Tyler —dijo Ma mientras veía cómo el rostro de Wyatt se ensombrecía.
—Ya, ya, vale —dijo Ty, fingiendo indiferencia en lugar de admiración.
—Este sobrino mío…, no sé qué hacer con él —comentó Ma.
En ese momento, Wyatt no estaba interesado ni en Ma ni en ningún miembro de su familia ni en nadie más.
—¿Qué tienes?
—Estoy a punto de cerrar.
Todo el mercadillo estaba a punto de cerrar. Los vendedores ofrecían gangas a grito pelado en un último intento por deshacerse de su mercancía de tomates y berzas. Se oía el chirrido metálico de unas verjas cerrándose. Las hordas de compradores, estudiantes de la ciudad, profesores, yuppies, artistas, jóvenes profesionales e inmigrantes comenzaban su regreso a casa.
—Puedo llegar hasta mil —dijo Wyatt.
El rostro de Ma resplandeció; esta apartó su pesada corpulencia de la puerta.
—Entra —le dijo.
El almacén era pequeño y oscuro, un lugar lleno de aire perfumado y apretados ramos de flores en cubos.
—Aquí están —dijo mientras arrancaba un capullo de rosa cuyos pétalos se curvaban y desprendían un ligero aroma a descomposición, aunque también podía ser que proviniera de Ma.
En ese abarrotado lugar convivía un desbarajuste de olores.
—Veamos —dijo Ma emitiendo un silbido ronco y apartando unas cajas de cartón y un montón de papel de envolver arrugado antes de descubrir un baúl metálico. Su enorme torso ocultaba el baúl por completo de la vista de Wyatt mientras manejaba un candado de combinación y levantaba la tapa del baúl—. Escoge —dijo mientras se apartaba.
Tyler entró en ese momento y ya no quedó un resquicio de espacio libre.
—¿Has cerrado bien? —preguntó Ma.
—Sí.
—¿Has vaciado la caja?
—Sí.
—Puedes irte entonces a casa, cielo.
Pero Tyler observaba a Wyatt. El sobrino no despertaba ninguna simpatía. Se le veía dirigido por impulsos y agravios que probablemente ni él mismo podría nombrar, pero que Wyatt sí reconoció: envidia, rivalidad, paranoia, odio; una baja autoestima dándose de bruces contra un ego inconmensurable e injustificado.
—Todavía no —contestó Tyler a su tía.
—Como gustes, hijo.
Ma gruñó mientras sacaba una bandeja con pistolas y revólveres. Wyatt la observaba preguntándose por qué demonios habría puesto al corriente a su sobrino de su otro negocio. Lo achacó a la ceguera del amor familiar. Él nunca la había experimentado, aunque sabía que existía.
—Seguro que tienes un encargo entre manos —dijo Tyler con voz retadora, como si no estuviera impresionado por la reputación de Wyatt.
Wyatt lo ignoró y se centró en las armas. Ma las había mantenido bien engrasadas y selladas dentro de bolsas de plástico: dos revólveres del 38, una Magnum 357, una 32 automática como la que había abandonado en Frankston y una pistola elegante que mereció una segunda mirada.
Ma asintió.
—Esa es buena —murmuró con su vozarrón de fumadora y bebedora—. Buen retroceso.
Tyler pasaba el peso de su cuerpo de un pie a otro.
—¿Qué tipo de encargo? ¿Un banco? ¿Un furgón blindado? Conozco una mutua en Geelong. A la mierda con toda la seguridad, podríamos hacerlo en un abrir y cerrar de ojos.
—¿Puedo? —preguntó Wyatt a Ma.
—Adelante.
La pistola, una Steyr GB de 9 milímetros, tenía muchas cualidades. Wyatt la sacó de la bolsa y la midió con mano experta. Sin munición pesaba poco más de un kilo y la munición de dieciocho balas más una en la recámara no añadiría demasiado peso. La observó, mientras percibía la recámara detrás del gatillo. Estaba sin usar.
—Está nueva —dijo Ma.
Wyatt no dijo nada. No estaba comprando un coche. No buscaba una ganga. Conocía esta pistola y le gustaba, eso era todo. Otras automáticas carecían de la eficiencia de la Steyr, podían errar el tiro, encasquillarse o fallar en la recarga. También se podía desmontar una Steyr GB y volverla a ensamblar en menos de veinte segundos, que era lo que Wyatt estaba haciendo en ese preciso instante.
—¿Cuánto? —preguntó.
—Dos mil —dijo Tyler.
—Cállate, Ty —dijo Ma—. Mil.
—Está bien, mil con una caja de munición incluida.
—Hecho.
Tyler chasqueó los dedos.
—Genial —dijo.
—Ty, cariño…
—No me fío de él ni un puto pelo.
Wyatt contó los billetes del botín del director del puerto. Ma volvió a colocar la Steyr dentro de la bolsa de plástico y luego dentro de un grueso envoltorio de seda rojo que envolvía un frondoso ramo de rosas. Wyatt salió del lugar como un hombre que regresa al calor del hogar. Dejó atrás a una vieja gorda con un bolso viejo bien abultado y a un aprendiz de gánster lleno de resentimiento.
En algún punto de Elizabeth Street se metió en un McDonald’s, tiró las rosas en la papelera del cuarto de baño y se guardó la Steyr en la cintura por detrás en la espalda, bajo la chaqueta. Después, se fue a casa. Antes que nada, necesitaba poner a buen recaudo la pistola.
Wyatt vivía en el barrio de Southbank; era una zona de bloques de apartamentos relativamente nuevos que había detrás de los cafés, las tiendas especializadas y las zonas peatonales que bordeaban el río. Las torres Westlake eran cuatro bloques alrededor de un patio desde donde se podía llegar a pie al río y al distrito financiero de la ciudad. Cada bloque tenía seis apartamentos por piso, su propio aparcamiento subterráneo, una piscina en el tejado, un gimnasio en el sótano y ninguna vista al río. Wyatt tenía dos apartamentos. Uno era un escondite en el último piso. Su apartamento diario estaba en la primera planta, al final de un pasillo oscuro donde a nadie se le había perdido nada. Entró inmediatamente y guardó la Steyr en una caja de seguridad en el suelo.
Una sensación de inquietud lo condujo a la ventana principal a mirar hacia fuera. Un rato más tarde, volvía a cruzar el río y se adentraba en la densa tarde de viernes, mirando la superficie reflectante y organizando sus próximos pasos en la cabeza. Tyler Gadd era un oportunista, pero ¿se atrevería a enfrentarse a él?
Elizabeth Street bullía de actividad, abarrotada de compradores, escolares y oficinistas que se apresuraban hacia sus autobuses y tranvías, ansiosos por regresar a casa. Había coches aparcados a ambos lados de la calle, y los sonidos de los cláxones de los coches y de los vehículos públicos y las toxinas inundaban el aire. A nadie parecía importarle tanto jaleo cuando, en el exterior de una abarrotada tienda de fotografía, Wyatt se dio la vuelta y agarró por el pescuezo a Gadd. Podría haber sido el saludo un tanto alborotado entre dos viejos amigos.
—¡Ay! —protestó Gadd.
El antebrazo de Wyatt lo asfixiaba. Este disminuyó la presión, volvió a apretar y aflojó de nuevo. Con la mirada fría, pero con voz suave, dijo:
—Me has seguido hasta casa.
—No te has dado cuenta, ¿eh, tío listo? —dijo Gadd con voz atragantada, frotándose el cuello.
Era verdad. Wyatt no se lo podía perdonar: había fallado a la hora de darse cuenta de que lo seguían. Pero su instinto no lo había abandonado por completo, y por eso apretó de nuevo la garganta de Gadd.
—Mantente alejado de mí.
—Escucha, tengo muchas ideas, buenas ideas.
Wyatt se alejó.
—No me interesa.
—¿Qué tal si te invito a una cerveza, o a un café?
—Me largo. No me sigas —dijo Wyatt.
—¡Espera!
Wyatt siguió andando. No miró hacia atrás. Anduvo hasta que por fin pudo relajarse, después volvió atrás y dobló a la derecha hacia Collins Street. Cerca de la cima de la colina tomó una calle a mano izquierda que daba a la parte trasera de las oficinas centrales de un banco y finalmente bajó unos escalones de cemento con olor a orina hasta el sucio sótano de un relojero, donde tenía alquilada una taquilla. Allí seguía el mismo propietario de siempre, un poco más viejo, más cegato y encorvado, con las gafas rayadas y cubiertas de una película de grasa, las manos callosas llenas de cortes y arañazos y con los huesos y la piel acartonada. Se acordaba de Wyatt, aunque no se habían visto en años.
Wyatt salió de allí con sus últimos cinco mil dólares en metálico.
5
Le Page cogió el siguiente tren a París desde Waterloo, llevando consigo bolsas de los almacenes Harrods con los bonos dentro de un tubo de cartón de la tienda de regalos de la National Gallery. Odiaba aquel trayecto, bajo las aguas del Canal de la Mancha.
Aquel viernes al mediodía alquiló una habitación en una pequeña pensión cerca del jardín de las Tullerías. Uno de los matones de Aleksandr vino a por los bonos. Masculló un «Te verá mañana», pero como en el tipo de negocios de Aleksandr la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, Le Page siguió al forzudo y espió el apartamento de Aleksandr. Por la tarde vio a un hombre y tres mujeres que llegaban y se marchaban por separado, llevando cada uno un maletín. Le Page siguió a la última mensajera hasta el aeropuerto, hasta la puerta de embarque, y la vio embarcarse en un vuelo hacia Toronto. Supuso que los otros habían volado a lugares como Estados Unidos, Sudáfrica o Sudamérica.
Le Page volvió a su pensión. Tenía que matar el tiempo. Encendió el portátil y comprobó las noticias. Un reportaje mostraba a una portavoz de Gwynn’s manifestando un pesar bien ensayado por el fallecido, y también asombro, ya que el mensajero tan solo llevaba consigo documentos de hipotecas. Una de esas innumerables tragedias, decía, el atraco de un oportunista que había acabado horriblemente mal.
La noticia bien podría haber quedado en el olvido o haberse limitado a nada más que tres líneas al final de la página cinco del Evening Standard, pero el caso era que el exsoldado se había estado viendo con una contable del departamento de inversiones que sabía distinguir cuándo se intentaban ocultar cosas. Indignada porque su antiguo novio se hubiese convertido en una mera estadística, filtró a la prensa que este llevaba doscientos sesenta millones de libras en títulos al portador compuestos de Certificados de Depósito y en Letras del Banco de Inglaterra.
En Gwynn’s se negaron a confirmar o desmentir nada. Le Page sonrió con un gesto de desprecio: sabía cómo iba a terminar todo. La empresa seguiría en pie. Gwynn’s se había fundado en 1785, y, después de todo, nadie iba a meter el dedo en la llaga en un momento así.
Aleksandr envió un coche a recogerlo a las diez del día siguiente. El ruso tenía un aspecto frío y mundano, mientras que su apartamento resultaba acogedor y estaba repleto de samovares e iconos. Tomaron café y conversaron sobre cosas aburridas antes de que Aleksandr le pasara un fajo de Letras dentro de un sobre.
—La próxima semana las llevarás a mi gente en la ciudad de México.
—¿Por qué no ahora?
—Vete a casa. Descansa. Te lo mereces.