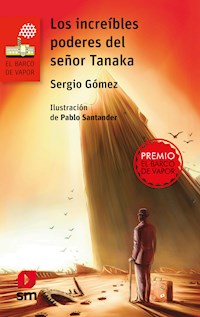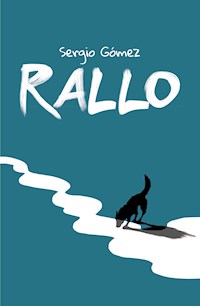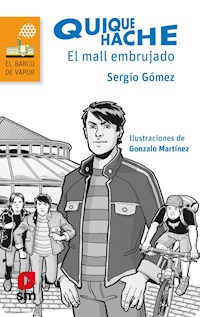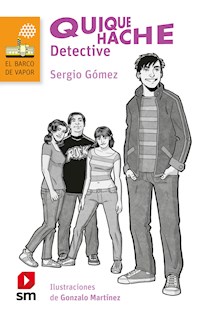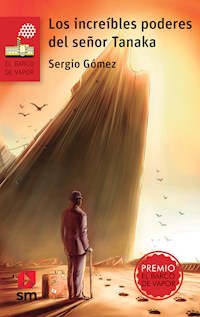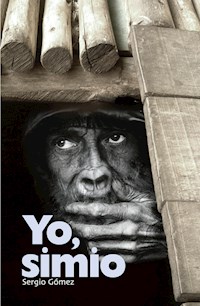
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SM Chile
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El protagonista de esta historia es un simio que piensa y siente como hombre, que obtendrá su libertad y que, incluso, logrará llevar la existencia de un verdadero ser humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
A José Pedro y Julieta
1
Mis primeros recuerdos no son los de una familia cariñosa, que me hiciera comprender mi verdadera naturaleza. Tampoco recuerdo mi existencia en alguna selva húmeda o encima de altos árboles. Todos mis recuerdos son los de un prisionero en una jaula.
En los días de calor me refugiaba en el interior de mi celda; allí nadie podía verme y tenía un poco de privacidad. Pero la mayor parte del día estaba frente a los barrotes, observando a los visitantes que se paseaban. Nuestro parque zoológico se levantaba en la mitad de un cerro que se enfrentaba a la ciudad. Desde mi celda tenía una vista parcial y lejana del plano de ella. En esa época no me imaginaba qué significado tenían esas líneas interminables, ese murmullo persistente o, por las noches, el titilar de las luces nocturnas. Como dije antes, mi vida se limitaba al espacio de una jaula. Dependía de mis cuidadores, todos hombres grises que me trataban con desgano y muchas veces recelo. Una vez al mes se acercaban todos ellos, con sogas y alambres me inmovilizaban apretándome el cuello y me encerraban en el interior de la jaula. Entonces lavaban el estrecho lugar con agua, mientras yo, torturado de esa forma, me quejaba de dolor. Para los guardias eso no significaba nada. Yo era un prisionero sin derechos. Todos los meses tenía que sufrir esa humillación.
Por las noches, a la hora en que el parque cerraba, observaba las luces de la ciudad y me preguntaba por qué estaba allí, por qué era prisionero, qué delito tan grave había cometido. Me esforzaba por comprender, pero era inútil, no llegaba a ninguna respuesta. Creía, erradamente, que no era diferente de los guardias que me vigilaban o de los visitantes que acudían diariamente al parque. Podía reconocer algunas diferencias físicas de mi parte: mis largas manos, mi cuerpo cubierto de pelos y algunos otros detalles, pero sentía que eran solo detalles sin verdadera importancia. Me sentía, aunque esto pueda ser considerado una broma, uno más, uno como cualquiera o como todos. Por supuesto, estaba equivocado, pero eso lo descubrí después. Mi vida de simio joven dentro de esa jaula me parecía injusta, aborrecible, y ocupaba mis reflexiones en tratar de encontrar respuestas a aquel encierro.
Una mañana en que los guardias realizaban la limpieza de la jaula, sentí como nunca el dolor que provocaban la gran vara y el alambre que me doblaban el cuello. Apenas podía respirar. Deseaba que terminaran pronto la limpieza para volver a mis pensamientos, a mi mundo solitario. Pero entonces la vara cedió y el cable entero quedó suelto, sin que ninguno de los celadores se percatara. Moví levemente la cabeza y quedé liberado. Por delante tenía abierta la puerta enrejada. En el fondo oía a los hombres, despreocupados, limpiar baldeando el lugar. Salté hacia delante fuera de la jaula. Me arrastré por el sendero, sin saber cuál dirección era la más adecuada, excitado por aquel momento inesperado.
Al menos parte de mi raciocinio era frío porque creí que lo más conveniente era subir hacia el cerro, donde parecía más denso de vegetación y arboleda. Por un momento pensé, y creo que no estaba equivocado, que esa dirección me permitiría esconderme entre los arbustos. En esa época era un simio joven, entendía muy poco lo que ocurría a mi alrededor; si hoy puedo contarlo de esta forma es que muchos de mis actos ahora han pasado por la mesura y la reflexión que entrega una edad madura. Subí por la gravilla del sendero y vi por primera vez en muchos años cómo lucía mi celda desde arriba. Observé también la jaula de dos jirafas parsimoniosas y también a un oso pardo, muy viejo. Desde mi jaula siempre oía sus quejidos, producidos, probablemente, por una enfermedad crónica que nadie se preocupaba de tratar. Me encontré en el sendero a un grupo de niños que venía de bajada (las escuelas organizaban periódicamente visitas a nuestro parque zoológico). Los niños reían y no parecieron temerme, sino sorprendidos, pero de la misma forma que lo estaba yo. Incluso uno de ellos me sonrió como si hiciera un gran descubrimiento. Tal vez fue ese momento, ese extraño momento en que me sentí como nunca uno más de ellos, uno que recibía con gratitud una sonrisa. Me detuve. Moví graciosamente la cabeza y los brazos en señal de amistad, como estaba acostumbrado a hacerlo para detener a los visitantes ante mi jaula, para prolongar de esa forma sus visitas y obtener, a cambio, un poco de compañía. Pero entonces un hombre gordo —probablemente uno de los profesores del grupo de los niños— comenzó a gritar desesperado pidiendo auxilio al verme. Todos corrimos en distintas direcciones. Ese instante de pánico me distrajo y perdí la concentración que requería mi huida. Vi a dos guardias que subían hacia el sendero. Retrocedí. Los niños se apartaron atemorizados por los gritos de su profesor. Uno de los guardias, que limpiaba el piso de mi jaula, uno especialmente asignado a mi cuidado, a quien todos llamaban Palmines el Grande, se acercó por detrás sin que lo viera. Yo estaba confundido y desesperado, sin decidir qué hacer a continuación. Comencé a dudar del éxito de mi huida. Erradamente bajé por el sendero antes que seguir subiendo para encontrar los árboles. Tampoco sabía en ese momento que mi medio natural, en el cual estaría más cómodo y podría desplegar mis habilidades, eran nada menos que los árboles. No me di cuenta de que Palmines el Grande me esperaba oculto en una esquina de mi jaula. Levantó entonces un garrote que dejó caer cobardemente en mi cabeza. Fue lo último que recuerdo. Enseguida todo se oscureció y caí inconsciente. Escuché muy lejanos los gritos de los niños, los silbidos de los guardias y la risa de Palmines el Grande.
Desperté enfermo. Durante los siguientes días sentí mi cabeza enorme y desproporcionada. Un veterinario me observó sin hacer nada. Todos esos días permanecí en el fondo de la jaula, en la oscuridad del fondo, donde me lamentaba por mi suerte y mi vida. Reconozco que lloré no solo por el dolor de la herida, que me dejó una pequeña cicatriz en la cabeza que aún conservo, sino por desperdiciar tal vez mi única posibilidad de escapar de esa prisión. Pero algo nuevo también surgió con ese intento frustrado. Por primera vez sentí verdaderamente que no pertenecía a ese lugar. Buscaría entonces, por todos los medios, salir de allí, sabía que mi lugar no estaba en esa jaula estrecha, condenado por un delito que no conocía. No me imaginaba, como me enteré más tarde, que mi única función en ese lugar era servir de muestrario absurdo de mi especie. Ese golpe en la cabeza produjo en mí un cambio importante; por primera vez deseé con todas mis fuerzas convertirme en un simio libre.
2
Los siguientes meses fueron de transformaciones. Presentía que algo ocurriría y que pronto saldría de ese lugar. Los cambios llegaron con M. (aquí no me atrevo a escribir su nombre y me conformo con la solitaria inicial). Ella llegó un domingo acompañada de quien debió ser su novio en esa época. Ambos parecían felices. Esos días para mí eran de profundas meditaciones buscando la solución a mis problemas; por lo tanto, no deseaba agradar neciamente a mis visitantes. Después de mi intento frustrado por escapar vivía sumido en mis pensamientos y poco me interesaban los visitantes del parque, incluso los niños, con los que siempre creí tener una relación especial. A Palmines el Grande le escuché decir que yo no era el mismo. Una noche, cuando el parque se encontraba cerrado, Palmines el Grande se acercó a mi celda. Bebía una botella y hablaba incoherencias. Me culpó de su suerte y de su ocupación, que, según él, lo desmerecía. Siempre quiso manejar un taxi o un autobús, pero sus escasos estudios y recursos solo le permitieron la ocupación de guardia de zoológico. De todo aquello era culpable yo, según sus palabras. En medio de sus reclamos me lanzó a la cara el alcohol que bebía. No protesté y preferí esconderme en el fondo de la jaula. Desde allí lo escuché insultarme y humillarme durante horas.
Ese domingo, el primero que vi a M. acompañada de su novio, ambos se sentaron en el banquillo justo al frente de mi celda. El novio, un tipo burlón y siempre risueño, me lanzó con desdén unos maníes que me cuidé de no recoger. Al menos tenía el suficiente orgullo para rechazarlos. Les di la espalda y cerré los ojos para tratar de dormir una siesta. Entonces escuché hablar a M., le escuché frases que nunca a nadie había escuchado antes. Reclamaba contra su novio el maltrato de criaturas como yo, encerradas en ese lugar. Por primera vez oía algo así, por primera vez alguien lograba expresar claramente todo aquello que yo consideraba ilegítimo e injusto. Entonces me volví a mirarla. Creo que en esa mirada que ambos intercambiamos surgió algo, pero no alcanzamos a nada más porque el novio burlón se levantó y la arrastró a ella hacia otras jaulas, tal vez a observar la decadencia de nuestro enfermo oso pardo, que nunca cesaba de quejarse de dolor. Me quedé observando cómo se alejaba, había visto en esos ojos comprensión y eso me llenó de felicidad.
Creí que no la volvería a ver, pero una semana después apareció, aunque solo fue una aparición fugaz. La vi a lo lejos, sola, a los pies del mirador del comienzo del sendero, desde donde se debía apreciar el plano general de la ciudad, el que yo no alcanzaba a ver desde mi lugar. Con todas mis ansias quise que ella se acercara nuevamente a mi jaula y me hablara del mismo modo que la primera vez que estuvo allí. Pero esta vez parecía triste; tenía la vista perdida en el paisaje de la ciudad y por un momento comprobé que lloraba discretamente. Más tarde me enteré de que había acabado su relación con aquel novio burlón; lo que a mí, en todo caso, me pareció lo más adecuado para ella. Un momento después se alejó por el sendero de gravilla. Pensé que no regresaría nunca más y volví a sentirme abandonado y desesperanzado.
No ocurrió de ese modo. Esta vez fueron varias semanas las que tuve que esperar y en las que casi olvidé su rostro. Hasta que M. volvió al parque zoológico y fue directo a mi jaula. Se sentó en la banquilla justo al frente de mis barrotes, observándome largamente. Tampoco yo me moví. No pretendía hacer juegos divertidos para ella, rascarme el cuerpo o dar saltos, no creí que era lo adecuado. Y no me equivoqué. La mirada de M. era de compasión y comprensión, dos sentimientos que por primera vez comenzaba a entender. De pronto, de su cartera extrajo un pequeño libro que comenzó a leer en voz alta. Por supuesto que al principio no entendí de qué se trataba, creí que era una broma, que ella ahora pretendía divertirme con actos incongruentes. Luego entendí que sus palabras provenían de aquel objeto que sostenía entre las manos. Entonces presté atención a la lectura, a la historia que relataba. Nunca antes había sentido algo así como cuando comencé a comprender, cuando en mi triste cabeza de simio comenzó a dibujarse aquella historia, comenzaron a crearse figuras, personajes y paisajes que nunca antes había visto, pero que parecían tan vivos cuando me los imaginaba. Por primera vez no me sentí prisionero, no me sentí encerrado entre barrotes, sino parte de todo aquello que relataba esa voz. Cuando terminó de leer, tuve que bajar la cabeza para que M. no se diera cuenta de que, de un modo simiesco, también yo lloraba.
3
Las visitas de M. a mi jaula se repitieron, a veces diariamente. Se sentaba en el banquillo y comenzaba un discurso sobre el derecho de todo prisionero y de lo injusto que resultaba el encierro en aquel zoológico. Así comprobé que existían más prisioneros como yo, o como el viejo oso o las dos jirafas, que vi en mi intento fallido de huida. Luego de esos monólogos fervientes —con los cuales yo estaba muy de acuerdo—, abría su cartera, extraía un libro distinto en cada ocasión y comenzaba a leer en voz alta. El timbre de su voz quedaba vibrando en mi cerebro. Por las noches lo repasaba en mi cabeza para sentirme acompañado. Incluso ahora que han pasado los años, a veces, secretamente, repito aquel sonido en mi mente, aquella voz que me reconfortaba.
Las historias que me leía me fueron haciendo comprender parte del mundo equivocado donde creía vivir, pero no fue lo suficiente para entenderlo del todo. Aquellos días, debo decirlo, fueron los más felices, tal vez los únicos felices que había experimentado hasta ese momento. Una noche en que observaba las luces de la ciudad a lo lejos, me di cuenta de que estaba enamorado de M. Con la misma determinación entendí que esa situación se contradecía con una fuerza aún más fuerte que el amor. Deseaba, antes que nada, convertirme en un simio libre, con una vida verdadera. Mi deseo de escapar significaría alejarme de M., tal vez no verla nunca más. Fue una época de muchas emociones. Pero aún no encontraba la solución para el problema principal: escapar de esa prisión. La solución, curiosamente, la consiguió la propia M. Sus alegatos sobre el maltrato que yo sufría o que sufrían todos los que como yo habitaban ese lugar, no eran exclusivamente teóricos, no eran solo conmiseraciones, sino que esperaba transformarlos en acciones prácticas.
También en esa época descubrí la diferencia más aplastante que nos separaba a M. y a mí, la única que yo creía entonces insalvable. A pesar de todos mis intentos no lograba expresarme, no lograba verbalizar las ideas que corrían vertiginosamente por mi cabeza. Sólo emitía gruñidos horribles y hasta amenazantes. Me era imposible adquirir ese tono dulce y agradable que lograba M. en sus lecturas frente a mi jaula. Por las noches, cuando nadie me veía, ensayaba largos parlamentos que terminaban en absurdos gruñidos ininteligibles.
La semana decisiva llegó sorpresivamente. De alguna forma sabía que algo ocurriría y sabía que aquello me alejaría de M. Una mañana apareció ella muy temprano, coincidió con el día de limpieza de mi jaula. Presenció entonces, a la distancia, las torturas a las que era sometido por los guardias, que me creían un ser peligroso a quien se debía amarrar con alambres y mantener postrado para que ellos hicieran su trabajo. M. se enfureció frente a Palmines el Grande, la escuché gritarle que el animal era él. Sus palabras me llenaron de felicidad a pesar de sentirme sin aire, apretado por los amarres y la vara sobre mi cuello. Por primera vez, Palmines el Grande pareció empequeñecido y se retiró furioso del lugar. M. lo siguió, amenazándolo con una carta de reclamo a la dirección del parque zoológico por aquellos procedimientos.
Al día siguiente, M. apareció frente a mi jaula y leyó su nota de reclamo, que a mí me emocionó casi hasta las lágrimas. Señaló que no solo entregaría la nota, sino que haría algo más y sería la solución definitiva a mi problema. Mientras reclamaba ante los directivos del parque, la hicieron esperar en las oficinas de la entrada. Cuando nadie la veía, logró hacerse con un manojo de llaves. Creía que una de esas llaves abriría mi celda y así yo podría huir. Solo necesitaba probarlas una a una. No puedo describir mi estado de excitación al escuchar algo así. Tenía otra oportunidad de escapar, pero a la vez comprendí, como nunca antes, que escapar significaría no solo un riesgo, sino que además perdería definitivamente a M.
Los siguientes días pensé que todo estaba perdido porque M. no apareció. Palmines el Grande y el resto de los guardias quisieron vengarse de mí por aquella carta interpuesta. No recibí alimento y debía conformarme con beber el rocío que encontraba en los objetos por la mañana. Durante cuatro días ninguno de los guardias se acercó con frutas o verduras hasta mi jaula. Un dolor intenso me recorría el cuerpo y comencé a debilitarme.
Pero una tarde regresó M., venía nerviosa y diferente. Me dijo, entrecortadamente, que era el día, que una vez libre debía huir hacia los cerros, allí encontraría suficientes árboles y vegetación. Por supuesto ella ignoraba que yo jamás sobreviviría en aquel lugar, había vivido desde mi nacimiento en esa prisión y sería incapaz de valérmelas por mí mismo en un ambiente silvestre. De todas maneras prefería hacer el intento; deseaba convertirme en un simio libre aunque esto significara mi muerte.