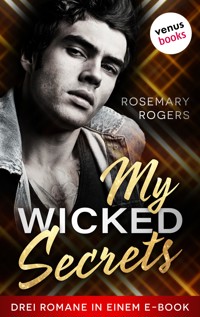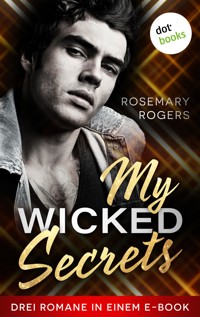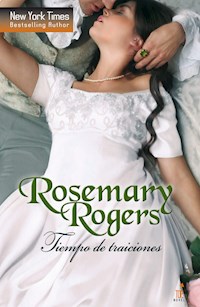4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
La hija ilegítima del zar de Rusia, Leonida, llega a la residencia de Stefan, duque de Huntley, con secretos… y una misión. Mientras busca unos documentos que están ocultos en la enorme biblioteca de Stefan, es la anfitriona perfecta, y también la espía perfecta. Stefan, fascinado por su inmaculada belleza y su aire de misterio, se acerca a ella de una manera íntima… y Leonida, aunque tiene obligaciones hacia su familia y su país, se siente completamente cautivada. Sin embargo, a medida que el peligro y el deseo se entremezclan en una intrincada red de espionaje y engaños, los dos se enfrentarán a una elección que sólo podrán hacer por amor. "Rosemary Rogers es la reina de la novela romántica histórica." New York Times Book Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Rosemary Rogers. Todos los derechos reservados.
CARTAS DEL PASADO, Nº 88 - diciembre 2011
Título original: Bound by Love
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Traducido por María Perea Peña
Publicada en español en 2009
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-375-3
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
1821
San Petersburgo, Rusia.
La residencia de la condesa Nadia Karkoff, situada a poca distancia de la Avenida Nevsky, no era la mansión más grande del vecindario, pero sí, con mucho, la más lujosa.
La fachada era elegante, de líneas clásicas, con un gran número de ventanas y una gran terraza con columnata. Las estatuas griegas que adornaban la balaustrada del tejado miraban hacia abajo con una fría expresión de superioridad. O quizá, mostrando su desaprobación hacia el gran jardín que rodeaba el edificio, puesto que su diseño no tenía nada de clásico. Era una brillante profusión de flores y arbustos ornamentales y de fuentes de mármol de las que complacían a la aristocracia rusa.
El interior de la casa era igualmente elegante. Las estancias eran grandes, y los altísimos techos tenían ricos ornamentos de color dorado, zafiro y granate. Aquellos colores vivos daban una sensación de calidez durante los largos y deprimentes meses de invierno.
El mobiliario era una combinación de piezas de maderas claras y satinadas, de estilo francés, que contrastaban de un modo muy agradable con la oscuridad de los cuadros de maestros flamencos que colgaban de las paredes. Sólo los adornos con gemas incrustadas y las figuritas de jade que había dispersos por todas las habitaciones eran rusos.
Sin embargo, lo más maravilloso de toda la casa eran las vistas.
Desde las ventanas del piso superior se divisaban las iglesias con agujas brillantes y los edificios espléndidos con cúpulas doradas que conformaban San Petersburgo. El panorama deslumbrante permitía apreciar la belleza de la ciudad sin sentir las tensiones y el ritmo desenfrenado de las calles.
Después de haber vivido durante sus veintidós años en aquella casa, la señorita Leonida Karkoff sólo lanzó una breve mirada de admiración por la ventana de su dormitorio; se sintió más complacida por la luz de finales de primavera que por aquellas vistas tan familiares.
Se sentó ante el espejo de su tocador para que su doncella, Sophy, pudiera recogerle el pelo largo, dorado, en un elegante moño alto, dejando unos cuantos rizos sueltos para que le acariciaran las sienes. Aquel estilo severo favorecía mucho su rostro perfectamente ovalado, de piel de alabastro, y acentuaba su delicada estructura ósea y el brillante color azul de sus ojos.
Nunca tendría la belleza seductora y oscura de su madre, pero siempre se la había considerado guapa. Además, había algo más importante: su pelo del color del oro y sus ojos azules eran tan parecidos a los de su padre que no había forma de pasar por alto el parentesco.
Algo bastante extraño, teniendo en cuenta que, para todos los efectos prácticos, ella era bastarda.
Por supuesto, el conde Karkoff la había reconocido de buena gana, y él ya estaba casado con su madre cuando Leonida nació. Eso la convertía en hija legítima a ojos de la sociedad. Sin embargo, había poca gente en Rusia, y quizá fuera de las fronteras del país, que no supiera que su madre había tenido una aventura tórrida con Alexander Pavlovich, el zar, y que había tenido que casarse urgentemente con el conde. De igual modo, todos sabían que el conde había dispuesto, de repente, de los rublos suficientes como para restaurar su residencia, ya ruinosa, a las afueras de Moscú, finca de la que apenas salía, mientras que la condesa recibió como regalo aquella preciosa casa y una asignación periódica tan generosa como para mantener su elegante estilo de vida.
Era un secreto que todo el mundo conocía pero del que nadie hablaba. De vez en cuando, Alexander Pavlovich enviaba a Leonida una invitación para que lo visitara cuando estaba en San Petersburgo, pero no era más que una figura vaga y benevolente que entraba y salía de su vida, no una figura paterna.
Y en realidad, ella no deseaba tener más figuras parentales, pensó con resignación, mientras su madre entraba en la habitación. Llevaba un vestido de gasa color cereza y satén plateado, con lazos a juego en la melena de rizos negros y brillantes.
Su belleza era tan espectacular como lo fue su entrada, aunque enseguida esbozó un gesto de desagrado al ver de nuevo el damasco, en colores crema y azul, que Leonida había elegido para decorar sus estancias privadas.
Nadia Karkoff nunca entendería el gusto de Leonida por lo sencillo.
–Madre –dijo Leonida, volviéndose en su asiento y mirando a la condesa con cautela. No había duda de que se querían mucho, pero Nadia tenía una voluntad férrea y pasaba por encima de todo aquello que se interponía en su camino. Incluyendo a su hija–. ¿Qué haces aquí?
–Sophy, deseo hablar a solas con mi hija –anunció Nadia.
La doncella, que era hija de la niñera inglesa de Leonida, hizo una reverencia y le guiñó un ojo disimuladamente a su señora. Estaba muy acostumbrada a la tendencia melodramática de Nadia a sentirse ofendida.
–Por supuesto.
Cuando la doncella se marchó, Leonida se levantó de la silla e irguió los hombros.
–¿Ha ocurrido algo? –le preguntó directamente a su madre.
La condesa se dirigió hacia la cama del dormitorio. Parecía que, una vez a solas con Leonida, no tenía ganas de abordar el asunto que la había llevado hasta su habitación.
–¿Acaso no puedo querer tener una conversación privada con mi hija?
–Eso sucede pocas veces –murmuró Leonida–. Y nunca a estas horas de la mañana.
Nadia se echó a reír.
–Dime, pequeña mía, ¿me estás reprochando que tenga costumbres indolentes o que no haya sido una madre dedicada?
–Ninguna de las dos cosas. Sólo quería una explicación de esta visita inesperada.
–Dios Santo –dijo Nadia.
Tomó el delicado vestido de color beis que había en la cama y observó la doble fila de volantes del escote, que era muy recatado.
–Ojalá permitieras que te hiciera los vestidos mi modista. Cualquiera te confundiría con un miembro de esa aburrida burguesía, en vez de una preciosa joven de la nobleza rusa. Debes pensar en tu posición, Leonida.
Aquélla era una conversación habitual, de las que no sacaría a su madre de la cama a una hora tan temprana.
–Prefiero a mi modista, mamá –dijo Leonida con voz firme–. Ella comprende que mis gustos son más modestos que los de las otras mujeres.
–Modestos –repitió Nadia. Dejó escapar un suspiro de impaciencia y miró la figura esbelta de su hija, que nunca poseería las formas seductoras que preferían casi todos los hombres–. ¿Cuántas veces tengo que decirte que una mujer no tiene poder en la sociedad a menos que sea lo suficientemente sabia como para usar las pocas armas que Dios le ha dado?
–¿Mi vestido es un arma?
–Cuando está diseñado para atraer la atención de un hombre.
–Prefiero el calor a atraer la atención de los demás –respondió Leonida con sinceridad.
Pese al tiempo primaveral que por fin había llegado, había un buen fuego ardiendo en el hogar de la chimenea de mármol. Leonida siempre tenía frío.
Nadia arrojó el vestido a un lado y sacudió la cabeza.
–No seas boba. He hecho todo lo posible para asegurar tu futuro. Puedes elegir entre los hombres más influyentes del imperio. Podrías ser princesa si siguieras mis indicaciones.
–Te he dicho que no quiero ser princesa. Ésa es tu ambición, no la mía.
Sin previo aviso, Nadia caminó con rapidez y se situó frente a su hija con una expresión severa.
–Eso es porque nunca has sabido lo que es no tener riqueza o una posición establecida en sociedad, Leonida. Puede que tú desprecies mi ambición, pero te aseguro que se te olvidaría tu precioso orgullo si eres tan impetuosa como para creer que se puede vivir sólo de amor. No hay nada encantador en pasar frío en invierno, ni en tener que zurcir los bajos gastados de los vestidos –dijo ella, recordando el dolor del pasado–. Ni tampoco en ser excluida de la sociedad.
–Perdóname, mamá –dijo Leonida con suavidad–. No es que no te agradezca los sacrificios que has hecho por mí, pero…
–¿De veras?
Leonida se quedó sorprendida por aquella brusca interrupción.
–¿Disculpa?
–¿De verdad estás agradecida por lo que he hecho?
–Por supuesto.
Nadia le tomó las manos a su hija.
–Entonces, accederás a hacer lo que voy a pedirte.
Leonida se liberó rápidamente.
–Te quiero, mamá, pero mi agradecimiento tiene límites. Te he dicho que no voy a aceptar la proposición del príncipe Orvoleski. Tiene edad para ser mi padre, y apesta a cebolla.
–Esto no tiene nada que ver con el príncipe.
La cautela de Leonida se convirtió en ansiedad. La expresión de su madre tenía algo que le advertía que aquello era algo más que las habituales escenas de teatro que Nadia adoraba.
–Ha ocurrido una cosa.
–¿Qué?
En vez de responder, Nadia se dirigió hacia la ventana.
–Tú sólo conoces una pequeña parte de mi niñez –dijo.
Leonida observó la rígida espalda de su madre con confusión. La condesa de Karkoff nunca hablaba de sus orígenes humildes.
Nunca.
–Me has contado que te criaste en Yaroslavl antes de venir a San Petersburgo –dijo.
–Mi padre tenía un parentesco distante con los Romanov, pero discutió con el zar Paul y era demasiado orgulloso y obstinado como para disculparse, así que fue desterrado de la corte para siempre –dijo Nadia, con una carcajada despreciativa–. Estúpido. Vivíamos en una casa monstruosa, helada, a kilómetros del pueblo más cercano, con la ayuda de unos pocos campesinos para evitar que el edificio se derrumbara. Yo estaba aislada entre salvajes, con la única compañía de mi niñera.
A Leonida se le encogió el corazón. ¿Aquella mujer extravertida, alegre y coqueta encerrada en una casona vieja y oscura? Debió de ser un infierno para ella.
–No te imagino en semejante situación –susurró.
Nadia se estremeció y acarició con una mano el collar de brillantes que adornaba su cuello, como si quisiera asegurarse de que aquellos recuerdos no se lo habían llevado.
–Fue un espanto, pero aprendí que haría cualquier cosa por escapar –respondió–. Cuando mi tía decidió que era su deber invitarme a su casa, hice caso omiso de la amenaza de mi padre de desheredarme. ¿Qué podía ofrecerme él, aparte de años de soledad y tristeza? Vendí las pocas joyas que tenía y vine sola a San Petersburgo.
Leonida se rió suavemente con admiración. Por supuesto, aquello era más propio de su madre. Entre Nadia y sus sueños no podía interponerse nada.
–Eres asombrosa, madre –le dijo–. Hay pocas mujeres que hubieran tenido tanto valor.
Nadia se volvió lentamente con una sonrisa de arrepentimiento en los labios.
–Fue más por desesperación que por valor, y de haber sabido que iba a ser más una sirvienta que una invitada en casa de mi tía, no creo que hubiera estado tan dispuesta a soportar el espantoso viaje. Sin embargo, al menos tuve la oportunidad de entrar en sociedad, con la ayuda de Mira Toryski.
Leonida tardó un momento en recordar aquel nombre.
–¿La duquesa de Huntley?
–Su familia y ella eran los vecinos de mi tía –le explicó Nadia–. Por supuesto, ella ya era una de las mujeres más brillantes de la alta sociedad. ¿Cómo no iba a serlo? Era bella y rica, y sin embargo, asombrosamente buena. Yo nunca entendí por qué se apiadó de mí y me invitó a unas cuantas fiestas, pero se lo agradeceré eternamente.
La condesa demostró un gran afecto por su amiga de juventud. Era extraño, teniendo en cuenta que Nadia prefería rodearse de los guapos oficiales del ejército que de las damas de su círculo.
–¿Entonces fue cuando conociste a Alexander Pavlovich?
–Sí –dijo Nadia, y su mirada se suavizó, como siempre que se mencionaba al zar–. Era muy guapo, y encantador. Con sólo verlo, me di cuenta de que era un hombre destinado a la grandeza.
Leonida contuvo el impulso de preguntarle a su madre más cosas sobre su relación con Alexander Pavlovich. Había algunas preguntas que era mejor no formular.
–Todo esto es fascinante, mamá, pero no entiendo por qué estás preocupada.
A Nadia le temblaron las manos cuando se alisó la falda del vestido.
–Necesito que entiendas lo mucho que quería a Mira.
–¿Por qué?
–Poco después de que yo llegara a San Petersburgo, Mira conoció al duque de Huntley. Ella, como muchas otras mujeres, se enamoró del inglés, y se marchó con él a Londres para casarse. Yo me quedé muy triste al perder a mi amiga. Ella era… bueno, digamos que mi único consuelo fue mantener correspondencia con ella para poder seguir involucradas en las vidas de la otra.
–Comprensible –dijo Leonida.
–Quizá, pero yo era muy joven, y cuando Alexander Pavlovich comenzó a demostrarme su interés, yo compartí todos los detalles con Mira.
Leonida estaba cada vez más confusa.
–Por lo que sé, tu relación con el zar Alexander no fue precisamente un secreto celosamente guardado.
–No. Nuestra relación fue fuente de muchos rumores, pero nuestras conversaciones privadas no debían ser compartidas, ni siquiera con una querida amiga, cuya lealtad a los Romanov estaba fuera de toda duda.
Leonida se puso tensa.
–¿Le revelaste a la duquesa de Huntley las conversaciones privadas con Alexander Pavlovich?
–Sabía que podía confiar en ella, y no podía compartir mis pensamientos con ninguna otra persona. No había ninguna mujer que no estuviera celosa de mí por mi relación con el zar.
–Sigue siendo así –dijo Leonida rápidamente, para tranquilizar a su madre. No conseguiría nada de Nadia si se ponía de mal humor, y Leonida tenía el presentimiento de que debía saber qué estaba ocurriendo–. Pero tú nunca eres indiscreta.
Nadia no se calmó.
–¿Cómo iba a saber yo que alguien que no fuera la duquesa vería esas cartas?
A Leonida se le aceleró el corazón.
–¿Las ha visto alguien?
–No es necesario que diga que fui una tonta imprudente. Soy muy consciente de mis errores.
–Muy bien –dijo Leonida, y respiró profundamente para tranquilizarse–. Supongo que esas cartas no contienen información que pueda resultar incómoda para el zar, ¿verdad?
–Es mucho peor que eso. En manos de sus enemigos, pueden ser su destrucción.
–¿Su destrucción? ¿No estarás exagerando?
–Ojalá. Ser el dirigente del imperio ruso no es una tarea fácil –dijo Nadia–. Entre los súbditos siempre reina el descontento, y los nobles siempre se forman conspiraciones. Sin embargo, durante los últimos años, la situación se ha vuelto mucho más peligrosa. Alexander pasa demasiado tiempo alejado del trono, viajando por el mundo. Eso da a sus enemigos más ánimos para traicionarlo.
–No necesitan mucho ánimo que digamos.
–Quizá no, pero se vuelven más atrevidos a cada día que pasa.
Leonida se humedeció los labios resecos.
–Y en esas cartas hay algo que puede dar a los enemigos del zar herramientas para perjudicarlo.
–Sí.
–¿Qué…
Nadia alzó una mano imperiosamente.
–No preguntes más, Leonida.
El primer impulso de Leonida fue exigirle a su madre una respuesta. Si iba a verse implicada en el lío que hubiera formado su madre, al menos se merecía saber la verdad.
Entonces, sabiamente, se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua.
Ella le profesaba un gran amor y un gran respeto a Alexander Pavlovich, pero más que nadie, entendía que era sólo un hombre, con todos sus defectos y fragilidades. Y, en realidad, el zar siempre había tenido un aire de melancolía, como si guardara un secreto profundo y doloroso.
¿De veras quería Leonida saber cuál era aquel secreto?
–Entonces, debes escribir al zar y advertirle del peligro –le dijo a su madre con decisión– . Seguramente, querrá volver a San Petersburgo.
–No –dijo su madre.
–No puedes ocultar la verdad, madre.
–Eso es exactamente lo que debo hacer.
Leonida frunció el ceño, incapaz de creer que su madre pudiera ser tan egoísta.
–¿Vas a poner en peligro a Alexander Pavlovich por no confesar tu indiscreción?
–Dios Santo, hija, ¿es que no te has enterado de nada durante estos últimos meses?
–¿Te refieres a la conspiración?
–Alexander está destrozado –dijo Nadia, con una expresión de angustia– . Consideraba al Regimiento Semyonoffski como el más leal de todos sus regimientos, y la traición de esos soldados ha sido como una puñalada en el corazón para él. Tengo miedo por él, Leonida. Es muy frágil. No estoy segura de que pueda soportar otra traición.
–Todos estamos preocupados por su bienestar, pero es el zar –dijo Leonida suavemente–. Debe saber que existe una amenaza hacia su trono.
–No. Tengo la intención de asegurarme de que cualquier amenaza sea sofocada antes de que vuelva Alexander.
–¿Cómo? Si alguien ha conseguido hacerse con tus cartas…
–No creo que nadie haya visto las cartas.
–Me estás causando dolor de cabeza, madre –dijo Leonida, frotándose las sienes–. Quizá debas empezar por el principio.
Nadia tomó aire y se sentó en el alféizar de la ventana para recuperar la compostura.
–La semana pasada, un hombre enmascarado que se hizo llamar la Voz de la Verdad apareció en el baile de disfraces del conde Bernaski. Ese hombre ridículo afirmó que tenía en su poder las cartas que yo le había escrito a Mira, y que las haría públicas a menos que le pagara cien mil rublos.
–Cien mil rublos –repitió Leonida con incredulidad. Era mucho peor de lo que había pensado–. Dios Santo. No podemos pagar esa cantidad.
–No tengo intención de pagar ni un solo rublo –replicó Nadia–. Por lo menos, hasta que sepa con certeza que ese desgraciado tiene de verdad las cartas, cosa que no creo.
–¿Por qué?
–Porque, en cuanto el hombre se dio la vuelta para irse, yo le pedí a Herrick Gerhardt que lo hiciera seguir.
Leonida hizo un gesto. Herrick Gerhardt era el consejero más cercano a Alexander Pavlovich, y el hombre más inquietante que ella hubiera conocido. No había nada que escapara a su mirada oscura y penetrante. Su devoción por el zar significaba que destruiría cualquier amenaza sin el más mínimo remordimiento.
Era imposible estar en presencia de aquel hombre sin tener miedo de ser enviado a la mazmorra más cercana.
–Por supuesto –murmuró Leonida.
Nadia se encogió de hombros. Claramente, no tenía tanto miedo a Herrick Gerhardt como su hija.
–No es la primera amenaza que he soportado. Mi posición atrae a menudo a gente que quiere usarme para influenciar a Alexander Pavlovich.
Bien, en aquel punto su madre no estaba sola. Leonida estaba asombrada de las muchas ocasiones en que los hombres se le habían acercado con la esperanza de que ella pudiera interceder ante el zar.
Como si ella tuviera algún poder. Era algo absurdo.
–Entonces, ¿Herrick consiguió que siguieran al hombre?
–Sí. Se llama Nikolas Babevich. Su padre es un oficial ruso y su madre es… –Nadia se encogió de hombros– . Francesa. Gente repugnante. No se puede confiar en ellos.
Leonida pasó por alto el prejuicio de su madre. Nadia todavía recordaba vívidamente la invasión napoleónica y la guerra.
–¿Lo apresaron?
–Herrick decidió que era mejor no revelarle al chantajista que habíamos descubierto su identidad.
Leonida sacudió la cabeza. ¿Acaso su madre se había vuelto loca?
–Yo no sé mucho de asuntos de estado, pero si sabes quién es ese canalla y dónde está, ¿por qué no exiges que lo arresten?
–Porque no sabemos si está actuando en solitario.
–Al menos, ¿ha recuperado Herrick Gerhardt tus cartas?
–Ha registrado la casa del hombre, pero no las ha encontrado.
–Pueden estar en cualquier parte.
–Está constantemente vigilado, así que si las tiene escondidas, al final conducirá a sus guardias hasta ellas.
Leonida se dio cuenta de que no servía de nada insistir en que arrestaran al chantajista. Si Herrick Gerhardt había decidido permitir que el hombre siguiera en libertad, nada de lo que ella pudiera decir iba a cambiar la situación.
En vez de eso, se concentró en otros asuntos más urgentes.
–¿Por qué piensas que miente al decir que tiene las cartas en su poder?
–Cuando me abordó por primera vez, le pedí que me las mostrara. Me dijo que no las llevaba encima, así que le pedí que me revelara lo que decían. De nuevo se negó a hacerlo, y me dijo que no podía darme ninguna prueba hasta que yo le hubiera pagado esa cantidad de dinero.
–Eso sí parece raro, porque es evidente que cualquiera con dos dedos de frente le pediría una prueba antes de dar el dinero.
–La mayoría de los hombres subestiman a las mujeres. Sin duda, pensaría que yo estaría tan asustada que cedería a sus exigencias sin pensarlo dos veces –explicó Nadia con desdén–. Y hay algo más.
–¿Qué?
–Mira y yo intercambiábamos secretos a menudo, y diseñamos un código para escribirnos por si acaso nuestras cartas caían en manos extrañas. Era muy tonto, y muy fácil de descifrar, pero ese hombre no me dijo nada de que hubiera conseguido traducir las palabras.
–Por lo tanto, si no tiene las cartas, ¿cómo descubrió que existían? –preguntó Leonida–. ¿Y cómo sabe que pueden ser dañinas para Alexander Pavlovich?
–Por ese motivo, Herrick Gerhardt prefiere que el chantajista no sepa que conocemos su identidad –dijo Nadia– . Cree que Nikolas Babevich es sólo un peón manejado por otros.
–Entonces, creo que no podemos hacer otra cosa que esperar a que ese hombre os conduzca hasta sus socios.
Hubo un silencio tenso, y Nadia miró fijamente a su hija.
–En realidad, hay algo muy importante que debemos hacer.
Leonida dio un paso atrás. Conocía bien aquel tono de voz, y no presagiaba nada bueno.
Al menos, no para ella.
–No estoy segura de querer saber qué es.
–Alguien tiene que viajar a Inglaterra y registrar la residencia del duque de Huntley para encontrar las cartas –dijo Nadia, ignorando las palabras de Leonida. Típico–. Si todavía están allí, podremos estar seguros de que Nikolas Babevich sólo es un mentiroso.
–Pero… si las cartas todavía están escondidas en Inglaterra, ¿cómo iba a saber alguien de su existencia?
Nadia se encogió de hombros.
–Quizá el duque de Huntley actual, o su hermano, lord Summerville, le mencionaran a alguien que existen. Edmond estuvo aquí hace pocos meses.
–¿Y por qué no les escribes y les pides las cartas? Hace muchos años que murió la duquesa, y ellos no tendrán interés en tu correspondencia.
Nadia agitó la mano con impaciencia.
–Porque, en primer lugar, son ingleses leales al príncipe regente… oh, supongo que ese horrible hombre ahora ya es rey –dijo con un gesto de desagrado–. En cualquier caso, es bien sabido que ese gordo no quedó complacido con la última visita de Alexander Pavlovich para celebrar el final de la guerra. Si el rey supiera que esas cartas contienen información que puede perjudicar al zar, no tengo duda de que exigiría que se las entregaran.
Leonida quiso darle argumentos en contra, pero había oído los rumores de que el rey George tenía resentimiento contra Alexander Pavlovich, por su actitud fría durante la breve visita que había hecho a Inglaterra. No era de extrañar; aquellos dos monarcas no podían ser más distintos.
El zar detestaba las exhibiciones ostentosas y las bravatas.
Rápidamente, Leonida buscó otra excusa para evitar lo que se avecinaba.
–Nadie puede registrar la casa del duque de Huntley sin su permiso. Un duque inglés debe de tener un batallón de sirvientes. No podría entrar en la casa sin que me atraparan.
Nadia sonrió.
–Sí podrías, si fueras una invitada.
–Madre…
–Están organizando tu viaje mientras hablamos –la interrumpió Nadia en tono firme–. Te marcharás a finales de semana.
Leonida comenzó a caminar por la habitación, intentando pensar con claridad.
–Madre, aunque estuviera de acuerdo en prestarme a un plan tan absurdo, que no lo estoy, no puedo abusar de esa manera de la hospitalidad del duque de Huntley. Además de que sería de malísima educación, él es soltero.
–Ya he escrito a lord Summerville y a su flamante esposa para informarlos de que Alexander Pavlovich ha decidido que es necesario presentarte en la sociedad inglesa. No pueden rechazarte.
Dios Santo, aquello iba cada vez peor.
–¿Vive lord Summerville con su hermano?
–No, pero el rey le ha regalado a la pareja la finca anterior de lady Summerville, que está a menos de un kilómetro de Meadowland. Sin duda, visitaréis a menudo al duque.
Leonida sacudió la cabeza con incredulidad.
–Entonces, ¿estás dispuesta a mandarme con una pareja de recién casados a quienes no conozco, sin pensar en lo incómodo que será para todos nosotros?
La expresión de Nadia se endureció. Había tomado ya la decisión, y nada iba a cambiarla.
–Leonida, no sólo estaría acabada si verdaderamente mis enemigos tienen esas cartas, sino que, además, Alexander no podría soportar el escándalo –dijo–. Otra vez no.
¿Otra vez no?
¿Qué demonios significaba eso?
Leonida se irritó. Aquélla no era la primera vez que su madre ideaba un plan descabellado, pero…
–¿Así que deseas que vaya a Inglaterra, que me entrometa en casa de una pareja de recién casados que no me conocen, que entre a escondidas en casa de un duque y que robe unas cartas que pueden estar allí escondidas, o quizá no?
–Sí.
–Y, suponiendo que lo consiga, ¿qué debo hacer? ¿Quemarlas?
Nadia abrió unos ojos como platos.
–Claro que no. Quiero que me las traigas.
–Por Dios, mamá. ¿No han causado ya suficientes problemas? Debería destruirlas.
Nadia se levantó del alféizar y se acercó a su hija.
–No seas tonta, hija. Las necesito.
–¿Por qué?
–Alexander Pavlovich siempre me ha adorado, y durante todos estos años ha sido muy… generoso con nosotras. Pero las dos sabemos que los hermanos del emperador nunca aprobaron su relación conmigo, ni el hecho de que haya mantenido esta casa. Si ocurriera algo, Dios no lo quiera, me temo que perderíamos la herencia que es nuestra por derecho.
–Yo no… –Leonida soltó un jadeo de asombro–. Oh, no. ¿Quieres decir que usarías esas cartas para extorsionar al siguiente zar? ¿Te has vuelto completamente loca?
Nadia frunció los labios con irritación.
–Una de las dos tiene que pensar en nuestro futuro, hija.
–Yo estoy pensando en el futuro, mamá –dijo Leonida, y se acercó a la ventana para mirar ciegamente hacia la calle–. Espero que te guste la celda húmeda que nos está esperando, sin duda.
CAPÍTULO 2
Surrey, Inglaterra.
A primera vista, los hermanos gemelos que estaban paseando por un jardín tradicional inglés parecían exactamente iguales.
Ambos tenían el pelo negro, y algunos mechones les caían por la frente. Ambos tenían rasgos angulares, eslavos, heredados de su madre rusa. Ambos tenían los mismos ojos azules que habían estado provocando desmayos femeninos desde que habían salido de la cuna. Y los dos tenían el cuerpo delgado y musculoso, cuya perfección podía apreciarse bajo sus chaquetas y sus pantalones de corte impecable.
Sin embargo, una observación más detenida revelaría que el gemelo mayor, Stefan, el duque de Huntley, tenía la piel un poco más bronceada que su hermano, Edmond, lord Summerville. Y también tenía los hombros un poco más anchos. Aquellas pequeñas diferencias eran resultado de las horas que Stefan pasaba supervisando el trabajo de sus muchas granjas. Los rasgos de Stefan eran también un poco más delicados que los de Edmond. Elegantes, en vez de poderosos.
Las diferencias físicas, sin embargo, no eran nada comparadas con las diferencias de personalidad.
Edmond siempre había sido un alma impaciente, o al menos, hasta que se había casado con Brianna Quinn, varias semanas antes. Stefan, por el contrario, vivía dedicado a su finca y al gran número de personas que dependían de él. Edmond era encantador, de genio rápido y muy valiente. Había arriesgado el pescuezo de buena gana en varias ocasiones durante el tiempo que había trabajado como asesor y consejero de Alexander Pavlovich.
Stefan era mucho más tranquilo, y prefería permanecer en segundo plano que llamar la atención. Además, tenía tendencia a decir la verdad y a no adular a nadie, lo cual explicaba por qué se sentía más cómodo en compañía de sus trabajadores que de los aristócratas que vivían en aquella zona.
Ambos hermanos tenían cosas en común: una aguda inteligencia y una lealtad inquebrantable hacia el otro, además de hacia aquellos que trabajaban a su servicio.
Aquella lealtad era lo que había llevado a Edmond a Hillside aquella mañana de finales de primavera.
Mientras paseaban por los jardines de Hillside, que los jardineros estaban podando y recortando sin piedad después de quince años de descuido, miró disimuladamente a su hermano.
–Entonces, ¿ya ha llegado tu invitada? –murmuró Stefan.
Edmond frunció los labios al presentir el sermón que se avecinaba.
–Sí.
Stefan no se molestó en utilizar la sutilidad. Nunca había sido uno de sus talentos.
–No entiendo por qué permites que Alexander Pavlovich se aproveche de ti. Ya no eres su consejero.
–Nunca he sido consejero del rey George, tampoco, y eso no le impide aprovecharse –respondió Edmond–. De los dos.
Stefan ignoró aquel recordatorio de las incesantes peticiones del rey y miró a las dos mujeres que salían al jardín en aquel momento, desde la vieja residencia de estilo palaciego.
Brianna era fácil de reconocer, debido a su cabellera rojiza y brillante y su paso decidido, poco femenino. En muchos sentidos era tan impulsiva como Edmond. A su lado iba una mujer diminuta que se esforzaba por mantener el ritmo de lady Summerville.
–¿Es ella? –preguntó.
–Sí. La señorita Leonida Karkoff.
En aquel momento, la mujer volvió la cabeza y Stefan se quedó impresionado.
No por la belleza de la dama.
Bueno, al menos no enteramente.
Era muy guapa; tenía el pelo rubio como el sol del amanecer, la piel de alabastro y una figura esbelta, dibujada a la perfección por su vestido verde de paseo, con un escote modesto y unas manguitas abullonadas.
Sin embargo, lo que asombró a Stefan fue la inconfundible línea de su perfil y la curva dulce de sus labios.
Apostaría su última libra a que tenía los ojos azules como el cielo.
–Dios Santo.
Edmond se echó a reír.
–Bonita, ¿verdad?
–Bonita, y muy familiar.
–Sí. No hay forma de confundir a su padre –dijo Edmond–. Es una pena que ya estuviera casado con Elizabeth cuando conoció a la madre de Leonida. Nadia habría sido una estupenda zarina, y le habría dado a Alexander Pavlovich el valor que necesitaba para desafiar a los nobles y hacer las reformas que deseaba cuando todavía era joven.
–Su abuela nunca le habría permitido casarse con una muchacha de provincias sin otra cosa que la belleza y la astucia como recomendación.
Edmond le lanzó una sonrisa irónica.
–No subestimes nunca a una mujer decidida.
–Por eso yo prefiero a las mujeres tímidas –replicó Stefan–. La vida es mucho más serena.
Edmond hizo una mueca.
–Y tediosa.
Stefan volvió a fijarse en las mujeres, que se acercaban.
–¿Cuánto tiempo va a quedarse la señorita Karkoff?
–No me ha revelado sus planes.
–No tiene sentido que el zar la haya enviado a esta remota parte de Surrey si deseaba que se mezclara con la sociedad inglesa.
–La temporada social de Londres está a punto de terminar –dijo Edmond, con una expresión de astucia–. Además, ¿por qué iba a echar a la encantadora Leonida entre una multitud de jovencitas también encantadoras, cuando podría ser la única mujer casadera a kilómetros a la redonda de un duque soltero?
–¿Crees que…? –Stefan sacudió la cabeza, sin querer creerlo– . No. Ni siquiera Alexander Pavlovich tiene tan poca sutilidad como para ponerme a su hija delante de la nariz.
–Quizá él no, pero su madre, sí.
–No.
Edmond arqueó una ceja.
–¿Por qué estás tan seguro?
–No estoy tan aislado como para no haber oído los rumores que corren por Londres. Por lo que dice todo el mundo, la condesa Karkoff no piensa tolerar algo menos que un príncipe para su hija.
Edmond se encogió de hombros.
–Un duque inglés rico es mejor que un príncipe destituido de su reino, que seguramente no es más que un punto insignificante en el mapa.
–No, si ese príncipe tenía soldados suficientes y leales a Alexander Pavlovich. Yo tengo muchas cosas, pero no tengo ejército.
–Es verdad, pero gozas de la confianza del rey George. Un poderoso aliado.
–Ese rey ha proclamado de malas maneras su antipatía por el zar.
Edmond se rió. Claramente, estaba disfrutando. Él, mejor que nadie, entendía que a Stefan le horrorizara la idea de casarse por su título.
–Quizá esto sea un intento de Alexander Pavlovich por hacer las paces.
–Entonces, la muchacha debería estar en Londres –replicó Stefan–. Estoy seguro de que sabría ganarse la simpatía del rey.
Edmond lo miró con los ojos entornados.
–¿Por qué desconfías tanto de la chica?
–No he olvidado que la última vez que te implicaste en los asuntos rusos estuviste a punto de morir. Y Brianna también.
–Pero no fue culpa de Alexander Pavlovich.
–Quizá no, pero nunca le importa ponerte en peligro por su propia causa. No deseo verte enredado otra vez.
Edmond le pasó un brazo por los hombros a su hermano.
–No te preocupes, Stefan. Para mi sorpresa, Leonida no solo es encantadora, sino que además carece de la ambición de su madre y del pensamiento maquiavélico de su padre.
–Mmm –murmuró Stefan–. ¿Se da cuenta, por lo menos, de que está entrometiéndose en la privacidad de una pareja recién casada?
Edmond sonrió.
–Seguramente me conoces lo suficiente como para saber que, cuando quiero estar a solas con mi exquisita esposa, no hay nada que se interponga en mi camino.
–Cierto –admitió Stefan–. No sé cuántas veces me habéis invitado a cenar a Hillside y después me habéis echado por la puerta casi sin tiempo de terminar mi copa de oporto.
–Algún día, mi querido hermano, lo comprenderás.
–Creo que con un Huntley completamente cegado de amor hay suficiente –dijo Stefan en tono displicente, disimulando la soledad que lo había abrumado durante aquel último año. Era un secreto que pensaba guardarse–. Piensa en nuestra reputación.
–¿En mi reputación de mujeriego o en tu reputación de granjero aburrido que les presta más atención a las vacas que a sus congéneres?
–No soy aburrido –protestó Stefan–. Siempre he pensado que soy ingenioso.
–Muy ingenioso, sí, pero por desgracia no lo demuestras a menudo fuera de Meadowland. Me temo que te vas a enmohecer tanto como tus libros.
Stefan se apartó de su hermano, molesto por el giro que había dado la conversación. Prefería clavarse un puñal en el corazón que darle a entender a Edmond que estaba celoso de la felicidad que él acababa de encontrar.
Nadie se la merecía más que Edmond.
–Mis libros no tienen moho, y yo tampoco.
Edmond lo miró con suma atención, quizá notando la inquietud de su hermano mayor.
–No te vendría mal poner en práctica tus dotes sociales.
–Ah, ya comienzo a entender tu plan. Lo que quieres es que distraiga a la señorita Karkoff para poder estar a solas con tu esposa.
–Mi único interés es por ti, queridísimo Stefan.
Riéndose por el tono piadoso de Edmond, Stefan se dio cuenta de repente de que ya no estaban solos. Notó un curioso cosquilleo en la espalda mientras se volvía a mirar los asombrosos ojos verdes de Brianna. Después, de mala gana, observó a la mujer que estaba a su lado.
Sin previo aviso, sintió que se quedaba sin aliento al encontrarse con la mirada azul más pura que hubiera visto en su vida.
Dios. No era de extrañar que Alexander Pavlovich hubiera enviado a aquella muchacha a cumplir su misión. Leonida Karkoff era la fantasía de cualquier hombre. Tenía dulzura y una belleza dorada que despertaba en él una necesidad primitiva de tomarla en brazos. ¿Quién no iba a sentirse deslumbrado por semejante visión?
Incluso Stefan.
Brianna carraspeó delicadamente y Stefan se dio cuenta de que se había quedado mirando a la señorita Karkoff como un idiota. Con una silenciosa imprecación hacia sí mismo, volvió a mirar a su cuñada.
–Buenos días, Stefan –dijo ella con una sonrisa de picardía.
–Preciosa Brianna –dijo Stefan, y con deliberación, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Le encantaba provocar a su hermano–. Como siempre, me alegras el día.
Y como siempre, Edmond se acercó a Brianna y le pasó el brazo por los hombros de manera posesiva. Ambos sabían que Stefan consideraba a Brianna como su hermana, pero había algunas reacciones instintivas que no podían contenerse.
Quizá eso pudiera explicar por qué Stefan se sentía tan consciente de la mirada azul y de la deliciosa fragancia de jazmín que perfumaba el aire.
Instinto.
Afortunadamente, Edmond no se dio cuenta de la poco habitual distracción de Stefan y movió su mano esbelta hacia su invitada.
–Stefan, ¿me permites presentarte a la señorita Karkoff? Leonida, te presento a mi hermano, el duque de Huntley.
Stefan tuvo que ignorar el extraño ritmo que había adoptado su corazón, y se giró hacia la señorita Karkoff, que estaba haciendo una elegante reverencia.
–Excelencia –dijo en un perfecto inglés, con un ligerísimo acento ruso.
Él inclinó la cabeza de forma casi ruda. No olvidaría sus sospechas.
Ni siquiera aunque Leonida Karkoff tuviera la cara de un ángel.
–Espero que estéis disfrutando de vuestra visita a Surrey.
Su sonrisa era maravillosa. Por supuesto. Todo en ella era maravilloso.
–Mucho, gracias. Lord y lady Summerville han sido encantadores y yo he descubierto mucha belleza en el paisaje del campo inglés.
–Debe de ser un poco aburrido en comparación con San Petersburgo. Según recuerdo, allí hay muchos entretenimientos para la gente joven.
Ella se encogió de hombros.
–Yo prefiero la paz –dijo, con una mirada de curiosidad, como si percibiera la desconfianza de su interlocutor–. Y, para ser sincera, estoy encantada de poder disfrutar verdaderamente del calor del verano de Inglaterra.
Él sonrió, la tomó del brazo con firmeza y la condujo hacia el paseo de gravilla. Era evidente que tendría que ser mucho más cuidadoso si no quería ponerla sobre aviso.
–¿Como un gato?
Ella se puso tensa, como si aquel contacto la hubiera tomado por sorpresa, y después, con una sonrisa tan falsa como la de Stefan, caminó a su lado.
–Sí, supongo que me siento como un gato –dijo ella, alzando la cara al sol como si estuviera embelesada por la luz del sol–. En San Petersburgo no puedo salir de casa sin abrigarme, al menos, con una pañoleta.
–Qué pena tener que esconder una piel así –dijo él, y contra su voluntad, miró sus delicados rasgos. Dios Santo, era una mujer muy bella–. Tiene el brillo del alabastro bajo el sol.
–Me siento confusa, Excelencia.
–¿Y por qué?
–Tenía entendido que vuestro hermano era quien flirteaba, mientras que vos preferíais las cosas fundamentales en vez del atractivo en las mujeres.
–Parece que últimamente me describen como un pesado aburrido y deprimido. No me había dado cuenta de que fuera tan tedioso.
–Lo fundamental no es tedioso.
Él arqueó una ceja ante el tono vehemente de la señorita Karkoff.
–¿No?
–No, al contrario –respondió ella, y sonrió con rigidez–. Lady Summerville me ha comentado que poseéis la mejor biblioteca de Surrey.
–¿Os interesan los libros?
–Me temo que mucho más de lo que complace a mi madre. Si pudiera salirme con la mía, pasaría todas las noches acurrucada con un buen libro ante la chimenea, en vez de ir a las fiestas interminables que tanto gustan en la sociedad rusa.
A él se le aceleró el corazón. ¿Ella prefería un buen libro que los eventos sociales? No. Tenía que ser una mentira. Sólo una parte de su esmerada actuación.
–Es una preferencia poco común para una joven.
–No estoy de acuerdo.
–¿De veras?
–Lo que ocurre es que a las jóvenes rara vez nos preguntan cuáles son nuestras preferencias.
Stefan entrecerró los ojos. Bella y lista. Peligrosa.
–Tocado –murmuró.
–Perdonadme –dijo ella, y bajó la mirada–. Estoy acostumbrada a hablar con demasiada franqueza.
–No hay nada que perdonar. Yo prefiero la franqueza –respondió él, subrayando la palabra con el tono de voz–. Y para demostrároslo, me gustaría invitaros a que uséis mi biblioteca durante vuestra estancia.
Ella se tropezó ligeramente, y se ruborizó.
–Es muy amable por vuestra parte, Excelencia, gracias.
Una reacción rara ante aquella invitación tan directa.
–No es amable, sólo es cuestión de comprensión. Por mucho que digáis que os agrada la tranquilidad, no puede ser muy divertido tener como única compañía a mi hermano y a Brianna. Yo he pasado tiempo suficiente con los recién casados como para saber que a menudo se olvidan de que hay más gente en la habitación cuando están juntos. Al menos, deberíais tener alguna distracción para pasar el rato.
–Están muy unidos.
–Perdidamente enamorados.
Stefan se detuvo y se dio la vuelta; entonces vio a Edmond y a Brianna junto a una fuente del jardín. Eran la imagen de la felicidad. Brianna tenía la cabeza apoyada en el hombro de Edmond, que le acariciaba con ternura la espalda. A Stefan, sin embargo, no se le escapó la expresión de preocupación de su hermano.
–Me produce envidia –comentó la señorita Karkoff– . No sucede muy a menudo que una mujer pueda casarse por amor.
–Y con menos frecuencia, todavía, que le suceda a un hombre.
–¿De veras?
Él la miró, y se dio cuenta de que ella tenía un gesto de incredulidad.
–¿Por qué os sorprende?
–Pensaba que un noble con vuestra riqueza y posición podría casarse con la mujer que quisiera.
–Habéis vivido entre las familias más poderosas de San Petersburgo, milady, como para saber lo traicionero que puede ser un cortejo.
–¿Traicionero?
Stefan se encogió de hombros.
–Por ejemplo, si yo acepto una invitación a un baile, y rechazo, otra, puedo ofender a la mitad de la Cámara de los Lores. Si hablo con una soltera durante unos segundos más que con otra, el salón de baile se llena de rumores. Y que Dios no permita que invite a unos cuantos amigos a Meadowland sin incluir en la invitación a todas las hermanas, primas y conocidas solteras que pueda tener. El hecho de pedir en matrimonio a alguien…
–Sí, sin duda provocaría la segunda parte de la Guerra de las Rosas –dijo ella en un tono ligeramente burlón–. Es muy sabio por vuestra parte seguir soltero, y permitir a todos los padres y madres que tengan ambición de un título que continúen soñando que pueden atraparos para sus hijas.
La sonrisa de Stefan se volvió genuina. Pese a las sospechas que albergaba, agradecía que la muchacha fuera ingeniosa y que no lo aburriera con halagos insinceros.
–Lo que yo pienso, precisamente.
–Entonces, ¿ése es el motivo por el que rehuís la vida social?
Ah, sin duda Brianna le había hablado de que se sentía molesta porque él rehusara las numerosas invitaciones que le llegaban cada mañana.
–Uno de los muchos motivos –respondió–. Pero quizá deba guardarme la opinión que tengo de la sociedad, puesto que es menos que favorable.
–¿Por qué?
–Porque vos habéis venido a Inglaterra para ser presentada en la sociedad inglesa, ¿no es así?
–Yo… mi madre pensó que podía ser beneficioso.
–¿Vos no?
–Estoy aquí, ¿no? –respondió ella; sin embargo, su tono de voz despreocupado no encajaba con su expresión estoica.
Qué raro. ¿Acaso la habían enviado a Inglaterra en contra de su voluntad? No tenía importancia, en realidad. Si la señorita Karkoff tenía intención de implicar a Edmond en uno de los planes del zar, entonces él la echaría de Surrey.
–Sí, estáis aquí. Sorprendente.
–¿Por qué?
–Hay muchos diplomáticos rusos en Londres. Es raro que vuestra madre no haya preferido presentaros en la sociedad inglesa de un modo mucho más formal.
En aquella ocasión, ella estaba preparada. Su sonrisa no vaciló mientras lo miraba fijamente.
–Mi madre es obstinada, pero no es tonta. Yo no he heredado su habilidad para desenvolverse entre extraños, y sin duda, ella ha querido enviarme con lord y lady Summerville para que yo pueda hacer algunas amistades sin inconveniencias.
–Mmm.
Ella arqueó una de sus cejas doradas.
–¿Sí?
–Estaba pensando que ha sido un golpe de fortuna que Edmond decidiera casarse en un momento tan oportuno. De lo contrario, vuestra visita quizá nunca hubiera sucedido.
Los magníficos ojos de la señorita Karkoff se encendieron de irritación al oír aquellas palabras punzantes. Y, de un modo ridículo, Stefan se sintió agradado por haber conseguido provocarle la primera emoción verdadera.
–No es necesario que señaléis que mi visita es… inadecuada, teniendo en cuenta que lord y lady Summerville sólo llevan casados unas semanas –le dijo ella con sequedad.
–Estoy seguro de que su presencia es muy grata, señorita Karkoff.
–¿De veras?
–Por supuesto.
Ella frunció los labios.
–Intenté convencer a mi madre de que no era apropiado que impusiera mi presencia en casa de su señoría, pero ella insistió.
–¿Y siempre hacéis lo que manda vuestra madre?
–No siempre, pero la lealtad familiar es algo extraño y poderoso, Excelencia. Incluso para una mujer que se considera sensata.
Él frunció el ceño, asombrado por aquellas palabras. ¿Estaba confesando que era el zar quien la había enviado a Inglaterra?
–Ah, aquí estáis –dijo Edmond, acercándose a su hermano con una sonrisa misteriosa–. He convencido a Brianna para que volviera a casa, y estoy seguro de que disfrutaría de tu compañía, Leonida.
–Por supuesto –dijo ella. No cabía duda de que la señorita Karkoff se sintió aliviada de poder librarse de Stefan. Hizo una reverencia y dijo–: Excelencia.
–Señorita Karkoff.
Sin esperar apenas a que él inclinara la cabeza para despedirse, ella se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas de la casa.
Stefan la observó en silencio, presa de una extraña combinación de emociones.
Ira, desconfianza y, sobre todo, una poderosa fascinación.
¿Quién demonios era Leonida Karkoff?
¿Y por qué, de repente, echaba de menos su olor a jazmín?
–¿No podías hacer un pequeño esfuerzo por ser agradable con la pobre muchacha? –le ladró Edmond.
–No confío en ella –respondió Stefan, sin añadir que se había sentido cautivado por aquella mujer tan inteligente–. Creo que el zar la ha enviado aquí con algún propósito.
–Aunque así fuera, yo soy muy capaz de proteger lo que es mío –dijo Stefan con una mirada de advertencia–. Pese a todos los defectos que pueda tener Alexander Pavlovich, sabe lo que ocurriría si Brianna sufriera algún daño.
–¿Pero eres capaz de protegerte a ti mismo?
Edmond se encogió de hombros.
–Estoy aprendiendo.
Stefan sonrió y se cruzó de brazos.
–Así pues, ¿vas a decírmelo ya?
–¿El qué?
–Puede que yo sea aburrido e insociable, pero me he dado cuenta de que estás muy protector con tu esposa, más de lo normal.
Edmond abrió mucho los ojos, sorprendido.
–Dios Santo. Se me había olvidado que, a pesar de tu intención de hacerte pasar por un simple granjero, sigues siendo la persona más perceptiva que he conocido. A ti no se te escapa nada, ¿no?
–Pocas cosas.
Edmond se rió.
–Tienes suerte de que ni el rey ni el zar conozcan tu verdadero talento. Nunca te permitirían que te alejaras de ellos.
–Y tú eres muy habilidoso a la hora de evitar las respuestas.
Edmond hizo un gesto y, por fin, mostró su profunda preocupación.
–Pensamos que Brianna está embarazada, aunque aún es demasiado pronto para estar seguros.
Stefan entendió la inquietud de su hermano. Brianna había quedado en estado una vez antes, pero había perdido el niño. Sería muy difícil soportar otra pérdida. Le dio una palmada en el hombro a Edmond.
–Te doy mi más sincera enhorabuena, hermano.
Edmond asintió, pero miró de manera penetrante a Stefan.
–¿De veras?
Stefan tardó unos segundos en darse cuenta de que su hermano se refería a la proposición de matrimonio que él le había hecho a Brianna unos meses antes.
En aquel momento, Stefan se había dejado llevar al saber que le había fallado a su amiga de infancia, y que podría compensarla protegiéndola durante toda su vida. Además, también sentía la cercanía de la familiaridad.
Ahora, sólo podía sentirse aliviado de que ella hubiera tenido sentido común y hubiera elegido a Edmond.
–No pienses otra cosa –le aseguró a su hermano–. Brianna y tú estáis hechos el uno para el otro. Además, ahora ya no tengo la obligación de casarme y tener un heredero. Por favor, asegúrate de que Brianna tenga un varón.
–Me temo que eso no está en mi mano –dijo Edmond. En parte, la preocupación se le borró del rostro, y sonrió con picardía–. Además, serías tonto si te acomodaras demasiado en tu papel de solterón.
Stefan arqueó una ceja.
–¿Por qué dices eso?
Edmond se echó a reír.
–Dudo mucho que yo sea el único que está destinado a caer entre las garras de una mujer. Es sólo cuestión de tiempo, querido hermano.
CAPÍTULO 3
Leonida tardó tres días en reunir el valor necesario para recorrer el kilómetro y medio que separaba Hillside de Meadowland.
En realidad, una tontería. Brianna le había contado, el mismo día de su llegada, que el duque de Huntley tenía la costumbre de pasar las tardes ayudando a los granjeros e inspeccionando sus extensas posesiones. En realidad, no había motivo para que vacilara durante tanto tiempo.
Cuanto antes recuperara las cartas, antes podría volver a Rusia.
Intentó convencerse de que su reticencia no era nada más que revulsión. Ella no era una mojigata, pero no quería cruzar el límite de comportarse como una vulgar ladro na.
En el fondo sabía, sin embargo, que no era sólo la indignación moral lo que le impedía llevar a cabo aquella inevitable tarea.
Tenía mucho más que ver con la forma en que había reaccionado hacia el duque de Huntley.
Le resultaba muy extraño el hecho de haber sentido un cosquilleo por todo el cuerpo cuando él la había mirado por primera vez. Era un hombre guapísimo, por supuesto, pero también lo era su hermano, y ella no tenía nada más que gratitud hacia lord Summerville. Bueno, gratitud y un espantoso sentimiento de culpabilidad.
Ciertamente, no se le aceleraba el corazón y le temblaban las rodillas cuando su anfitrión se acercaba. Leonida tampoco tenía la desagradable sensación de que su mirada penetrante atravesara las excusas endebles que había dado para estar en Surrey.
Al final, ya no pudo retrasar más su deber.
Esperó hasta que Brianna se excusó para descansar un rato después de comer y salió por una puerta lateral. Caminó sin rumbo por el jardín y, cuando estuvo segura de que nadie la veía desde la casa, tomó la salida más cercana y se encaminó hacia los prados abiertos.
Ya alejada de la casa, aminoró el ritmo y disfrutó del calor del sol y del maravilloso paisaje verde de la campiña inglesa. Cuando atisbó por primera vez Meadowland, se quedó boquiabierta.
No era tan enorme ni grandioso como los palacios de Rusia, e incluso desde la distancia se advertía en el edificio un aire destartalado. Sin embargo, Leonida se sintió atraída hacia la casa como si fuera un imán.
La estructura de piedra tenía una pátina reconfortante. Las ventanas eran alargadas y tenía una balaustrada de piedra tallada. Parecía que había brotado naturalmente de entre los bosques que la rodeaban, en vez de haber sido construida por el hombre.
Se detuvo un momento para apreciarla en silencio. Después, casi de mala gana, se puso en camino de nuevo. Si no lo hacía, quizá se dejara llevar por el pánico y volviera rápidamente a Hillside.
Con una confianza fingida que no sentía en absoluto, siguió el camino flanqueado de árboles que conducía más allá de la torre cubierta de hiedra de la puerta, y finalmente, llegaba hasta los escalones de la entrada. Cuando atravesó la amplia terraza, se abrió una de las puertas dobles de roble, y Leonida vio a un mayordomo de mirada formidable, ataviado con un uniforme negro y dorado. El anciano sirviente no hizo ningún esfuerzo por disimular su desaprobación por la aparición de Leonida. Sin embargo, era evidente que su señor debía de haberle advertido que la había invitado a usar la biblioteca, porque el mayordomo la guió de mala gana por el vestíbulo de mármol, dejando a un lado la enorme escalera, por un pasillo con un revestimiento de paredes de madera.
El mayordomo abrió la puerta con una reverencia, y después desapareció en las profundidades de la casa, dejando a Leonida sola en aquella estancia grandiosa.
Ella dejó escapar un suspiro de placer al contemplar las estanterías que se alzaban dos pisos hacia el techo, adornado con unos frescos del paisaje local. Una de las paredes estaba llena de ventanas altísimas que daban a un parque lleno de árboles y flores salvajes. Y, en uno de los extremos de la biblioteca, había una gran chimenea de mármol, junto a la cual se habían dispuesto dos butacas y una mesita.
Finalmente, Leonida vio un escritorio de nogal y una silla a juego cerca de las ventanas.
Vaciló brevemente. ¿Se atrevería a colarse en la casa y registrar las habitaciones privadas de la duquesa, o comenzaría allí mismo?
Al final, ganó la cobardía. La mera idea de burlar a un ejército de sirvientes para entrometerse en la privacidad de una difunta le provocó nudos de miedo en el estómago.
Además, era muy posible que la duquesa de Huntley hubiera usado aquella preciosa biblioteca para escribir su correspondencia.
Una vez tomada la decisión, se dirigió al escritorio y abrió uno de los cajones superiores. Hizo un gesto de angustia al ver una pila de papeles, porque se dio cuenta de que aquello podría tomarle más tiempo del que había pensado.
Con la atención dividida entre aquellos papeles y la puer ta que daba al pasillo, llegó al último de los cajones cuando oyó el sonido de unos pasos y lo cerró de golpe, corriendo después, con el corazón en la garganta, hasta la estantería más cercana.
Estaba observando ciegamente los libros cuando alguien entró en la biblioteca. Ella se volvió, fingiendo indiferencia y esperando ver al mayordomo. Sin embargo, se encontró al duque en el umbral de la puerta, estudiándola con una intensidad inquietante.
Leonida se quedó paralizada. Dios Santo, qué guapo era aquel hombre, con los rasgos perfectos y la piel morena, y su cuerpo musculoso perfectamente ataviado con una chaqueta azul y unos pantalones claros.
En aquel momento, él tenía el pelo revuelto, seguramente a causa del viento, y la corbata floja. Aquella apariencia informal sólo servía para añadirle más atractivo.