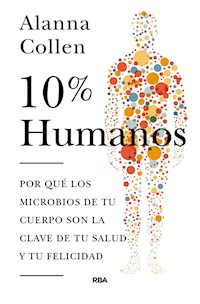
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
La vida y tu cuerpo jamás volverán a parecerte los mismos. Solo eres humano en un 10 %. Para cada una de las células que conforman tu cuerpo, existen otras nueve células impostoras. De modo que no eres un individuo, sino toda una colonia. Pero no nos alarmemos: estos microbios desempeñan un papel fundamental en la salud. Mantenernos sanos es imposible sin ellos. La bióloga Alanna Collen se basa en las últimas investigaciones para demostrar cómo nuestra colonia personal de microbios influye en nuestro peso, en nuestro sistema inmunológico, en nuestra salud mental e incluso en nuestra elección de pareja. Y nos brinda una gran noticia: los microorganismos son fundamentales para nuestra salud, porque a diferencia de las células humanas, sí podemos cambiarlos a ellos para mejorar nuestra vida. Este libro fascinante nos convencerá de que, para ser felices, es importante que cuidemos la relación más fundamental y duradera: la que mantendremos durante toda la vida con nuestra colonia personal de microbios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: 10 % Human
© Nycteris, Ltd, 2015.
© de la traducción: Roc Filella Escola, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO546
ISBN: 9788491874614
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Prólogo. La curación
Introducción. El otro 90 %
1. Los males del siglo xxi
2. Toda enfermedad comienza en el intestino
3. El control de la mente
4. El microbio egoísta
5. La guerra de los gérmenes
6. Somos lo que ellos comen
7. Desde el primer aliento
8. La restauración microbiana
Conclusión. La salud en el siglo xxi
Epílogo. 100 % humanos
Bibliografía
Agradecimientos
Notas
PARA BEN Y SUS MICROBIOS, MI SUPERORGANISMO FAVORITO
En el corazón de la ciencia existe un equilibrio fundamental entre dos actitudes aparentemente contradictorias: la apertura a las ideas nuevas, por extrañas e increíbles que puedan ser, y el escrutinio más despiadado y escéptico de todas las ideas, antiguas y nuevas. Así es como se avientan las verdades para separarlas del profundo sinsentido.
CARL SAGAN
PRÓLOGO
LA CURACIÓN
Al regresar por la selva aquella noche del verano de 2005, con veinte murciélagos en bolsas de algodón colgadas del cuello y toda clase de insectos lanzándose contra la luz de la linterna que llevaba en el casco, sentí que me escocían los tobillos. Llevaba los pantalones empapados de repelente. Los tenía metidos en los calcetines antisanguijuelas, debajo de los cuales, por si acaso, llevaba otro par. Con la humedad, el sudor que me corría por todo el cuerpo, los caminos embarrados, el miedo a los tigres y los mosquitos, tenía más que suficiente cuando salía a recoger los murciélagos de las trampas, en la oscuridad de la selva. Pero algo atravesó la barrera de tela y sustancias químicas que me protegía la piel. Algo que me escocía.
Tenía veintidós años y estaba pasando tres meses en el corazón de la Reserva de la Naturaleza de Krau, en la Malasia peninsular. Aquellos días iban a cambiar mi vida. Durante mis estudios de Biología, me apasioné por los murciélagos. Cuando se me presentó la oportunidad de trabajar de ayudante de campo de un científico británico especialista en murciélagos, acepté sin dudarlo un segundo. Los encuentros con lagartos langures marrones, gibones y una extraordinaria diversidad de murciélagos parecían compensar las incomodidades de tener que dormir en una hamaca y lavarme en un río infestado de varanos acuáticos. Pero, como iba a descubrir, en la selva tropical el peligro de muerte está oculto.
De regreso en el campamento, situado en un claro de la selva junto al río, me fui sacando todo lo que me envolvía el pie para ver qué era lo que tanta desazón me producía: no eran sanguijuelas, sino garrapatas. Unas cincuenta, algunas agarradas a la piel, otras arrastrándose por mis piernas. Me sacudí las sueltas, y volví a los murciélagos, para medir y registrar los datos pertinentes lo más rápidamente que pude. Después, una vez liberados los murciélagos, con la selva oscura como una boca de lobo y el zumbido de las cigarras, me metí en la hamaca en forma de capullo. Entonces, con unas pincitas, a la luz de la linterna del casco, me quité hasta la última garrapata.
Unos meses después, ya en Londres, se me manifestó la infección tropical provocada por las garrapatas. Se me paralizaba el cuerpo y se me inflamaba el metatarso. Aparecían y desaparecían extraños síntomas, al mismo ritmo que los análisis de sangre y los médicos especialistas. El dolor, la fatiga y el desconcierto llegaban sin avisar, me dejaban la vida en suspenso. Luego desaparecían sin más, como si nada hubiera ocurrido. Cuando, muchos años después, me dieron un diagnóstico, la infección ya estaba asentada. Me sometieron entonces a un programa de antibióticos de tiempo e intensidad suficientes para curar a todo un rebaño de ganado. Por fin, me iba a curar.
Sin embargo, inesperadamente, la historia no acabó ahí. Estaba curada, pero no solo de la infección de las garrapatas. Parecía que me había curado como si fuese un trozo de carne. Los antibióticos habían surtido su mágico efecto, pero empecé a padecer síntomas nuevos, tan diversos como antes. Tenía la piel en carne viva y sentía muchas molestias en el vientre. Además, me contagiaba de prácticamente cualquier infección que me rondara. Sospechaba que los antibióticos que había tomado no solo habían acabado con la plaga de bacterias extrañas que me invadieron, sino también con las que me eran propias. Tenía la sensación de ser inhóspita para los microbios, y descubrí lo mucho que necesitaba a los cien billones de aquellas amables y diminutas criaturas que, hasta hacía poco, tuvieron su casa en mi cuerpo.
Solo eres humano en un diez por ciento.
Por cada una de las células que componen esa vasija que llamas «cuerpo», hay otras nueve células impostoras que piden que las lleves contigo. No eres solo carne y sangre, músculo y hueso, cerebro y piel, sino también bacterias y hongos. Eres más «ellos» que «tú». Solo en el tubo intestinal habitan cien billones de ellos, como el arrecife de coral que crece sobre el sólido suelo marino que son. Unas cuatro mil especies diferentes habitan sus pequeños nichos, anidados entre los pliegues que convierten la superficie del metro y medio del colon en una cama doble. A lo largo de la vida, habrás alojado virus cuyo peso en conjunto será equivalente al de cinco elefantes africanos. Por tu piel corren multitud de ellos. En la punta de los dedos, llevas más que habitantes tiene Gran Bretaña.
Desagradable, ¿verdad? Es evidente que somos demasiado refinados, demasiado higiénicos, demasiado evolucionados para convivir con tan gran colonia. ¿No deberíamos habernos desprendido de los microbios, como lo hicimos con el pelo y la cola, cuando abandonamos la selva? ¿No tiene la medicina actual instrumentos que nos ayuden a evitarlos, para poder vivir de forma más limpia, sana e independiente? Hemos tolerado el hábitat microbiano de nuestro cuerpo desde que se descubrió, porque parecía que no nos provocaba ningún daño. Pero, a diferencia de los arrecifes de coral o de las selvas, no hemos pensado en protegerlo, y mucho menos en mimarlo.
Como bióloga evolutiva, estoy preparada para observar la ventaja, el significado, de la anatomía y la conducta de un organismo. Por lo general, las características e interacciones realmente perjudiciales las combatimos, o se perdieron con la evolución. Eso me llevó a pensar: nuestros cien billones de microbios no podrían considerarnos su casa si no nos aportaran algo. El sistema inmunitario nos libera de los gérmenes y nos cura de las infecciones. ¿Por qué, entonces, iba a tolerar tal invasión? Después de librar una guerra contra mis invasores, tanto los buenos como los malos, en una guerra química de bastantes meses, quería conocer mejor los daños colaterales que esa contienda había provocado en mí.
Resultó que me planteé esta pregunta en el momento preciso. Después de décadas de pausados intentos científicos de saber más sobre los microbios del cuerpo mediante cultivos en placas de Petri, por fin la tecnología podía satisfacer nuestra curiosidad. La mayoría de los microbios que habitan en nuestro interior mueren al ser expuestos al oxígeno, pues están adaptados a un medio libre de oxígeno: las profundidades de los intestinos. Es difícil cultivarlos fuera del cuerpo, y más complicado aún experimentar con ellos.
Sin embargo, tras el trascendental Proyecto Genoma Humano, con el que se descodificaron todos y cada uno de los genes humanos, hoy los científicos pueden secuenciar mejor inmensas cantidades de ADN, con muchísima rapidez y por un precio muy reducido. En la actualidad, también podemos identificar los microbios muertos que expulsamos con las heces, porque su ADN permanece intacto. Creíamos que nuestros microbios carecían de importancia, pero la ciencia está empezando a desvelar algo muy distinto. Una historia de entrelazamiento de nuestra vida con esos huéspedes que llevamos a cuestas, con los microbios que van corriendo por nuestro cuerpo, una vida en la que nos es imposible estar sanos si no contamos con ellos.
En mi caso, los problemas de salud eran la punta del iceberg. Conocí las nuevas pruebas científicas que apuntaban a que la alteración de los microbios del cuerpo está detrás de los trastornos intestinales, las alergias, las enfermedades autoinmunes y hasta de la obesidad. Y no solo podía afectar a la salud física, sino también a la mental: angustia, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y autismo. Muchas de las enfermedades que aceptamos como parte de la vida no se debían, al parecer, a fallos de los genes, ni a que nuestro cuerpo nos abandone, sino que eran de reciente aparición y se relacionaban con nuestra incapacidad de cuidar de quienes constituyen una inmensa prolongación de las células humanas: nuestros microbios.
Con mis investigaciones, esperaba descubrir los daños que los antibióticos que había tomado habían provocado en mi colonia microbiana; cómo hicieron que enfermara y qué podía hacer para recuperar el equilibrio de los microbios que albergaba antes de aquella noche de las garrapatas, ocho años atrás. Para saber más, me dispuse a dar el paso definitivo del autodescubrimiento: la secuenciación del ADN. Pero, en lugar de secuenciar mis genes, haría que me secuenciaran el de mi colonia personal de microbios (mi microbioma). Si sabía qué especies y variedades de bacterias habitaban en mí, dispondría de un punto de partida para la automejora. Con los últimos conocimientos sobre lo que debía de significar vivir en mi cuerpo, podría juzgar cuánto daño me había provocado, e intentar corregirlo. Utilicé un programa de ciencia ciudadana, el Proyecto Intestinal Americano, cuyo centro está en el laboratorio del profesor Rob Knight de la Universidad de Colorado, en Boulder. El proyecto, que acepta donaciones de cualquier parte del mundo, secuencia muestras de microbios del cuerpo humano, para saber más sobre las especies que albergamos y cuál es su efecto en nuestra salud. Envié una muestra de heces con microbios de mi tubo intestinal, y recibí una imagen instantánea del ecosistema que se hospedaba en mi cuerpo.
Después de años de tomar antibióticos, me alivió saber que tenía en el cuerpo todos los tipos de bacterias. Fue agradable saber que los grupos que cobijaba eran al menos muy similares a los de otros participantes africanos del Proyecto Intestinal Americano, y no el equivalente microbiano a criaturas mutantes que se buscaban la vida en un páramo tóxico. Pero, tal vez como era de esperar, las diversas bacterias que habitaban en mí tenían sus problemas. En la parte superior de la jerarquía taxonómica, la diversidad era relativamente escasa, de carácter más bipartito comparada con la de los intestinos de otros. Más del noventa y siete por ciento de mis bacterias pertenecían a los dos principales grupos bacterianos, frente al noventa por ciento del participante medio del proyecto. Podía ser que los antibióticos que había tomado hubiesen acabado con algunas de las especies menos abundantes, dejándome solo con los supervivientes más resistentes. Me intrigaba saber si esa pérdida podía estar relacionada con algunos de mis recientes problemas de salud.
No obstante, del mismo modo que comparar una selva tropical con un bosque de robles considerando la proporción de árboles y arbustos, o de aves y mamíferos, revela muy poco sobre el funcionamiento de ambos sistemas, es posible que comparar mis bacterias a tan gran escala no me diga mucha cosa sobre la salud de mi comunidad interior. En el otro extremo de la jerarquía taxonómica estaban los géneros y las especies que vivían en mí. ¿Qué podía desvelar sobre mi actual estado de salud la identidad de las bacterias que habían resistido durante todo el tratamiento al que estuve sometida, o la de las que habían regresado una vez concluida mi cura? O, quizá más exactamente, ¿qué repercusión tenía en mí la ausencia de las bacterias caídas en la guerra química que les había declarado?
Cuando me puse a averiguar más sobre nosotros (yo y mis microbios), decidí poner en práctica lo que descubriera. Quería devolverles a su buen estado anterior, y sabía que, para recuperar una colonia que trabajara en armonía con mis células, necesitaba introducir cambios en mi vida. Si el origen de mis recientes síntomas estaba en el daño colateral que sin darme cuenta había infligido a mi microbiota, quizá pudiera enmendarlo y librarme de las alergias, los problemas de piel y las casi constantes infecciones. Me preocupaba por mí, pero también por los hijos que esperaba tener en los próximos años. Dado que les iba a transmitir no solo mis genes, sino también mis microbios, quería estar segura de que les iba a dar algo que mereciera la pena.
Decidí dar prioridad a los microbios y cambiar de dieta para satisfacer mejor sus necesidades. Programé la secuenciación de una segunda muestra después de que los cambios en mi modo de vida pudieran haber surtido efecto, con la esperanza de que la diferencia en la diversidad y el equilibrio de las especies que albergaba avalaran mis esfuerzos. Y, sobre todo, confiaba en que la inversión que hacía en todo ello fuera rentable, porque abriría la puerta a una salud mejor y a una vida más feliz.
INTRODUCCIÓN
EL OTRO 90%
En mayo de 2000, justo unas semanas antes del anuncio del primer borrador del genoma humano, empezó a circular una libreta entre los científicos que se hallaban en el bar del laboratorio Cold Spring Harbor del estado de Nueva York. La excitación se debía a la siguiente fase del Proyecto Genoma Humano, en la que se dividiría el ADN en sus partes funcionales: los genes. En la libreta se anotaban las respuestas del grupo de personas mejor informadas del planeta sobre una pregunta inquietante: ¿cuántos genes se necesitan para construir a un ser humano?
Lee Rowen, investigadora con años de experiencia y directora de un grupo que trabajaba en la descodificación de los cromosomas 14 y 15, iba sorbiendo su cerveza mientras reflexionaba sobre la pregunta. Los genes producen las proteínas, que son los ladrillos con que se construye la vida. Por la propia complejidad de los humanos, parecía probable que la cifra sería elevada. Mayor que la del ratón, sin duda, del que se sabía que tiene veintitrés mil genes. Probablemente, mayor que la de la planta del trigo, con sus veintiséis mil genes. Y, por supuesto, mucho mayor que la de «El Gusano», una especie de laboratorio favorita de los biólogos evolutivos, con sus veinte mil quinientos genes.
La media de las suposiciones era de cincuenta y cinco mil genes, y la cifra más alta, de ciento cuarenta mil; sin embargo, la experiencia que Rowen tenía en ese campo hizo que se inclinara por una cantidad inferior. Ese año apostó por cuarenta y un mil cuatrocientos genes, y un año después, rebajó la apuesta a veinticinco mil novecientos cuarenta y siete. En 2003, cuando acababa de aparecer la secuencia casi completa del número de genes, Rowen se llevó el premio. Su apuesta era la más baja de las ciento sesenta y cinco registradas. El último recuento de genes daba una cifra inferior a la que cualquier científico jamás hubiera previsto.
Con solo la humilde cantidad de veintiún mil genes, el genoma humano supera en muy poco el de El Gusano (C. elegans). Tiene la mitad del tamaño del de la planta del arroz, y hasta la modesta pulga de agua lo aventaja, con treinta y un mil genes. Ninguna de estas especies sabe hablar, crear ni tener pensamientos inteligentes. Podrías pensar, como hicieron los científicos que participaron en aquellas apuestas, que el ser humano debería tener muchísimos más genes que las hierbas, los gusanos y las pulgas. Al fin y al cabo, los genes producen proteínas, y las proteínas construyen los cuerpos. Era evidente que un cuerpo tan complicado y complejo como el humano necesitaría más proteínas, y, por consiguiente, más genes que el del gusano, ¿no?
Pero estos veintiún mil genes no son los únicos que circulan por tu cuerpo. No vivimos solos. Cada uno de nosotros es un superorganismo, un colectivo de especies, que viven codo con codo y dirigen en régimen cooperativo el cuerpo que nos sostiene. Nuestras células propias, aunque de mucho mayor tamaño y peso, guardan una relación de una a diez con las de los microbios que viven en y de nosotros. La mayor parte de estos cien billones de microbios —conocidos como la microbiota— son bacterias: seres microscópicos, cada uno compuesto de una sola célula. Junto con las bacterias, hay otros microbios: virus, hongos y arqueas. Los virus son tan simples y pequeños que suponen un reto para nuestras ideas sobre lo que es la «vida». Para reproducirse, dependen por completo de las células de otras criaturas. Los hongos que viven a nuestras expensas suelen ser levaduras; son organismos más complejos que las bacterias, pero, aun así, pequeños y unicelulares. Las arqueas son un grupo parecido al de las bacterias, pero, desde el punto de vista de la evolución, se distinguen de las bacterias del mismo modo que estas se diferencian de las plantas o los animales. En su conjunto, los microbios que viven en el cuerpo humano contienen 4,4 millones de genes: es el microbioma, los genomas colectivos de la microbiota. Estos genes colaboran con los veintiún mil genes humanos en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Según estas cuentas, en términos porcentuales, solo somos medio humanos.
figura 1. Árbol simplificado de la vida, con los tres dominios y los cuatro reinos del Dominio Eucaria
Hoy sabemos que el origen de la complejidad del genoma humano no solo está en el número de genes que contiene, sino también en las muchas combinaciones de proteínas que estos genes son capaces de hacer. Nosotros, y otros muchos animales, podemos extraer de nuestro genoma más funciones de las que a primera vista parece que codifica. Sin embargo, los genes de nuestros microbios hacen aún más compleja la mezcla, con lo que el cuerpo humano recibe unos servicios que estos organismos simples desarrollan con mayor rapidez y facilidad.
Hasta hace poco, el estudio de estos microbios dependía de poder cultivarlos en placas de Petri llenas de un caldo compuesto de sangre, médula ósea o azúcares, en una suspensión de gelatina. No es tarea fácil: la mayoría de las especies que viven en el tracto digestivo humano mueren al quedar expuestas al oxígeno. Y, más aún, cultivar microbios en estas placas significa adivinar qué nutrientes, temperatura y gases puedan necesitar para sobrevivir. Y no saberlo imposibilita averiguar más sobre una determinada especie. Cultivar microbios es como saber quién falta en clase leyendo la lista de alumnos: si no se dicen los nombres, no se puede saber quién está y quién no. La tecnología actual —la posibilidad de secuenciar el ADN de forma rápida y económica, gracias a los esfuerzos de quienes trabajan en el Proyecto Genoma Humano— se parece más al sistema de pedir el DNI al entrar en clase; se puede registrar incluso a quienes no se esperaba.
Cuando estaba a punto de concluir el Proyecto Genoma Humano, las expectativas eran muy altas. Se consideró que era la clave de nuestra humanidad, la obra más grande de Dios, la biblioteca sagrada que guardaba el secreto de las enfermedades. Cuando se completó el primer borrador en junio de 2000, con un presupuesto de dos mil setecientos millones de dólares y varios años antes de lo previsto, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaró:
Hoy, estamos descubriendo el lenguaje de la vida que Dios creó. Cada vez es mayor el asombro ante la complejidad, la belleza y la maravilla del regalo más sagrado y divino que nos ha hecho. Con este profundo y nuevo conocimiento, la humanidad está a punto de conseguir un nuevo e inmenso poder para curar las enfermedades. La ciencia del genoma tendrá un verdadero impacto en nuestra vida y, más aún, en la de nuestros hijos. Revolucionará el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de, si no todas, la mayoría de las dolencias humanas.
Sin embargo, en los años posteriores, periodistas científicos de todo el mundo comenzaron a manifestar su desengaño por lo que el conocimiento de la secuencia completa de nuestro ADN había aportado a la medicina. La descodificación de nuestro propio manual de instrucciones es sin duda un logro innegable que ha marcado una gran diferencia en el tratamiento de varias enfermedades graves, pero todavía no ha desvelado todo lo que de ella esperábamos sobre las causas de las enfermedades comunes. La busca de diferencias genéticas en las personas que padecen una determinada enfermedad no estableció una relación directa con tantas condiciones médicas, no tanto como se había esperado. En muchos casos, existía una relación débil entre estas condiciones y decenas o cientos de variantes genéticas, pero eran raros los casos en los que una variante de un gen concreto fuera la causa directa de una determinada enfermedad.
Entrados ya en el nuevo siglo, no supimos darnos cuenta de que la historia no acababa en estos veintiún mil genes nuestros. La tecnología de secuenciación del ADN inventada durante el Proyecto Genoma Humano hizo posible otra importante secuenciación del genoma; una secuenciación, sin embargo, que ha llamado mucho menos la atención de los medios de comunicación: el Proyecto Microbioma Humano. El PMH, en lugar de fijarse en el genoma de nuestra especie, se puso en marcha con el fin de utilizar los genomas de los microbios que viven en el cuerpo humano —el microbioma— para determinar la identidad de las especies presentes.
La investigación sobre nuestros cohabitantes ya no volvería a depender de las placas de Petri ni de la excesiva abundancia de oxígeno. Con un presupuesto de ciento setenta millones de dólares y un programa de cinco años de secuenciación del ADN, el PMH iba a descifrar miles de veces más ADN que el PGH, a partir de los microbios que viven en dieciocho hábitats diferentes del cuerpo humano. Sería un estudio mucho más profundo de los genes, humanos y microbianos, que forman la persona. Cuando, en 2012, concluyó la primera fase de investigación del PMH, ningún líder mundial hizo declaración victoriosa alguna, y solo unos pocos periódicos se hicieron eco de la noticia. Pero el PMH desvelaría mucho más sobre lo que hoy significa ser humano de lo que nuestro genoma jamás ha mostrado.
Desde el nacimiento de la vida, las especies se han explotado mutuamente, y los microbios han demostrado ser particularmente eficientes para ganarse la vida en los más extraños lugares. Por su tamaño microscópico, el cuerpo de otro organismo, en particular el de una criatura grande y vertebrada como el ser humano, no solo representa un nicho ideal, sino todo un mundo de hábitats, ecosistemas y oportunidades. El cuerpo humano, tan variable y dinámico como nuestro planeta, que no para de girar, posee un clima químico que sube y baja con las mareas hormonales, así como unos complejos paisajes que van cambiando con la edad. Para los microbios, somos una suerte de paraíso.
Hemos evolucionado juntos, codo con codo con los microbios, desde mucho antes de que fuéramos humanos. Antes incluso de que nuestros ancestros fueran mamíferos. Todo cuerpo animal, desde la más diminuta mosca de la fruta hasta la mayor de las ballenas, es, pese a todo, otro mundo para los microbios. Pese a la factura que estos les pasan a muchos de ellos, en forma de gérmenes causantes de enfermedades, dar cobijo a una población de estas más que diminutas formas de vida puede reportar grandes beneficios.
El calamar hawaiano, del orden de los sepiólidos —con sus ojos desmesurados y todo el colorido de cualquier personaje de Pixar—, para mitigar un peligro importante para su vida, ha invitado a una singular especie de bacteria bioluminiscente a vivir en una cavidad que tiene debajo del vientre. Ahí, tal organismo luminiscente, la bacteria, conocida como Aliivibrio fischeri, transforma los alimentos en luz, de modo que el calamar, visto desde abajo, brilla. De esta forma, oscurece su silueta contra la superficie del mar iluminada por la luna, con lo que se camufla de los depredadores que se le acercan por la parte inferior. El calamar debe esta protección a las bacterias que habitan en él, y estas deben al calamar tenerlo de anfitrión.
Aunque albergar una fuente microbiana de luz pueda parecer una forma especialmente ingeniosa de aumentar las probabilidades de supervivencia, el calamar no es, ni mucho menos, la única especie que debe su existencia a los microbios de su cuerpo. Las estrategias para la vida son muchas y muy diversas, y la colaboración con los microbios ha sido una fuerza motriz del juego evolutivo desde que aparecieron los seres vivos pluricelulares, hace más de mil doscientos millones de años.
Cuantas más células componen un organismo, más microbios pueden vivir de él. En efecto, es bien conocida la hospitalidad bacteriana de los grandes animales, como todos los tipos de reses. Las vacas comen hierba, pero con sus propios genes pueden obtener muy poco alimento, con esta dieta a base de fibra. Necesitarían unas proteínas especialistas, llamadas enzimas, que puedan romper las duras moléculas que forman las paredes celulares de la hierba. Desarrollar genes que fabriquen estas enzimas puede requerir miles de años, pues depende de mutaciones aleatorias del código de ADN que solo se pueden producir con el sucesivo paso de una generación a otra.
Una forma más rápida de adquirir la capacidad de llegar a los nutrientes encerrados en la hierba es subcontratar la tarea a especialistas: los microbios. Las cuatro cámaras del estómago de la vaca albergan una población de billones de microbios que rompen la fibra vegetal, de manera que el bolo alimenticio —que forma una pelota de sólida fibra vegetal— va y viene por la trituradora mecánica de la boca de la vaca y la descomposición química de las enzimas que realizan los microbios que habitan en el tracto digestivo. Los microbios pueden adquirir con rapidez y facilidad los genes necesarios para esta tarea, porque el paso de una generación a otra suele durar menos de un día, con lo que las oportunidades de mutar y evolucionar se multiplican exponencialmente.
Si el calamar de Hawái y las vacas se pueden beneficiar del trabajo en equipo con los microbios, ¿podemos hacerlo también los humanos? Aceptemos que no comemos hierba ni tenemos un estómago de cuatro cámaras, pero sí poseemos nuestras propias especializaciones. Nuestro estómago es pequeño y simple, suficiente para mezclar los alimentos, echarles unas enzimas para realizar la digestión y añadirles un poco de ácido para matar a los virus no deseados. Pero si vamos bajando por el intestino delgado, donde hay más enzimas que descomponen los alimentos y la sangre absorbe estos a través de una capa de proyecciones de aspecto dactilar que forman una superficie como la de la pista de tenis, llegamos al fondo, más parecido a la pelota que a la pista de tenis, que marca el inicio del intestino grueso. Esta zona en forma de zurrón, situada en la esquina inferior derecha del torso, se llama «el ciego», y es el centro de la comunidad microbiana del cuerpo humano.
Colgando del ciego hay un órgano que tiene fama de no tener más función que la de provocar dolor e infecciones: el apéndice. Su nombre completo —apéndice vermiforme— se refiere a su aspecto de gusano, pero también se podría comparar con una larva o una serpiente. La longitud del apéndice varía, desde el de solo dos centímetros al característico apéndice fibroso de veinticinco centímetros. En muy contados casos, la persona puede tener dos apéndices o ninguno. Si hay que creer en la opinión popular, mejor estaríamos sin apéndice, ya que desde hace más de cien años se repite que no cumple ningún tipo de función. De hecho, parece que el responsable de este persistente mito es el hombre que por fin consiguió colocar la anatomía de los animales en un elegante marco evolutivo. Charles Darwin, en El origen del hombre, continuación de El origen de las especies, incluyó el apéndice al hablar de los órganos «rudimentarios». Después de compararlo con los apéndices mayores de muchos otros animales, Darwin pensó que el apéndice humano era un vestigio, que se fue reduciendo de forma constante a medida que los humanos fueron cambiando de dieta.
A falta de datos que apuntaran a una realidad distinta, el estatus residual del apéndice apenas se puso en entredicho durante los cien años siguientes. Así, la percepción de su inutilidad se agudizó más aún por su tendencia a provocar molestias. Tal aceptación tuvo la idea entre la clase médica dirigente, que, en los años cincuenta, su extirpación pasó a ser una de las intervenciones quirúrgicas más habituales en el mundo desarrollado. Incluso se consideraba que se debía aprovechar cualquier operación abdominal para practicar la apendicectomía. Cualquier hombre tenía una de ocho probabilidades de que en algún momento de la vida le extrajeran el apéndice, y en el caso de las mujeres, las probabilidades eran de una entre cuatro. Entre el cinco y el diez por ciento de las personas sufren apendicitis a lo largo de la vida, normalmente en las décadas previas a tener hijos. Una apendicitis que no se trata de la forma adecuada puede provocar la muerte en la mitad de los casos.
Así pues, el caso del apéndice es un enigma. Si la apendicitis fuera una enfermedad que se produjera de forma natural, y causa de muerte frecuente a una edad temprana, el apéndice hubiera desaparecido rápidamente por selección natural. Quienes tuvieran un apéndice de tamaño suficiente para que se infectara morirían, en la mayoría de los casos antes de reproducirse, y, por lo tanto, no transmitirían sus genes formadores del apéndice. Con el tiempo, hubiera ido disminuyendo progresivamente el número de personas con apéndice, hasta desaparecer. La selección natural hubiera preferido a quienes no lo hubiesen tenido.
El supuesto de Darwin de que el apéndice era una reliquia de nuestro pasado pudo haber tenido cierto peso, de no haber sido por las consecuencias a menudo fatales de tenerlo. Por consiguiente, hay dos explicaciones de la persistencia del apéndice, dos explicaciones que no son mutuamente excluyentes. La primera es que la apendicitis es un fenómeno moderno, consecuencia de algún cambio medioambiental. De modo que es posible que incluso un órgano inútil se hubiera conservado simplemente porque quedó siempre alejado de cualquier problema. La otra es que el apéndice, lejos de ser un vestigio maligno de nuestro pasado evolutivo, en realidad, reporta unos beneficios para la salud que contrarrestan su lado oscuro, con lo que, pese a que puede provocar apendicitis, su presencia tiene valor. Es decir, la selección natural prefiere a quienes lo tenemos. La pregunta es por qué.
La respuesta está en el contenido. El apéndice, cuyas medidas medias son de ocho centímetros de largo y un centímetro de ancho, tiene forma tubular, y está protegido del flujo de la mayor parte de los alimentos digeridos que pasan por delante de su entrada. Pero lejos de ser una tira de carne atrofiada, está repleto de células y moléculas inmunes especializadas. No son inertes, sino que forman parte integral del sistema inmunitario, y protegen y cultivan toda una serie de microbios, con los que se comunican. Dentro del apéndice, estos microbios forman una «biopelícula»: una capa de individuos que se apoyan mutuamente y excluyen las bacterias que pueden ser dañinas. El apéndice no solo no carece de función, sino que parece ser un refugio de seguridad que el cuerpo humano ha puesto a disposición de sus habitantes microbianos.
Como si de un recurso para tiempos difíciles se tratara, esta reserva microbiana viene muy bien cuando las cosas se complican. Después de un proceso de intoxicación alimentaria o de una infección gastrointestinal, estos microbios que han estado holgazaneando en el apéndice pueden servir para repoblar el tubo intestinal. Podría parecer una exagerada póliza de seguros corporal, pero infecciones intestinales como la disentería, el cólera y la giardiasis no se erradicaron por completo en el mundo occidental hasta hace pocas décadas. Las medidas higiénicas públicas, entre ellas los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento del agua, han evitado estas enfermedades en los países desarrollados, pero, a nivel global, la causa de una de cada cinco muertes infantiles sigue siendo la diarrea infecciosa. Para quienes no sucumben, es probable que disponer del apéndice acelere su recuperación. Solo en un contexto de relativamente buena salud hemos llegado a pensar que el apéndice no tiene asignada función alguna. El higiénico estilo de vida moderno ha enmascarado las consecuencias negativas de la práctica de la apendicectomía.
La realidad es que la apendicitis es un fenómeno moderno. En los tiempos de Darwin, era extremadamente rara y causa de poquísimas muertes, por lo que quizá podemos perdonarle que creyera que el apéndice no era más que un resto de la evolución, ni dañino ni beneficioso. La apendicitis se hizo común a finales del siglo XIX, cuando se disparó el número de casos registrados, por ejemplo, en un hospital británico, que pasaron de una media estable de tres o cuatro al año antes de 1890, a ciento trece casos anuales en 1918, una subida que se repitió en todo el mundo industrializado. El diagnóstico nunca había sido problema: los dolorosos calambres, y la posterior e inmediata autopsia si el paciente no los superaba, revelaban la causa de la muerte antes incluso de que la apendicitis fuera tan común como hoy.
Se propusieron muchas explicaciones, desde el mayor consumo de carne, mantequilla y azúcar, hasta el bloqueo de las fosas nasales y las caries. En esa época, la opinión general era que la causa última era la disminución de la fibra en la dieta, pero aún hoy abundan las hipótesis, entre ellas la que culpa al excesivo tratamiento de las aguas y a las condiciones higiénicas que genera: el mismo avance que prácticamente dejó inútil al apéndice. Cualquiera que sea la causa definitiva, en los años de la Segunda Guerra Mundial, nuestra memoria colectiva ya era ajena al aumento de los casos de apendicitis, con lo que nos quedó la impresión de que se trataba de una circunstancia previsible, aunque indeseable, de la vida normal.
De hecho, incluso en el mundo desarrollado actual, conservar el apéndice al menos hasta la madurez puede demostrar sus efectos beneficiosos, porque nos protege de infecciones gastrointestinales recurrentes, disfunciones inmunes, la leucemia, enfermedades autoinmunes y hasta los infartos. De algún modo, su función de santuario de vida microbiana es la que genera todos estos beneficios.
El hecho de que el apéndice no tenga nada de inútil demuestra algo merecedor de mayor consideración: los microbios son importantes para el cuerpo. Parece que no se limitan a aprovecharse de nosotros y que los llevemos a cuestas, sino que prestan un servicio de suficiente importancia para que los intestinos hayan desarrollado un asilo donde protegerlos. La pregunta es quién vive ahí y qué es exactamente lo que hace por nosotros.
Hace ya varias décadas que sabemos que los microbios del cuerpo nos reportan unos cuantos beneficios, por ejemplo, los de sintetizar algunas vitaminas esenciales y romper las duras fibras vegetales, pero no fue hasta hace relativamente poco cuando se descubrió la relación entre nuestras células y las de los microbios. A finales de los años noventa, con instrumentos de la biología molecular, los microbiólogos dieron un gran salto hacia el mejor conocimiento de nuestra extraña relación con nuestro microbioma.
La nueva tecnología de secuenciación del ADN nos puede decir cuáles son los microbios presentes, y nos permite situarlos en el árbol de la vida. Con cada paso descendente en esta jerarquía, del dominio al reino y luego al filo o división, la clase, el orden y la familia, hasta terminar en el género, la especie y la cepa, la relación entre los individuos se va haciendo progresivamente más estrecha. En sentido ascendente, los humanos (el género homo y la especie sapiens) somos grandes simios (familia de los homínidos), que con los monos y otros pertenecemos a los primates (orden de los primates). Todos los primates nos agrupamos con nuestros compañeros de pelo y bebedores de leche, como miembros de los mamíferos (especie de los mamíferos), que a continuación pertenecen a un grupo de animales con espina dorsal (división de los cordados) y por último, entre todos los animales, de espina dorsal o cualquier otro tipo (pensemos, por ejemplo, en nuestro calamar), al reino animal y el dominio eucaria. Las bacterias y otros microbios (excepto los virus, que definen la categoría) tienen su sitito en las otras grandes ramas del árbol de la vida; no pertenecen al reino animal, sino a sus propios y exclusivos reinos de dominios separados.
Con la secuenciación se pueden identificar las diferentes especies y colocarlas en el orden jerárquico del árbol de la vida. Un segmento particularmente útil del ADN, el gen 16S rRNA, actúa como una especie de código de barras de las bacterias, un DNI inmediato sin necesidad de secuenciar un genoma bacteriano completo. Cuanto más parecidos son los códigos de los genes 16S rRNA, más estrechamente relacionadas están las especies, y más ramas y subramas del árbol de la vida comparten.
Sin embargo, la secuenciación del ADN no es la única herramienta de la que disponemos para responder las preguntas sobre nuestros microbios, sobre todo las que se refieren a su actividad. Para estos misterios, normalmente recurrimos a los ratones. En particular, al ratón «libre de gérmenes». La primera generación de estos animales nació por cesárea y la mantuvieron aislada en cámaras, para evitar que microbios, beneficiosos o dañinos, la colonizaran. A partir de entonces, la mayoría de los ratones libres de gérmenes simplemente nacen de madres también libres de gérmenes, con lo que se mantiene una línea estéril de roedores que nunca han tenido microbios. Incluso se someten a radiación sus alimentos, que se guardan en envases estériles para evitar que los ratones se puedan contaminar. Trasladar un ratón de una de esas jaulas (parecida a una burbuja) a otra es toda una operación, en la que intervienen sistemas de aspiración y sustancias químicas antimicrobianas.
Con la comparación de los ratones libres de gérmenes con ratones «convencionales», los investigadores pueden determinar los efectos exactos de tener una microbiota. Incluso pueden colonizar un ratón libre de gérmenes con una determinada especie de bacteria, o un pequeño conjunto de especies, para ver el efecto preciso de cada cepa en la biología del ratón. A partir del estudio de estos ratones «gnotobióticos» (de «vida conocida»), nos hacemos una idea de lo que los microbios también hacen en nosotros. Evidentemente, los ratones no son lo mismo que los humanos, y, a veces, los resultados de experimentos realizados con ratones son completamente distintos de los llevados a cabo con humanos. No obstante, son un instrumento de investigación utilísimo que suele dar pistas decisivas. Sin los modelos roedores, la ciencia médica avanzaría a un ritmo millones de veces más lento.
Los ratones libres de gérmenes permitieron al comandante jefe de la ciencia del microbioma, el profesor Jeffrey Gordon, de la Universidad de Washington en San Luis, Misuri, descubrir un notable indicio de la fundamental importancia de la microbiota para el sano funcionamiento del cuerpo. Comparó los intestinos de ratones libres de gérmenes con los de ratones convencionales, y descubrió que, dirigidas por las bacterias, las células del ratón que forman el revestimiento intestinal liberaban una molécula que «alimentaba» a los microbios, lo cual los animaba a asentarse ahí. La presencia de la microbiota no solo cambia la química de los intestinos, sino también su morfología. Las proyecciones de aspecto dactilar se alargan más por la insistencia de los microbios, con lo que el área de la superficie es suficientemente grande para extraer de los alimentos la energía necesaria. Se calcula que las ratas, de no ser por sus microbios, necesitarían comer un treinta por ciento más.
La convivencia entre los microbios y nuestro cuerpo es igualmente beneficiosa para ellos y para nosotros. Mantenemos con ellos una relación no solo de tolerancia, sino también de estímulo. La conciencia de esa realidad, y el poder técnico de la secuenciación del ADN y los estudios con ratones libres gérmenes, iniciaron una revolución científica. El Proyecto Microbioma Humano, dirigido por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, además de otros muchos estudios realizados en laboratorios de todo el mundo, ha desvelado que, para gozar de buena salud y ser felices, dependemos de nuestros microbios.
El cuerpo humano, en su interior y su exterior, forma un paisaje de hábitats tan diverso como cualquier otro de la Tierra. Del mismo modo que los ecosistemas de nuestro planeta están poblados por diferentes especies de plantas y animales, los hábitats del cuerpo humano albergan distintas comunidades de microbios. Somos, como todos los animales, un tubo complejo. Los alimentos entran por uno de sus extremos y salen por el otro. Vemos la piel que nos cubre la superficie «exterior», pero la superficie interior de nuestro tubo también es «exterior»: está expuesta de modo parecido al entorno. Del mismo modo que las distintas capas de la piel nos protegen de los elementos, los microbios invasores y las sustancias dañinas, las células del tubo intestinal que discurre por nuestro interior también tienen la función de protegernos. Nuestro verdadero «interior» no es este intestino, sino los tejidos y órganos, músculos y huesos que abarrotan el espacio entre el interior y el exterior de nuestro yo tubular.
De modo que la superficie del cuerpo no es solo su piel, sino también las vueltas y recodos, los surcos y pliegues de su tubo interno. Con esta imagen del cuerpo, hay que considerar que también los pulmones, la vagina y el tracto urinario son «exteriores» (como parte de la superficie). No importa si está dentro o fuera: toda esta superficie es un potencial terreno para microbios. Las parcelas tienen valores distintos, con comunidades de tipo urbano que se asientan en lugares ricos en recursos como el tubo intestinal, y otros grupos de especies más dispersos que ocupan enclaves hostiles o «rurales», por ejemplo, los pulmones y el estómago. El Proyecto Microbioma Humano nació para clasificar estas comunidades, mediante muestras de microbios de dieciocho enclaves de las superficies interiores y exteriores del cuerpo humano, de cada uno de los cientos de voluntarios que participan en el proyecto.
Durante los últimos cinco años del PMH, los microbiólogos moleculares han oído y han monitorizado el eco biotecnológico de la edad de oro del descubrimiento de las especies, aquella época de armarios repletos de frascos de formol en que se conservaban montones de aves y mamíferos descubiertos y bautizados por los biólogos exploradores de los siglos XVIII y XIX. Resulta que el cuerpo humano esconde un tesoro de cepas y especies nuevas para la ciencia, muchas de las cuales solo se encuentran en uno o dos de los voluntarios que participan en el estudio. Los microbios que habitan en una persona distan muchos de ser los mismos que los que viven en otra, de modo que son muy pocas las cepas bacterianas comunes a todas las personas. En cada uno de nosotros se alojan comunidades de microbios tan exclusivos y personales como las huellas dactilares.
Aunque los detalles más precisos de nuestros habitantes son específicos de cada uno de nosotros, todos albergamos microbios de niveles jerárquicos superiores. Las bacterias que viven en nuestros intestinos, por ejemplo, se parecen más a las de los intestinos de la persona que se sienta a nuestro lado, que a las bacterias de los nudillos de nuestros dedos. Y más aún, nuestras comunidades, pese a su carácter distintivo, realizan funciones normalmente indistinguibles. Es posible que lo que la bacteria A hace por nosotros lo haga la bacteria B en nuestro mejor amigo.
Desde las áridas y frías llanuras de la piel del antebrazo hasta los bosques húmedos de las ingles y el medio ácido y escaso en oxígeno del estómago, cada parte del cuerpo da alojamiento a aquellos microbios que puedan evolucionar para explotarlo. Y dentro de cada hábitat, encuentran su nicho diferentes tipos de especies. La piel, en toda su superficie de aproximadamente dos metros cuadrados, contiene tantos ecosistemas como los paisajes de las Américas, pero en miniatura. Los ocupantes de la piel sebosa de la cara y la espalda son distintos de los del codo seco y expuesto, en la misma medida que las selvas de Panamá lo son de las rocas del Gran Cañón. En la cara y la espalda dominan especies pertenecientes al género Propionibacterium, que se alimentan de las grasas que liberan los agolpados poros de estas áreas; en cambio, los codos y los antebrazos albergan una comunidad mucho más diversa. En las zonas húmedas, como las del ombligo, las axilas y las ingles, tienen su casa las especies Corynebacterium y Staphylococcus, apasionadas de la mucha humedad, y que se alimentan del nitrógeno del sudor.
Esta segunda piel microbiana forma una doble capa protectora para el auténtico interior del cuerpo, y refuerza la solidez de la barrera que forman las células de la piel. Las bacterias invasoras de perversas intenciones luchan por asegurarse un sitio en estas ciudades fronterizas corporales celosamente defendidas, y en su empeño se convierten en blanco del fuego despiadado de las armas químicas. Quizá sean más vulnerables a la invasión los tejidos blandos de la boca, que han de hacer frente común a la colonización por parte de los intrusos que se esconden en la comida o van volando por el aire.
Los investigadores del Proyecto Microbioma Humano sacaron de la boca de los voluntarios no una sola muestra, sino nueve, cada una de un punto algo distinto. Se observó que en estos nueve puntos habitaban comunidades diferentes perfectamente identificables, separadas por escasos centímetros, y compuestas de ochocientas especies de bacterias en las que dominaba la especie Streptococcus y unos pocos grupos más. Los estreptococos tienen mala fama, porque son la causa de muchas enfermedades, desde la «garganta irritada» hasta la fascitis necrotizante, comúnmente conocida como «la infección de la carne». Pero otras muchas especies de este género tienen un comportamiento irreprochable y eliminan a los impertinentes intrusos que se amontonan en esta vulnerable puerta del cuerpo. Por supuesto, estas distancias mínimas entre los puntos de la boca donde se recogieron las muestras pueden parecer insignificantes, pero para los microbios son vastas llanuras y cadenas montañosas de climas tan distintos como el del norte de Escocia y el del sur de Francia.
Imaginemos, pues, el salto climático de la boca a las fosas nasales. Del viscoso charco de saliva sobre un lecho irregular y pedregoso, a la vellosa selva de moco y polvo. En las fosas nasales, como cabe esperar de su condición de guardianas de la entrada a los pulmones, habita una amplia diversidad de grupos bacterianos, que suman unas novecientas especies, incluidas grandes colonias de Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus y Moraxella.
Al descender de la garanta hacia el estómago, se observa una espectacular reducción de la enorme diversidad de especies que había en la boca. La extrema acidez del estómago acaba con muchos de los microbios que entran con la comida, y solo se sabe con seguridad de una especie que en algunas personas se asienta de forma permanente en el estómago: la Helicobacter pylori, cuya presencia puede ser tanto una bendición como una maldición. A partir de este punto, el viaje por el tubo intestinal revela una densidad —y diversidad— de microbios progresivamente mayor. El estómago desemboca en el intestino delgado, donde nuestras propias enzimas digieren con rapidez los alimentos, y el flujo sanguíneo los absorbe. Pero ahí sigue habiendo microbios: empiezan con unos diez mil individuos por milímetro de contenido intestinal al principio de este tubo de siete metros de largo, para pasar a la increíble cantidad de diez millones por milímetro al final, donde el intestino delgado se une al inicio del intestino grueso.
Justo en el exterior del refugio que constituye el apéndice hay una metrópoli pululante de microbios, en el corazón del paisaje microbiano del cuerpo humano: el ciego, con forma de pelota de tenis, donde billones de microbios de al menos cuatro mil especies aprovechan al máximo los alimentos a medio digerir que han pasado por la primera fase del proceso de extracción de nutrientes en el intestino delgado. Los trozos duros (las fibras vegetales) se dejan para que, en la fase dos, den cuenta de ellas los microbios.
El colon, que ocupa la mayor parte del intestino grueso, discurre por la parte derecha del torso, cruza el cuerpo por debajo de la caja torácica y después desciende por el lado izquierdo, es el hogar de los microbios en el que vive un billón de individuos por milímetro, en los pliegues y hoyos de sus paredes. Aquí, recogen los restos de la comida y los transforman en energía, dejando que las células de las paredes del colon absorban los desechos. De no ser por los microbios intestinales, estas células del colon se marchitarían y perecerían (las demás células del cuerpo se alimentan del azúcar que la sangre transporta; en cambio, la principal fuente de energía de las células del colon son los productos de desecho de la microbiota). El medio húmedo, cálido y de aspecto pantanoso del colon, con zonas carentes por completo de oxígeno, no solo es fuente de alimentación para sus habitantes, sino una capa mucosa rica en nutrientes, de la que se pueden alimentar los microbios en épocas de hambre.
Para sacar muestras de los diferentes hábitats del aparato digestivo de los voluntarios, los investigadores del PMH tendrían que abrir a estos en canal, por lo que un sistema más práctico para reunir información sobre los habitantes de las vísceras fue secuenciar el ADN de los microbios que se encuentran en las heces. Nosotros mismos y nuestros microbios digerimos y absorbemos la mayor parte de los alimentos a su paso por el tracto digestivo, dejando solo una pequeña parte para que salga por el otro extremo del tubo. Los excrementos, lejos de ser los restos de lo que comemos, están compuestos sobre todo de bacterias, unas muertas y otras vivas. Alrededor del setenta y cinco por ciento del peso húmedo de las heces son bacterias; las fibras vegetales constituyen aproximadamente el diecisiete por ciento.
figura 2. El aparato digestivo humano
En cualquier momento, en tu tracto digestivo hay 1,5 kg de bacterias —más o menos el peso del hígado— que solo viven unos pocos días o semanas. Las cuatro mil especies de bacterias que se encuentran en las heces proporcionan mucha más información sobre el cuerpo humano que todos los demás elementos juntos. Estas bacterias son la rúbrica de nuestra salud y nuestra dieta, no solo como especie, sino como sociedad e individuos. Las bacterias más comunes en las heces, con mucha diferencia, son las Bacteroides, pero, dado que nuestras bacterias comen lo que nosotros comemos, las comunidades bacterianas del tracto digestivo varían entre una persona y otra.
Sin embargo, los microbios intestinales no son simples carroñeros que vivan de nuestras sobras. También nosotros nos servimos de ellos, sobre todo con la subcontrata de funciones para cuyo desarrollo nosotros necesitaríamos una eternidad. Después de todo, ¿por qué preocuparse de tener un gen para una proteína que fabrique vitamina B-12, esencial para el buen funcionamiento del cerebro, si la Klebsiella lo puede hacer por nosotros? ¿Y para qué necesitamos unos genes que den forma a las paredes del intestino, si ya los tienen las Bacteroides? Dejarlos en sus manos es mucho más fácil y económico que desarrollarlos desde cero. Pero, como veremos, la función de los microbios que viven en el tracto digestivo va mucho más allá de la mera síntesis de unas pocas vitaminas.
El Proyecto Microbioma Humano empezó por observar solo la microbiota de personas sanas. Una vez establecido este punto de referencia, el PMH pasó a preguntarse por qué la microbiota es distinta en estados de mala salud, si las enfermedades modernas podrían ser consecuencia de esas diferencias y, de ser así, cuál era la causa. ¿Podría ser que condiciones como el acné, la psoriasis y la dermatitis fueran indicio de la perturbación del normal equilibrio microbiano de la piel? ¿Sería posible que la enfermedad inflamatoria intestinal, los diferentes tipos de cáncer del tracto digestivo y hasta la obesidad se debieran a cambios en las comunidades de microbios que viven en el tubo intestinal? Y, lo más extraordinario, ¿cabría la posibilidad de que estados aparentemente alejados de los epicentros microbianos (como las alergias, las enfermedades autoinmunes e incluso las mentales) tuvieran su origen en una microbiota dañada?
En aquel juego de apuestas de Cold Spring Harbor, la del muy bien informado Lee Rowen apuntaba a un descubrimiento mucho más profundo. No estamos solos, y nuestros pasajeros microbianos han desempeñado en nuestra condición de humanos un papel más importante del que jamás imaginamos. En palabras del profesor Jeffrey Gordon:
Esta percepción de nuestro lado microbiano nos da una nueva visión de nuestra individualidad. Un nuevo sentido de nuestra conexión con el mundo microbiano. El sentimiento del legado de nuestras interacciones personales con nuestra familia y nuestro entorno en los primeros años de vida. Hace que nos detengamos a considerar la posibilidad de que exista una nueva dimensión en nuestra evolución humana.
Hemos llegado a depender de nuestros microbios. Sin ellos seríamos solo una fracción de quienes somos. ¿Qué significa, pues, tener solo un diez por ciento de humanos?
1
LOS MALES DEL SIGLO XXI
En septiembre de 1978, Janet Parker se convirtió en la última persona de la tierra que moría de viruela. A solo unos cien kilómetros de donde, ciento ochenta años antes, Edward Jenner vacunó por primera vez a un niño contra la enfermedad, con pus de la viruela del ganado extraído de una mujer ordeñadora, el cuerpo de Janet Parker fue el último refugio del virus en carne humana. Su profesión de fotógrafa médica de la Universidad de Birmingham nunca hubiera supuesto para ella ningún peligro directo de no haber sido por la proximidad de su cuarto oscuro a un laboratorio de la planta inferior, situado debajo mismo de la habitación donde ella revelaba las fotografías. Una tarde de agosto de aquel año, mientras ordenaba sentada material fotográfico esparcido por encima de su escritorio, los virus de la viruela ascendieron por los conductos del aire desde la habitación de «plagas» del piso inferior, y le provocaron la fatal infección.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) había dedicado diez años a vacunar contra la viruela por todo el mundo. De hecho, aquel verano estaba a punto de anunciar la total erradicación de la enfermedad. Ya había pasado casi un año desde el último caso registrado de viruela por contagio natural. Un joven cocinero de un hospital se había recuperado de una forma leve del virus que tenía su última fortaleza en Somalia. Tal victoria sobre la enfermedad no tenía precedentes. La vacunación había arrinconado a la viruela. Finalmente, la había dejado sin humanos vulnerables a su infección, ni otros posibles destinatarios.
Sin embargo, el virus tuvo un diminuto espacio al que retirarse: las placas de Petri llenas de células humanas que los investigadores empleaban para cultivar y estudiar la enfermedad. La Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham era uno de esos santuarios virales, donde el profesor Henry Bedson y su equipo, ahora que la viruela ya había desaparecido de los humanos, tenían la esperanza de desarrollar un sistema para identificar rápidamente cualquier virus que pudiera surgir de poblaciones animales y pudiera provocar una plaga.
La enfermedad de Janet Parker, cuya causa al principio se atribuyó a algún virus de menor importancia, al cabo de quince días llamó la atención de los médicos especialistas en enfermedades infecciosas. Por entonces, Parker ya estaba cubierta de pústulas, y el diagnóstico más probable era el de viruela. La paciente fue aislada, y se le extrajeron muestras de fluidos para su análisis. Por ironías del destino, se recurrió a la experiencia en identificación del virus de la viruela del equipo del profesor Bedson, para que verificara el diagnóstico. Se confirmaron los temores de Bedson: trasladaron a Parker a un hospital cercano especializado en sistemas de aislamiento. Dos semanas después, el 6 de septiembre, con Parker aún en estado crítico en el hospital, la esposa del profesor Bedson lo encontró muerto en su casa, con signos evidentes de que se había degollado. El 11 de septiembre de 1978, Janet Parker fallecía de viruela.
El destino de Janet Parker fue el mismo que el de cientos de millones antes que ella. Se había infectado de una cepa de la viruela conocida como «Abid», así llamada por el nombre de un niño pakistaní de tres años que había sido víctima de la enfermedad ocho años antes, poco después de que la OMS pusiera en marcha en Pakistán una intensa campaña para erradicar la viruela. En el siglo XVI, la viruela se había convertido en una mortífera enfermedad en la mayor parte del mundo, debido en gran parte a la costumbre de los europeos de explorar y colonizar otras regiones del mundo. En el siglo XVIII, con el crecimiento y la mayor movilidad de las poblaciones humanas, la viruela se extendió hasta convertirse en una de las principales causas de muerte en todo el mundo, asesina de nada menos que cuatrocientos mil europeos cada año, incluidos más o menos uno de cada diez niños. A finales del siglo XVIII, con la variolación (inoculación de la viruela), predecesora primitiva y peligrosa de la vacunación, que implicaba la infección intencionada de personas sanas con fluidos de viruela de otras enfermas, se redujo la factura mortal de la enfermedad. El descubrimiento de Jenner de la vacuna con viruela del ganado supuso otro alivio. En la década de 1950, en los países industrializados la viruela estaba prácticamente erradicada, pero aún se daban en todo el mundo cincuenta millones de casos anuales, que provocaban unos dos millones de muertes.
La viruela había cedido en los países del mundo industrializado, pero en la primera década del siglo XX continuaba el tiránico reinado de muchos otros microbios. La enfermedad contagiosa era, con mucha diferencia, la más común, y a su propagación contribuía la costumbre humana de socializar y explorar. El crecimiento exponencial de la población humana y, con ella, una densidad de población cada vez mayor, no hicieron sino facilitar el salto de persona a persona que los microbios necesitaban dar para seguir su ciclo de vida. En Estados Unidos, las tres principales causas de muerte en 1900 no eran el infarto, el cáncer y el derrame cerebral, sino las enfermedades infecciosas, causadas por microbios que se transmitían entre las personas. Entre ellas, la neumonía, la tuberculosis y la diarrea infecciosa acabaron con la vida de un tercio de la población.
Considerada en su día como «el capitán de los hombres de la muerte», la neumonía empieza como un resfriado. Desciende por los pulmones, dificulta la respiración y provoca fiebre. Más una serie de síntomas que una enfermedad de una única causa, la neumonía debe su existencia a todo el espectro de microbios, desde los diminutos virus, pasando por las bacterias y los hongos, hasta los parásitos protozoos (los «primeros animales»). La culpa de la diarrea infecciosa la tiene, también, una diversidad de microbios. Algunas de sus manifestaciones son la «enfermedad azul» (el cólera), provocada por una bacteria; el «flujo de sangre» (la disentería), generalmente provocada por amebas parásitas, y la «fiebre del castor» (la giardiasis), provocada también por un parásito. La tercera mayor asesina, la tuberculosis, afecta a los pulmones, como la neumonía, pero su causa es más concreta: la infección de una pequeña selección de bacterias pertenecientes al género Mycobacterium.





























