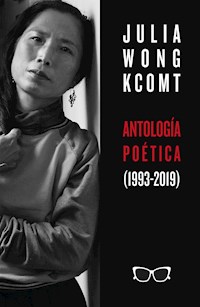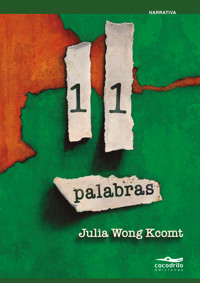
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cocodrilo Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Cómo se afronta una enfermedad desde la literatura? Desde una amalgama de estilos y temas, 11 palabras desencadenan una profunda reflexión que da forma a cuentos, narrativas y textos con aire poético, que Julia Wong Kcomt teje con la versatilidad que caracteriza su obra. La segunda parte del libro es una respuesta a estas palabras una exploración inspirada en "Las metamorfosis" de Ovidio. Aquí, Julia compone ficciones, reflexiones y otros textos híbridos que exploran la transformación, las sobras de la vida y la literatura. El libro concluye con cinco cuentos inéditos que consolidan a Julia Wong como una autora esencial y única en la literatura peruana de las últimas tres décadas. Julia Wong Kcomt Nació en Chepén, La Libertad. Es hija de padre migrante chino y madre tusán. Estudio varios años Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima. Cursó estudios de Literatura y Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de llevar un par de semestres en facultad de Romanística en la Universidades de Tuebingen y Friburgo. Ha desarrollado una amplia producción poética con libros como Iguazú (2005), Un salmón ciego (2008), Lectura de manos en Lisboa (2012), Un vaso de leche fría para el rapsoda (2014), Tequilaprayers (2017), Sopor (2020), Antología poética (1993-2019) (2020), entre otros. Asimismo, ha publicado diversas novelas, libros de cuento y textos narrativos como Doble felicidad (2012), Mongolia (2015), Aquello que perdimos en la arena (2019), Cuaderno negro de Almada (2022), por mencionar algunas. Coorganizó el Perú Ba. Festival de artes y expresiones culturales peruanas, en Buenos Aires, y es la fundadora del Festival de Poesía en Chepén Chepén, que inició en 2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
11 palabras
11 palabras
Julia Wong Kcomt
11 palabras
©2023, Julia Womg Kcomt
©2023, Contratapa Proyectos Culturales S.A.C., para su sello Cocodrilo Ediciones
Jr. Nicolás de Piérola 451, urb. Liguria, Surco, Lima, Perú
www.cocodriloediciones.com
Dirección editorial: Pedro Villa Gamarra
Diseño de portada: Mario Vargas Castro
Primera edición digital en Cocodrilo Ediciones: febrero de 2024
ISBN: 978-612-49352-5-1
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio físico o digital, sin el permiso previo del editor. Todos los derechos reservados.
11 palabras
Post Operatorio
Entre Arturo M. y yo existe una amistad de casi cuarenta años, ha sobrevivido las diferentes jerarquías familiares y estéticas que los dos hemos habitado. Él ha comprendido mi silencio frente a la tragedia o se le ha ocurrido una frase mágica ante la muerte o el nacimiento.
Al salir de la clínica, con poca esperanza y una fe debilitada, Arturo me propuso un ejercicio: escoger una palabra o un concepto sobre el cual tendría que escribir un texto a diario. El verbo «tendría» es gramático, porque muy al contrario significó casi una plegaria obediente que construí con mucho agradecimiento. Durante once mañanas me dediqué a pensar sobre alguna imagen o cualquier otro símbolo que hubiera surgido en mi imaginario después de la operación. Palabras que habían estado guardadas cuarenta años y que mi amigo convocaba en un acto salvífico. Se convirtió en gimnasia para la rehabilitación cerebral.
Algunos textos coinciden a primera vista con la palabra escogida por Arturo de su archivo del tiempo, otras aparentemente no tienen nada que ver. Sé que gracias a esa palabra diaria fui recobrando fuerzas hasta el día once, día en que ya he podido comer, caminar, lavarme sola, regar mis plantas y mirarme al espejo sin pensar que era el último día de mi vida.
Uno: Perdón
17 de diciembre del 2020
Cercanías
—¿Cercanías?, ¿porque está cerca de todo? —le preguntó distraída como para dar un tono gracioso a la conversación.
Él tenía la manía de ponerse el pelo para atrás como si los dedos fueran un peine de dientes anchos. Sin mirarla sonrió hacia adentro y pensó que los chinos tienen un humor de niños, que nunca entienden lo que pasa realmente el mundo, que son culpables por catástrofes climáticas y sociales con su exceso de testosterona, la histeria de sus billones de mujeres delgaduchas y la sobreproducción de productos de ninguna necesidad.
Ella, aunque era china de tercera generación, tenía una apariencia muy asiática y hablaba con un descuido y un humor fuera de la convención hispana.
—En toda España hay un entramado de trenes y metros donde se juntan tanto los trenes, metros locales e interurbanos, los españoles le llaman «cercanías».
Ella ni se inmutó, no esperaba una respuesta. Tenía ese humor desarrollado desde niña, que no llevaba a ninguna parte, que solo trataba de dar una nota discordante o perspicaz a una conversación para hacer notar que estaba allí. Su vida era como un sonido perdiéndose y ella intentaba convocarlo a través de preguntas fuera de lugar. Se sentía parte de un habla que estaba hecha con fonemas arbitrarios de tonalidades distintas, no le importaban los significados, sino la inflexión que uno pusiera en las palabras. A su lado, se veía aún más pequeña, casi diminuta.
Él había sido un jugador de basquetbol famoso durante su adolescencia, fue el capitán de un club juvenil español. Mientras él jugaba invitado en Lima para un partido amistoso, la conoció como una de las anfitrionas voluntarias.
Le sorprendió ver que había una chica china en la delegación de «Bienvenida al Perú».
También se sorprendió al sentirse seducido por la presencia de esa chica. Recordaba ese intenso viaje a Vietnam con su padre cuando tenía trece años. Vietnam y Camboya. Más que nada las imágenes de la guerra en Vietnam que se repetían como fuegos cruzados en su cabeza. A la par, descubrir el templo de Angkor Wat y una religión milenaria como el budismo, que no tenía que ver con el catolicismo inquisidor que sus padres le habían inculcado desde niño, había significado un enorme acontecimiento, algo que le insufló de preguntas sin respuestas, preguntas ardientes quemándole en el pecho.
La persiguió con la mirada y ella se quedó fascinada con su altura y pensó: Un jugador de basquetbol brilla tanto como una estrella de cine.
Cada vez que le gustaba un chico, lo primero que se le venía a la cabeza era cómo se iban a besar y luego se preocupaba de cómo él podría tocar sus senos, recordaba que casi no tenía senos, porque su contextura no era como la de las chicas latinas con pecho sobresaliente, entonces pensaba que, si el chico pasaba la prueba del primer beso, con sus dientes chuecos y su cara de china, podría haber esperanza de una relación. Los tres vanos intentos de tener novio habían terminado en un desastre, ella adjudicaba estos rompimientos a que los potenciales amantes (ninguno de descendencia china) no tenían realmente simpatía por la comida asiática y sus olores. Según ella, todos los chinos emanan desde muy adentro un olor a comida frita, a ajos, kion y especies.
Todos los humanos ven eso en un chino, no ven escritores ni actores ni políticos ni pintores, ven cocineros y camareras de chifa.
La diferencia de altura entre los dos era sustancial, grotesca. Él jalaba su pequeño maletín con ruedas tratando de encontrar un tema de conversación. Nunca asoció a Susana con una china, porque ella tenía el color algo tostado de su tez. Le hacía recordar las fotos de guerra de Vietnam y las caras de los feligreses de Angkor Wat en Camboya.
Él deseaba pasar el dedo índice por su boca, una suerte de necesidad de tocar sus labios, diferentes a los de las chicas que había besado, o acariciar su cachete flacucho; pero ese recuerdo intenso, de varias mujeres parecidas a Susana limpiando con escobas precarias las entradas de los templos o arrodillándose frente a las enormes imágenes, poniendo las palmas de las manos juntas con los ojos casi constreñidos para no romper en llanto, lo contuvo. Él había construido una imagen equivocada sobre las camboyanas o vietnamitas como seres frágiles que solo pueden ser tocadas por Buda y ser preñadas por Dios, les otorgó una santidad para evitar pensar sobre un erotismo real en el cuerpo de esas mujeres aparentemente dóciles y devotas. Se sentía un mortal, que tenía talentos físicos, pero disfrutaba hurgando en su interior haciéndose preguntas que le llevaran más allá del cuerpo. Su lado espiritual se había reducido a tratar de entender la historia del catolicismo y los escándalos entre curas y feligreses, una sed de alguien superior le insinuaba que él no podría ponerle las manos encima a una persona tan lejana de su realidad como ella, menos la penetraría con sus pensamientos o le propondría sexo.
Él había sido un basquetbolista exitoso hasta que se rompió la pierna. También sabía que sus experiencias sexuales y el ligue con las españolas había sido un desastre, conseguía lo que quería y luego se aburría. Se sentía ciudadano de cualquier lugar del mundo y a la vez de ninguno: había viajado desde chico, empezó a jugar básquet con diez, siempre alto, guapo erguido, él se miraba ante todos y se sabía más alto, no solo de cuerpo, de altura espiritual, de alma, de mirada al cielo y de tamaño de pene. Representaba simbólicamente a la bandera de España, pero su corazón se quedó en el sureste asiático, en algún templo. Su estatura física le daba un orgullo callado. Las primeras erecciones fueron un problema porque no sabía si alguien podría resistir el largo de su pene.
Una chica que no se asuste. Con eso no tuvo problemas porque las chicas no se asustaron.
También imágenes de strippers tailandesas o prostitutas filipinas con caras de niñas aparecían en su memoria. Habían jugado algún partido en Manila y habían salido de fiesta. Él cuidaba mucho su higiene sexual, por lo tanto, allí nunca pasó nada. Sabe Dios qué le podrían contagiar.
En Susana había un «no sé qué» o él lo quería creer.
—¿Entonces, por qué se llama Tetuán? —preguntó Susana sonriendo—. ¿Porque vive allí Juan? No entiendo los nombres en España, tampoco he viajado en muchos metros, pero los nombres de las estaciones de Madrid no me familiarizan con nada. —Susana se tapaba la boca escondiendo una risita forzada y eso le molestó.
Él pensó: Está jugando conmigo o me está probando.
Subieron al vagón que se avecinaba y él trató de sostenerla para que no vaya a suceder nada desagradable, alguna caída, por ejemplo. Entre el andén y el tren hay un espacio bastante ancho, incluso te advierten por altavoces, creo que no hay un espacio tan macabro en un tren del mundo como el que hay entre los vagones y las aceras del metro de Madrid. No solo no es estético, es un poco extraño, si piensas que es el primer mundo y que podrían hacer algo más amigable para el pasajero.
Él tenía un instinto de protección desmesurado, era como si quisiera envolver a Susana en una caja de plástico y trasportarla como algo frágil, un objeto no, porque el buscaba su alma, esa alma que él había dejado en Camboya: ese sufrimiento de un pueblo volcado en las personas.
Susana se cogió de una barra del tren escapándose sutilmente de su cercanía, se empezó a incomodar. Ella se preguntaba si él la querría besar y luego se decepcionaría porque ella sabía a comida china.
Él insistió dando un paso más hacia ella.
Susana lamió sus dientes con la lengua y descubrió que faltaban dos atrás y adelante tenía dos separados, y recordó que antes de llegar a Madrid habían ido a comer sushi de despedida con sus amigas.
El sushi no tiene sabores tan fuertes como la comida china, puede gustar más a los chicos, pensó… pero eso había sido dos días atrás. No sabía por qué asociaba el paladar y la comida a un beso, y a la decepción que podría causar en este basquetbolista.
Ella igualmente dio un paso atrás acariciando un poco la barra de donde se sostenía. Comentó con una enorme sonrisa:
—Parece una barra de pole dance, de esas que las chicas se sujetan mientras bailan en los clubs nocturnos.
Él recordó la última canasta que había metido en un partido contra Rumania y había dado la victoria a su equipo. Recordó además la foto del reportero de guerra y las flores deshojadas en Camboya, mientras una procesión de monjes avanzaba llevando cuencos hacia el altar, y observó por última vez a Susana, parecía que se limpiaba los dientes con la lengua y sobaba la barra de aluminio del metro como si estuviera acariciando a alguien.
Entonces él también dio un paso atrás y miró cuantas estaciones faltaban para llegar a Tetuán.
Dos: Amistad
18 de diciembre del 2020
El amigo holandés
Borrar las huellas ante la mirada expectante de la sociedad es una tarea fácil. Hay muchas maneras de cambiar el rumbo de las pistas para sacarlas de la nube cibernética o del almacenamiento virtual.
No se necesita la pericia de un hacker, menos haber evitado ser activo en las redes sociales, o evadir dar a conocer de sí a la opinión pública.
Marc Bauern-Piest acababa de sacar los últimos vestigios de su presencia en Maastricht, Aquisgrán y Lieja. Los tres puntos fronterizos del triángulo en Vaals donde se unen tres países.
Después de renunciar a la gerencia de esa compañía que producía alimento balanceado para caninos, desapareció todo vestigio de su existencia en las redes.
Lo había googleado en el 2016 y aún estaba allí, en aquel entonces cada premonición o intuición que tuve sobre su extraña forma de proceder y despedida, era eso: una mera suposición, resultado de mi fantasía sumada a mi mente algo paranoica, pensé que había visto muchos thrillers y leído demasiada ciencia ficción o ficción policíaca quema sangre.
Pero, por supuesto, lo extrañé. Nuestro encuentro no fue nada fácil de olvidar. Viajábamos en un barco que seguía circulando a velocidad lenta, quizás por puro romanticismo de la China Sea Company, la ruta Shanghái-Cantón; aunque ya operaban con máquinas modernas y rápidas, mantenían en uso esa enorme nave. Pero ese navío salía solo dos veces por mes y mayormente lo tomaban parejas mayores, jubilados, viajeros con poco dinero en el bolsillo; yo quería repetir el viaje que hizo mi padre antes de la revolución cultural en un enorme vapor. Esta embarcación, que fue escenario para nuestro encuentro, era conveniente, ninguno de nosotros tenía apuro en llegar, queríamos disfrutar la travesía y también el servicio que pudiera brindar. Me gustaron sus camarotes, aunque conservaban el estilo antiguo, tenían varias comodidades, las escotillas eran redondas como en muchas películas y eso le daba a este viaje una impronta mágica y artística.
Compartí mi cabina con una señora china que había ejercido como profesora de inglés y había vivido algunos años en Londres; pudimos tener una conversación amena sobre China, que se mostraba dispuesta a abrir sus secretos al mundo y posicionarse como una potencia industrial y tecnológica. Por suerte no vomité ni me mareé durante el viaje, estaba extasiada escuchando a esta noble mujer hasta que me pidió que apagara la luz porque no podía dormir.
Yo tampoco hubiera podido dormir con o sin luz, estaba demasiado emocionada por hacer este viaje. Salí a cubierta, y emergió como una aparición angelical Marc Bauern-Piest. Hasta ese momento no tenía idea de su nombre y solo vi un caballero alto de figura alargada como Peter O’Toole mezclada con la belleza de Richard Gere. No puedo negar que pensé que era Richard Gere, pero inglés. Una camisa de manga larga, zapatillas Puma verdes con la franja blanca y un pantalón caqui.
Un modelo de pasarela.
Debe haber sentido la intensidad con la que lo miré, además no había nadie más allí en cubierta, seguramente él tampoco podía dormir.
Yo era una típica hija de campesinos del sur de China que habían tenido la suerte de emigrar al Perú en el peor momento que pasaba el gran país asiático. Gente muy trabajadora, conservadora, supersticiosa y con costumbres tribales. Así que no sabía mucho o nada de hombres. Había besado a un par de chicos en las fiestas de quince años y nada más. Quería ser fotógrafa a como diera lugar. Y me encantaba que en mi ADN asiático hubiera tanta propensión al registro de imágenes a través de un pensamiento previo. Mi cabeza transformaba todo en símbolos.
Marc Bauern-Piest se me acercó y se quedó como a dos metros de distancia recostado en la baranda. Sin hablar, un humor a nobleza y obviamente de una clase social o económica que yo ni me podía imaginar exudaba por todas partes. Claro que tuve ganas de acercarme y hasta de tocarlo, como si fuera algo prohibido que permite ser visto solo por unos segundos, al menos yo poseía una escueta cultura informativa de «eso no se hace, uno no puede tocar a un extraño, aunque le parezca atractivo». Hay que esperar que el chico se acerque.
Pero Marc Bauern-Piest no se acercó esa noche. Estuvimos un largo rato, diría que más de dos horas, cada uno en su esquina de la baranda.
Regresé al camerino y él se quedó allí mirando el mar sin decir palabra.
Yo pensé que era inglés, jamás se me hubiera ocurrido que existía una persona nacida en Holanda, hijo de padre alemán y madre belga.
En aquel tiempo, mi conocimiento de Europa era muy reducido, sabía algunas historias de las grandes guerras mundiales, los cruces, ensanchamientos y angostamientos de las fronteras, aperturas y cierres, reinados, traiciones, pero poco sabía por qué o cómo los europeos poseían tres pasaportes, tres nacionalidades y sangre de varios países.
Hubiera jurado que Marc Bauern-Piest era inglés porque tenía la estatura de Peter O’Toole en El último emperador y pensé que, si alguien viene a China, un país atrasado (era fines de los ochenta), donde hay tanto espionaje y todo es convulsionado, podía ser solo inglés como el profesor del último emperador, nunca pensé que alguien pudiera tener un interés en los líos que se estaban armando, salvo que no fuera absolutamente mercantil. Tenía una manía de relacionar a las personas con actores de películas. Mucho de lo que sé lo aprendí del cine.
Al día siguiente llegamos al puerto y, mientras cargaba mi mochila, él se acercó y me ayudó a ponérmela a la espalda.
—Hi —dijo. Y yo hubiera querido o jurado que fuera inglés.
La idea del gentleman inglés se ajustaba a mi ideal de ser masculino, caballeroso, ilustrado y amante de la fineza y las enciclopedias.
Pensé que nunca lo volvería a ver, cuando pasó cerca a mi lado y me dijo revelador: «Me quedo en Shamian Island, en el albergue». Y siguió a paso ligero, pero firme.
No necesitaba ser quiromántica, todos los mochileros acaban en Shamian Island, en el albergue para viajeros, yo ya había venido una docena de veces a Guangzhou y siempre me quedaba allí, pululaban los extranjeros de todas las nacionalidades.
La verdad, esas casi dos horas resultado del insomnio, en silencio al lado de un hombre tan guapo en el barco, dejaron huella en mí (me acercaron a una belleza interior que desconocía), había dejado de pensar en él porque mi cabeza estaba ocupada en hacer todos los papeleos en el albergue, el check in, cambiar dinero y travellers checks. Llevaría, además, mi ropa sucia a la lavandería y comería algo sabroso después de tantos días viajando por el centro de China cargando la mochila y tratando siempre de ahorrar. En fin.
Sobre todo, quería estirar las piernas cerca al río Perla, en un lugar que conocía bien, donde mi padre me había llevado a pasear cuando era más pequeña.
Por la noche todos los mochileros nos juntábamos a tomar una cerveza, un té o agua. Y esa noche, él allí estaba tan alto, mi supuesto hombre inglés.
Nos sonreímos con gran complicidad, se sentó en mi mesa y empezamos «nuestra gran amistad». Hablamos desde el suicidio hasta los drásticos cambios que se operaban en China, de Tiannamen y lo que se venía en contra de las libertades en Hong Kong y Macau. Hablamos siempre en inglés y yo podía jurar que era un chico que había estudiado humanidades en Oxford (como si yo supiera mucho de Oxford y pudiera adivinar quién hablaba inglés como en lengua materna).
Hasta que me confesó que tenía pasaporte holandés, pero que su padre era alemán y su madre belga, él vivía en una triple frontera, por lo que podía ser de cualquiera de los tres países y le daba igual, creció hablando los tres idiomas, aunque para las formalidades, prefería la nacionalidad holandesa.
Se llamaba Marc Bauern-Piest, era contador con especialidad en economía empresarial y le encantaban los perros, tenía tres en su casa de la ciudad de Maastricht. Un pequeño bulldog, un golden terrier y un husky siberiano.
Como a mí nunca me han gustado los perros, no le di mayor importancia durante aquellos veinte minutos donde solo se dedicó a hablar de los animales. No sé por qué yo creía que cuando uno tiene perros, los tiene de la misma raza, en su caso era como unificar a los perros a pesar de sus diferencias.
Nos quedamos hasta muy tarde, cambió su asiento en la mesa redonda donde estábamos frente a frente moviéndolo más cerca de mí y tomó mi cara para darme un beso, el cual respondí, y me pareció aparatosamente maravilloso. Nos besamos por largo, largo rato.
Deseé la eternidad para ese beso tan conmovedor, me emocioné tanto cuando dijo: «Me gustaría volver a verte».
Volver a verme. ¿Dónde? Si yo tengo que regresar a Perú. Después de este largo viaje me esperan mis estudios de fotografía, la vida misma y su pobreza invitándome a todos los atrevimientos futuros. Y él vivía en Maastricht, trabajando y contando números, besando a sus perros, sin tener ni la profundidad ni la visión de Kafka.
Solo quiere tener sexo, pensé.
—Bueno, decidí… Te daré mi dirección —le dije—. No sé por qué pensé que eras inglés. Pareces muy inglés.
—¿Conoces a muchos ingleses? —me preguntó.
—No —le dije—, quizás solo son clichés, eres tan alto como Peter O’Toole y tan guapo como Richard Gere.
Sonrió.
Pensé que nunca lo volvería a ver.
En el 2016, Marc Bauern-Piest, según Wikipedia, era el gerente de la compañía más grande que produce o mezcla alimentos para perros en Holanda, se publicaban sus fotos en la red y yo veía que él no había envejecido mucho desde ese viaje a fines de los noventa. La descripción en Wikipedia: Próspero empresario holandés fundador de (el nombre de la compañía que producía los alimentos para perros) y bla bla bla, un montón de datos dedicados a la venta de productos veterinarios.
Nos vimos por última vez el año 2000, cuando tuve un pequeño accidente y tenía que quedarme en cama varios meses. Marc vino a visitarme desde Holanda.
Seguía encandilada con su figura, tantos años después. Viajó en primera clase, traía varios ternos (cuento lo de los ternos, porque le encantaba usar traje aun en situaciones informales). Había aprovechado una conferencia sobre productos nuevos para el mercado perruno en São Paulo, Brasil, y luego había llegado a Lima, porque quería conocer Machu Picchu.
Me escribió una bella postal desde Maastricht, en mal castellano, diciendo que le gustaría verme y visitarme. Yo sabía que un hombre así jamás tomaría en serio a una fotógrafa, llena de complejos por ser hija de migrantes chinos en Perú, me alegró mucho saber de la visita.
Mandamos a recogerlo al aeropuerto, un amigo de mi tía hacía taxi, mis padres le atendieron como es debido, pero él prefirió quedarse en un hotel en San Borja, recomendado por su mejor amigo, quien ya había estado varias veces en Cusco, el hotel quedaba cerca de nuestra casa.