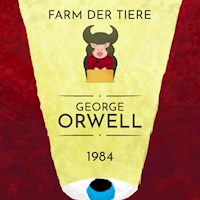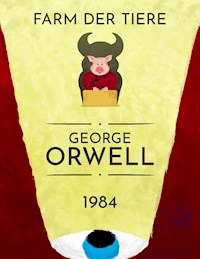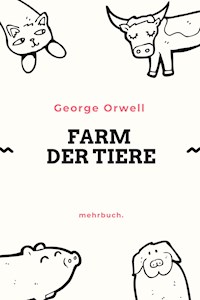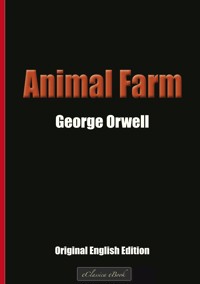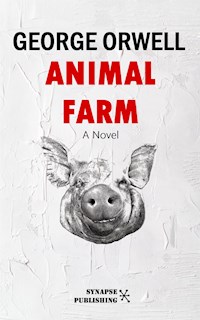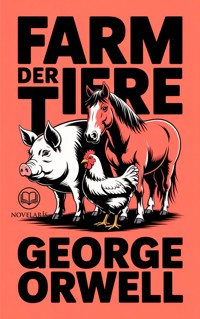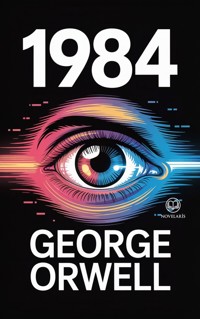
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Winston Smith vive en un mundo donde la verdad se reescribe cada día. En Oceanía, el Gran Hermano vigila cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento. Las pantallas observan sin descanso, el Ministerio del Amor tortura a los disidentes y el Ministerio de la Verdad falsifica la historia. Cuando Winston se atreve a enamorarse y a cuestionar el sistema, descubre el precio terrible de la libertad individual. George Orwell creó en 1984 la distopía más influyente de la literatura moderna, una pesadilla que se ha vuelto profética. La Policía del Pensamiento, la neolengua que limita las ideas, y el omnipresente "El Gran Hermano te vigila" se han convertido en símbolos universales del totalitarismo. Julia y Winston luchan por preservar su humanidad en un régimen que busca controlar no solo las acciones, sino también los pensamientos más íntimos de sus ciudadanos. Esta edición de 1984 versión en español mantiene toda la fuerza del original. Orwell 1984 sigue siendo una advertencia urgente sobre los peligros del poder absoluto y la manipulación de la información.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Orwell
1984
Copyright © 2025 Novelaris
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o distribuirse sin el permiso previo por escrito del editor.
ISBN: 9783689312633
Índice
CAPÍTULO UNO
1
2
3
4
5
6
7
8
CAPÍTULO DOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAPÍTULO TRES
1
2
3
4
5
6
APÉNDICE - LOS PRINCIPIOS DEL NEOLENGUA
Cover
Table of Contents
Text
CAPÍTULO UNO
1
Era un día frío y luminoso de abril, y los relojes daban las trece. Winston Smith, con la barbilla hundida en el pecho en un intento por escapar del viento desagradable, se deslizó rápidamente por las puertas de cristal de Victory Mansions, aunque no lo suficientemente rápido como para evitar que una nube de polvo arenoso entrara con él.
El pasillo olía a col hervida y alfombras viejas. En un extremo, había un cartel de colores, demasiado grande para exhibirlo en el interior, clavado en la pared. Representaba simplemente un rostro enorme, de más de un metro de ancho: el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un bigote negro y denso y rasgos varoniles y atractivos. Winston se dirigió a las escaleras. No tenía sentido intentar usar el ascensor. Incluso en el mejor de los casos, rara vez funcionaba, y en ese momento la corriente eléctrica estaba cortada durante las horas diurnas. Era parte de la campaña de ahorro en preparación para la Semana del Odio. El piso estaba en el séptimo piso, y Winston, que tenía treinta y nueve años y una úlcera varicosa sobre el tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces en el camino. En cada rellano, frente al hueco del ascensor, el cartel con el rostro enorme miraba desde la pared. Era una de esas imágenes tan artificiosas que los ojos te siguen cuando te mueves. «EL GRAN HERMANO TE VIGILA», decía la leyenda debajo.
Dentro del piso, una voz afrutada leía una lista de cifras relacionadas con la producción de arrabio. La voz provenía de una placa metálica rectangular, como un espejo mate, que formaba parte de la superficie de la pared derecha. Winston accionó un interruptor y la voz bajó un poco, aunque las palabras seguían siendo inteligibles. El aparato (llamado telepantalla) se podía atenuar, pero no había forma de apagarlo por completo. Se acercó a la ventana: una figura pequeña y frágil, cuya delgadez solo se acentuaba con el mono azul que era el uniforme del Partido. Tenía el pelo muy rubio, el rostro naturalmente optimista y la piel áspera por el jabón grueso, las cuchillas de afeitar sin filo y el frío del invierno que acababa de terminar.
Afuera, incluso a través del cristal cerrado de la ventana, el mundo parecía frío. En la calle, pequeños remolinos de viento hacían girar el polvo y los trozos de papel en espirales, y aunque el sol brillaba y el cielo era de un azul intenso, parecía no haber color en nada, excepto en los carteles que estaban pegados por todas partes. El rostro de bigote negro miraba desde cada esquina dominante. Había uno en la fachada de la casa justo enfrente. «EL GRAN HERMANO TE VIGILA», decía la leyenda, mientras los ojos oscuros miraban fijamente a los de Winston. En la calle, otro cartel, rasgado en una esquina, se agitaba irregularmente con el viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la única palabra «INGSOC». A lo lejos, un helicóptero se deslizó entre los tejados, se detuvo un instante como una mosca azul y volvió a alejarse con un vuelo curvo. Era la patrulla policial, espiando por las ventanas de la gente. Sin embargo, las patrullas no importaban. Solo importaba la Policía del Pensamiento.
A espaldas de Winston, la voz de la telepantalla seguía parloteando sobre el hierro fundido y el cumplimiento con creces del Noveno Plan Trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que Winston emitiera, por encima del nivel de un susurro muy bajo, sería captado por ella; además, mientras permaneciera dentro del campo de visión que dominaba la placa metálica, podría ser visto y oído. Por supuesto, no había forma de saber si te estaban vigilando en un momento dado. Con qué frecuencia o según qué sistema la Policía del Pensamiento se conectaba a un cable individual era una incógnita. Era incluso concebible que vigilaran a todo el mundo todo el tiempo. Pero, en cualquier caso, podían conectarse a tu cable cuando quisieran. Tenías que vivir —y vivías, por costumbre que se había convertido en instinto— con la suposición de que cada sonido que hacías era escuchado y, excepto en la oscuridad, cada movimiento era escrutado.
Winston mantenía la espalda vuelta hacia la telepantalla. Era más seguro; aunque, como bien sabía, incluso la espalda puede ser reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba enorme y blanco sobre el paisaje mugriento. Esto, pensó con una especie de vago disgusto, era Londres, la principal ciudad de Airstrip One, la tercera más poblada de las provincias de Oceanía. Intentó sacar algún recuerdo de su infancia que le dijera si Londres siempre había sido así. ¿Siempre había habido estas vistas de casas podridas del siglo XIX, con los laterales apuntalados con vigas de madera, las ventanas tapadas con cartón y los tejados con hierro corrugado, y los muros de los jardines torcidos y combados en todas direcciones? ¿Y los lugares bombardeados donde el polvo de yeso se arremolinaba en el aire y la adelfilla se extendía sobre los montones de escombros? ¿Y los lugares donde las bombas habían dejado un espacio más grande y habían surgido sórdidas colonias de viviendas de madera parecidas a gallineros? Pero fue inútil, no podía recordar nada: de su infancia no quedaba nada, salvo una serie de cuadros brillantemente iluminados, sin fondo y en su mayoría ininteligibles.
El Ministerio de la Verdad —Minitrue, en neolengua[1] — era sorprendentemente diferente de cualquier otro objeto a la vista. Era una enorme estructura piramidal de hormigón blanco brillante, que se elevaba, terraza tras terraza, trescientos metros en el aire. Desde donde estaba Winston, era posible leer, escritas con elegantes letras en su cara blanca, las tres consignas del Partido:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES FUERZA.
Se decía que el Ministerio de la Verdad contenía tres mil habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones debajo. Dispersos por Londres había solo otros tres edificios de aspecto y tamaño similares. Eran tan imponentes en comparación con la arquitectura circundante que desde la azotea de Victory Mansions se podían ver los cuatro a la vez. Eran las sedes de los cuatro ministerios entre los que se dividía todo el aparato gubernamental: el Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes; el Ministerio de la Paz, que se ocupaba de la guerra; el Ministerio del Amor, que mantenía la ley y el orden; y el Ministerio de la Abundancia, que se encargaba de los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua: Minitrue, Minipax, Miniluv y Miniplenty.
El Ministerio del Amor era el realmente aterrador. No tenía ventanas. Winston nunca había estado dentro del Ministerio del Amor, ni siquiera a menos de medio kilómetro de él. Era un lugar al que era imposible entrar salvo por motivos oficiales, y solo tras atravesar un laberinto de alambradas, puertas de acero y nidos de ametralladoras ocultos. Incluso las calles que conducían a sus barreras exteriores estaban patrulladas por guardias con cara de gorila, uniformes negros y armados con porras articuladas.
Winston se dio la vuelta bruscamente. Había adoptado la expresión de tranquilo optimismo que era aconsejable mostrar ante la telepantalla. Cruzó la habitación y entró en la diminuta cocina. Al salir del Ministerio a esa hora del día, había sacrificado su almuerzo en la cantina, y sabía que no había nada de comida en la cocina, salvo un trozo de pan oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Sacó de la estantería una botella de líquido incoloro con una etiqueta blanca sin adornos en la que ponía VICTORY GIN. Desprendía un olor nauseabundo y aceitoso, como el del aguardiente de arroz chino. Winston se sirvió casi una taza de té, se armó de valor para el golpe y se lo bebió de un trago como si fuera una medicina.
Al instante, su rostro se puso escarlata y le brotaron lágrimas de los ojos. Aquello era como ácido nítrico y, además, al tragarlo, uno tenía la sensación de recibir un golpe en la nuca con un garrote de goma. Sin embargo, al momento siguiente, el ardor en el estómago se calmó y el mundo comenzó a parecerle más alegre. Sacó un cigarrillo de un paquete arrugado con la inscripción VICTORY CIGARETTES y, imprudentemente, lo sostuvo en posición vertical, con lo que el tabaco se cayó al suelo. Con el siguiente tuvo más éxito. Volvió a la sala de estar y se sentó a una mesita que había a la izquierda de la telepantalla. Del cajón de la mesa sacó un portalápices, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño cuarto, con lomo rojo y cubierta marmolada.
Por alguna razón, la telepantalla de la sala de estar estaba en una posición inusual. En lugar de estar colocada, como era habitual, en la pared del fondo, desde donde dominaba toda la habitación, se encontraba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado había un hueco poco profundo en el que Winston estaba ahora sentado y que, cuando se construyeron los pisos, probablemente se había pensado para colocar estanterías. Al sentarse en la alcoba y mantenerse bien atrás, Winston podía permanecer fuera del alcance de la telepantalla, al menos en lo que a la vista se refería. Por supuesto, se le podía oír, pero mientras permaneciera en su posición actual no se le podía ver. En parte, fue la inusual geografía de la habitación lo que le sugirió lo que ahora estaba a punto de hacer.
Pero también lo sugería el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro de una belleza peculiar. Su papel suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, era de un tipo que no se fabricaba desde hacía al menos cuarenta años. Sin embargo, podía adivinar que el libro era mucho más antiguo que eso. Lo había visto en el escaparate de una pequeña tienda de antigüedades en un barrio marginal de la ciudad (ahora no recordaba exactamente en qué barrio) y enseguida sintió un deseo irrefrenable de poseerlo. Se suponía que los miembros del partido no debían entrar en tiendas normales (lo que se denominaba «comercio en el mercado libre»), pero la norma no se cumplía estrictamente, porque había diversos artículos, como cordones de zapatos y cuchillas de afeitar, que era imposible conseguir de otra manera. Echó un rápido vistazo a la calle y luego se coló dentro y compró el libro por dos dólares con cincuenta. En ese momento no era consciente de quererlo para ningún propósito en particular. Lo había llevado a casa con culpa en su maletín. Aunque no tenía nada escrito, era una posesión comprometedora.
Lo que estaba a punto de hacer era abrir un diario. No era ilegal (nada era ilegal, ya que ya no había leyes), pero si lo descubrían, era bastante seguro que lo castigarían con la muerte o, como mínimo, con veinticinco años en un campo de trabajos forzados. Winston colocó una plumilla en el portaplumas y la chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico, que rara vez se utilizaba incluso para firmar, y él se había procurado una, a escondidas y con cierta dificultad, simplemente porque sentía que aquel hermoso papel cremoso merecía ser escrito con una pluma de verdad en lugar de ser rayado con un lápiz de tinta. En realidad, no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de notas muy breves, lo habitual era dictarlo todo al dictáfono, lo que, por supuesto, era imposible para su propósito actual. Mojó la pluma en la tinta y luego vaciló por un segundo. Un temblor le recorrió las entrañas. Marcar el papel era un acto decisivo. Con letras pequeñas y torpes, escribió:
4 de abril de 1984.
Se recostó en la silla. Una sensación de completa impotencia se apoderó de él. Para empezar, no sabía con certeza si era 1984. Debía de ser por esas fechas, ya que estaba bastante seguro de que tenía treinta y nueve años y creía que había nacido en 1944 o 1945, pero hoy en día era imposible precisar una fecha con un margen de uno o dos años.
De repente, se preguntó para quién estaba escribiendo este diario. Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se detuvo por un momento en la fecha dudosa de la página y luego chocó con la palabra «doblepensar» del neolenguaje. Por primera vez, se dio cuenta de la magnitud de lo que había emprendido. ¿Cómo se podía comunicar con el futuro? Era imposible por naturaleza. O bien el futuro se parecería al presente, en cuyo caso no le escucharía, o bien sería diferente, y su situación carecería de sentido.
Durante un rato se quedó sentado mirando estúpidamente el papel. La telepantalla había cambiado a una estridente música militar. Era curioso que no solo pareciera haber perdido la capacidad de expresarse, sino que incluso hubiera olvidado lo que originalmente había querido decir. Llevaba semanas preparándose para este momento y nunca se le había pasado por la cabeza que se necesitaría nada más que valor. Escribir sería fácil. Todo lo que tenía que hacer era trasladar al papel el interminable y agitado monólogo que llevaba años dando vueltas en su cabeza. En ese momento, sin embargo, incluso el monólogo se había agotado. Además, su úlcera varicosa había empezado a picarle de forma insoportable. No se atrevía a rascarse, porque si lo hacía siempre se inflamaba. Los segundos pasaban. No era consciente de nada más que del vacío de la página que tenía delante, el picor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música y una ligera embriaguez causada por la ginebra.
De repente, comenzó a escribir presa del pánico, sin ser plenamente consciente de lo que estaba escribiendo. Su letra pequeña e infantil se arrastraba por la página, dejando primero las mayúsculas y finalmente incluso los puntos:
4 de abril de 1984. Anoche fui al cine. Todas las películas eran de guerra. Una muy buena sobre un barco lleno de refugiados que era bombardeado en algún lugar del Mediterráneo. El público se divirtió mucho con las imágenes de un hombre enorme y gordo que intentaba escapar nadando con un helicóptero persiguiéndolo. Primero se le veía revolcándose en el agua como una marsopa, luego se le veía a través de la mira del helicóptero, luego estaba lleno de agujeros y el mar a su alrededor se tiñó de rosa y se hundió tan repentinamente como si los agujeros hubieran dejado entrar el agua. El público gritaba de risa cuando se hundió. Luego se veía un bote salvavidas lleno de niños con un helicóptero sobrevolándolo. Había una mujer de mediana edad, que podría haber sido judía, sentada en la proa con un niño de unos tres años en brazos. El niño gritaba asustado y escondía la cabeza entre los pechos de la mujer, como si intentara meterse dentro de ella, y la mujer lo abrazaba y lo consolaba, aunque ella misma estaba azul de miedo. Todo el tiempo lo cubría lo más posible, como si pensara que sus brazos podían protegerlo de las balas. Entonces, el helicóptero lanzó una bomba de 20 kilos entre ellos, hubo un destello terrible y el barco quedó reducido a astillas. Luego hubo una maravillosa toma del brazo de un niño levantándose, levantándose, levantándose en el aire. Un helicóptero con una cámara en la parte delantera debió de seguirlo y hubo muchos aplausos desde los asientos del partido, pero una mujer en la parte proletaria de la casa de repente empezó a armar jaleo y a gritar que no debían haberlo mostrado delante de los niños, que no estaba bien, que no estaba bien delante de los niños, hasta que la policía la echó. No creo que le pasara nada, a nadie le importa lo que digan los proletarios, es la típica reacción proletaria, nunca…
Winston dejó de escribir, en parte porque le dolía la mano. No sabía qué le había llevado a escribir toda esa basura. Pero lo curioso era que, mientras lo hacía, un recuerdo totalmente diferente se había aclarado en su mente, hasta el punto de que casi se sentía capaz de escribirlo. Ahora se daba cuenta de que era por este otro incidente por lo que había decidido de repente volver a casa y empezar el diario hoy.
Había ocurrido esa mañana en el Ministerio, si es que se podía decir que algo tan nebuloso había ocurrido.
Eran casi las once y, en el Departamento de Registros, donde trabajaba Winston, estaban sacando las sillas de los cubículos y agrupándolas en el centro de la sala, frente a la gran telepantalla, en preparación para los Dos Minutos de Odio. Winston estaba tomando su lugar en una de las filas del medio cuando dos personas a las que conocía de vista, pero con las que nunca había hablado, entraron inesperadamente en la sala. Una de ellas era una chica con la que se cruzaba a menudo en los pasillos. No sabía cómo se llamaba, pero sabía que trabajaba en el Departamento de Ficción. Suponía que, como a veces la había visto con las manos manchadas de aceite y llevando una llave inglesa, tenía algún trabajo mecánico en una de las máquinas de escribir novelas. Era una chica de aspecto audaz, de unos veintisiete años, con espeso cabello oscuro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Una estrecha banda escarlata, emblema de la Liga Juvenil Antisexo, le rodeaba varias veces la cintura del mono, lo justo para resaltar la forma de sus caderas. A Winston le había disgustado desde el primer momento en que la vio. Sabía la razón. Era por el aire de campos de hockey, baños fríos, excursiones comunitarias y mentalidad limpia en general que ella conseguía llevar consigo. No le gustaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y guapas. Siempre eran las mujeres, y sobre todo las jóvenes, las más fanáticas seguidoras del Partido, las que se tragaban los eslóganes, las espías aficionadas y las que descubrían las herejías. Pero esta chica en particular le daba la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez, cuando se cruzaron en el pasillo, ella le había lanzado una rápida mirada de reojo que parecía atravesarlo y que, por un momento, lo había llenado de un terror negro. Incluso se le había pasado por la cabeza la idea de que pudiera ser una agente de la Policía del Pensamiento. Eso, es cierto, era muy improbable. Aun así, seguía sintiendo una inquietud peculiar, mezclada con miedo y hostilidad, cada vez que ella estaba cerca de él.
La otra persona era un hombre llamado O’Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan importante y remoto que Winston solo tenía una vaga idea de su naturaleza. Un silencio momentáneo se apoderó del grupo de personas que rodeaban las sillas al ver acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. O’Brien era un hombre grande y corpulento, con un cuello grueso y un rostro tosco, humorístico y brutal. A pesar de su aspecto formidable, tenía cierto encanto en sus modales. Tenía la costumbre de recolocar sus gafas en la nariz, lo que resultaba curiosamente desarmante, de una manera indefinible, curiosamente civilizado. Era un gesto que, si alguien todavía pensaba en esos términos, podría haber recordado a un noble del siglo XVIII ofreciendo su tabaquera. Winston había visto a O’Brien quizás una docena de veces en casi otros tantos años. Se sentía profundamente atraído por él, y no solo porque le intrigara el contraste entre los modales urbanos de O’Brien y su físico de boxeador profesional. Más bien era por una creencia secreta —o quizás ni siquiera una creencia, sino simplemente una esperanza— de que la ortodoxia política de O’Brien no era perfecta. Algo en su rostro lo sugería de manera irresistible. Y, de nuevo, tal vez ni siquiera fuera la heterodoxia lo que se reflejaba en su rostro, sino simplemente la inteligencia. Pero, en cualquier caso, daba la impresión de ser una persona con la que se podía hablar, si de alguna manera se podía engañar a la telepantalla y quedarse a solas con él. Winston nunca había hecho el más mínimo esfuerzo por verificar esta suposición; de hecho, no había forma de hacerlo. En ese momento, O’Brien miró su reloj de pulsera, vio que eran casi las once y, evidentemente, decidió quedarse en el Departamento de Registros hasta que terminaran los Dos Minutos de Odio. Tomó una silla en la misma fila que Winston, a un par de asientos de distancia. Entre ellos se sentaba una mujer bajita y rubia que trabajaba en la cabina contigua a la de Winston. La chica de cabello oscuro estaba sentada justo detrás.
Al momento siguiente, un chirrido espantoso y chirriante, como el de una máquina monstruosa que funciona sin aceite, brotó de la gran pantalla al final de la sala. Era un ruido que ponía los dientes de punta y erizaba el pelo de la nuca. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, el rostro de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo, había aparecido en la pantalla. Se oyeron silbidos aquí y allá entre el público. La pequeña mujer rubia soltó un chillido que mezclaba miedo y repugnancia. Goldstein era el renegado y apóstata que, hacía mucho tiempo (nadie recordaba cuánto), había sido una de las figuras más destacadas del Partido, casi al mismo nivel que el propio Gran Hermano, y que luego se había involucrado en actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y había escapado y desaparecido misteriosamente. El programa de los Dos Minutos de Odio variaba de un día para otro, pero en ninguno de ellos Goldstein dejaba de ser la figura principal. Era el traidor primigenio, el primer profanador de la pureza del Partido. Todos los crímenes posteriores contra el Partido, todas las traiciones, actos de sabotaje, herejías y desviaciones, surgieron directamente de sus enseñanzas. En algún lugar seguía vivo y tramando sus conspiraciones: tal vez en algún lugar más allá del mar, bajo la protección de sus pagadores extranjeros; tal vez incluso —según se rumoreaba ocasionalmente— en algún escondite en la propia Oceanía.
Winston sentía una opresión en el diafragma. Nunca podía ver el rostro de Goldstein sin sentir una dolorosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una gran aureola de cabello blanco y una pequeña perilla; un rostro inteligente y, sin embargo, de alguna manera intrínsecamente despreciable, con una especie de tontería senil en la nariz larga y delgada, en cuyo extremo se posaban un par de gafas. Se parecía al rostro de una oveja, y la voz también tenía un tono ovino. Goldstein estaba lanzando su habitual ataque venenoso contra las doctrinas del Partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño habría sido capaz de verlo, y sin embargo lo suficientemente plausible como para llenar a uno de una sensación de alarma ante la posibilidad de que otras personas, menos sensatas que uno mismo, pudieran dejarse engañar por él. Insultaba al Gran Hermano, denunciaba la dictadura del Partido, exigía la conclusión inmediata de la paz con Eurasia, defendía la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, gritaba histéricamente que la revolución había sido traicionada, y todo ello en un rápido discurso polisilábico que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del Partido, e incluso contenía palabras de neolengua: más palabras de neolengua, de hecho, de las que cualquier miembro del Partido utilizaría normalmente en la vida real. Y todo ello sin que nadie pudiera dudar de la realidad que encubrían las palabras vacías de Goldstein, ya que detrás de su cabeza, en la pantalla, desfilaban las interminables columnas del ejército euroasiático: filas y filas de hombres de aspecto robusto y rostros asiáticos inexpresivos, que aparecían en la pantalla y desaparecían, para ser sustituidos por otros exactamente iguales. El ruido sordo y rítmico de las botas de los soldados formaba el fondo de la voz balbuceante de Goldstein.
Antes de que el Odio llevara treinta segundos, exclamaciones incontrolables de rabia estallaban entre la mitad de las personas presentes en la sala. El rostro autosatisfecho y ovino de la pantalla, y el aterrador poder del ejército euroasiático que había detrás, eran demasiado para soportar; además, la visión o incluso el pensamiento de Goldstein producían automáticamente miedo y rabia. Era un objeto de odio más constante que Eurasia o Eastasia, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con una de estas potencias, generalmente estaba en paz con la otra. Pero lo extraño era que, aunque Goldstein era odiado y despreciado por todos, aunque cada día, y mil veces al día, en las tribunas, en las pantallas de televisión, en los periódicos, en los libros, sus teorías eran refutadas, destrozadas, ridiculizadas, expuestas a la mirada general por la basura lamentable que eran, a pesar de todo ello, su influencia nunca parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos esperando a ser seducidos por él. No pasaba un solo día sin que la Policía del Pensamiento desenmascarara a espías y saboteadores que actuaban bajo sus órdenes. Era el comandante de un vasto ejército en la sombra, una red clandestina de conspiradores dedicados al derrocamiento del Estado. Se suponía que se llamaba la Hermandad. También se murmuraban historias sobre un libro terrible, un compendio de todas las herejías, cuyo autor era Goldstein y que circulaba clandestinamente aquí y allá. Era un libro sin título. La gente se refería a él, si acaso, simplemente como «el libro». Pero solo se sabía de esas cosas a través de rumores vagos. Ni la Hermandad ni el libro eran temas que cualquier miembro ordinario del Partido mencionara si podía evitarlo.
En el segundo minuto, el odio se convirtió en frenesí. La gente saltaba en sus asientos y gritaba a pleno pulmón en un intento por ahogar la enloquecedora voz balbuceante que salía de la pantalla. La pequeña mujer de cabello rubio se había puesto rosa brillante y abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Incluso el pesado rostro de O’Brien estaba sonrojado. Estaba sentado muy erguido en su silla, con su poderoso pecho hinchándose y temblando como si estuviera resistiendo el embate de una ola. La chica de cabello oscuro que estaba detrás de Winston había empezado a gritar «¡Cerdos! ¡Cerdos! ¡Cerdos!» y, de repente, cogió un pesado diccionario de neolengua y lo lanzó contra la pantalla. Golpeó la nariz de Goldstein y rebotó; la voz continuó inexorablemente. En un momento de lucidez, Winston se dio cuenta de que estaba gritando con los demás y dando violentas patadas con el talón contra el peldaño de su silla. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era que uno se viera obligado a actuar, sino que era imposible evitar participar. En menos de treinta segundos, cualquier fingimiento resultaba innecesario. Un espantoso éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, torturar y aplastar caras con un mazo, parecía fluir por todo el grupo de personas como una corriente eléctrica, convirtiendo incluso contra la voluntad de uno en un lunático que gritaba y hacía muecas. Y, sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indefinida que podía pasar de un objeto a otro como la llama de un soplete. Así, en un momento dado, el odio de Winston no se dirigía en absoluto contra Goldstein, sino, por el contrario, contra el Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento; y en esos momentos su corazón se compadecía del solitario y ridiculizado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Y, sin embargo, al instante siguiente se sentía uno con la gente que lo rodeaba, y todo lo que se decía de Goldstein le parecía cierto. En esos momentos, su secreto odio hacia el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano parecía elevarse como un protector invencible e intrépido, erguido como una roca frente a las hordas de Asia, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, su impotencia y la duda que se cernía sobre su propia existencia, parecía un siniestro hechicero, capaz de destruir la estructura de la civilización con el mero poder de su voz.
Incluso era posible, en algunos momentos, cambiar el odio de una forma u otra mediante un acto voluntario. De repente, con el tipo de esfuerzo violento con el que uno arranca la cabeza de la almohada en una pesadilla, Winston consiguió transferir su odio del rostro de la pantalla a la chica de cabello oscuro que estaba detrás de él. Vívidas y hermosas alucinaciones pasaron por su mente. La azotaría hasta matarla con una porra de goma. La ataría desnuda a una estaca y la acribillaría con flechas como a San Sebastián. La violaría y le cortaría el cuello en el momento del clímax. Además, mejor que antes, se dio cuenta de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada, porque quería acostarse con ella y nunca lo haría, porque alrededor de su dulce y flexible cintura, que parecía pedir que la rodearas con el brazo, solo había la odiosa banda escarlata, símbolo agresivo de la castidad.
El odio alcanzó su clímax. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido de oveja y, por un instante, el rostro se transformó en el de una oveja. Entonces, el rostro de oveja se fundió con la figura de un soldado euroasiático que parecía avanzar, enorme y terrible, con su metralleta rugiendo, y que parecía saltar de la superficie de la pantalla, de modo que algunas de las personas de la primera fila retrocedieron en sus asientos. Pero en ese mismo instante, provocando un profundo suspiro de alivio en todos, la figura hostil se fundió en el rostro del Gran Hermano, de cabello negro, bigote negro, lleno de poder y misteriosa calma, y tan grande que casi llenaba la pantalla. Nadie oyó lo que decía el Gran Hermano. Eran solo unas pocas palabras de aliento, del tipo que se pronuncian en el fragor de la batalla, indistinguibles individualmente, pero que restauran la confianza por el mero hecho de ser pronunciadas. Entonces, el rostro del Gran Hermano se desvaneció de nuevo y, en su lugar, aparecieron en mayúsculas las tres consignas del Partido:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES FUERZA.
Pero el rostro del Gran Hermano pareció persistir durante varios segundos en la pantalla, como si el impacto que había causado en los ojos de todos fuera demasiado vívido como para desvanecerse inmediatamente. La pequeña mujer de cabello rubio se había lanzado hacia adelante sobre el respaldo de la silla que tenía delante. Con un murmullo tembloroso que sonaba como «¡Mi Salvador!», extendió los brazos hacia la pantalla. Luego se cubrió el rostro con las manos. Era evidente que estaba rezando una oración.
En ese momento, todo el grupo de personas entonó un canto profundo, lento y rítmico de «¡B-B!… B-B!… B-B!», una y otra vez, muy lentamente, con una larga pausa entre la primera «B» y la segunda, un sonido pesado y murmurante, curiosamente salvaje, en cuyo fondo parecía oírse el pisoteo de pies descalzos y el redoble de tambores. Lo mantuvieron durante unos treinta segundos. Era un estribillo que se oía a menudo en momentos de emoción abrumadora. En parte era una especie de himno a la sabiduría y majestad del Gran Hermano, pero aún más era un acto de autohipnosis, un ahogamiento deliberado de la conciencia mediante un ruido rítmico. Las entrañas de Winston parecían enfriarse. En los Dos Minutos de Odio no podía evitar compartir el delirio general, pero este canto subhumano de «¡B-B!… B-B!» siempre le llenaba de horror. Por supuesto, cantaba con los demás: era imposible hacer otra cosa. Disimular tus sentimientos, controlar tu rostro, hacer lo que todos los demás hacían, era una reacción instintiva. Pero hubo un espacio de un par de segundos durante el cual la expresión de sus ojos podría haberlo delatado. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió algo significativo, si es que realmente ocurrió.
Por un instante, cruzó la mirada con O’Brien. O’Brien se había levantado. Se había quitado las gafas y estaba a punto de volver a colocárselas en la nariz con su gesto característico. Pero hubo una fracción de segundo en la que sus miradas se cruzaron y, en ese instante, Winston supo —¡sí, lo supo!— que O’Brien estaba pensando lo mismo que él. Se había transmitido un mensaje inequívoco. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos fluyeran de una a otra a través de sus ojos. «Estoy contigo», parecía decirle O’Brien. «Sé exactamente lo que sientes. Sé todo sobre tu desprecio, tu odio, tu repugnancia. Pero no te preocupes, ¡estoy de tu lado!». Y entonces el destello de inteligencia desapareció, y el rostro de O’Brien volvió a ser tan inescrutable como el de todos los demás.
Eso fue todo, y él ya no estaba seguro de si había sucedido. Este tipo de incidentes nunca tenían secuela. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia, o la esperanza, de que había otros, además de él, que eran enemigos del Partido. Quizás los rumores sobre grandes conspiraciones clandestinas eran ciertos después de todo, ¡quizás la Hermandad realmente existía! A pesar de las interminables detenciones, confesiones y ejecuciones, era imposible estar seguro de que la Hermandad no fuera simplemente un mito. Algunos días creía en ella, otros no. No había pruebas, solo vislumbres fugaces que podían significar cualquier cosa o nada: fragmentos de conversaciones escuchadas por casualidad, débiles garabatos en las paredes de los baños… Una vez, incluso, cuando dos desconocidos se encontraron, un pequeño movimiento de las manos que parecía una señal de reconocimiento. Todo eran conjeturas: muy probablemente lo había imaginado todo. Había vuelto a su cubículo sin volver a mirar a O’Brien. La idea de seguir adelante con su contacto momentáneo apenas se le pasó por la cabeza. Habría sido inconcebiblemente peligroso, incluso si hubiera sabido cómo hacerlo. Durante un segundo, dos segundos, habían intercambiado una mirada ambigua, y ahí había terminado todo. Pero incluso eso era un acontecimiento memorable, en la soledad encerrada en la que había que vivir.
Winston se espabiló y se sentó más erguido. Eructó. La ginebra le subía por el estómago.
Sus ojos volvieron a enfocar la página. Descubrió que, mientras estaba sentado meditando impotente, también había estado escribiendo, como por acción automática. Y ya no era la misma letra torpe y apretada de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el papel liso, escribiendo en mayúsculas grandes y ordenadas:
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
ABAJO EL GRAN HERMANO
una y otra vez, llenando media página.
No pudo evitar sentir una punzada de pánico. Era absurdo, ya que escribir esas palabras en concreto no era más peligroso que el acto inicial de abrir el diario; pero por un momento se sintió tentado de arrancar las páginas estropeadas y abandonar por completo la empresa.
Sin embargo, no lo hizo porque sabía que era inútil. Que escribiera ABAJO EL GRAN HERMANO o que se abstuviera de escribirlo, daba lo mismo. Que continuara con el diario o que no lo hiciera, daba lo mismo. La Policía del Pensamiento lo atraparía de todos modos. Había cometido —y habría cometido, incluso si nunca hubiera puesto la pluma sobre el papel— el delito esencial que contenía todos los demás en sí mismo. Lo llamaban delito de pensamiento. El delito de pensamiento no era algo que pudiera ocultarse para siempre. Podías esquivarlo con éxito durante un tiempo, incluso durante años, pero tarde o temprano te atraparían.
Siempre era por la noche: las detenciones se producían invariablemente por la noche. La sacudida repentina que te despertaba, la mano áspera que te sacudía el hombro, las luces que te deslumbraban los ojos, el círculo de rostros severos alrededor de la cama. En la gran mayoría de los casos no había juicio, ni informe de la detención. La gente simplemente desaparecía, siempre durante la noche. Tu nombre era borrado de los registros, todos los datos de todo lo que habías hecho eran eliminados, tu existencia anterior era negada y luego olvidada. Eras abolido, aniquilado: vaporizado era la palabra habitual.
Por un momento, se apoderó de él una especie de histeria. Comenzó a escribir con una letra apresurada y desordenada:
Me dispararán, no me importa, me dispararán en la nuca, no me importa, abajo el Gran Hermano, siempre te disparan en la nuca, no me importa, abajo el Gran Hermano…
Se recostó en la silla, ligeramente avergonzado de sí mismo, y dejó el bolígrafo. Al momento siguiente se sobresaltó violentamente. Alguien llamaba a la puerta.
¡Ya! Se quedó quieto como un ratón, con la vana esperanza de que quienquiera que fuera se marchara tras un solo intento. Pero no, los golpes se repitieron. Lo peor de todo sería retrasarlo. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro, por costumbre, probablemente permanecía inexpresivo. Se levantó y se dirigió pesadamente hacia la puerta.
2
Al poner la mano en el pomo de la puerta, Winston vio que había dejado el diario abierto sobre la mesa. Por todas partes estaba escrito «ABAJO EL GRAN HERMANO», en letras tan grandes que se podían leer desde el otro lado de la habitación. Era algo inconcebiblemente estúpido. Pero se dio cuenta de que, incluso en su pánico, no había querido manchar el papel cremoso cerrando el libro mientras la tinta aún estaba húmeda.
Respiró hondo y abrió la puerta. Al instante, una cálida ola de alivio lo invadió. Una mujer pálida y de aspecto abatido, con el pelo ralo y el rostro arrugado, estaba de pie fuera.
«Oh, camarada», comenzó con una voz lúgubre y quejumbrosa, «me ha parecido oírle entrar. ¿Podría venir a echar un vistazo al fregadero de nuestra cocina? Se ha atascado y…».
Era la señora Parsons, la esposa de un vecino del mismo piso. («Señora» era una palabra algo desaprobada por el Partido —se suponía que había que llamar a todo el mundo «camarada»—, pero con algunas mujeres se usaba instintivamente). Era una mujer de unos treinta años, pero parecía mucho mayor. Daba la impresión de que tenía polvo en los pliegues de la cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones amateur eran una molestia casi diaria. Las Victory Mansions eran pisos antiguos, construidos alrededor de 1930, y se estaban cayendo a pedazos. El yeso se desprendía constantemente de los techos y las paredes, las tuberías reventaban con cada helada fuerte, el techo goteaba cada vez que nevaba, el sistema de calefacción solía funcionar a medio vapor cuando no se cerraba por completo por motivos de economía. Las reparaciones, excepto las que se podían hacer por cuenta propia, tenían que ser autorizadas por comités remotos que podían retrasar incluso la reparación de un cristal de ventana durante dos años.
«Por supuesto, es solo porque Tom no está en casa», dijo la señora Parsons vagamente.
El piso de los Parsons era más grande que el de Winston y estaba sucio de otra manera. Todo tenía un aspecto maltrecho y pisoteado, como si el lugar acabara de ser visitado por algún animal grande y violento. Los utensilios deportivos —palos de hockey, guantes de boxeo, un balón de fútbol reventado, un par de pantalones cortos sudados del revés— estaban esparcidos por el suelo, y sobre la mesa había una montaña de platos sucios y cuadernos con las esquinas dobladas. En las paredes había pancartas escarlatas de la Liga Juvenil y los Espías, y un póster a tamaño real del Gran Hermano. Había el habitual olor a col hervida, común en todo el edificio, pero se mezclaba con un olor más fuerte a sudor que, aunque era difícil de explicar, se sabía al primer olfateo que era el sudor de alguien que no estaba presente en ese momento. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico intentaba seguir el ritmo de la música militar que seguía sonando en la pantalla.
«Son los niños», dijo la señora Parsons, lanzando una mirada medio aprensiva a la puerta. «No han salido hoy. Y, por supuesto…».
Tenía la costumbre de interrumpir sus frases a mitad de camino. El fregadero de la cocina estaba casi lleno hasta el borde de agua sucia y verdosa que olía peor que nunca a col. Winston se arrodilló y examinó la unión angular de la tubería. Odiaba usar las manos y odiaba agacharse, lo que siempre le provocaba tos. La señora Parsons observaba impotente.
«Por supuesto, si Tom estuviera en casa, lo arreglaría en un momento», dijo. «Le encanta hacer ese tipo de cosas. Tom es muy hábil con las manos».
Parsons era compañero de trabajo de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre gordito pero activo, de una estupidez paralizante, un cúmulo de entusiasmos imbéciles, uno de esos trabajadores devotos y completamente incondicionales de los que dependía la estabilidad del Partido, incluso más que de la Policía del Pensamiento. A los treinta y cinco años acababa de ser expulsado contra su voluntad de la Liga Juvenil, y antes de graduarse en la Liga Juvenil había conseguido permanecer en los Espías un año más allá de la edad reglamentaria. En el Ministerio ocupaba un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia, pero, por otra parte, era una figura destacada en el Comité de Deportes y en todos los demás comités dedicados a organizar excursiones comunitarias, manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro y actividades voluntarias en general. Te informaba con tranquilo orgullo, entre bocanadas de su pipa, que había acudido al Centro Comunitario todas las tardes durante los últimos cuatro años. Un olor abrumador a sudor, una especie de testimonio inconsciente de la extenuante vida que llevaba, le seguía allá donde iba e incluso permanecía tras él después de marcharse.
—¿Tienes una llave inglesa? —preguntó Winston, jugueteando con la tuerca de la articulación angular.
—¿Una llave inglesa? —dijo la señora Parsons, volviéndose inmediatamente invertebrada—. No lo sé, estoy segura. Quizás los niños…
Se oyó un ruido de botas y otro golpe en el peine cuando los niños irrumpieron en la sala de estar. La señora Parsons trajo la llave inglesa. Winston dejó salir el agua y, con disgusto, retiró el mechón de pelo humano que había obstruido la tubería. Se limpió los dedos lo mejor que pudo con el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación.
«¡Arriba las manos!», gritó una voz salvaje.
Un niño guapo y de aspecto duro, de unos nueve años, había aparecido de detrás de la mesa y lo amenazaba con una pistola automática de juguete, mientras que su hermana pequeña, unos dos años menor, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos vestían pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelos rojos al cuello, que eran el uniforme de los Espías. Winston levantó las manos por encima de la cabeza, pero con una sensación de inquietud, ya que la actitud del niño era tan agresiva que no parecía tratarse del todo de un juego.
«¡Eres un traidor!», gritó el niño. «¡Eres un criminal del pensamiento! ¡Eres un espía euroasiático! ¡Te dispararé, te vaporizaré, te enviaré a las minas de sal!».
De repente, ambos saltaban a su alrededor gritando «¡Traidor!» y «¡Criminal del pensamiento!», y la niña imitaba cada movimiento de su hermano. Era algo ligeramente aterrador, como el retozo de cachorros de tigre que pronto se convertirían en devoradores de hombres. Había una especie de ferocidad calculadora en los ojos del niño, un deseo bastante evidente de golpear o patear a Winston y la conciencia de estar casi lo suficientemente grande como para hacerlo. Menos mal que no era una pistola de verdad la que tenía en la mano, pensó Winston.
Los ojos de la señora Parsons iban nerviosamente de Winston a los niños y viceversa. A la mejor luz de la sala de estar, Winston observó con interés que realmente había polvo en los pliegues de su rostro.
«Son muy ruidosos», dijo ella. «Están decepcionados porque no han podido ir a ver el ahorcamiento, eso es lo que pasa. Yo estoy demasiado ocupada para llevarlos y Tom no llegará a tiempo del trabajo».
—¿Por qué no podemos ir a ver el ahorcamiento? —rugió el niño con su enorme voz.
«¡Quiero ver el ahorcamiento! ¡Quiero ver el ahorcamiento!», coreó la niña, que seguía dando saltos.
Winston recordó que esa noche iban a ahorcar en el parque a unos prisioneros eurasiáticos culpables de crímenes de guerra. Esto ocurría una vez al mes y era un espectáculo muy popular. Los niños siempre pedían a gritos que los llevaran a verlo. Se despidió de la señora Parsons y se dirigió a la puerta. Pero no había dado ni seis pasos por el pasillo cuando algo le golpeó en la nuca con un dolor agonizante. Fue como si le hubieran clavado un alambre al rojo vivo. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a la señora Parsons arrastrando a su hijo de vuelta a la puerta mientras el niño se guardaba una honda en el bolsillo.
«¡Goldstein!», gritó el niño mientras la puerta se cerraba tras él. Pero lo que más impactó a Winston fue la mirada de miedo e impotencia en el rostro grisáceo de la mujer.
De vuelta en el piso, pasó rápidamente junto a la telepantalla y se sentó de nuevo a la mesa, sin dejar de frotarse el cuello. La música de la telepantalla había cesado. En su lugar, una voz militar cortante leía, con una especie de brutal deleite, una descripción del armamento de la nueva Fortaleza Flotante que acababa de anclar entre Islandia y las Islas Feroe.
Con esos niños, pensó, aquella pobre mujer debía llevar una vida de terror. En un año o dos, la vigilarían día y noche en busca de síntomas de heterodoxia. Casi todos los niños de hoy en día eran horribles. Lo peor de todo era que, mediante organizaciones como los Espías, se les convertía sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables y, sin embargo, esto no les producía ninguna tendencia a rebelarse contra la disciplina del Partido. Al contrario, adoraban al Partido y todo lo relacionado con él. Las canciones, las procesiones, las pancartas, las excursiones, los ejercicios con rifles de juguete, los gritos de consignas, la adoración al Gran Hermano… Todo ello era para ellos una especie de juego glorioso. Toda su ferocidad se dirigía hacia el exterior, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores, los criminales del pensamiento. Era casi normal que las personas mayores de treinta años tuvieran miedo de sus propios hijos. Y con razón, ya que no pasaba una semana sin que el Times publicara un párrafo en el que se describía cómo algún pequeño chivato fisgón —«niño héroe» era la expresión que se utilizaba generalmente— había escuchado alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la Policía del Pensamiento.
El dolor de la bala de la catapulta había desaparecido. Cogió el bolígrafo sin ganas, preguntándose si podría encontrar algo más que escribir en el diario. De repente, volvió a pensar en O’Brien.
Años atrás —¿cuánto tiempo hacía? Debían de ser siete años— había soñado que caminaba por una habitación completamente a oscuras. Y alguien sentado a un lado le había dicho al pasar: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Lo dijo muy bajito, casi con indiferencia, como una afirmación, no como una orden. Él siguió caminando sin detenerse. Lo curioso era que, en ese momento, en el sueño, aquellas palabras no le habían causado mucha impresión. Solo más tarde, y poco a poco, parecieron cobrar significado. Ahora no recordaba si fue antes o después de tener el sueño cuando vio a O’Brien por primera vez; tampoco recordaba cuándo identificó por primera vez la voz como la de O’Brien. Pero, en cualquier caso, la identificación existía. Fue O’Brien quien le habló desde la oscuridad.
Winston nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del destello de los ojos de esa mañana, seguía siendo imposible estar seguro, de si O’Brien era un amigo o un enemigo. Ni siquiera parecía importar mucho. Había un vínculo de comprensión entre ellos más importante que el afecto o el partidismo. «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad», había dicho. Winston no sabía qué significaba eso, solo que de una forma u otra se haría realidad.
La voz de la telepantalla se detuvo. Un toque de trompeta, claro y hermoso, flotó en el aire estancado. La voz continuó con tono áspero:
«¡Atención! ¡Atención, por favor! Acaba de llegar una noticia de última hora desde el frente de Malabar. Nuestras fuerzas en el sur de la India han obtenido una gloriosa victoria. Estoy autorizado a decir que la acción que ahora informamos bien podría acercar la guerra a su fin. Aquí está la noticia de última hora…».
Malas noticias, pensó Winston. Y, efectivamente, tras una descripción sangrienta de la aniquilación de un ejército euroasiático, con cifras espantosas de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que, a partir de la semana siguiente, la ración de chocolate se reduciría de treinta a veinte gramos.
Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra estaba desapareciendo, dejando una sensación de desánimo. La telepantalla, tal vez para celebrar la victoria, tal vez para ahogar el recuerdo del chocolate perdido, pasó a emitir «Oceanía, es por ti». Se suponía que había que ponerse firme. Sin embargo, en su posición actual era invisible.
«Oceania, ‘tis for thee» dio paso a una música más ligera. Winston se acercó a la ventana, dando la espalda a la telepantalla. El día seguía siendo frío y despejado. En algún lugar lejano, una bomba cohete explotó con un rugido sordo y reverberante. En ese momento, caían sobre Londres unas veinte o treinta a la semana.
En la calle, el viento agitaba el cartel rasgado de un lado a otro, y la palabra INGSOC aparecía y desaparecía intermitentemente. Ingsoc. Los principios sagrados de Ingsoc. Neolengua, doblepensar, la mutabilidad del pasado. Se sentía como si estuviera vagando por los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso en el que él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que algún ser humano vivo estuviera de su lado? ¿Y cómo podía saber que el dominio del Partido no duraría para siempre? Como respuesta, le vinieron a la mente los tres lemas de la fachada blanca del Ministerio de la Verdad:
LA GUERRA ES PAZ
LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES FUERZA.
Sacó una moneda de veinticinco centavos del bolsillo. Allí también, en letras pequeñas y claras, estaban inscritas las mismas consignas, y en la otra cara de la moneda, la cabeza del Gran Hermano. Incluso desde la moneda, los ojos te perseguían. En las monedas, en los sellos, en las cubiertas de los libros, en las pancartas, en los carteles y en el envoltorio de un paquete de cigarrillos, en todas partes. Siempre los ojos observándote y la voz envolviéndote. Dormido o despierto, trabajando o comiendo, dentro o fuera de casa, en la bañera o en la cama, no había escapatoria. Nada era tuyo, excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo.
El sol había cambiado de posición y las innumerables ventanas del Ministerio de la Verdad, ya sin la luz que las iluminaba, parecían sombrías como las aspilleras de una fortaleza. Su corazón se acobardó ante la enorme forma piramidal. Era demasiado fuerte, no se podía asaltar. Ni mil bombas cohete podrían derribarla. Se preguntó de nuevo para quién estaba escribiendo el diario. Para el futuro, para el pasado, para una época que podría ser imaginaria. Y ante él no se extendía la muerte, sino la aniquilación. El diario quedaría reducido a cenizas y él mismo se convertiría en vapor. Solo la Policía del Pensamiento leería lo que había escrito, antes de borrarlo de la existencia y de la memoria. ¿Cómo se podía apelar al futuro cuando ni un solo rastro de uno mismo, ni siquiera una palabra anónima garabateada en un trozo de papel, podía sobrevivir físicamente?
La telepantalla marcó las catorce. Debía marcharse en diez minutos. Tenía que volver al trabajo a las catorce y media.
Curiosamente, el repicar de la hora parecía haberle infundido nuevas fuerzas. Era un fantasma solitario que pronunciaba una verdad que nadie escucharía jamás. Pero mientras la pronunciara, de alguna manera oscura, la continuidad no se rompería. No era haciéndose oír, sino manteniéndose cuerdo, como se perpetuaba la herencia humana. Volvió a la mesa, mojó la pluma y escribió:
Al futuro o al pasado, a una época en la que el pensamiento es libre, en la que los hombres son diferentes entre sí y no viven solos, a una época en la que existe la verdad y lo que se hace no se puede deshacer:
Desde la era de la uniformidad, desde la era de la soledad, desde la era del Gran Hermano, desde la era del doblepensar, ¡saludos!
Ya estaba muerto, reflexionó. Le parecía que solo ahora, cuando había empezado a ser capaz de formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el acto mismo. Escribió:
El delito de pensamiento no conlleva la muerte: el delito de pensamiento ES la muerte.
Ahora que se había reconocido a sí mismo como un hombre muerto, era importante permanecer vivo el mayor tiempo posible. Tenía dos dedos de la mano derecha manchados de tinta. Era precisamente el tipo de detalle que podía delatarlo. Algún fanático entrometido del Ministerio (probablemente una mujer, alguien como la mujer de cabello rubio rojizo o la chica de cabello oscuro del Departamento de Ficción) podría empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo durante la pausa para el almuerzo, por qué había utilizado una pluma antigua, qué había estado escribiendo… y luego dar un soplo a quien correspondiera. Fue al baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el jabón marrón oscuro y arenoso que rasgaba la piel como papel de lija y, por lo tanto, era muy adecuado para este propósito.
Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía asegurarse de que no se descubriera su existencia. Un pelo colocado en los extremos de las páginas era demasiado obvio. Con la punta del dedo recogió un grano identificable de polvo blanquecino y lo depositó en la esquina de la cubierta, donde seguramente se desprendería si se movía el libro.
3
Winston soñaba con su madre.
Debía de tener diez u once años cuando su madre desapareció, pensó. Era una mujer alta, escultural, bastante callada, de movimientos lentos y magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba más vagamente, como un hombre moreno y delgado, siempre vestido con ropa oscura y pulcra (Winston recordaba especialmente las suelas muy finas de los zapatos de su padre) y con gafas. Evidentemente, ambos debían de haber sido víctimas de una de las primeras grandes purgas de los años cincuenta.
En ese momento, su madre estaba sentada en algún lugar muy por debajo de él, con su hermana pequeña en brazos. No recordaba en absoluto a su hermana, salvo como un bebé diminuto y débil, siempre silencioso, con ojos grandes y vigilantes. Ambas lo miraban. Estaban en algún lugar subterráneo, el fondo de un pozo, por ejemplo, o una tumba muy profunda, pero era un lugar que, ya muy por debajo de él, se movía hacia abajo. Estaban en el salón de un barco que se hundía, mirándolo a través del agua que se oscurecía. Todavía había aire en el salón, todavía podían verlo y él a ellos, pero mientras tanto se hundían, se hundían en las aguas verdes que en otro momento los ocultarían de la vista para siempre. Él estaba fuera, a la luz y al aire libre, mientras ellos eran succionados hacia la muerte, y ellos estaban allí abajo porque él estaba aquí arriba. Él lo sabía y ellos lo sabían, y podía ver ese conocimiento en sus rostros. No había reproche ni en sus rostros ni en sus corazones, solo la certeza de que debían morir para que él pudiera seguir vivo, y que eso era parte del orden inevitable de las cosas.
No podía recordar lo que había sucedido, pero sabía en su sueño que, de alguna manera, las vidas de su madre y su hermana habían sido sacrificadas por la suya. Era uno de esos sueños que, aunque conservan el escenario característico de los sueños, son una continuación de la vida intelectual de uno, y en los que uno toma conciencia de hechos e ideas que siguen pareciendo nuevos y valiosos después de despertar. Lo que ahora de repente le impactó a Winston fue que la muerte de su madre, hacía casi treinta años, había sido trágica y dolorosa de una manera que ya no era posible. La tragedia, percibió, pertenecía a tiempos antiguos, a una época en la que aún existía la privacidad, el amor y la amistad, y en la que los miembros de una familia se apoyaban mutuamente sin necesidad de saber el motivo. El recuerdo de su madre le desgarraba el corazón porque ella había muerto amándolo, cuando él era demasiado joven y egoísta para corresponderle, y porque, de alguna manera, no recordaba cómo, ella se había sacrificado por un concepto de lealtad que era privado e inalterable. Vio que cosas así no podían suceder hoy en día. Hoy en día había miedo, odio y dolor, pero no dignidad en las emociones, ni penas profundas o complejas. Todo esto parecía verlo en los grandes ojos de su madre y su hermana, que lo miraban a través del agua verde, a cientos de brazas de profundidad y aún hundiéndose.
De repente, se encontró de pie sobre un césped corto y elástico, en una tarde de verano en la que los rayos oblicuos del sol doraban el suelo. El paisaje que contemplaba se repetía tan a menudo en sus sueños que nunca estaba del todo seguro de si lo había visto en el mundo real. En sus pensamientos despierto lo llamaba el País Dorado. Era un antiguo pastizal roído por los conejos, con un sendero que lo atravesaba y un montículo de tierra aquí y allá. En el seto irregular del lado opuesto del campo, las ramas de los olmos se balanceaban muy ligeramente con la brisa, y sus hojas se agitaban en densas masas como el cabello de una mujer. En algún lugar cercano, aunque fuera de su vista, había un arroyo claro y de lento discurrir donde nadaban los pececillos en los charcos bajo los sauces.