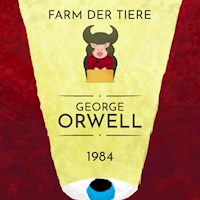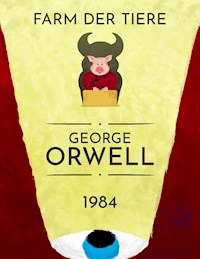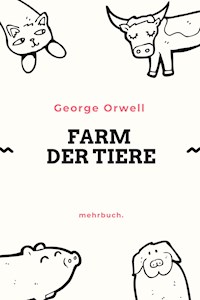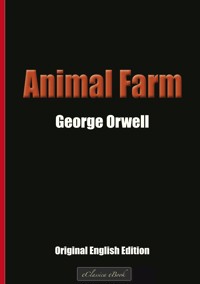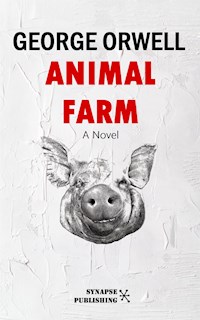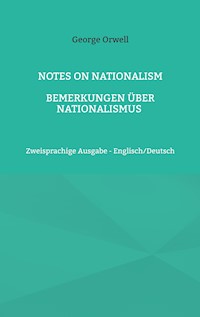1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Englisch
Las célebres obras 1984 y Rebelión en la granja, escritas por George Orwell, constituyen dos de los testimonios literarios más influyentes del siglo XX, ofreciendo una mirada lúcida y perturbadora a los mecanismos del poder y a la fragilidad de la libertad. La novela 1984 se sitúa en un futuro distópico, donde la vigilancia constante, la manipulación del lenguaje y la reescritura de la historia sirven para mantener el control absoluto de un régimen totalitario. A través de la vida de un funcionario del Partido que empieza a cuestionar la verdad oficial, el lector se adentra en un mundo donde la intimidad ha desaparecido y la lealtad se mide por la sumisión. Los personajes secundarios, desde la rebelde y apasionada mujer que lo acompaña hasta la temida figura de un alto dirigente, encarnan tanto la resistencia como la opresión, creando un retrato implacable de la anulación del individuo. Rebelión en la granja adopta el tono de una fábula, en la que los animales de una granja expulsan a sus dueños humanos para instaurar un sistema de igualdad y autogobierno. Sin embargo, la ilusión de justicia pronto se ve corrompida por la ambición y la manipulación de ciertos líderes, especialmente de un astuto cerdo cuya retórica transforma ideales en instrumentos de dominación. A través de caballos nobles, ovejas crédulas y cerdos cada vez más autoritarios, se traza una sátira aguda de las revoluciones que terminan reproduciendo las mismas estructuras que pretendían destruir. Ambas narraciones, inspiradas por los totalitarismos y traiciones políticas del siglo XX, siguen siendo de una relevancia inquietante. Exploran temas universales como la corrupción del poder, la manipulación de la verdad y la fragilidad de la libertad. Por su capacidad de advertir sobre peligros siempre latentes y su estilo narrativo penetrante, se consideran clásicos imprescindibles no solo de la literatura inglesa, sino de la literatura universal. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1984 & Rebelión en la granja
Índice
Rebelión en la granja
Capítulo 1
El señor Jones, de la granja Manor, había cerrado los gallineros por la noche, pero estaba demasiado borracho para acordarse de cerrar las trampillas. Con el haz de luz de su linterna bailando de un lado a otro, se tambaleó por el patio, se quitó las botas en la puerta trasera, se sirvió un último vaso de cerveza del barril que había en la cocina y se dirigió a la cama, donde la señora Jones ya roncaba.
Tan pronto como se apagó la luz del dormitorio, se produjo un alboroto y un aleteo por todos los edificios de la granja. Durante el día había corrido la voz de que el Viejo Mayor, el el premiado cerdo blanco, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Se había acordado que todos se reunirían en el granero principal tan pronto como el señor Jones estuviera fuera del camino. El Viejo Mayor (así lo llamaban siempre, aunque el nombre con el que había sido exhibido era Belleza de Willingdon) era tan respetado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño con tal de oír lo que tenía que decir.
En un extremo del gran granero, sobre una especie de plataforma elevada, el Mayor ya estaba acomodado en su lecho de paja, bajo una linterna que pendía de una viga. Tenía doce años y últimamente había engordado bastante, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, con una mirada sabia y benévola a pesar de que nunca le habían cortado los colmillos. Al poco tiempo, los demás animales comenzaron a llegar y a ponerse cómodos a su manera. Primero llegaron los tres perros, Bluebell, Jessie y Pincher, y luego los cerdos, que se acomodaron en la paja, justo delante de la plataforma. Las gallinas se posaron en los alféizares de las ventanas, las palomas revolotearon hasta las vigas, las ovejas y las vacas se tumbaron detrás de los cerdos y comenzaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Bóxer y Clover, entraron juntos, caminando muy despacio y posando sus enormes pezuñas peludas con mucho cuidado, por si había algún animalito escondido en la paja. Clover era una yegua robusta y maternal que se acercaba a la mediana edad y que nunca había recuperado del todo su figura después de su cuarto potro. Bóxer era un animal enorme, de casi dieciocho manos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una raya blanca en la nariz le daba un aspecto un poco estúpido y, de hecho, no era muy inteligente, pero todos lo respetaban por su carácter estable y su enorme capacidad de trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamin, el burro. Benjamin era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, solía ser para hacer algún comentario cínico; por ejemplo, decía que Dios le había dado una cola para ahuyentar a las moscas, pero que hubiera preferido no tener cola y no tener moscas. Era el único animal de la granja que nunca reía. Si le preguntaban por qué, respondía que no veía nada por lo que reírse. Sin embargo, aunque no lo admitía abiertamente, estaba muy unido a Bóxer; los dos solían pasar los domingos juntos en el pequeño prado más allá del huerto, pastando uno al lado del otro y sin hablar.
Los dos caballos acababan de tumbarse cuando una bandada de patitos, que habían perdido a su madre, entraron en el establo, piando débilmente y deambulando de un lado a otro en busca de un lugar donde no los pisotearan. Clover formó una barrera a su alrededor con sus grandes patas delanteras, y los patitos se acurrucaron dentro y enseguida se quedaron dormidos. En el último momento, Mollie, la tonta y bonita yegua blanca que tiraba del carruaje del señor Jones, entró con paso delicado, masticando un terrón de azúcar. Se colocó cerca de la parte delantera y empezó a sacudir su crin blanca, con la esperanza de llamar la atención sobre las cintas rojas con las que estaba trenzada. La última en llegar fue la gata, que, como de costumbre, buscó el lugar más cálido y finalmente se acurrucó entre Bóxer y Clover, donde ronroneó contenta durante todo el discurso del Mayor, sin escuchar una sola palabra de lo que decía.
Todos los animales estaban presentes, excepto Moisés, el cuervo domesticado, que dormía en una percha detrás de la puerta trasera. Cuando el Mayor vio que todos se habían acomodado y esperaban atentamente, carraspeó y comenzó:
«Camaradas, ya habéis oído hablar del extraño sueño que tuve anoche. Pero hablaré del sueño más tarde. Primero tengo algo que decirles. No creo, camaradas, que vaya a estar con ustedes muchos meses más, y antes de morir siento que es mi deber transmitirles la sabiduría que he adquirido. He tenido una vida larga, he tenido mucho tiempo para pensar mientras yacía solo en mi establo, y creo que puedo decir que entiendo la naturaleza de la vida en esta tierra tan bien como cualquier animal que viva ahora. Es sobre esto sobre lo que quiero hablaros.
«Ahora bien, camaradas, ¿cuál es la naturaleza de esta vida que llevamos? Afrontémoslo: nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Nacemos, se nos da solo la comida necesaria para mantener el aliento en nuestros cuerpos, y aquellos de nosotros que somos capaces de hacerlo nos vemos obligados a trabajar hasta el último átomo de nuestras fuerzas; y en el mismo instante en que nuestra utilidad llega a su fin, se nos sacrifica con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o el ocio después de cumplir un año. Ningún animal en Inglaterra es libre. La vida de un animal es miseria y esclavitud: esa es la pura verdad.
Pero, ¿es esto simplemente parte del orden natural? ¿Es porque nuestra tierra es tan pobre que no puede ofrecer una vida digna a quienes la habitan? No, camaradas, ¡mil veces no! La tierra de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de proporcionar alimento en abundancia a un número enormemente mayor de animales que los que ahora la habitan. Esta sola granja nuestra podría alimentar a una docena de caballos, veinte vacas, cientos de ovejas, y todos ellos vivirían con un confort y una dignidad que ahora nos resultan casi inimaginables. ¿Por qué seguimos entonces en esta miserable condición? Porque casi todo el producto de nuestro trabajo nos es robado por los seres humanos. Ahí, camaradas, está la respuesta a todos nuestros problemas. Se resume en una sola palabra: el hombre. El hombre es nuestro único enemigo real. Eliminad al hombre de la escena y la causa fundamental del hambre y el trabajo excesivo desaparecerá para siempre.
El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre lo suficientemente rápido como para cazar conejos. Sin embargo, es el señor de todos los animales. Los pone a trabajar, les da lo mínimo para que no mueran de hambre y se queda con el resto. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, y sin embargo ninguno de nosotros posee más que su piel. Vacas que veo ante mí, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha sido de esa leche que debería haber alimentado a terneros robustos? Cada gota ha ido a parar a las gargantas de nuestros enemigos. Y vosotras, gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto en este último año, y cuántos de esos huevos llegaron a eclosionar? El resto se ha vendido en el mercado para llevar dinero a Jones y a sus hombres. Y tú, Clover, ¿dónde están los cuatro potros que pariste, que deberían haber sido el sustento y el consuelo de tu vejez? Todos fueron vendidos al cumplir un año; nunca volverás a ver a ninguno de ellos. A cambio de tus cuatro partos y todo tu trabajo en el campo, ¿qué has recibido, salvo tu escasa ración y un establo?
«Y ni siquiera se nos permite alcanzar el término natural de nuestras miserables vidas. Por mi parte, no me quejo, pues soy uno de los afortunados. Tengo doce años y he tenido más de cuatrocientos hijos. Así es la vida natural de un cerdo. Pero ningún animal escapa al final del cruel cuchillo. Vosotros, cerdos jóvenes que estáis sentados delante de mí, todos y cada uno de vosotros gritaréis hasta morir en el matadero dentro de un año. A ese horror debemos llegar todos: vacas, cerdos, gallinas, ovejas, todos. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor suerte. Tú, Bóxer, el día en que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al matadero, donde te cortarán el cuello y te hervirán para alimentar a los perros de caza. En cuanto a los perros, cuando envejecen y se quedan sin dientes, Jones les ata un ladrillo al cuello y los ahoga en el estanque más cercano.
«¿No está claro, entonces, camaradas, que todos los males de nuestra vida provienen de la tiranía de los seres humanos? Solo hay que deshacerse del hombre y el producto de nuestro trabajo será nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos ser ricos y libres. ¿Qué debemos hacer entonces? ¡Trabajar día y noche, en cuerpo y alma, para derrocar a la raza humana! Ese es mi mensaje para ustedes, camaradas: ¡rebelión! No sé cuándo llegará esa rebelión, puede que sea en una semana o dentro de cien años, pero sé, tan seguro como veo esta paja bajo mis pies, que tarde o temprano se hará justicia. ¡Fijad vuestra mirada en eso, camaradas, durante el poco tiempo que os queda de vida! Y, sobre todo, transmitid este mensaje mío a los que vengan después de vosotros, para que las generaciones futuras continúen la lucha hasta la victoria.
«Y recordad, camaradas, vuestra resolución no debe flaquear nunca. Ningún argumento debe desviaros. No escuchéis cuando os digan que el hombre y los animales tienen un interés común, que la prosperidad de unos es la prosperidad de los otros. Todo son mentiras. El hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura excepto a los suyos propios. Y entre nosotros, los animales, que haya unidad perfecta, camaradería perfecta en la lucha. Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas».
En ese momento se produjo un tremendo alboroto. Mientras el Mayor hablaba, cuatro ratas grandes habían salido de sus madrigueras y se sentaron sobre sus cuartos traseros, escuchándolo. Los perros las vieron de repente y solo pudieron salvar la vida corriendo rápidamente hacia sus madrigueras. El Mayor levantó la pata para pedir silencio.
«Camaradas», dijo, «hay una cuestión que debemos resolver. Las criaturas salvajes, como las ratas y los conejos, ¿son nuestras amigas o nuestras enemigas? Pongámoslo a votación. Propongo esta pregunta a la asamblea: ¿Son las ratas camaradas?».
La votación se llevó a cabo de inmediato y se acordó por abrumadora mayoría que las ratas eran camaradas. Solo hubo cuatro disidentes, los tres perros y el gato, que, como se supo más tarde, votaron tanto a favor como en contra. Major continuó:
«No tengo mucho más que decir. Solo repito: recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y todas sus costumbres. Todo lo que anda sobre dos patas es enemigo. Todo lo que anda sobre cuatro patas o tiene alas es amigo. Y recordad también que, al luchar contra el hombre, no debemos llegar a parecernos a él. Incluso cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, llevar ropa, beber alcohol, fumar tabaco, tocar dinero ni dedicarse al comercio. Todos los hábitos del hombre son malos. Y, sobre todo, ningún animal debe tiranizar a los de su propia especie. Débiles o fuertes, inteligentes o simples, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales.
«Y ahora, camaradas, os contaré el sueño que tuve anoche. No puedo describíroslo. Era un sueño sobre cómo será la Tierra cuando el hombre haya desaparecido. Pero me recordó algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Hace muchos años, cuando era un cerdito, mi madre y las otras cerdas solían cantar una vieja canción de la que solo conocían la melodía y las tres primeras palabras. Yo conocía esa melodía desde mi infancia, pero hacía mucho tiempo que se me había olvidado. Sin embargo, anoche me volvió a la mente en un sueño. Y lo que es más, también recordé la letra, palabras que, estoy seguro, cantaban los animales de antaño y que se habían perdido en la memoria de generaciones. Ahora os cantaré esa canción, camaradas. Soy viejo y mi voz está ronca, pero cuando os haya enseñado la melodía, podréis cantarla mejor vosotros mismos. Se llama «Bestias de Inglaterra».
El Viejo Mayor carraspeó y comenzó a cantar. Como había dicho, su voz era ronca, pero cantaba bastante bien, y era una melodía conmovedora, algo entre «Clementine» y «La Cucaracha». La letra decía así:
Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, Bestias de todas las tierras y climas, Escuchad mis alegres noticias Sobre un futuro dorado.
Tarde o temprano llegará el día, en que el tirano será derrocado, y los campos fértiles de Inglaterra serán pisados solo por bestias.
Los anillos desaparecerán de nuestras narices, Y los arneses de nuestras espaldas, Los bocados y las espuelas se oxidarán para siempre, Los crueles látigos ya no chasquearán.
Riquezas más de las que la mente puede imaginar, Trigo y cebada, avena y heno, Trébol, frijoles y remolacha Serán tuyas en ese día.
Brillarán los campos de Inglaterra, Más puras serán sus aguas, Más dulces soplarán sus brisas El día que nos libere.
Por ese día todos debemos trabajar, Aunque muramos antes de que llegue; Vacas y caballos, gansos y pavos, Todos deben trabajar por la libertad.
Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, Bestias de todas las tierras y climas, Escuchad bien y difundid mi mensaje Sobre un futuro dorado.
El canto de esta canción provocó una gran agitación entre los animales. Casi antes de que Major llegara al final, ya habían empezado a cantarla ellos mismos. Incluso los más estúpidos ya habían aprendido la melodía y algunas palabras, y los más inteligentes, como los cerdos y los perros, se sabían toda la canción de memoria en pocos minutos. Y entonces, tras unos cuantos intentos preliminares, toda la granja estalló en un tremendo coro de «Bestias de Inglaterra». Las vacas mugían, los perros gemían, las ovejas balaban, los caballos relinchaban y los patos graznaban. Estaban tan encantados con la canción que la cantaron cinco veces seguidas y habrían seguido cantándola toda la noche si no los hubieran interrumpido.
Por desgracia, el alboroto despertó al señor Jones, que saltó de la cama, convencido de que había un zorro en el patio. Cogió la escopeta que siempre tenía en un rincón de su dormitorio y disparó una salva de perdigones número 6 en la oscuridad. Los perdigones se clavaron en la pared del granero y la reunión se disolvió inmediatamente. Todos huyeron a sus lugares de descanso. Los pájaros saltaron a sus perchas, los animales se acomodaron en la paja y toda la granja quedó dormida en un instante.
Capítulo 2
Tres noches después, el Viejo Mayor murió pacíficamente mientras dormía. Su cuerpo fue enterrado al pie del huerto.
Era principios de marzo. Durante los tres meses siguientes hubo mucha actividad secreta. El discurso del Mayor había dado a los animales más inteligentes de la granja una perspectiva completamente nueva de la vida. No sabían cuándo tendría lugar la rebelión predicha por el Mayor, no tenían motivos para pensar que fuera a ser durante su vida, pero veían claramente que era su deber prepararse para ella. La tarea de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente en los cerdos, que eran reconocidos por todos como los animales más inteligentes. Entre los cerdos destacaban dos jabalíes jóvenes llamados Snowball y Napoleón, que el señor Jones criaba para venderlos. Napoleón era un jabalí grande y de aspecto bastante feroz, el único de la granja, no muy hablador, pero con fama de salirse siempre con la suya. Snowball era un cerdo más vivaz que Napoleón, más rápido en el habla y más ingenioso, pero no se le consideraba tan profundo. Todos los demás cerdos machos de la granja eran cerdos de engorde. El más conocido de ellos era un cerdo pequeño y gordo llamado Squealer, con mejillas muy redondas, ojos brillantes, movimientos ágiles y una voz chillona. Era un brillante orador y, cuando discutía algún punto difícil, tenía la costumbre de saltar de un lado a otro y mover la cola, lo que de alguna manera resultaba muy persuasivo. Los demás decían de Squealer que podía convertir lo negro en blanco.
Estos tres habían elaborado las enseñanzas del Viejo Mayor en un completo sistema de pensamiento, al que dieron el nombre de Animalismo. Varias noches a la semana, después de que el señor Jones se hubiera dormido, celebraban reuniones secretas en el establo y exponían los principios del Animalismo a los demás. Al principio se encontraron con mucha estupidez y apatía. Algunos de los animales hablaban del deber de lealtad al señor Jones, a quien se referían como «el amo», o hacían comentarios elementales como «el señor Jones nos da de comer. Si se fuera, moriríamos de hambre». Otros hacían preguntas como «¿Por qué nos tiene que importar lo que pase después de que muramos?», o «Si la rebelión va a ocurrir de todos modos, ¿qué más da que trabajemos para ella o no?», y a los cerdos les costaba mucho hacerles entender que eso era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas las hacía Mollie, la yegua blanca. La primera pregunta que le hizo a Snowball fue: «¿Seguirá habiendo azúcar después de la rebelión?».
«No», respondió Snowball con firmeza. «No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, no necesitáis azúcar. Tendréis toda la avena y el heno que queráis».
«¿Y podré seguir llevando cintas en la crin?», preguntó Mollie.
«Camarada», dijo Snowball, «esas cintas a las que tanto te aferras son el símbolo de la esclavitud. ¿No entendés que la libertad vale más que las cintas?».
Mollie estuvo de acuerdo, pero no parecía muy convencida.
Los cerdos tuvieron aún más dificultades para contrarrestar las mentiras difundidas por Moisés, el cuervo domesticado. Moisés, que era el mascota especial del señor Jones, era un espía y un chivato, pero también era un hábil orador. Afirmaba conocer la existencia de un país misterioso llamado Montaña de Azúcar, al que iban todos los animales cuando morían. Según Moisés, estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes. En la Montaña de Caramelo todos los días eran domingo, el trébol crecía todo el año y en los setos crecían terrones de azúcar y pasteles de linaza. Los animales odiaban a Moisés porque contaba chismes y no hacía nada, pero algunos creían en la Montaña de Caramelo, y los cerdos tuvieron que discutir mucho para convencerlos de que ese lugar no existía.
Sus discípulos más fieles eran los dos caballos de tiro, Bóxer y Clover. A estos dos les costaba mucho pensar por sí mismos, pero una vez que aceptaron a los cerdos como maestros, absorbieron todo lo que les decían y se lo transmitían a los demás animales con argumentos sencillos. No faltaban nunca a las reuniones secretas en el granero y dirigían el canto de «Bestias de Inglaterra», con el que siempre terminaban las reuniones.
Ahora bien, resultó que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y con más facilidad de lo que nadie había esperado. En años anteriores, el señor Jones, aunque era un amo duro, había sido un granjero competente, pero últimamente había caído en desgracia. Se había desanimado mucho después de perder dinero en un pleito y había empezado a beber más de la cuenta. Se pasaba días enteros holgazaneando en su sillón de Windsor en la cocina, leyendo los periódicos, bebiendo y, de vez en cuando, alimentando a Moses con cortezas de pan mojadas en cerveza. Sus hombres estaban ociosos y eran deshonestos, los campos estaban llenos de malas hierbas, los edificios necesitaban techos, los setos estaban descuidados y los animales estaban mal alimentados.
Llegó junio y el heno estaba casi listo para la siega. En la víspera del solsticio de verano, que era sábado, el señor Jones fue a Willingdon y se emborrachó tanto en el León Rojo que no regresó hasta el mediodía del domingo. Los hombres habían ordeñado las vacas por la mañana temprano y luego se habían ido a cazar conejos, sin molestarse en dar de comer a los animales. Cuando el señor Jones regresó, se fue directamente a dormir al sofá del salón con el News of the World sobre la cara, de modo que cuando llegó la noche, los animales seguían sin comer. Al fin, no pudieron aguantar más. Una de las vacas rompió la puerta del cobertizo con el cuerno y todos los animales comenzaron a servirse de los comederos. Justo en ese momento se despertó el señor Jones. Al momento siguiente, él y sus cuatro hombres estaban en el almacén con látigos en las manos, azotando en todas direcciones. Esto fue más de lo que los animales hambrientos pudieron soportar. Al unísono, aunque no lo habían planeado de antemano, se abalanzaron sobre sus torturadores. Jones y sus hombres se vieron de repente embestidos y pateados por todos lados. La situación estaba completamente fuera de su control. Nunca habían visto a animales comportarse así, y este repentino levantamiento de criaturas a las que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo los asustó casi hasta perder el juicio. Al cabo de un momento, dejaron de intentar defenderse y salieron corriendo. Un minuto después, los cinco huían a toda velocidad por el camino de carros que conducía a la carretera principal, con los animales persiguiéndolos triunfantes.
La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que estaba pasando, metió apresuradamente algunas pertenencias en una bolsa de viaje y salió a escondidas de la granja por otro camino. Moses saltó de su percha y salió volando tras ella, graznando ruidosamente. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y a sus hombres hasta la carretera y habían cerrado la verja de cinco barras detrás de ellos. Y así, casi antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, la rebelión se había llevado a cabo con éxito: Jones había sido expulsado y la Granja Manor era suya.
Durante los primeros minutos, los animales apenas podían creer en su buena suerte. Lo primero que hicieron fue galopar en grupo alrededor de los límites de la granja, como para asegurarse de que no se escondía ningún ser humano en ella; luego corrieron de vuelta a los edificios de la granja para borrar los últimos rastros del odiado reinado de Jones. Abrieron la sala de arreos al fondo de los establos y arrojaron al pozo los bocados, los anillos para la nariz, las cadenas para perros y los crueles cuchillos con los que el señor Jones castraba a los cerdos y a los corderos. Las riendas, los cabestros, las anteojeras y las degradantes bolsas para la comida fueron arrojadas al fuego que ardía en el patio. Lo mismo ocurría con los látigos. Todos los animales brincaban de alegría al ver los látigos arder en llamas. Snowball también arrojó al fuego las cintas con las que se adornaban las crines y las colas de los caballos los días de mercado.
«Las cintas —dijo— deben considerarse ropa, que es la marca distintiva de los seres humanos. Todos los animales deben ir desnudos».
Cuando Bóxer oyó esto, fue a buscar el pequeño sombrero de paja que usaba en verano para protegerse las orejas de las moscas y lo arrojó al fuego con el resto.
En muy poco tiempo, los animales habían destruido todo lo que les recordaba al señor Jones. Napoleón los llevó de vuelta al cobertizo y les repartió una ración doble de maíz a todos, con dos galletas para cada perro. Luego cantaron «Bestias de Inglaterra» de principio a fin siete veces seguidas, y después se acostaron a dormir como nunca antes lo habían hecho.
Pero se despertaron al amanecer, como de costumbre, y de repente, recordando lo glorioso que había sucedido, salieron corriendo todos juntos al prado. Un poco más abajo había una loma desde la que se divisaba la mayor parte de la granja. Los animales corrieron hasta la cima y miraron a su alrededor en la clara luz de la mañana. Sí, era suyo, ¡todo lo que veían era suyo! En el éxtasis de ese pensamiento, retozaron y dieron vueltas, se lanzaron al aire con grandes saltos de emoción. Rodaron en el rocío, mordisquearon bocados de la dulce hierba de verano, patearon terrones de tierra negra y olfatearon su rico aroma. Luego hicieron una ronda de inspección por toda la granja y contemplaron con admiración muda los campos arado, los prados, el huerto, el estanque y la arboleda. Era como si nunca hubieran visto aquellas cosas antes, e incluso ahora les costaba creer que todo aquello fuera suyo.
Luego regresaron en fila a los edificios de la granja y se detuvieron en silencio frente a la puerta de la casa. Eso también era suyo, pero les daba miedo entrar. Sin embargo, al cabo de un momento, Snowball y Napoleón abrieron la puerta de un empujón con los hombros y los animales entraron en fila india, caminando con sumo cuidado por miedo a perturbar algo. Caminaban de puntillas de una habitación a otra, sin atreverse a hablar más que en susurros y contemplando con una especie de asombro el lujo increíble, las camas con colchones de plumas, los espejos, el sofá de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria sobre la repisa de la chimenea del salón. Estaban bajando las escaleras cuando descubrieron que faltaba Mollie. Al volver, los demás descubrieron que se había quedado en la mejor habitación. Había cogido un trozo de cinta azul del tocador de la señora Jones y se lo había puesto en el hombro, admirándose en el espejo de una manera muy tonta. Los demás la reprendieron con dureza y salieron a la calle. Sacaron unos jamones que colgaban en la cocina para enterrarlos y Bóxer destrozó de una patada el barril de cerveza que había en el lavadero, pero no tocaron nada más en la casa. En ese mismo instante se tomó la decisión unánime de conservar la granja como museo. Todos estuvieron de acuerdo en que ningún animal volvería a vivir allí.
Los animales desayunaron y luego Snowball y Napoleón los reunieron de nuevo.
«Camaradas», dijo Snowball, «son las seis y media y nos espera un largo día. Hoy comenzamos la cosecha del heno. Pero hay otro asunto que debemos atender primero».
Los cerdos revelaron entonces que, durante los últimos tres meses, se habían enseñado a sí mismos a leer y escribir utilizando un viejo libro de ortografía que había pertenecido a los hijos del señor Jones y que había sido arrojado al montón de basura. Napoleón mandó traer botes de pintura negra y blanca y encabezó la marcha hacia la verja de cinco barrotes que daba a la carretera principal. Entonces Snowball (pues era él quien mejor escribía) tomó un pincel entre los nudillos de su pezuña, borró GRANJA MANOR del travesaño superior de la verja y en su lugar pintó GRANJA ANIMAL. Ése sería el nombre de la granja de allí en adelante. Después regresaron a los edificios de la granja, donde Snowball y Napoleón mandaron traer una escalera que hicieron colocar contra la pared del fondo del granero grande. Explicaron que, gracias a sus estudios de los últimos tres meses, los cerdos habían logrado reducir los principios del Animalismo a Siete Mandamientos. Estos Siete Mandamientos serían ahora inscritos en la pared; constituirían una ley inalterable por la cual todos los animales de la Granja Animal deberían regirse para siempre. Con cierta dificultad (pues no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio en una escalera), Snowball subió y se puso manos a la obra, mientras Squealer, unos peldaños más abajo, sostenía el bote de pintura. Los Mandamientos fueron escritos en la pared embreada con grandes letras blancas que podían leerse desde treinta metros de distancia. Decían así:
LOS SIETE MANDAMIENTOS
Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo.
Todo lo que camina sobre cuatro patas, nade, o tenga alas, es amigo.
Ningún animal llevará ropa.
Ningún animal dormirá en una cama.
Ningún animal beberá alcohol.
Ningún animal matará a otro animal.
Todos los animales son iguales.
Estaba muy bien escrito y, salvo que «amigo» estaba escrito «amigo» y una de las «S» estaba al revés, la ortografía era correcta en todo el texto. Snowball lo leyó en voz alta para que los demás lo escucharan. Todos los animales asintieron con total acuerdo y los más inteligentes comenzaron inmediatamente a memorizar los Mandamientos.
«Ahora, camaradas», gritó Snowball, tirando el pincel, «¡al campo de heno! Hagamos que sea una cuestión de honor recoger la cosecha más rápido que Jones y sus hombres».
Pero en ese momento, las tres vacas, que llevaban un rato inquietas, comenzaron a mugir ruidosamente. No habían sido ordeñadas en veinticuatro horas y tenían las ubres a punto de reventar. Tras pensarlo un poco, los cerdos pidieron cubos y ordeñaron a las vacas con bastante éxito, ya que sus pezuñas eran muy adecuadas para esa tarea. En poco tiempo había cinco cubos de leche espumosa y cremosa que muchos de los animales miraban con gran interés.
«¿Qué va a pasar con toda esa leche?», dijo alguien.
«Jones solía mezclar un poco en nuestra papilla», dijo una de las gallinas.
«¡No os preocupéis por la leche, camaradas!», gritó Napoleón, colocándose delante de los cubos. «Ya se encargarán de eso. La cosecha es más importante. El camarada Snowball irá delante. Yo os seguiré en unos minutos. ¡Adelante, camaradas! El heno nos espera».
Así que los animales se dirigieron en tropel al campo de heno para comenzar la cosecha, y cuando regresaron por la tarde se dieron cuenta de que la leche había desaparecido.
Capítulo 3
¡Cómo trabajaron y sudaron para recoger el heno! Pero vuestros esfuerzos se vieron recompensados, ya que la cosecha fue aún mejor de lo que esperabais.
A veces el trabajo era duro; las herramientas habían sido diseñadas para seres humanos y no para animales, y era un gran inconveniente que ningún animal pudiera utilizar ninguna herramienta que requiriera ponerse de pie sobre las patas traseras. Pero los cerdos eran tan inteligentes que se les ocurría una solución para cada dificultad. En cuanto a los caballos, conocían cada centímetro del campo y, de hecho, entendían el trabajo de segar y rastrillar mucho mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos no trabajaban, sino que dirigían y supervisaban a los demás. Con sus conocimientos superiores, era natural que asumieran el liderazgo. Bóxer y Clover se enganchaban al cortador o al rastrillo (por supuesto, en aquellos tiempos no se necesitaban bocados ni riendas) y caminaban sin descanso alrededor del campo con un cerdo detrás que les gritaba «¡Arre, camarada!» o «¡Alto, camarada!», según el caso. Y todos los animales, hasta los más humildes, trabajaban para voltear el heno y recogerlo. Incluso los patos y las gallinas trabajaban sin descanso bajo el sol, llevando pequeños mechones de heno en el pico. Al final, terminaron la cosecha en dos días, menos tiempo del que solían tardar Jones y sus hombres. Además, fue la cosecha más abundante que había visto la granja. No hubo ningún desperdicio; las gallinas y los patos, con sus ojos agudos, habían recogido hasta la última brizna. Y ningún animal de la granja había robado ni un bocado.
Durante todo ese verano, el trabajo en la granja funcionó como un reloj. Los animales eran felices como nunca habían imaginado que podían serlo. Cada bocado de comida era un placer intenso, ahora que era realmente suya, producida por ellos mismos y para ellos mismos, y no repartida por un amo rencoroso. Sin los seres humanos parásitos e inútiles, había más para todos. También había más tiempo libre, a pesar de la inexperiencia de los animales. Se encontraron con muchas dificultades —por ejemplo, más adelante, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y soplar la paja con el aliento, ya que la granja no tenía trilladora—, pero los cerdos, con su astucia, y Bóxer, con sus enormes músculos, siempre les sacaban adelante. Bóxer era la admiración de todos. Ya había sido un gran trabajador en la época de Jones, pero ahora parecía más tres caballos que uno solo; había días en que todo el trabajo de la granja parecía recaer sobre sus poderosos hombros. Desde la mañana hasta la noche empujaba y tiraba, siempre en el lugar donde el trabajo era más duro. Había acordado con uno de los gallos que le despertara media hora antes que a los demás y, antes de que comenzara la jornada habitual, realizaba algún trabajo voluntario en lo que parecía más necesario. Su respuesta a todos los problemas y contratiempos era «¡Trabajaré más duro!», que había adoptado como lema personal.
Pero todos trabajaban según sus posibilidades. Las gallinas y los patos, por ejemplo, ahorraron cinco fanegas de maíz en la cosecha recogiendo los granos perdidos. Nadie robaba, nadie se quejaba de sus raciones, las peleas, los mordiscos y los celos que habían sido normales en la vida de antaño habían desaparecido casi por completo. Nadie holgazaneaba, o casi nadie. Es cierto que a Mollie no se le daba bien levantarse por las mañanas y tenía la costumbre de salir temprano del trabajo con la excusa de que tenía una piedra en la pezuña. Y el comportamiento del gato era un tanto peculiar. Pronto se dieron cuenta de que cuando había trabajo que hacer, nunca se encontraba al gato. Desaparecía durante horas y luego reaparecía a la hora de comer o por la tarde, cuando terminaba el trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero siempre daba excusas tan excelentes y ronroneaba con tanto cariño que era imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamin, el burro, parecía no haber cambiado en absoluto desde la rebelión. Hacía su trabajo con la misma lentitud y obstinación que en tiempos de Jones, sin holgazanear nunca y sin ofrecerse tampoco para hacer trabajo extra. No expresaba ninguna opinión sobre la Rebelión y sus resultados. Cuando le preguntaban si no era más feliz ahora que Jones se había ido, solo respondía: «Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de vosotros ha visto nunca un burro muerto», y los demás tenían que conformarse con esa respuesta críptica.
Los domingos no había trabajo. El desayuno era una hora más tarde de lo habitual y, después, había una ceremonia que se celebraba cada semana sin falta. Primero se izaba la bandera. Snowball había encontrado en el cuarto de los arreos un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en él una pezuña y un cuerno en blanco. Cada domingo por la mañana se izaba en el mástil del jardín de la granja. La bandera era verde, explicaba Snowball, para representar los verdes campos de Inglaterra, mientras que la pezuña y el cuerno simbolizaban la futura República de los Animales que surgiría cuando la raza humana fuera finalmente derrocada. Tras izar la bandera, todos los animales se reunían en el gran granero para celebrar una asamblea general conocida como la Reunión. Allí se planificaba el trabajo de la semana siguiente y se presentaban y debatían las resoluciones. Siempre eran los cerdos quienes presentaban las resoluciones. Los demás animales sabían votar, pero nunca se les ocurría ninguna resolución. Snowball y Napoleón eran, con mucho, los más activos en los debates. Pero se observó que estos dos nunca estaban de acuerdo: cualquier sugerencia que hiciera uno, el otro se oponía sin falta. Incluso cuando se decidió —algo a lo que nadie podía oponerse en sí mismo— reservar el pequeño prado detrás del huerto como lugar de descanso para los animales que ya no podían trabajar, se produjo un acalorado debate sobre la edad de jubilación adecuada para cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con el canto de «Bestias de Inglaterra», y la tarde se dedicaba al esparcimiento.
Los cerdos habían reservado el cuarto de los arneses como cuartel general. Allí, por las tardes, estudiaban herrería, carpintería y otras artes necesarias con los libros que habían sacado de la granja. Snowball también se ocupaba de organizar a los demás animales en lo que él llamaba «comités animales». Era incansable en esta tarea. Formó el Comité de Producción de Huevos para las gallinas, la Liga de Colas Limpia para las vacas, el Comité de Reeducación de los Compañeros Salvajes (cuyo objetivo era domesticar a las ratas y los conejos), el Movimiento por una Lana Más Blanca para las ovejas y varios otros, además de instituir clases de lectura y escritura. En general, estos proyectos fueron un fracaso. El intento de domesticar a las criaturas salvajes, por ejemplo, fracasó casi de inmediato. Siguieron comportándose como antes y, cuando se les trataba con generosidad, simplemente se aprovechaban de ello. La gata se unió al Comité de Reeducación y estuvo muy activa en él durante algunos días. Un día la vieron sentada en un tejado hablando con unos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les decía que ahora todos los animales eran camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía venir a posarse en su pata, pero los gorriones se mantuvieron a distancia.
Sin embargo, las clases de lectura y escritura fueron un gran éxito. En otoño, casi todos los animales de la granja sabían leer y escribir en mayor o menor medida.
En cuanto a los cerdos, ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron a leer bastante bien, pero no les interesaba leer nada excepto los Siete Mandamientos. Muriel, la cabra, leía algo mejor que los perros y, a veces, por las tardes, leía a los demás fragmentos de periódicos que encontraba en el montón de basura. Benjamin leía tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejercitaba su facultad. Según él, no había nada que mereciera la pena leer. Clover aprendió todo el alfabeto, pero no sabía formar palabras. Bóxer no pasaba de la letra D. Escribía A, B, C, D en el polvo con su gran pezuña y luego se quedaba mirando las letras con las orejas gachas, a veces sacudiendo el copete, intentando con todas sus fuerzas recordar qué venía después, sin conseguirlo nunca. En varias ocasiones, de hecho, aprendió la E, la F, la G y la H, pero cuando las sabía, siempre se descubría que había olvidado la A, la B, la C y la D. Finalmente, decidió conformarse con las cuatro primeras letras y solía escribirlas una o dos veces al día para refrescar la memoria. Mollie se negaba a aprender más que las seis letras que formaban su nombre. Las formaba con mucho cuidado con trozos de ramitas y luego las decoraba con una o dos flores y caminaba a su alrededor admirándolas.
Ninguno de los demás animales de la granja pasaba de la letra A. También se descubrió que los animales más tontos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprender de memoria los Siete Mandamientos. Después de pensarlo mucho, Snowball declaró que los Siete Mandamientos podían reducirse en realidad a una sola máxima, a saber: «Cuatro patas, bueno; dos patas, malo». Esto, dijo, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo comprendiera a fondo estaría a salvo de las influencias humanas. Al principio, los pájaros se opusieron, ya que les parecía que ellos también tenían dos patas, pero Snowball les demostró que no era así.
«Las alas de un pájaro, camaradas —dijo—, son un órgano de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, deben considerarse como patas. La marca distintiva del hombre es la MANO, el instrumento con el que comete todas sus fechorías».
Los pájaros no entendieron las largas palabras de Snowball, pero aceptaron su explicación, y todos los animales más humildes se pusieron a trabajar para aprender de memoria la nueva máxima. CUATRO PATAS BUENAS, DOS PATAS MALAS, estaba escrito en la pared del fondo del granero, encima de los Siete Mandamientos y en letras más grandes. Una vez que la aprendieron de memoria, las ovejas desarrollaron un gran gusto por esta máxima y, a menudo, mientras estaban tumbadas en el campo, empezaban a balar «¡Cuatro patas buenas, dos patas malas! ¡Cuatro patas buenas, dos patas malas!», y seguían así durante horas, sin cansarse nunca.
Napoleón no se interesaba por los comités de Snowball. Decía que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que se pudiera hacer por los que ya eran adultos. Sucedió que Jessie y Bluebell parieron poco después de la cosecha del heno, dando a luz entre las dos a nueve cachorros robustos. En cuanto fueron destetados, Napoleón los separó de sus madres, diciendo que él se haría responsable de su educación. Los llevó a un desván al que solo se podía acceder por una escalera desde el cuarto de los arneses, y allí los mantuvo en tal aislamiento que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia.
El misterio de dónde iba a parar la leche pronto se despejó. Se mezclaba todos los días con la papilla de los cerdos. Las primeras manzanas estaban madurando y el césped del huerto estaba cubierto de frutos caídos. Los animales habían dado por sentado que se repartirían equitativamente; sin embargo, un día se ordenó que se recogieran todas las manzanas caídas y se llevaran al cuarto de los arreos para que las comieran los cerdos. Algunos de los otros animales murmuraron, pero fue inútil. Todos los cerdos estaban totalmente de acuerdo en este punto, incluso Snowball y Napoleón. Se envió a Squealer a dar las explicaciones necesarias a los demás.
«¡Camaradas!», gritó. «Espero que no penséis que los cerdos hacemos esto por egoísmo o por privilegio. A muchos de nosotros, en realidad, no nos gusta la leche ni las manzanas. A mí tampoco me gustan. Nuestro único objetivo al tomar estas cosas es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas (esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas) contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar de un cerdo. Los cerdos somos trabajadores intelectuales. Toda la gestión y organización de esta granja dependen de nosotros. Día y noche velamos por vuestro bienestar. Es por vuestro bien que bebemos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que pasaría si los cerdos no cumpliéramos con nuestro deber? ¡Volvería Jones! Sí, ¡volvería Jones! Seguro, camaradas —gritó Squealer casi suplicando, saltando de un lado a otro y moviendo la cola—. Seguro que ninguno de vosotros quiere que vuelva Jones, ¿verdad?
Ahora bien, si había algo de lo que los animales estaban completamente seguros, era de que no querían que Jones volviera. Cuando se les planteó así, no tuvieron nada más que decir. La importancia de mantener a los cerdos en buen estado de salud era más que evidente. Así que se acordó sin más discusión que la leche y las manzanas caídas (y también la cosecha principal de manzanas cuando maduraran) se reservaran exclusivamente para los cerdos.
Capítulo 4
A finales del verano, la noticia de lo que había sucedido en Rebelión en la granja se había extendido por medio condado. Cada día, Snowball y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas vecinas, contarles la historia de la rebelión y enseñarles la melodía de «Bestias de Inglaterra».
El señor Jones había pasado la mayor parte del tiempo sentado en la taberna León Rojo, en Willingdon, quejándose a cualquiera que quisiera escucharle de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser expulsado de su propiedad por una manada de animales inútiles. Los demás granjeros simpatizaban con él en principio, pero al principio no le prestaron mucha ayuda. En el fondo, cada uno de ellos se preguntaba en secreto si no podría aprovechar de alguna manera la desgracia de Jones en su propio beneficio. Por suerte, los propietarios de las dos granjas colindantes con la Granja Animal estaban enemistados desde hacía mucho tiempo. Una de ellas, llamada Foxwood, era una granja grande, descuidada y anticuada, invadida por el bosque, con todos los pastos agotados y los setos en un estado lamentable. Su propietario, el señor Pilkington, era un caballero terrateniente de carácter afable que pasaba la mayor parte del tiempo pescando o cazando, según la estación. La otra granja, llamada Pinchfield, era más pequeña y estaba mejor cuidada. Su propietario era el señor Frederick, un hombre duro y astuto, siempre envuelto en pleitos y con fama de ser un negociador implacable. Estos dos se detestaban tanto que les resultaba difícil ponerse de acuerdo, incluso para defender sus propios intereses.
Sin embargo, ambos estaban profundamente asustados por la rebelión en la Granja Animal, y muy ansiosos por evitar que sus propios animales aprendieran demasiado al respecto. Al principio fingieron burlarse con desprecio de la idea de que los animales pudieran administrar una granja por sí mismos. Todo aquello terminaría en quince días, decían. Difundieron el rumor de que los animales de la Granja Manor (insistían en llamarla Granja Manor; no toleraban el nombre de “Granja Animal”) estaban en perpetua lucha entre ellos y que además se morían rápidamente de hambre. Cuando pasó el tiempo y evidentemente los animales no habían muerto de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de tono y comenzaron a hablar de la terrible maldad que ahora reinaba en la Granja Animal. Se decía que los animales allí practicaban el canibalismo, se torturaban entre ellos con herraduras al rojo vivo y compartían a sus hembras. Eso era lo que sucedía, decían Frederick y Pilkington, cuando se desafiaban las leyes de la Naturaleza.
Sin embargo, estas historias nunca se creyeron del todo. Los rumores sobre una granja maravillosa, donde los seres humanos habían sido expulsados y los animales se gestionaban sus propios asuntos, continuaron circulando de forma vaga y distorsionada, y a lo largo de ese año una ola de rebeldía recorrió el campo. Los toros, que siempre habían sido dóciles, se volvieron salvajes, las ovejas derribaron los setos y devoraron el trébol, las vacas patearon los cubos, los cazadores se negaron a saltar las vallas y dispararon a sus jinetes para que cayeran al otro lado. Sobre todo, la melodía e incluso la letra de «Bestias de Inglaterra» se conocían en todas partes. Se había extendido con una rapidez asombrosa. Los seres humanos no podían contener su rabia cuando oían esta canción, aunque fingían pensar que era simplemente ridícula. Decían que no podían entender cómo incluso los animales podían cantar semejante basura despreciable. Cualquier animal que fuera sorprendido cantándola era azotado en el acto. Y, sin embargo, la canción era incontenible. Los mirlos la silbaban en los setos, las palomas la arrullaban en los olmos, se mezclaba con el estruendo de las herrerías y con el repicar de las campanas de la iglesia. Y cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban en secreto, oyendo en ella una profecía de su futura perdición.
A principios de octubre, cuando el maíz ya había sido cortado y apilado, y parte de él incluso trillado, una bandada de palomas surcó el cielo en torbellino y se posó en el patio de la Granja Animal con la más desbordante excitación. Jones y todos sus hombres, junto con media docena más procedentes de Foxwood y Pinchfield, habían atravesado la verja de cinco barrotes y avanzaban por el camino de carros que conducía a la granja. Todos llevaban palos, excepto Jones, que marchaba al frente con un fusil en las manos. Era evidente que iban a intentar recuperar la granja.
Esto se esperaba desde hacía tiempo y se habían hecho todos los preparativos. Snowball, que había estudiado un viejo libro sobre las campañas de Julio César que había encontrado en la granja, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio sus órdenes rápidamente y en un par de minutos todos los animales estaban en su puesto.
Cuando los humanos se acercaron a los edificios de la granja, Snowball lanzó su primer ataque. Todas las palomas, treinta y cinco en total, volaron de un lado a otro sobre las cabezas de los hombres y les atacaron en silencio desde el aire; y mientras los hombres se ocupaban de ellas, los gansos, que se habían escondido detrás del seto, salieron corriendo y picoteaban con saña las pantorrillas de sus piernas. Sin embargo, se trataba solo de una maniobra de escaramuza, destinada a crear un poco de desorden, y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos. Snowball lanzó entonces su segunda línea de ataque. Muriel, Benjamin y todas las ovejas, con Snowball a la cabeza, se abalanzaron y empujaron y embistieron a los hombres por todos lados, mientras Benjamin se daba la vuelta y les azotaba con sus pequeñas pezuñas. Pero una vez más, los hombres, con sus palos y sus botas con tachuelas, fueron demasiado fuertes para ellos; y de repente, ante un chillido de Snowball, que era la señal de retirada, todos los animales se dieron la vuelta y huyeron por la puerta hacia el patio.
Los hombres lanzaron un grito de triunfo. Veían, como imaginaban, a sus enemigos en fuga, y se lanzaron tras ellos en desorden. Esto era justo lo que Snowball había planeado. En cuanto estuvieron bien dentro del patio, los tres caballos, las tres vacas y el resto de los cerdos, que habían estado emboscados en el establo, surgieron de repente por detrás y les cortaron el paso. Snowball dio entonces la señal para la carga. Él mismo se abalanzó sobre Jones. Jones lo vio venir, levantó su escopeta y disparó. Los perdigones dejaron rayas sangrientas en el lomo de Snowball y una oveja cayó muerta. Sin detenerse ni un instante, Snowball lanzó sus quince piedras contra las piernas de Jones. Jones salió disparado contra un montón de estiércol y la escopeta se le escapó de las manos. Pero el espectáculo más aterrador era Bóxer, encabritado sobre sus patas traseras y golpeando con sus grandes pezuñas herradas como un semental. Su primer golpe alcanzó en la cabeza a un mozo de cuadra de Foxwood y lo dejó sin vida en el barro. Al ver esto, varios hombres dejaron caer sus palos e intentaron huir. El pánico se apoderó de ellos y, al momento siguiente, todos los animales juntos los perseguían por el patio. Los corneaban, les daban coces, los mordían, los pisoteaban. No había un solo animal en la granja que no se vengara de ellos a su manera. Incluso la gata saltó de repente de un tejado sobre los hombros de un vaquero y le hincó las garras en el cuello, lo que le hizo gritar horriblemente. En un momento en que se abrió un hueco, los hombres se alegraron de salir corriendo del corral y lanzarse hacia la carretera principal. Así, a los cinco minutos de su invasión, se encontraban en una ignominiosa retirada por el mismo camino por el que habían venido, con una bandada de gansos silbándoles y picándoles las pantorrillas durante todo el trayecto.
Todos los hombres se habían ido excepto uno. De vuelta en el corral, Bóxer estaba pateando con sus pezuñas al mozo de cuadra, que yacía boca abajo en el barro, tratando de darle la vuelta. El chico no se movía.
—Está muerto —dijo Bóxer con tristeza—. No era mi intención hacerlo. Olvidé que llevaba herraduras. ¿Quién creerá que no lo hice a propósito?
—¡No seas sentimental, camarada! —gritó Snowball, de cuyas heridas aún goteaba sangre—. La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que está muerto.
«No deseo quitar la vida a nadie, ni siquiera a un ser humano», repitió Bóxer con los ojos llenos de lágrimas.
«¿Dónde está Mollie?», exclamó alguien.
Mollie había desaparecido. Por un momento cundió el pánico; se temía que los hombres le hubieran hecho algún daño o incluso se la hubieran llevado. Al final, sin embargo, la encontraron escondida en su establo, con la cabeza enterrada entre el heno del pesebre. Había huido en cuanto se oyó el disparo. Y cuando los demás volvieron de buscarla, descubrieron que el mozo de cuadra, que en realidad solo estaba aturdido, ya se había recuperado y había huido.
Los animales se habían reunido de nuevo en medio de una gran agitación, cada uno contando a voz en grito sus hazañas en la batalla. Inmediatamente se celebró una fiesta improvisada para celebrar la victoria. Icen la bandera y cantaron varias veces «Bestias de Inglaterra», y luego le dieron sepultura solemne a la oveja muerta, plantando un espino en su tumba. Junto a la tumba, Snowball pronunció un pequeño discurso en el que destacó la necesidad de que todos los animales estuvieran dispuestos a morir por la Granja Animal si fuera necesario.
Los animales decidieron por unanimidad crear una condecoración militar, «Héroe Animal de Primera Clase», que fue otorgada allí mismo a Snowball y Bóxer. Consistía en una medalla de latón (en realidad eran unas viejas placas de caballo que se habían encontrado en el cuarto de los arreos), que se llevaría los domingos y días festivos. También había una «Héroe Animal de Segunda Clase», que fue otorgada póstumamente a la oveja muerta.
Hubo mucho debate sobre cómo llamar a la batalla. Al final, se decidió llamarla «Batalla del Establo», ya que fue allí donde se había tendido la emboscada. El arma del señor Jones había sido encontrada tirada en el barro y se sabía que había cartuchos en la granja. Se decidió colocar el arma al pie del mástil, como si fuera una pieza de artillería, y dispararla dos veces al año: una el 12 de octubre, aniversario de la batalla del establo, y otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión.
Capítulo 5
A medida que avanzaba el invierno, Mollie se volvía cada vez más problemática. Llegaba tarde al trabajo todas las mañanas y se excusaba diciendo que se había quedado dormida, y se quejaba de dolores misteriosos, aunque tenía un apetito excelente. Con cualquier pretexto, se escapaba del trabajo y se iba al abrevadero, donde se quedaba parada mirando tontamente su propio reflejo en el agua. Pero también había rumores de algo más grave. Un día, mientras Mollie paseaba alegremente por el patio, meneando su larga cola y masticando una brizna de heno, Clover la llevó aparte.
—Mollie —le dijo—, tengo que decirte algo muy serio. Esta mañana te he visto mirando por encima del seto que separa la Granja Animal de Foxwood. Uno de los hombres del señor Pilkington estaba al otro lado del seto. Y, aunque estaba muy lejos, estoy casi segura de que lo vi, él te estaba hablando y tú le dejabas que te acariciara el morro. ¿Qué significa eso, Mollie?».
«¡No es verdad! ¡No lo estaba haciendo! ¡No es cierto!», gritó Mollie, empezando a brincar y a patear el suelo.
«¡Mollie! Mírame a la cara. ¿Me das tu palabra de honor de que ese hombre no te estaba acariciando la nariz?».
«¡No es verdad!», repitió Mollie, pero no podía mirar a Clover a la cara, y al momento siguiente salió corriendo y se adentró en el campo.
A Clover se le ocurrió una idea. Sin decir nada a los demás, se acercó al establo de Mollie y revolvió la paja con la pezuña. Oculto bajo la paja había un montoncito de terrones de azúcar y varios lazos de colores.
Tres días después, Mollie desapareció. Durante varias semanas no se supo nada de ella, hasta que las palomas informaron de que la habían visto al otro lado de Willingdon. Estaba entre los ejes de un elegante carruaje pintado de rojo y negro, que estaba aparcado frente a una taberna. Un hombre gordo y rubicundo, con pantalones a cuadros y polainas, que parecía un tabernero, le acariciaba el hocico y le daba de comer azúcar. Tenía el pelaje recién cortado y llevaba una cinta escarlata alrededor de la melena. Según las palomas, parecía estar disfrutando. Ninguno de los animales volvió a mencionar a Mollie.
En enero llegó un tiempo muy duro. La tierra estaba dura como el hierro y no se podía hacer nada en los campos. Se celebraron muchas reuniones en el gran granero y los cerdos se ocuparon de planificar el trabajo de la próxima temporada. Se había aceptado que los cerdos, que eran manifiestamente más inteligentes que los demás animales, decidieran todas las cuestiones relacionadas con la política de la granja, aunque sus decisiones tenían que ser ratificadas por mayoría. Este acuerdo habría funcionado bastante bien si no hubiera sido por las disputas entre Snowball y Napoleón. Estos dos estaban en desacuerdo en todos los puntos en los que era posible estarlo. Si uno sugería sembrar más acres de cebada, el otro exigía sin falta más acres de avena, y si uno decía que tal o cual campo era ideal para coles, el otro declaraba que no servía para nada más que para cultivar raíces. Cada uno tenía sus propios seguidores y se producían debates violentos. En las reuniones, Snowball solía ganarse a la mayoría con sus brillantes discursos, pero Napoleón era mejor que él a la hora de conseguir apoyos entre reunión y reunión. Tenía especial éxito con las ovejas. Últimamente, las ovejas habían empezado a balar «Cuatro patas bueno, dos patas malo» tanto en temporada como fuera de ella, y a menudo interrumpían la reunión con este grito. Se observó que eran especialmente propensas a romper a cantar «Cuatro patas bueno, dos patas malo» en los momentos cruciales de los discursos de Snowball. Snowball había estudiado detenidamente algunos números atrasados de la revista «Farmer and Stockbreeder» que había encontrado en la granja y estaba lleno de planes para innovar y mejorar. Hablaba con erudición sobre el drenaje de los campos, el ensilado y la escoria básica, y había elaborado un complicado plan para que todos los animales dejaran su estiércol directamente en los campos, cada día en un lugar diferente, para ahorrar el trabajo de transporte. Napoleón no presentó ningún plan propio, pero dijo en voz baja que los de Snowball no llegarían a nada y pareció estar esperando el momento oportuno. Pero de todas sus controversias, ninguna fue tan amarga como la que tuvo lugar por el molino de viento.
En el prado largo, no lejos de los edificios de la granja, había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja. Después de examinar el terreno, Snowball declaró que era el lugar ideal para construir un molino de viento que pudiera hacer funcionar una dinamo y suministrar energía eléctrica a la granja. Esto iluminaría los establos y los calentaría en invierno, y también haría funcionar una sierra circular, una cortadora de paja, una cortadora de coles y una máquina de ordeñar eléctrica. Los animales nunca habían oído hablar de nada parecido (ya que la granja era muy antigua y solo contaba con la maquinaria más primitiva), y escuchaban con asombro mientras Snowball les describía máquinas fantásticas que harían su trabajo mientras ellos pastaban tranquilamente en los campos o cultivaban su mente con la lectura y la conversación.