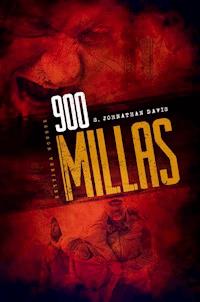
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
¡El superventas de zombis en EE. UU.! John es un asesino, pero no siempre lo fue. Antes del apocalipsis era un hombre de negocios. Cuando los muertos empiezan a levantarse de repente, John se encuentra en Nueva York, lugar desde donde emprende una horripilante carrera de 900 millas (aprox. 1.500 km) contrarreloj para intentar llegar hasta su esposa. John no tarda en darse cuenta de que los zombis son el menor de sus problemas, y experimenta de primera mano los horrores difundidos por el hombre cuando desaparecen todas las normas; cuando los negocios viles y atroces no tienen ninguna consecuencia y la muerte se hace omnipresente. John se alían con Kyle, un expiloto del ejército estadounidense, con quien huye de la ciudad de Nueva York. En su huida, los dos se encuentran con un hombre que afirma tener la llave de una fortaleza subterránea llamada Avalon… ¿Conseguirán ponerse a salvo los dos? ¿Conseguirán llegar hasta la esposa de John antes de que sea demasiado tarde? Prepárate para acompañar a John y a Kyle en este apasionante libro sobre zombis. Se puede escribir una muy buena novela sobre zombis o no. El señor Davis lo hace, y lo hace muy bien. Absolutamente recomendable [Sookie]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
900 Millas
S. Johnathan Davis
Para Hayden y Olivia
Encuentra lo que amas, déjate guiar por el corazón y completa el viaje… cueste lo que cueste.
Copyright 2013 S. Johnathan Davis
Ninguna parte de este libro puede reproducirse de ninguna manera sin la autorización previa, exceptuando citas breves incorporadas a artículos críticos o revisiones. Todos los derechos reservados.
Primera edición: febrero, 2014 Publicado por: © Luzifer, 2017 Traducción: Juan Manuel Baquero Vázquez eISBN: 978-3-95835-180-6
Contenido
Capítulo I
La vida solía ser bastante dura. Pensábamos que las cosas nos iban mal cuando no conseguíamos el trabajo que queríamos o nos cabreábamos con los políticos porque hacían leyes que no tenían importancia. Nos entristecíamos cuando el empleado de la cafetería se cargaba nuestro café «Venti» o cuando se cancelaba nuestro programa de TV favorito. Avanzábamos por inercia; labores mundanas para un mundo mundano. ¿Qué rayos sabíamos? Solo estábamos pidiendo que se terminase.
Me encontraba en otra reunión, rodeado por diez de las personas más indebidamente retribuidas e inútiles del planeta. Miré hacia abajo y, después de fijarme en el lento movimiento del segundero del reloj que había sobre la puerta, observé con asco cómo mi jefe devoraba otro pastelito de hojaldre glaseado. Fue entonces cuando apareció el primer mensaje.
Ninguna de esas personas llegaría a lo más alto, eso estaba claro. Aunque tenían unos Hummers carísimos y llevaban trajes de mil dólares, jamás tuvieron la oportunidad. Yo no fui siempre tan cínico; tenía el trabajo y el dinero. No conducía ningún Hummer, pero vestía un traje extremadamente bonito y me mantenía ocupado trabajando para llegar hasta la cima de la montaña corporativa.
«Tienes por delante unos tiempos grandiosos», solían decirme. Una incipiente estrella… pero nada de esto importaba.
Cuando apareció el mensaje, creía que se trataba de una broma. Todos nos miramos entre nosotros por un instante antes de soltar una carcajada cuando Josh, que estaba frente a mí, lo leyó en voz alta. Increíble, ¿no? El mensaje apareció como una alerta de la CNN en el teléfono inteligente de doscientos dólares de Josh.
Decía: «LOS MUERTOS SE LEVANTAN: QUÉDENSE EN CASA Y PONGAN LA TV».
Mi jefe se puso de pie; de la corbata se le desprendieron algunas migajas del pastelito de hojaldre. Luego empezó a dar tumbos y traspiés por la habitación con las manos en alto; entre gemidos y lamentos, decía que quería comerse los sesos de Josh.
—Vienen a por ti, Barbara. —Bromeó Josh haciendo una burda referencia a La noche de los muertos vivientes de Romero. Todo el grupo se estaba riendo, pero no era tan divertido.
Seguir al rebaño significaría nuestra propia muerte.
Josh me miró y dijo: «John, ¿puedes transmitir vídeos desde dentro del cortafuegos de la empresa?». Como sí podía hacerlo, me metí en CNN.com ignorando el hecho de que mi jefe estaba justo allí. ¿Por qué nos lo estamos tomando tan en serio?, pensé yo. La página web tardó un poco en aparecer. De hecho, tardó un buen rato. Después, escribí yahoo.com en el navegador web, que mostraba las típicas historietas mediáticas referentes a famosos, los deportes y las finanzas. No se decía nada de que los muertos se estuviesen levantando.
Llegamos a la conclusión de que habían pirateado la CNN, y el grupo soltó una fuerte carcajada por todo lo que estaba pasando.
Sin embargo, yo no me reí. No podía quitarme de la cabeza la pelea que había tenido por la mañana. «A 900 millas de distancia de tus problemas», me había dicho ella. A decir verdad, yo odiaba estas reuniones y odiaba aún más volar. Supongo que ya no tendría que preocuparme por eso nunca más y solo esperaba poder tener la oportunidad de disculparme.
Finalmente, dimos la reunión por concluida; hacía tiempo que nos habíamos olvidado del mensaje de alerta. Al salir de la sala de reuniones, noté una energía de preocupación en el ambiente, pero no sabía exactamente a qué se debía. La típica sensación de coma silencioso que era la tónica general en la oficina parecía haberse… bueno, roto. Había movimiento por todos lados; la gente estaba recogiendo los portátiles, las chaquetas y los bolsos de camino hacia los ascensores.
Yo me eché hacia adelante para escuchar a algunos empleados de mensajería que se habían apiñado alrededor del cubículo de oficina de algún empleado para ver una transmisión en vídeo que habían colgado en YouTube. Algún crítico gastronómico de lo más cabrón estaba retransmitiendo una crítica en un restaurante en el este de Manhattan. Era uno de esos sitios elegantones con mesas de caoba en el que los camareros iban vestidos de esmoquin con camisas de un blanco inmaculado. El crítico había subido un vídeo en el que un cabrón con pinta de abogado, perfectamente peinado con la raya al medio tras haber pagado cien dólares por su corte de pelo, se había metido en la boca un pedazo de ternera demasiado grande y se había caído muerto encima de la mesa.
El ordenador no tenía altavoces, pero se podía ver todo bastante bien. La tecnología había llegado verdaderamente a la cúspide de su esplendor antes de que todo empezara a derrumbarse.
Justo cuando algunos miembros del personal de servicio se pusieron alrededor del hombre, el tragón se levantó. Uno de los camareros había extendido la mano para darle algunos golpecitos en la espalda, momento en el que el abogado se giró rápidamente y le arrancó un pedazo de cuello de un bocado.
La sangre no es como aparece en las películas. Era oscura, casi de color negro rojizo, y fluía a borbotones por lo que quedaba del filete que había sobre la mesa.
El camarero cayó instantáneamente al suelo y formó un charco de color rojo que se expandía sobre las baldosas. Tenía todo el esmoquin salpicado de sangre y la camisa había perdido su reluciente blancor. En ese instante, se escuchó una titubeante risa entre los que estaban reunidos alrededor del cubículo, como cuestionando si lo que acabábamos de presenciar era real o no.
Luego se terminó el vídeo, pero pudimos ver al abogado corriendo hacia un grupo de mujeres que estaban sentadas llenas de espanto justo detrás de él. Al mismo tiempo, en la esquina inferior derecha del vídeo, donde se enfocaba principalmente el suelo, el camarero, cubierto de su propia sangre, se había levantado y miraba despiadadamente al tipo que manejaba la cámara.
Ahora, los mensajes empezaron a aparecer en avalancha por todos lados.
Cuando empezó, no era como en las películas. No eran cadáveres putrefactos que se movían con dificultad intentando salir a rastras de sus tumbas, ni tampoco un montón de gente paseándose en sus trajes de domingo, sino que todo este infierno empezó con las muertes que se producen a diario. Alguna vez leí que en Nueva York mueren cada día más de ciento cincuenta personas en atropellos de bicicleta, accidentes de tráfico, de viejas, etc., pero eso no importa ahora.
Este día, esas personas empezaron a levantarse y, bueno, al principio eran muy rápidas; ni siquiera había tiempo para que aparecieran las señales del rigor mortis. Por eso, cuando empezó todo esto, esos cabrones iban rápidamente de aquí para allá despedazando a todas las personas a las que cogían, quienes también se levantaban después para continuar despedazando a más gente. Se trataba de algún tipo de virus de rápida propagación o algo parecido que infectaba todo lo que entraba en contacto con la boca.
Durante el primer día, los que peor lo pasaron fueron los más débiles y lentos. Podemos decir que todo aquel que se acercara en moto hasta la tienda de alimentación porque le apetecía darse un festín… pues, bueno, estaba bastante jodido.
***
Sentí que el teléfono móvil me vibró en la pierna desde el bolsillo de mi traje. Pensé que le quedaba la mitad de la batería cuando lo desbloqueé con el dedo para contestar a la llamada.
—¿Sigues en Nueva York? —preguntó atacada mi mujer, Jenn.
—Sí. Parece que está pasando algo fuera. —Mi voz sonó algo extraña.
—Ay Dios, no. Está por todas las noticias.
—¿El qué?
—Los muertos están vivos, John. No saben ni cómo ni por qué, pero se están levantando y matando a otras personas. Ha empezado en Nueva York. Tienes que ir al aeropuerto inmediatamente. ¡Sal de la ciudad! ¡John! ¡John!
Aturdido por la noticia, le respondí que estaba al lado de la ventana de la oficina que daba a la calle. Había un coche panza arriba y gente corriendo por todos lados. Yo hacía todo lo posible por comprender lo que estaba pasando.
—No tiene buena pinta ahí abajo, Jenn. No… no creo que consiga llegar al aeropuerto.
—¡Entonces tienes que encontrar un coche o alguna forma de salir de ahí! —gritó ella, a lo que yo dibujé una mueca de dolor en mi rostro. Noté una repentina sensación de urgencia y agarré el teléfono todavía con más fuerza.
—Jenn, lo siento mucho —balbuceé—, por lo de esta mañana… nuestra pelea.
—Nada de eso me importa ahora, simplemente sal de…
La señal se cortó; yo empecé a dar golpecitos al teléfono intentando volver a llamarla, pero no tuve suerte. No hizo ni un tono de llamada; solo aire muerto. Era sorprendente. Todo empezaba a estar fuera de control y yo ni siquiera lo sabía.
Tras volver a centrarme en la oficina, me volví a meter el móvil en el bolsillo. Al mirar a mi alrededor me di cuenta de que en la planta no se movía nada. No había nadie que fuera al baño, que flirteara con sus secretarias o que intentara escaquearse para salir a fumar. El lugar estaba literalmente desierto.
Sin embargo, había una excepción: en la parte delantera de la oficina había alguien que seguía escribiendo en su ordenador; al teclear, sus pulsaciones resonaban en las paredes de la oficina, ahora ridículamente silenciosas.
Me fui corriendo hacia la recepcionista y le grité: «¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que salir de aquí!».
—Estoy acabando esta memoria. No me iré hasta que no haya terminado las memorias —. Sus últimas palabras se desvanecieron en el aire sin que ella apartase la mirada del monitor. Ni siquiera me miró cuando me alejé para dirigirme hacia el ascensor.
¿Dedicación? ¡Más bien conmoción!
Al principio era sorprendente ver la cantidad de personas que entraban en estado de shock; no reaccionaban, no aceptaban lo que estaba pasando. Era como si se les hubiese fundido un fusible en sus endebles cerebros y las hubiese dejado aún más inútiles de lo que eran. Labores mundanas para un mundo mundano.
Al salir del ascensor vi a un grupo de personas apretujadas contra el cristal de recepción que daba a la calle. Pude ver a Josh y al gordo de mi jefe cerca de la puerta; parecía que se estaban preparando para salir corriendo al exterior. Josh seguía siendo su perrito faldero incluso en estos momentos, y se estaba preparando para escoltar a mi obeso jefe hasta su Hummer, estacionado en el garaje que había en el edificio de al lado. Cualquier cosa para ascender la montaña corporativa.
Como estaba más atrás, pude ponerme en una posición estratégica para ver el exterior. No tardé en observar que se había desatado un infierno. Ahora, el coche que estaba panza arriba estaba ardiendo. Había caballos de policía, alguna vez nobles y tranquilos, corriendo de aquí para allá sin jinetes a sus lomos; tenían los cuellos cubiertos de un sudor espumoso y sus tiernas miradas se habían vuelto agrestes del espanto.
Vi a un bombero que había logrado llegar hasta una boca de riego situada en las inmediaciones; estaba girando la boquilla cuando se abalanzaron sobre él dos de los supuestos muertos: una niña con un vestidito de tirantes azul y un mendigo con una camiseta de los Mets de Nueva York hecha jirones. El vagabundo le estaba mordiendo la cara, pero el visor de su casco estaba echado hacia abajo. La niña le arrancó un pedazo de la parte superior del brazo por la zona por donde el abrigo se le había abierto durante el forcejeo.
Y todo por hacer lo correcto y querer ayudar a los demás.
En ese momento, el gordo de mi jefe y su fiel perrito faldero decidieron que aquella era su oportunidad ahora que los muertos estaban distraídos.
A la primera persona que vi que cogieron fue a Josh. Justo cuando salieron al exterior, se toparon con un hombre gigantesco que salió de la esquina. El gigante eclipsaba a Josh con sus dos metros de altura, y en sus ojos podía leerse la palabra «infectado». Sentí que se me estremeció el cuerpo de manera involuntaria.
Josh dudó; ese fue su error. El gordo de mi jefe ni siquiera miró atrás; se limitó a seguir corriendo por la acera, y casi se cae con un cubo de basura lleno hasta rebosar.
El gigante no solo mordió a Josh y luego siguió su camino como había visto que hicieron los demás, sino que se fue directo hacia él. Josh empezó a caminar hacia atrás entre tambaleos, pero se resbaló al salírsele un zapato, y vi que su teléfono móvil cayó sobre la acerca. El gigantesco muerto lo cogió del suelo y lo levantó por encima de su cabeza. Los estridentes gritos de Josh no cesaron hasta que el gigante lo estampó un par de veces contra el suelo.
Después, esa cosa volteó a Josh en el aire un par de veces y, con la misma facilidad con la que se tira la basura, lo lanzó contra el edifico en el que nos encontrábamos nosotros. Josh impactó contra el cristal sin romperlo; todos vimos llenos de espanto cómo su desfigurado rostro se resbalaba por la señal que había fuera del edificio y que decía «Prohibida la entrada sin zapatos ni camisa».
No debiste haber perdido el zapato, Josh.
El Goliat le dio un fuerte pisotón y se montó encima de Josh; luego, fue golpeándolo con sus gigantescos brazos una y otra vez hasta hacerlo papilla. Empezó a arrancarle distintos miembros y partes del cuerpo para luego llevárselos a sus grotescas fauces.
El silencio de la habitación se vio interrumpido por el llanto de una mujer que había entre la multitud.
Los peces gordos corporativos hicieron algo bien cuando construyeron el lugar: el cristal del edificio era polarizado; nosotros podíamos verlo, pero él no nos podía ver a nosotros…
Esta es quizás la única razón por la que hoy puedo contar esta historia.
Capítulo II
Se dice que un plan es una lista de cosas que nunca suceden. De haberlo intentado, nunca hubiéramos logrado meter tanto la pata.
Al darnos cuenta de que aquellas cosas de ahí fuera no podían vernos, se oyeron cuchicheos llenos de dudas, pero el volumen alcanzó su nivel normal en cuestión de segundos. Se oían todo tipo de comentarios: lo han lanzado ahí fuera; unos quince o así, todos intentaban ver qué hacer luego.
Se me dan muy bien las lluvias de ideas, pero, con Patty, la empleada de RR. HH., delante de uno haciendo cábalas sobre qué será lo que pasaría, no puedo decir que estuviésemos barajando de verdad todas las opciones que teníamos.
Salir corriendo, ir hasta el metro, todo el mundo tenía ideas, todas ellas con la intención de hacernos salir hasta donde estaban los muertos. ¿Había alguna opción que fuera buena de verdad?
Llamemos al taxi amarillo de nuestro barrio, pensé yo al echar otra ojeada a mi teléfono, que seguía sin señal.
De entre la multitud salió un tipo con la voz ligeramente elevada. Era calvo y se había pelado como un cura; se había dejado pelo por los lados de la cabeza en vez de afeitársela por completo, lo que hacía que luciera una coronilla completamente calva. Yo lo había visto por el edificio; se trataba de algún director ejecutivo o algún gerente de sucursal interino. En cualquier caso, antes de esto se ocupaba de controlar su pequeño mundo. Era un auténtico macho alfa y estaba convencido de que tenía respuestas válidas para todo.
Don Curato siguió hablando sin parar sobre ir hasta el puerto. Según él, solo estaba a unas cuatro manzanas de distancia. Una vez allí, cogeríamos un barco y dejaríamos atrás a toda la gente que había en la ciudad. Sin ningún problema.
Todos centramos nuestra atención en la fachada de cristal cuando afuera se oyeron disparos seguidos de algunos gritos. No podíamos ver lo que había pasado, pero había ocurrido lo suficientemente cerca como para que el guarda de seguridad del edificio fuera a cerrar la puerta principal.
Se generó un debate sobre cómo llegaríamos hasta el agua cuando otro tipo del grupo sugirió que simplemente esperásemos donde estábamos. Era la típica escena: estábamos en un edificio de oficinas; la ayuda llegaría, así que podíamos esperar.
En las películas, los miembros del grupo siempre hacen lo siguiente: atrancan las puertas, se esconden en el sótano y esperan a que la ayuda llegue pronto. Sin embargo, esos capullos son siempre devorados. La realidad es que todo el mundo tenía a alguien con quien debía contactar. Ya fuesen niños, sus parejas, sus amigos o cualquier otro familiar, nadie quería quedarse de brazos cruzados.
900 millas de distancia, y seguía sin haber cobertura.
Don Curato estaba empezando a coger impulso y granjearse algunos seguidores; tenía junto a él a algunos tipos. Dos de ellos iban vestidos con trajes de limpieza, y uno agitaba entre sus manos un palo de fregona.
—Ese tío va a hacer que muera toda esta gente. Lo sabes, ¿no?
Eché un vistazo y vi de pie junto a mí al tío que iba vestido con el uniforme de guarda de seguridad.
Yo asentí con la cabeza y dije: «Sí, no te molestes en aprenderte el nombre de todos los que estamos aquí».
Él extendió la mano y dijo: «Soy Kyle».
Yo hice una pausa, sonreí por la ironía y le estreché la mano: «John», dije yo.
Así fue como conocí a uno de los mejores hombres que he conocido –o que conoceré– en mi vida.
Kyle se encargaba de la seguridad del mostrador de recepción en nuestro edificio de oficinas. Su trabajo consistía básicamente en verificar placas y tener una apariencia intimidante. Más tarde, me enteraría de que no era capaz de encontrar ningún trabajo con sentido para él tras haber regresado de Irak seis meses atrás.
Era un tipo grande, de constitución más grande que yo y expiloto de helicópteros en el ejército. No tengo ni idea de rangos ni estatus militares, pero tenía la sensación de que Kyle había estado en muchos combates, tanto de tierra como de aire; sabía valerse por sí mismo… y ahora eso era lo que más contaba.
—¿Guardas algún arma detrás de tu mostrador? —le pregunté.
—Solo mis manos —me respondió él levantando los dos puños, del tamaño de dos ladrillos.
—Eso está muy bien, pero me esperaba algunas armas o alguna porra.
—Solo estamos para evitar que enchaquetados como tú cojan el ascensor, no estamos aquí para dar caza a los hombres más buscados de EE. UU.
—Tienes razón —dije yo encogiéndome de hombros.
Don Curato tenía junto a él a otra docena de seguidores; estaban barajando la idea de saltar de un edificio a otro por las azoteas. No puedo quitarles el mérito: verdaderamente estaban explorando todas las opciones sin importarles lo suicidas que fuesen.
Estaba empezando a agitar al grupo. A Patty, la empleada de RR. HH., le faltaba muy poco para convertirse en su fan número uno. Fue en ese mismo momento cuando oímos una explosión al otro lado de la calle. Patty pegó un grito corto y todos nos giramos para mirar hacia el exterior.
El depósito de gasolina del coche que estaba ardiendo panza arriba acababa de explotar. Todos fijamos nuestras miradas en el edificio que teníamos enfrente porque el cristal de las puertas se rompió y empezó a caerse. Vimos a seis personas que salieron a la calle corriendo. Estas debieron estar allí como nosotros, pero a la inversa, intentando descubrir qué hacer a continuación cuando todo se desmoronó a su alrededor.
Tan pronto como salieron a la calle, se vieron invadidas por unas veinte de esas… cosas. El primero en atacar fue el bombero, quien ahora se encontraba en el bando de los muertos. El gigante que había destrozado a Josh estaba apartando a los otros muertos para poder llegar hasta sus víctimas. Al parecer, hasta los zombis se arrollan entre ellos para conseguir un premio.
Todo terminó antes de que empezase de verdad.
Don Curato pasó directamente a la acción; alzó la voz para atraer la atención de todos.
—Esos podríamos haber sido nosotros. Tenemos que actuar.
Yo no podía estar más de acuerdo con él. Teníamos que actuar.
Fijé la mirada en el exterior. El caos no paraba de aumentar en la calle. Me llamó la atención uno de los muertos que había entre los cuerpos parcialmente devorados y las aceras cubiertas de sangre. Se trataba de mi antiguo jefe; al parecer, no consiguió llegar hasta su Hummer. Estaba tambaleándose, andando de aquí para allá y se dirigía hacia nuestro edificio. Tenía todas las tripas desparramadas por fuera y llevaba la corbata suelta por encima de la cavidad abierta de sus entrañas. No sabía ni cómo era capaz de andar erguido. Una mujer que estaba a la cabeza del grupo junto al cristal lanzó un grito que resultó ser más bien breve, pues otra persona le tapó la boca con la mano.
Kyle también vio al jefe. Nos miramos brevemente. Al gordo le habían devorado las tripas. Aunque no dijimos nada, yo sabía que había captado la ironía.
Luego, otras personas también se dieron cuenta del jefe, que ahora se dirigía hacia la puerta.
—¿Recuerda que estamos aquí dentro? —preguntó con un murmullo áspero el limpiador que llevaba el palo de fregona. Todo el grupo vio cómo mi jefe llegó lentamente hasta la puerta de cristal que Kyle había cerrado hacía tan solo unos instantes.
Cuando ese cabrón, antes obeso, empezó a girar el pomo de la puerta, nos dimos cuenta de repente de que Josh, su perrito faldero, se estaba moviendo. Por muy mutilado que tuviera el cuerpo, con tan solo una pierna y un tronco destrozado, seguía levantando la cabeza para ver lo que estaba pasando.
Fue entonces cuando me di cuenta de que mi jefe seguía teniendo en las manos las llaves de su Hummer. Ni estando muerto podía desprenderse de sus posesiones.
Yo eché un vistazo por la recepción. Un mostrador de seguridad, un poste con un letrero metálico que decía «Muestren sus identificaciones» y un árbol artificial en una maceta; eso era todo.
El traqueteo del pomo de la puerta estaba empezando a atraer una atención indeseada: otras dos criaturas empezaron a avanzar con pesadez hacia nuestro edificio. Don Curato se retiró del cristal; tenía la mirada llena de espanto. Los conserjes se enzarzaron en una riña por el palo de fregona y, finalmente, decidieron partirlo por la mitad. Sin embargo, el forcejeo hizo que un lado fuese mucho más pequeño que el otro. Mientras discutían por ver quién se quedaba con qué trozo, se apiñaron alrededor del cristal algunas criaturas más.
La mayoría de las personas se quedaron quietas mientras presenciaban los empujones que los muertos estaban dando sobre el cristal. Kyle se dirigió hacia el letrero de «Muestren sus identificaciones» y rompió el poste, creando así una estupenda arma de metal de unos 120 centímetros.
Yo me quité la chaqueta del traje y la tiré al suelo. Estaban viniendo y, joder, lo sabíamos muy bien.
Patty, la empleada de RR. HH., pegó un grito cuando finalmente cedió el cristal. Los muertos se abalanzaron a través de la puerta destrozada y se dispersaron por la pequeña recepción. Vi que los limpiadores arremetieron contra la horda de muertos como en una puñetera pelea de taberna; dando puñetazos, peleando y pegándoles en la cabeza con sus armas improvisadas que, por otro lado, no eran muy efectivas. Una criatura mordió a uno de los limpiadores en su brazo uniformado. El hombre cayó al suelo aturdido al ver al zombi lanzar hacia mí su brazo, que aún seguía aferrado al medio palo de fregona. En su trayectoria, dejó un reguero de sangre por el suelo pulido antes de detenerse justo a mis pies.
Don Curato aprovechó la distracción para escapar y salió corriendo hacia el ascensor. Nunca sabré si dejó que esos dos idiotas murieran intencionadamente para poder salvar su propio pellejo. Ni siquiera sé si eso importa ya algo.
La mayoría de los líderes de nuestro mundo solo están aquí para su propio beneficio. Esta es una triste verdad que esos dos idiotas aprendieron con su propia vida, y una que yo también aprendería en las siguientes semanas.
Nuestro grupo era un grupo ya maduro, listo para la cosecha. La debilidad se había vuelto una parte inherente de nuestro ser. Hace tiempo que se había eliminado de nuestro patrimonio genético toda forma primitiva de instinto de supervivencia. No obstante, el instinto de supervivencia no es más que una gran putada. Cuando todo se había ya dicho y hecho, fue la pequeña Patty, la empleada de RR. HH., la que dio la batalla más grande.
Mientras todos los demás que estaban en la habitación se quedaron quietos viendo cómo la horda de muertos los destripaba a todos, vi con sorpresa que Patty se había ido hacia la planta artificial y que había sacado el pequeño árbol de plástico de su macetero; estaba zarandeándolo y volteándolo por todo su alrededor, bloqueando así el paso de aquellas criaturas sin vida.
Justo antes de que dos de esos cabrones la cogieran en el aire y le desgarrasen la suave piel de su cuello, me acuerdo que pensé que, si todos hubiéramos luchado como lo hizo la pequeña Patty, podríamos haber llegado hasta la puerta principal.
De hecho, en este primer día todos tuvimos que pasar un examen muy específico; un examen de aprobado o suspenso.
El examen me llegó cuando dos de los muertos me tiraron al suelo de espaldas y luego me arrastraron por los pies por toda la recepción mientras yo pataleaba y luchaba por seguir con vida. Con una precisión mortal, Kyle golpeó a uno de ellos con la barra de metal que llevaba en las manos. El segundo me cogió cuando llegó la hora de mi prueba. La adrenalina me corría por las venas, cogí el palo de fregona que seguía pegado al brazo del limpiador muerto y lo lancé hacia adelante apuntando a la cara de la criatura. La madera le impactó en la cuenca del ojo, haciendo resonar todo su cráneo por mi cuerpo. Después le di un golpe seco con la mano contra la cara del zombi y tiré del palo involuntariamente, haciendo que este saliera por completo. Al salir, el palo hizo un ruido burbujeante; había sacado el ojo de su cuenca. La criatura cayó al suelo sobre un oscuro charco formado por su propia sangre. Entonces, yo me aparté hacia atrás y le clavé el palo con fuerza. Al sentir que me corría sudor frío por la espalda, supe que había acabado con aquella cosa.
Había superado el examen.
Ahora era un asesino.
Capítulo III
Cuando todo está en juego, tenemos que tomar decisiones difíciles. A veces, funcionan, otras veces, no.
Yo seguía sentado en el suelo, sin confiar en que mis piernas pudiesen aguantarme. Temblaba con violencia, y estaba aferrado desesperadamente al palo de fregona. Kyle me agarró por el cuello de la camisa y empezó a arrastrarme hacia el ascensor. Estaba cubierto de sangre, pero no era la suya.
Estaba haciendo todo lo posible por mantener el equilibrio cuando, de repente, oí un gran revuelo a nuestras espaldas. Me di la vuelta deslizando mis zapatos sobre un charco de sangre, y fue entonces cuando vi que tenía a mi jefe encima. Los dos permanecimos quietos mientras me intentaba poner de pie. Luego, nos miramos a los ojos. Por un momento, podría haber jurado que había visto un ápice de reconocimiento en sus ojos, justo antes de que mi jefe se abalanzase sobre mí para cogerme.
Una oscura salpicadura de sangre impactó contra la puerta del ascensor; el duro golpe que le había propinado Kyle había hecho que la barra de metal le atravesase literalmente el cráneo. El cuerpo del zombi cayó al suelo totalmente sin vida con un ruido sordo. Yo le hice a Kyle una mueca, me agaché y cogí las llaves del Hummer de entre los dedos inertes del gordo de mi jefe. Yo no tenía coche y, ahora, él tampoco lo iba a necesitar.
—Gracias por estos tres fantásticos años —dije yo al quitárselas.
Luego sonó el pitido del ascensor y nos metimos en él; vimos cerrarse la puerta del ascensor mientras la horda de zombis se dirigía hacia ella. Podíamos oír los fuertes golpes que estos se daban al chocar contra ella. Un fuerte grito procedente de la zona de recepción nos hizo saber que los zombis aún estaban rematando a algunos miembros de nuestro grupo. No podía hacerse nada, me decía a mí mismo. No podía hacerse nada.
Nos fuimos directamente hacia la azotea del edificio. Con una altura de tan solo siete pisos, nuestro edifico distaba mucho de ser el más alto de Nueva York. El ascensor solo iba hasta la planta sexta, así que tuvimos que tomar unas escaleras muy empinadas y en penumbra para llegar a la azotea. Al abrir la puerta metálica, nos invadió una ligera brisa fresca y vimos que el sol estaba empezando a ponerse.
Don Curato se dio la vuelta; en las manos llevaba una porra improvisada que había hecho a partir de una silla de oficina rota. Se sorprendió claramente al vernos a nosotros y, de hecho, a cualquier otra persona. Nos miró con cara de culpabilidad, como si hubiera hecho algo malo. No compartimos ni una sola palabra, solo nos miramos fijamente durante un instante antes de tomar caminos separados.
Seguí a Kyle por el borde del edificio sin apartar mi vista del exterior. Había montones de esas cosas vagando por las calles. Yo seguía intentando recomponerme y respiraba de forma más tranquila para evitar perder el conocimiento. Escuché un ruido a nuestras espaldas que me sobresaltó el corazón y me giré para ver qué era. Don Curato estaba trabando otro trozo de silla rota entre el asa de la puerta y un tubo de metal que había al lado de esta, lo que nos haría ganar tiempo en caso de que esas cosas dieran con la forma de subir las escaleras. Esto fue lo más inteligente que le había visto hacer, pero, al final, no sirvió para nada.
Mientras caminábamos por el perímetro del edificio, íbamos buscando algún tipo de escaleras antincendios, pero no tuvimos tanta suerte. En cambio, descubrimos que había un aparcamiento justo a nuestro lado. Entre el edificio y nuestra posible escapatoria se extendía un estrecho callejón lleno de cubos y bolsas de basuras. Con el viento adecuado y un poco de suerte, podríamos conseguirlo… en caso de tener que intentarlo. Estábamos explorando todas las opciones, inclusive las suicidas.
Nos quedamos en silencio en la azotea durante lo que pareció ser una eternidad mientras observábamos el caos que había abajo. Solía reinar el silencio y, de repente, se escuchaba un estallido de gritos y golpes cuando los muertos encontraban a sus siguientes víctimas.
Don Curato estaba de pie junto a la puerta y, de improviso, oímos lo que sonó como un pesado fuego de artillería. Se escuchó en la distancia, como si viniese del centro de la ciudad. Los destellos que había en las calles iluminaban los edificios. Era surrealista. Los soldados estaban librando una gran batalla. Vimos cuatro helicópteros que estaban sobrevolando la zona de combate. Un par de ellos parecían ser helicópteros verdes del ejército; los otros dos, sin embargo, parecían más bien helicópteros de noticieros.
Kyle estaba hablando sobre el calibre de las balas cuando notamos que las calles estaban empezando a despejarse. Como ratones que siguen el olor del queso, las criaturas sin cerebro empezaron a moverse en la dirección del ruido. Mientras se libraba la batalla, don Curato hizo un comentario que sugería que esperásemos a que llegase la ayuda, una táctica ligeramente distinta a la que defendió en recepción.
Kyle especuló acerca de lo que estaba haciendo el ejército; dijo que estaban lanzando una oleada continua de disparos, que luego hacían una pausa para esperar a que las calles volvieran a llenarse de zombis y que después volvían a iluminarlas de destellos. Aunque tenía sentido, solo era una suposición.
Se estaba haciendo de noche; el sol comenzaba a ponerse en el horizonte por detrás de los edificios. Decidimos esperar y no hacer nada más; nadie quería lanzarse a la oscuridad de las calles.
No sé si se había caído parte de la red eléctrica o si la gente estaba tan asustada que no se atrevía a encender las luces. ¿Pero quedaba gente para encender las luces? Salvo por las de los semáforos, que cambiaban de color rítmicamente, no se veían muchas más luces eléctricas por la zona. Sin embargo, el constante aluvión de artillería del ejército y los rampantes fuegos resplandecientes que ardían por la calle ofrecían una muy buena visibilidad.
Yo me metí la mano en el bolsillo y decidí apagar el teléfono móvil. Tenía que conservar tanta batería como fuese posible. Me giré y apoyé la espalda contra la pared de las escaleras. Seguía paralizado y no quería pensar en las cosas que podrían estar esperándonos. Kyle se unió a mí, pero antes dijo que necesitaba un descanso. Yo alcé la mirada y vi que don Curato estaba yendo de aquí para allá lleno de dudas. Me moví a regañadientes para hacerle sitio; entonces pensé que juntos estaríamos más seguros.
Mientras estuvimos allí sentados, me enteré de que en realidad don Curato se llamaba Ron Chauffer y que trabajaba como director ejecutivo de una aseguradora que operaba en acontecimientos catastróficos como huracanes o terremotos. Él lanzó algunos comentarios irónicos y dijo que su empresa no cubriría esta situación en la que nos encontrábamos cuando les llegasen a raudales las demandas.
Qué suerte la nuestra, pensé con indignación. Encerrados en esta azotea con un hijo de perra tan particular.
Chauffer se quedó finalmente dormido abrazado a la pata de silla que llevaba entre las manos. Kyle y yo nos quedamos despiertos mirando los resplandores de las calles.
Sus pensamientos volaron hasta la época de su servicio militar. Kyle me explicó que había decidido alistarse tan pronto como le fue posible. Exceptuando a un padre distanciado que vivía en algún lugar de San Francisco, no tenía familia de la que hablar. Parecía que a Kyle le era indiferente el hecho de si estaba vivo o muerto. Yo no sabía si la indiferencia era hacia su padre o hacia sí mismo, pero tampoco le pedí ninguna explicación al respecto.
Su hogar era Jersey porque era muy caro vivir en la ciudad. Pero eso se acabó, pensé para mis adentros al mirar los reflejos de los disparos.
Como había decidido no hablar mucho de mí en aquel momento, le conté la básica historia de que estaba en Nueva York por negocios. También hablé un poco sobre mi esposa Jenn, que seguía en Atlanta, y que tenía que encontrar la forma de llegar hasta ella.
Cuando mencioné Atlanta, Kyle se giró hacia mí y me dijo que había pasado seis meses de despliegue en la base militar de Fort Gordon en Augusta, una ciudad en las fronteras entre Georgia y Carolina del Sur, a unas dos horas de distancia al este de Atlanta. De vez en cuando, volaban desde el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, y que algunos de sus mejores amigos seguían de despliegue en la zona.
Me contó la historia de que, un año, tres de ellos fueron a Atlanta para ver la fiesta anual de la Caída del Durazno en Nochevieja. Se corrieron una buena juerga y bebieron cientos de cervezas; luego pagaron a tres prostitutas para que se acostaran con uno de los chicos. Según Kyle, fue la mejor noche de la vida de aquel tipo.
Soltamos algunas carcajadas con la historia, lo que nos ayudó a relajar tensiones y librarnos del miedo que habíamos pasado durante el día. Luego nos quedamos en silencio durante un momento, viendo y escuchando las ráfagas de disparos a algunas manzanas de distancia.
Yo no me moví; tan solo me limité a jugar nerviosamente con mi anillo de bodas. Mi esposa siempre me chillaba cuando me veía jugar nerviosamente con él, cosa que yo siempre hacía cuando las cosas se ponían serias. Puedo decir que los últimos días fueron así. Mientras miraba el cielo por la noche, sumido en el sueño de rato a rato, vi que las estrellas estaban cubiertas por un fino velo de niebla oscura. De vez en cuando desaparecía el velo que cubría las nubes, y quedaba al descubierto una luna casi llena. Al final, caí en un profundo sueño en el que deambularon regueros de muertos.
Cuando el sol empezó a salir entre los edificios, se hizo evidente que teníamos trabajo que hacer en la azotea. Chauffer había encontrado una caja de herramientas color rojo cuando fue a mear a media noche, y la había traído hasta donde estábamos durmiendo. Supusimos que alguien la había dejado allí mientras intentaba arreglar la torre de las antenas parabólicas, la cual se alzaba unos tres metros por encima del tejado, cuando en las calles comenzó la masacre.
Por la mañana temprano, Kyle había trazado un plan para usar las herramientas y desatornillar la torre, que luego usaríamos para tender un puente entre el edificio de oficinas en el que estábamos y el garaje del aparcamiento de al lado. Los tres de nosotros teníamos confianza en que podríamos bajarla. Aunque por poco, parecía ser lo suficientemente larga como para llegar al otro lado del callejón.
Mientras Kyle y Chauffer desenroscaban los tornillos, yo estudié las calles. El sol estaba completamente sobre el horizonte, y hacía que se apreciara con facilidad la destrucción. Aún podíamos escuchar los tiros en la lejanía, lo que nos traía a la memoria la batalla que se estaba librando a pocas manzanas de nosotros.
Seguía habiendo criaturas en las calles. Por lo general, estaban desorganizadas y parecía que estaban buscando comida. Observé que no parecían estar moviéndose extremadamente rápido, desde luego no como las que habíamos visto ayer por la noche. Me imaginé que la mayoría de los no muertos seguían sintiéndose atraídos por el ruido de los tiroteos.
Al sur podía ver el muelle de Battery Park, donde los turistas podían coger un ferri para ir a ver la Estatua de la Libertad y la isla Ellis Island. Chauffer tenía razón; en realidad no estábamos tan lejos. Más allá de algunas manzanas atestadas de coches, solo había un parque público cubierto de césped.
Kyle se vino a mi lado y siguió la dirección de mi mirada. Pudimos ver barcos moviéndose por el río; parecía que uno de ellos estaba atracando y recogiendo pasajeros.
—No es posible que siga funcionando el servicio de ferri —murmuró Kyle con una incredulidad que yo también compartía.
Vimos que los conductores se bajaron del ferri y establecieron un pequeño perímetro cerca de la orilla. Había gente corriendo hacia el barco y los conductores lo estaban protegiendo dando tiros breves hasta que estuvieran todos seguros a bordo del ferri.
Tan cerca, y tan lejos, pensé yo al ver que aparecieron más zombis por la calle. Chauffer me llamó la atención.
—Si esto va más allá de solo Nueva York, tenemos que irnos al campo. Menos población significa menos cosas de esas.
Yo asentí en señal de acuerdo y dije: «Sí, tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Hay que recorrer muchas zonas pobladas antes de llegar a Sticksville, EE. UU».
Kyle levantó la barbilla sin comprometerse a ninguno de los planes; después, me pidió que les echara una mano y me azuzó para que me pusiera debajo de la pequeña torre de metal. Él y Chauffer la bajaron hasta donde yo estaba. Al cogerla por la punta, me sorprendí al sentir lo ligera que era, probablemente de algún tipo de metal de titanio. Tenía unos treinta centímetros por mi extremo, por el otro era un poco más ancha, y tenía una escalerilla que iba de arriba abajo.
Chauffer resopló con fuerza y dijo: «¿Será esto lo suficientemente fuerte?».
Su pregunta se hizo eco de la mía; yo solo esperaba que no tuviéramos que comprobarlo.
—Por fin un golpe de suerte —dijo Kyle mientras colocábamos la torre. Era lo suficientemente larga como para unir la azotea con el garaje del aparcamiento.
Tras admirar nuestra obra, cogí un martillo que había en la caja de herramientas, que tenía un mango de madera tradicional y una cabeza metálica enorme, y me lo metí en el cinturón.
No sabía que el martillo me salvaría el pellejo más de una vez.
Capítulo IV
El enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo.
Los tiros se habían intensificado y habían vuelto a atraer nuestra atención. El ejército había desplegado la artillería pesada. Se escucharon dos explosiones inmediatas que siguieron al ruido de unos fuertes crujidos. Por el aire que había encima de la zona de combate podía verse polvo y fuego. Kyle estaba mirando en esa dirección. Yo escudriñé su expresión con la esperanza de descubrir lo que estaba tramando.
Todos nos giramos al escuchar un ruido en el edifico que teníamos enfrente. Las ventanas de uno de los pisos algunas plantas más arriba se habían roto y estaban cayendo al suelo como una gran lámpara de araña. De repente, una silla salió volando del interior y cayó en la calle. El corazón se me aceleró impetuosamente cuando vi que había una mujer en el alféizar de la ventana; podían oírse sus gritos, aun y cuando se había girado hacia el interior del edificio.
Algunos segundos después, la mujer se dio la vuelta y saltó. Su vestido negro aleteaba por el aire mientras ella se precipitaba hacia una muerte segura. Dos de esas cosas la siguieron; movían los brazos desesperadamente mientras se desplomaban, y cayeron al suelo con tres golpes consecutivos. Sin detenerse, sin importarles su propia vida; así eran las criaturas a las que nos enfrentábamos en las calles. Me sentí el vómito en el fondo de la garganta al ver a un grupo de no muertos avanzando lentamente hacia los vestigios desparramados.
Me acordé de cuando vi las noticias del 11 de septiembre. Las personas atrapadas en las torres saltaban de las ventanas y de las azoteas de los edificios en llamas. Frente a una muerte segura, la gente hace cualquier cosa por escapar, lo mismo que las golfas televisivas enseñan cualquier cosa para subir en las valoraciones.
Chauffer empezó a pasearse por la azotea y a fijarse en nuestro puente improvisado. ¿Qué estaría tramando el cabrón?
Los disparos de artillería se oían más cerca; eran casi ensordecedores. Kyle murmuró algo acerca de que los soldados estaban exterminando y enfrentándose valientemente a esas aberraciones. En absoluto silencio, vimos que un edificio grande algunas calles más allá empezó a tambalearse.
—Madre mía —chilló Chauffer apretando las manos. Yo apenas lo oí. El rascacielos, seguramente socavado por las bombas, se balanceó de un lado a otro un par de veces antes de ver que a su alrededor se formó una nube de polvo y escombros. El estruendo hizo temblar nuestro edificio, y en nosotros se estremeció hasta el tuétano de los huesos. El edificio entero sucumbió a cámara lenta, retumbando y rebotando en los edificios de los alrededores. La nube de polvo se alejó de nosotros, pero, aun así, hizo el aire irrespirable.
Luego hubo silencio y cesaron los disparos.
Yo me metí la mano en el bolsillo y agarré mi teléfono con la mano empapada de un sudor frío. Podía sentir cómo me golpeteaban en los tímpanos los latidos del corazón. Tras dar un suspiro exageradamente hondo, me saqué el teléfono y lo encendí. No tenía ninguna rayita. ¿Se acabó? ¿Ganamos? Tenía la mente plagada de pensamientos.
Seguimos mirando en la dirección de las ruinas durante lo que pareció ser una eternidad. Luego los vimos; estaban vestidos de militar y se aproximaban a nosotros. Chauffer gritó aliviado.





























