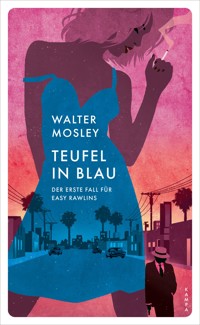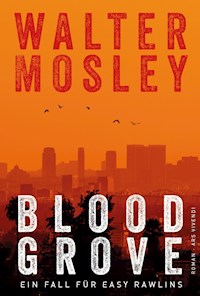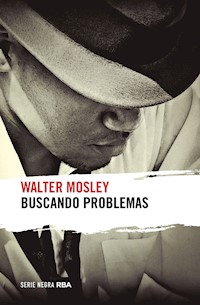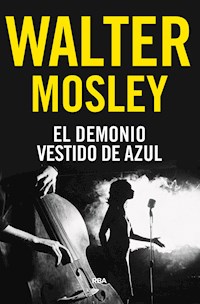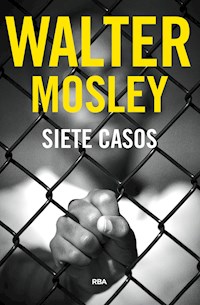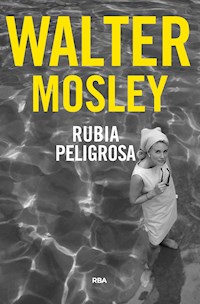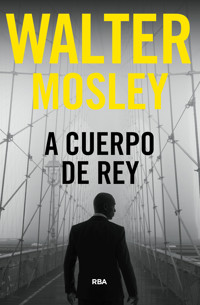
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Joe King Oliver
- Sprache: Spanisch
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA, DINERO Y RACISMO PROTAGONIZADA POR JOE KING OLIVER, EL CARISMÁTICO DETECTIVE DE TRAICIÓN. El detective privado Joe King Oliver recibe un desagradable encargo que no puede rechazar. El ultimillonario Roger Ferris, íntimo amigo de su abuela, le pide que ayude a un hombre acusado de varios delitos graves que podría no haber cometido. El gran problema es que ese hombre es Alfred Xavier Quiller, un ser despreciable pero extremadamente inteligente que ha trabajado para el gobierno y que defiende la superioridad del hombre blanco por encima de las mujeres y de otras culturas. Un caso tan turbio solo puede complicarse y King Oliver no tarda en darse cuenta de que acercarse a la verdad puede resultar muy peligroso, incluso para sus seres queridos. Uno de los mejores autores del género criminal de los últimos treinta años, galardonado con el Premio RBA de Novela Policiaca 2018 y con el Edgar Award de 2019. Autor superventas traducido a 23 idiomas y considerado un tesoro nacional estadounidense. Novela de ritmo trepidante que explora mejor que muchos ensayos la tensión social y racial que se vive en Estados Unidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: Every Man a King.
© del texto: Walter Mosley, 2023.
Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con Little,
Brown and Company, Nueva York, Estados Unidos.
Todos los derechos reservados.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2023.
Diseño de la cubierta: Luz de la Mora.
© Imagen de la cubierta: Sharron Crocker /
Arcangel (puente), Baza Production Shutterstock (figura).
© Fotografía del autor: Marcia Wilson.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2024.
REF.: OBDO283
ISBN:978-84-1132-689-6
EL TALLER DEL LLIBRE· EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
1
Conduje el diminuto Bianchina de color crema por la autovía FDR hasta la Setenta y uno, crucé el parque por delante del monumento conmemorativo de Strawberry Fields y luego subí unas manzanas por el West End hasta que giré a la derecha y llegué por fin a una verja imponente en la Gran Muralla, la única entrada a una enorme finca con vistas a la autopista del West Side y el río Hudson.
Me detuve ante los gruesos barrotes de acero inoxidable entrelazados y esperé. Al otro lado de un extenso césped de unos sesenta metros de largo se veía la casa de piedra blanca de cuatro plantas. La estructura en sí ocupaba media manzana de Manhattan.
El propietario de este impresionante ejemplo de opulencia era el multimillonario Roger Ferris, al que las páginas de sociedad de la prensa internacional, rivales celosos y gente con preferencia por los apodos pegadizos que tenían algo de cierto llamaban el rey plateado.
Ferris, que no tenía tanta tendencia a recluirse, se había mudado de la residencia de ancianos Stonemason a la casa solariega estrechamente protegida porque estaba manteniendo negociaciones formales con su hijo y su hija en torno al control de la corporación MDLT (Mains dans la Terre) Inc. Los hijos de Roger, Alexander Ferris y Cassandra Ferris-Brathwaite, habían entablado un pleito sobre la base de que su padre ya no era competente, aduciendo que la junta de dirección de MDLT y el estado de Nueva York, entre otros, tenían la obligación legal de nombrarlos fideicomisarios. En el caso de que tuvieran éxito, se convertirían en albaceas testamentarios de un conglomerado internacional con un valor estimado de más de ochocientos mil millones de dólares.
Sentado en mi minúsculo coche italiano, sopesé la demanda de los mellizos contra su padre, que tenía noventa y un años, una edad avanzada para un magnate industrial. Los «chicos» también habían dejado atrás la edad de jubilación. El argumento de que él, Roger, estaba muy débil para dirigir un conglomerado internacional tenía sentido salvo por el detalle de que cualquiera que pasara más de cinco minutos hablando con ese hombre se daba cuenta de que era una persona animada, vital y atenta. Jugaba al ajedrez con pericia, y, antes de la reciente pandemia y los problemas legales, seguía bailando a diario. Yo estaba al tanto de sus piruetas porque su pareja de baile habitual era mi abuela, Brenda Naples.
Brenda tenía noventa y tres años, era más lista que el hambre y negra como una noche sin luna sobre un mar antiguo. Conoció a Roger en el asilo Stonemason y enseguida pasaron a ser poco menos que pareja.
Fue un emparejamiento inesperado. Mientras que Roger había sido rico desde el momento de su concepción, Brenda nació de padres aparceros, descendientes de otros aparceros, que eran, a su vez, vástagos de tres siglos de esclavitud.
—Eh, King —entonó una voz que yo conocía muy bien.
—Forth —repuse a la vez que volvía la cabeza para mirar por la ventanilla del conductor al hombretón blanco que parecía haber salido de la nada.
Forthright Jorgensen medía casi dos metros y lucía más músculo que la mayoría de los atletas. Tenía el pelo castaño oscuro y los ojos de un color azul tan brillante que casi parecía sintético.
El padre de Forthright, Anders Jorgensen, era un anarcosindicalista que no creía más que en La Lucha; cualquiera habría dicho que era su religión. Forthright se convirtió en un libertario a la antigua usanza y empezó a organizar sindicatos. Cuando se desencantó de las coaliciones de trabajadores de marca americana, publicó una nota de renuncia en la revista Western Worker en la que decía: «Renuncio a mi afiliación a los sindicatos a los que pertenezco debido a su incapacidad para inspirar cambios políticos y erradicar por completo el sexismo y el racismo entre sus filas, y su ineptitud a la hora de comprender las tendencias fascistas de fondo del capitalismo moderno».
—¿Has venido a ver a Brenda? —me preguntó Forth.
—¿Está hoy?
—Ha estado toda la semana.
—Bueno, entonces, la saludaré encantado.
—Si no es ella, ¿qué te trae por aquí? —Forth se encontraba lo bastante cerca como para darle un somero repaso a mi coche. A fin de cuentas, estaba a cargo de la seguridad de la mansión y de todos sus inquilinos.
—Roger ha dicho que quería verme por algo. Ya sabes que no habla de nada importante por teléfono.
El guardia de seguridad levantó la cabeza para mirar al cielo y dijo:
—¿Lo habéis oído?
Hablaba por un micro que llevaba oculto en alguna parte. Había una docena de guardias de seguridad dispersos por la finca, así como otro en un centro de comunicación desde el que se le transmitía a Roger la información pertinente.
Cuando me enteré de que Forthright había renunciado a los sindicatos debido a sus estrictas convicciones, le puse al tanto del empleo que ofrecía Ferris y lo aceptó porque, en la encarnación más reciente de MDLT, Roger había instituido un programa de reparto de beneficios en el que el cuarenta por ciento de los beneficios reales —el dinero obtenido antes de impuestos, reinversiones, bonificaciones e incentivos— se repartía entre todos los empleados que hubieran trabajado un mínimo de tres años para la empresa.
—¿Crees que va a caer antes una tormenta que una granizada de plomo? —le pregunté al jefe de seguridad para matar el tiempo mientras esperábamos una respuesta de lo más alto acerca de mi estatus como visita.
—No es ninguna broma, Joe. Los chicos se han tomado muy en serio lo de desplumar al viejo. Saben que quiere dejar MDLT en manos de los empleados... y no me refiero solo a los tíos y las tías que van con traje de etiqueta. Quiere compartir la propiedad con todo el mundo, incluidos los trabajadores de las minas en el extranjero. Estoy totalmente convencido de que sus hijos matarían a Roger si pudieran.
Noté que me recorría los hombros un escalofrío de miedo. Mi abuela podía correr peligro en el caso de que vinieran unos asesinos a acabar con Roger. Yo quería mantenerla a salvo, pero era consciente de que ella no querría ni oír hablar del asunto.
La imaginé citando incorrectamente: «Soy mayor de edad, negra y libre. Nadie va a conseguir que me asuste. Nadie más que el Señor».
—Adelante —dijo Forth imponiéndose a mis preocupaciones.
La verja de acero inoxidable se levantó y conduje unos seis o siete metros hasta llegar ante siete contrafuertes de granito que me cortaron el paso. Después de que la verja bajara de nuevo a mi espalda, los bolardos de piedra se hundieron de manera impecable en el suelo.
Ahora ya era libre de acercarme a la casa señorial.
La carretera hasta la casa estaba bordeada de docenas de rosales amarillos. El sendero asfaltado describía un semicírculo que pasaba por delante de la puerta principal. Me apeé del minicoche dejando las llaves en el contacto para que algún empleado de seguridad lo aparcara fuera de la vista.
De cerca, las paredes blancas de la casa dejaban ver vetas subyacentes de tenues colores primarios. Tenía entendido que la mansión fue construida con la piedra más valiosa que existía.
Las puertas principales ocupaban una zona de tres metros de ancho y casi cuatro de alto. La hoja de la izquierda era de madera de caoba rosa con filigranas de hilo de oro en forma de diversas flores sinuosas. La hoja de la derecha era de ébano con tallas en bajorrelieve de docenas de trabajadores construyendo un edificio inmenso pero indeterminado.
No había aldaba ni timbre, pero no eran necesarios; todas las visitas se anunciaban mucho antes de que llegaran al umbral.
Mi abuela abrió la puerta unos dos minutos y medio antes de mi llegada.
—Cariño —dijo, y tiró de las solapas de mi traje de sport azul pálido para darme un beso en los labios, el saludo que teníamos por costumbre.
Detrás de ella había un enorme vestíbulo con cinco puertas. El vestíbulo estaba pintado de amarillo mantequilla. En mitad de cada intermitente pared destacaba un jarrón que contenía dos docenas de rosas de colores o bien primarios o bien secundarios.
—¿Qué haces aquí en domingo cuando tendrías que estar en misa? —preguntó mi abuela con sospecha fingida.
Brenda le decía a todo el mundo que medía uno cincuenta y cinco, pero yo estaba convencido de que se había añadido cuatro o cinco centímetros. En las décadas que la conocía no había pasado de los cuarenta y seis kilos.
—Roger me pidió que pasara por aquí —respondí a su pregunta medio en serio.
El rostro de Brenda adoptó un semblante que reconocí como severo. Dejó que la cabeza se le inclinara hacia un lado, luego entrelazó las manos delante del kimono escarlata brillante que llevaba puesto.
Me hacía cargo de su inquietud, pero no quería alimentar esa preocupación, así que dije:
—Qué animada se te ve, abuela.
—Será de tanto bailar.
—¿Todavía vais a bailar por ahí? Creía que a Roger le preocupaba que le peguen un tiro.
—Contrató un cuarteto para que vengan a tocar los martes, los jueves y un viernes de cada dos. Me avisa para salir a pasear todas las mañanas por la finca antes de las cinco.
—¿Él también madruga tanto?
—Ya sabes que no duermo en la cama de ese blanco, King.
—No sé yo —protesté con una sonrisa—. Lleváis un tiempo, y veo que te tiene en ascuas.
—Es un hombre imponente, ¿vale? Pero a una mujer no se le puede meter prisa.
Me pregunté qué sería meterle prisa con el sexo a alguien a los noventa y pico años.
—¿No tienes idea de por qué me llamó tu amigo? —indagué preguntándome cuándo pensaría invitarme a pasar.
—No. Pero más te vale no meterte demasiado a fondo en nada con un hombre así.
—¿Porque es blanco?
—Porque es rico y consentido, y las personas poco importantes como tú y yo le traemos sin cuidado.
—Pero es tu novio.
—Eso da igual. Una vez, allá en Misisipi, tenía un pretendiente que se llamaba Rooster, ese era su nombre de pila, como si fuera un gallo. Tenía un garito de carretera en el Delta y mató a cuatro hombres y una mujer, que yo sepa. Quería a ese hombre más que el quimbombó a la lluvia, pero yo sabía de lo que era capaz, te lo aseguro.
—¿Vas a dejarme entrar, abuela?
Mientras consideraba la pregunta, llegó el sonido de pisadas de suela dura procedente de uno de los cinco pasillos que desembocaban en el vestíbulo amarillo intenso.
—¡Joseph! —saludó a voz en cuello Roger Ferris desde un umbral a mi izquierda.
Mi abuela se estremeció.
—Roger —repuse.
—Ven a mi despacho, joven.
No me ofendí, porque a los cuarenta y cuatro, en comparación con los noventa y uno, era joven.
—Te sigo.
Teniendo en cuenta la suntuosidad general de la finca, el estudio de Roger era una anomalía, pues era pequeño y carecía de adornos. Las paredes, el techo y el suelo eran todos de unos cinco metros y medio de ancho y de largo. El suelo era de pino sellado y el tablero del escritorio estaba forrado de linóleo de color lima. Los únicos asientos eran sillas plegables de tablillas. No había ni una sola ventana.
Fue a situarse detrás del escritorio de aspecto neutro.
—¿No tienes ni una estantería? —pregunté a la vez que tomaba asiento.
—Esta es la habitación donde hago negocios —dijo—. Nada de comodidades, nada de distracciones.
Robert medía uno ochenta y pesaba quizá veinte kilos más que mi abuela. Se sentó haciendo alarde de gravedad y elegancia. Luego sacó unas gafas de montura roja semitransparente y se las puso. Al mirarme a través de los lentes, me recordó a un ave de presa de miles de años antes de que los seres humanos dominaran las Américas.
Puesto que había dicho que el cuartito que tenía por despacho era solo para hacer negocios, pregunté:
—¿Tiene esto algo que ver con tus hijos?
—Nada de eso.
—Ah.
—Hay un hombre que se llama Alfred Xavier Quiller —empezó Roger.
El nombre me sonaba. Quiller, un genio de nacimiento, era el modelo a seguir para los Hombres de Acción y otras organizaciones similares de la derecha alternativa. Conocía el nombre, aunque en ese momento no recordaba a qué se dedicaba.
—El señor Quiller ha sido detenido por una sección del gobierno aún sin identificar. O quizá por una agencia independiente que lo representa.
—¿Una agencia independiente? Y eso, ¿cómo va?
Roger se retrepó en la silla plegable evaluando la pregunta.
—Hay veces —dijo— en las que no se permite pasar a la acción a instituciones federales legítimas. En esas ocasiones, suelen recurrir a agencias independientes para obviar la ley.
—Ya veo —dijo el ciego.
—Están investigando a Quiller por evasión de impuestos —continuó Roger—, por su implicación en el asesinato de un ciudadano norteamericano en territorio extranjero y por la venta de información confidencial a los rusos.
—Eso es un pleno al quince.
—No me cae bien. Es misógino, racista, un ladrón y un elitista de tomo y lomo. Me encantaría verlo ante un pelotón de fusilamiento, ahorcado por el cuello o lapidado en la plaza del pueblo. Pero bien podría ser que el gobierno lo esté acorralando, y la violación de nuestros derechos civiles es un crimen peor que cualquiera de los que se le acusa a él.
—Entonces, la lapidación tendrá que esperar a que se efectúe una revisión constitucional, ¿no?
—Perdona, Joe, yo... Considero este asunto muy importante.
Su quejumbrosa respuesta me sorprendió. Ferris era un jefe de trato fácil, las más de las veces. Y además acostumbraba a reírme los chistes.
—Perdón —dije.
El rey plateado entornó los ojos y bajó la cabeza. Tuvo que levantar la mano para impedir que se le cayeran de la nariz las gafas rojas. Unos segundos después, volvió a levantar la vista.
—Quiller me hizo llegar un mensaje. Decía que era inocente de los delitos de los que se le acusaba, que lo extraditaron desde Francia solo después de haberlo secuestrado de una dacha que tiene en Little Peach, una zona residencial a las afueras de Minsk en Bielorrusia. Asegura que el gobierno lo tiene retenido sin la menor garantía procesal.
—¿Cuándo fue todo eso? —pregunté—. Bueno, por lo general algo así salta a la palestra en cuestión de veinticuatro horas.
—No lo sé con seguridad. Quizá el gobierno tenga miedo de lo que podría salir a la luz. Eso sería una buena razón para retenerlo sin una revisión judicial. Gracias a la Puta Ley Patriota.
—Si está retenido de manera extraoficial, ¿cómo se las ingenió para ponerse en contacto contigo?
—Sobornó a un guardia. Le dio, ya sabes, una nota que explicaba la situación y una prenda para que yo supiera que era suya.
Roger me miró a los ojos con aire casi suplicante, aunque no alcancé a entender qué suplicaba.
—Lo metieron en una celda privada en Rikers Island —añadió.
—Rikers —pronuncié la palabra con un asomo de temblor.
Me recorrió un escalofrío desde los hombros hasta las yemas de los dedos. Yo cumplí pena de cárcel en Rikers. A mí también me asignaron una celda privada: se llamaba estar incomunicado y casi acabó conmigo.
—Sí —convino Roger—. Lo tienen allí retenido de forma ilegal mientras reúnen todas las pruebas necesarias.
—¿Qué tiene eso que ver contigo?
El multimillonario dejó escapar un suspiro silencioso, luego titubeó.
—Sabe que mi punto débil son los derechos humanos.
No me pareció una razón de mucho peso, pero me callé mi opinión.
—Quiero que te pongas en contacto con Quiller —continuó Roger—. Que le interrogues y veas qué hay de cierto en sus alegaciones. Averigua si de verdad lo secuestraron. Identifica al muerto. Decide si fue asesinado y, de ser así, si fue un asesinato justificado.
—Para decidir si alguien es inocente o culpable están los juicios —repuse.
—Un juicio no tendría sentido en este caso. He apelado a las denominadas autoridades y me han dado la espalda.
Sonreí pensando en mi propia espalda.
—¿Te hace gracia algo? —quiso saber Roger.
—Tranquilo, hombre. Me has pedido que viniera y estoy aquí. Querías que te prestara oído y te estoy escuchando.
Roger asintió y se recostó en su incómoda silla.
—Lo sé, Joe. Gracias por venir.
—Bueno, y si te parece que ese tipo no está recibiendo un trato justo, ¿qué? Podría señalarte a diez mil jóvenes y viejos, hombres y mujeres por todo el país en la misma situación. ¿Qué tiene Quiller de especial? O, en otras palabras, ¿qué tiene que pueda utilizar contra ti?
Mi pregunta tuvo un efecto claro sobre el semblante de ojerosa determinación que adoptó Roger.
—No he cometido ningún delito —dijo.
—Pero ¿eres inocente? —No tendría que habérselo preguntado, pero no lo pude evitar.
—He cometido errores de sobras en esta larga vida —reconoció—. He engañado y robado. Hay quien diría que incluso he sido la causa de unas cuantas muertes. Tienes razón, estoy en deuda con Quiller, pero no debido a ninguna culpabilidad por mi parte.
Era una afirmación minuciosamente construida. Habría bastado una suave brisa para derrumbarla. Pero era verdad en el caso de la mayoría de mis clientes.
—¿Eso es todo? —le pregunté al multimillonario melancólico.
—¿Lo harás?
—Empezaré y veré adónde me lleva.
—No te pido más —dijo, e hizo una pausa—. Van a servir el brunch enseguida. Repasamos los detalles y luego comemos algo.
2
Roger y yo pasamos los siguientes tres cuartos de hora revisando los pormenores de lo que le habían contado y lo que había averiguado por su cuenta, cuánto le cobraría y, por último, qué recursos podía poner a mi disposición.
—Déjame que haga algunas averiguaciones —dije— antes de llamar a la caballería. —Me levanté de la silla plegable y añadí—: Después de todo, se trata de recabar información, no de ir a la guerra.
Asintió, pero mi juicio sobre el encargo le hizo fruncir los labios con gesto acre al potentado. Estaba acostumbrado a ir por el mundo abriéndose paso a codazos.
Yo estaba acostumbrado a meter a gente así entre rejas.
—Tengo una cosa para ti —dijo a la vez que metía la mano en el bolsillo.
—Hola, papá —me saludó Aja, mi hija, cuando salí del cubículo al amplio pasillo de moqueta azul.
—¿Qué haces aquí, cariño?
—La abuela B me ha invitado al brunch.
Aja era unos cinco centímetros más baja que yo, con piel marrón oscuro y ojos radiantes. Había sido la mejor estudiante de su promoción al acabar secundaria, nadaba a nivel de competición y adoraba los partidillos improvisados de baloncesto en las canchas de todo Manhattan. Muy pocas mujeres tenían el privilegio de participar en esos partidos, pero los baloncestistas de la ciudad sabían que ella lo daba todo en la pista.
—Creía que hoy ibas a escribir ese trabajo.
—¿Sin hacer una pausa para comer?
Sonreí y me dio un beso en la mejilla, la de la cicatriz. Era la persona a la que más unido estaba en mi vida y todos los días le daba las gracias por ella al dios en el que no creía.
—Aja-Denise —saludó Roger, que salía detrás de mí.
—Hola, señor Ferris —dijo—. ¿Qué tal?
—Aunque me cayera muerto después de que comamos, hoy ya habría sido un buen día.
Mi hija dejó escapar una risilla al oír sus exageraciones y fuimos los tres hacia el comedor diurno.
En Silbrig Haus, como se refería Roger a su humilde morada, todo era un buen trecho. Enfilamos el largo pasillo, cruzamos una galería de arte, atravesamos un salón y llegamos por fin a una sala en la que había una mesa de nogal americano junto a un ventanal de vidrio blindado con vistas de Nueva Jersey al otro lado del Hudson.
Todo lo que Roger tenía o hacía, habitaba o pensaba, era inmoderado y excesivo.
Sentados al extremo norte de la mesa estaban mi abuela y su nieto, mi primo en menor grado, Richard Naples, alias Trapos.
—Trapos —dije, y le tendí la mano cuando se ponía en pie.
—King —respondió.
Noté la fuerza de su apretón. Trapos era un exsoldado en infinidad de batallas, exmercenario y exguardaespaldas que ahora trabajaba como «especialista en operaciones de rescate delicadas». Diez años menor que yo, no parecía peligroso, pero precisamente por eso era tan bueno en lo suyo. No solo tenía las manos fornidas, sino también endurecidas a base de esfuerzos extremos. Su cara estaba... como marchita; no arrugada, sino más bien grabada al aguafuerte con líneas sumamente finas. Era de color marrón bellota e igual de alto que mi hija.
—¿Cómo van los rescates? —pregunté.
—Ya sabes, hay que estar siempre alerta.
Todo el mundo se puso en pie y cruzó besos, abrazos y apretones de manos. Mi abuela ocupaba la cabecera de la mesa en todas las comidas diurnas. Roger ocupaba ese lugar para la cena.
Después de que Forthright se sumara al grupo, nos sentamos todos.
La comida consistía en gofres de trigo sarraceno, arroz silvestre y ensalada de cítricos, salmón ahumado para mi hija —que había dejado de comer carne roja— y gruesas lonchas de beicon para el resto. El servicio sacó las bandejas con la comida y nos dejó a nuestro aire para que nos repartiéramos el festín.
—Bueno —dijo Roger un rato después de que hubiéramos empezado a comer—, Aja-Denise, ¿qué tal los estudios?
—Bien. Nos hacen estudiar la historia universal desde la revolución industrial hasta finales del siglo XIX.
—Es un periodo interesante —observó Roger—. Ocurrieron por entonces muchas cosas que configuraron el mundo, para bien o para mal.
—Eso es lo que nos dicen en casi todas las clases —convino Aja.
—¿A qué universidad vas? —preguntó Trapos.
—A la Universidad de Beckton.
—No me suena —aseguró nuestro primo.
—Está en Detroit, lleva funcionando casi medio siglo.
—¿Te has mudado a Michigan?
—Beckton es un centro de educación semipresencial —explicó Forthright—. Imparten lo que podría decirse una formación artística radical.
—Entonces, ¿qué estudias allí? —preguntó Trapos a quien quisiera contestarle.
—Tienen toda clase de carreras —respondió Aja—. Se puede estudiar arquitectura para el siglo XXI, medicina china, ecología de la huella de carbono y unas cincuenta asignaturas más.
—¿Y cuál es tu asignatura principal? —indagó Trapos.
—Voy a titularme en Conocimientos, eso que también se llama un doctorado en Humanidades.
—¿Doctorado? ¿No tienes que sacar la licenciatura primero?
—Es una carrera de seis o siete años —explicó mi hija con paciencia—. El resto de las asignaturas las vas escogiendo sobre la marcha.
Esa conversación se prolongó un rato. Mientras divagaban, se me fue la cabeza al encargo que me había hecho Roger. No implicaba nada que me gustara o por lo que tuviera predilección. Para empezar, estaba esa pesadilla llamada Rikers Island.
La mayor parte de lo que he leído sobre psicoterapia dice que la auténtica naturaleza psicológica de todos los seres humanos se desarrolla antes de cumplir los seis años; lo que experimentas en combinación con la estructura del ADN configura quién serás a partir de entonces. Se pueden obrar cambios conscientes en la mente, pero hay que aplicarse con constancia porque la persona que naciste está siempre lista para salir a jugar, y jugar duro.
Yo creo en esa regla general pese a que mi experiencia, por lo visto, ha sido una excepción.
Mientras Aja explicaba los pormenores de su educación tan radical, yo estaba recordando las doce semanas que aguanté transformándome en un hombre nuevo bajo la presión de Rikers. Cuando me encarcelaron, yo era todavía agente de policía de la ciudad de Nueva York, un inspector que intentaba ascender. Entonces me tendieron una trampa, me detuvieron, golpearon, regaron con orines y amenazaron desde el momento en que despertaba, durante todo el tedioso y peligroso día, hasta que volvía a sumirme en la pesadilla, solo para despertar aterrado de nuevo.
Llevaba en el hoyo tres semanas cuando los guardias me llevaron a «la ducha» para limpiarme la porquería acumulada. Ya me había dejado una cicatriz de por vida un preso de nombre Julee que blandía una tapa mellada de lata de tomate. Ya me habían dicho que me pasaría el resto de mi vida en chirona.
La ducha era una sala vacía hecha de hormigón y bloques de cemento. Cuando llegamos, los guardias me hicieron desnudarme. Luego sacaron una manguera diseñada para extinguir incendios. Me rociaron con agua a presión quizá dos minutos, pero se me hizo una eternidad. Sentado a la mesa del rico, todavía alcanzaba a sentir los moretones.
Cuando cerraron la manguera, estaba tan atontado que no podía ponerme en pie. Congelado, apenas era capaz de respirar. Uno de los guardias me gritaba algo, pero las palabras no tenían sentido, al principio.
—¡He dicho que te levantes de una puta vez o vamos a limpiarte el ojete con esta misma manguera! —gritó uno de mis torturadores.
Intentando ganar tiempo, dije:
—¿Por qué me puteáis así, tío?
—Por saltarle un diente a Jimbo —respondió otro guardia.
Había cuatro carceleros en total. Era el número habitual cuando se trataba de algún tipo duro, y para entonces yo era uno de los presos más peligrosos en el trullo. Jimbo era un guardia negro inmenso que pensó que no necesitaría ayuda para trasladarme a una reunión con mi abogado. A pesar del hambre, la sed y unos siete kilos de cadenas encima, me volví de súbito y le pegué tan fuerte a Jimbo que empezó a manarle sangre de la boca.
Me sorprendió que solo hubiera perdido un diente.
—... verdad, papá? —preguntó Aja.
—¿Qué?
—Richard dice que un título de una universidad como Beckton igual no sirve de mucho para conseguir trabajo, y le he dicho que yo sí lo conseguiré, seguramente.
Seguía en aquella sala de tortura, mirando la comida por un resquicio entre los ladrillos de cenizas.
—¿Qué clase de diploma obtuviste tú para tu trabajo, Trapos? —le pregunté a mi primo.
Al principio se sulfuró, pensando sin duda que le insultaba de alguna manera. Pero cuando Trapos repasó las palabras para sus adentros, sonrió y asintió ante el reto que le proponía.
—Sí, claro —convino—. Se contrata al hombre, no al diploma.
Después de eso continuó la comida. Fuera de la celda de mi mente, la gente reía y conversaba, comía y ponía en común ideas. Me habría gustado participar, pero una vez había empezado a recordar Rikers y el hombre que ya no era, no podía cambiar de tercio. Entré en la cárcel como agente de la ley y salí hecho un rebelde o, como mínimo, desatado.
—¿Cariño? —dijo mi abuela con dulzura.
—¿Sí?
—¿Vienes a ayudarme con los platos?
—Tenemos gente que se gana la vida fregando platos —le recordó Roger a Brenda seguramente por enésima vez.
—Cada cual tiene que limpiar lo que ensucia —respondió ella.
—Pero ¿por qué tiene que ayudarte Joseph? Fregar los platos es trabajo de mujeres. —Roger era lo bastante rico como para no tener que ceñirse a las expectativas sociales. Decía lo que le venía en gana.
—Trabajo de mujeres es tener a raya a bobos como tú —le informó al multimillonario Brenda Naples.
—¿Qué pasa, Joe? —me preguntó mi abuela mientras íbamos fregando los platos.
El fregadero era de tamaño restaurante. Había dos lavavajillas, uno para vajilla que pudiera romperse y otro para cazos y cazuelas, y tanto personal de servicio que habrían acabado la tarea limpiando solo tres platos por barba. Pero Brenda echó jabón líquido al agua caliente, se puso sus guantes de goma personales y lavó a mano hasta la última pieza del servicio de mesa. Yo escurría y secaba, tarea que había hecho desde los cinco años cuando iba de visita a la cabaña sin agua caliente de mis abuelos en Jackson, Misisipi.
—Nada, abuela —dije.
—Ya sabes que se supone que un niño no debe mentir mientras hace sus tareas.
—Entonces, ¿puedo mentir en cualquier otro momento?
—Contesta la pregunta, King.
Cuando me llamaba King en ese tono, quería decir que se había acabado la broma.
—¿Por qué has invitado a Trapos al brunch? —No pensaba contárselo todo sin más ni más.
—Es un soldado de confianza.
—¿Es que Roger no tiene suficiente seguridad con Forthright y demás?
—He llamado a Richard por ti.
—¿Por mí?
—Roger no me dijo que iba a llamarte. Eso significa que intenta protegerme de algún peligro al que te está exponiendo a ti. Por eso llamé a tu primo, para que lo veas y lo tengas en cuenta si te metes más a fondo de lo debido en algo.
—Ya sabes que tengo cuarenta y cuatro años —le recordé.
—Ninguno de nosotros sería capaz de salir adelante sin ayuda, hijo mío.
Había estado recibiendo perlas de sabiduría como esa de la madre de mi padre durante toda mi vida. Por esa razón, probablemente, no me inicié en el mundo de la delincuencia como hicieron mi padre y sus hermanos. Sabía sin lugar a dudas que fue en sus palabras donde encontraba fuerzas en las entrañas de Rikers.
—Te quiero, abuela.
Estábamos todos en el sendero de acceso que pasaba por delante de la puerta principal de Silbrig Haus. El personal de Forthright trajo mi Bianchina y el jeep CJ-5 Willys de color arena de Trapos. El vehículo de aspecto militar era una versión pequeña y sólida de su equivalente de la Segunda Guerra Mundial, y un automóvil perfecto para Trapos.
Antes de montarse me tendió una tarjeta profesional. Había estado en blanco, pero Richard anotó sus iniciales, dos números de teléfono y una dirección de correo electrónico.
—La abuelita B me ha dicho que igual quieres que te ayude con algo —lo dijo mientras yo escudriñaba los escasos datos.
—Se preocupa más de la cuenta.
—Eso es una imposibilidad existencial —respondió el mercenario autodidacta.
Sonreí y le di una palmada en el hombro.
Aja se acurrucó a mi lado en el diminuto coche.
Fuimos hasta Park Avenue y continuamos hacia el Bajo Manhattan sin demasiadas prisas.
—¿Vas a trabajar para el señor Ferris? —me preguntó cuando cruzábamos la Cincuenta y siete.
—¿Eso te ha dicho tu bisabuela?
—No. Me ha preguntado cuándo voy a tener un bebé.
—Ah, ¿sí?
—Sí. Su hermana Lottie tiene dos tataranietos y la abuela B no quiere que le saque demasiada ventaja.
—La abuelita B ya tiene seis bisnietos —aduje contra la mujer que no estaba presente.
—Sí, pero su preferida soy yo. Sabe que mis hijos no irán a pedirle dinero.
Por entonces Aja vivía, con otras cuatro chicas, en un cuarto sin ascensor en Bowery Street, no muy lejos de Delancey. Paré delante de su edificio y me incliné hacia ella para darle un abrazo de despedida.
—¿Nos vemos mañana por la mañana? —pregunté. Ella trabajaba en mi despacho, prácticamente dirigía mi vida.
—Quiero tomarme la mañana libre para acabar el trabajo sobre Fanon.
—¿Los condenados de la Tierra?
—Piel negra, máscaras blancas.
—Ese no lo he leído.
—¿En serio hay un libro que no has leído?
—Yo también te quiero, cielo.
Se bajó de un brinco y subió a la carrera las escaleras de su vivienda, por la que pagaba un alquiler excesivo. Me quedé sentado delante de su puerta cinco minutos largos antes de arrancar.
3
Para llegar a Rikers Island, que forma parte del Bronx, hay que atravesar el barrio de Queens. Así pues, a las diez de la mañana siguiente cruzaba en coche el Puente Conmemorativo Francis R. Buono. Sonaba Mingus en el estéreo. Sus composiciones de jazz más suaves me aportaban tranquilidad cuando el corazón se negaba a aflojar el ritmo. Y esa mañana tenía la sensación de que el órgano encargado de bombear sangre quería salirse de su cavidad.
Tenía mucho de lo que preocuparme. Alfred Xavier Quiller, icono de la derecha alternativa, estaba retenido sin garantías legales, por una autoridad misteriosa, en la mismísima cárcel de la ciudad de Nueva York, el último sitio del mundo al que yo habría ido por voluntad propia. Roger me había asegurado que había sobornado a todo el que hiciera falta para que tuviera el camino despejado hasta Quiller, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si cuando solicitara permiso para visitarlo me engullía la sombra?
En el Centro de Visitas de Rikers Island, unos guardias de uniforme me pidieron el nombre, lo consultaron en un viejo ordenador de sobremesa, mantuvieron una breve discusión entre ellos y luego me hicieron pasar a una sala de espera especial no mucho más grande que el cubículo de trabajo de Roger Ferris. Las paredes eran de color gris sucio. El suelo de linóleo azul estaba cubierto de arañazos y polvo bajo mis pies. Había tres sillas y un leve aroma a humo de tabaco en el aire. Los fluorescentes que la iluminaban me pusieron de los nervios, pero al menos era un sitio silencioso.
No me habían cacheado ni había ninguna cámara que supervisara mi comportamiento. Nadie me vigilaba. Ni siquiera habían cerrado con llave la puerta de la sala de espera. Semejantes detalles eran extraños en una isla dedicada a la sumisión de quienes la ocupaban, sus visitas y el concepto mismo de la libertad. Podría haber llevado un arma encima. Podría estar intentando meter algo de tapadillo. Qué sabían ellos.
Cuando por fin se abrió la puerta, mi reloj —obsequio de un tipo que llevaba el nombre del diablo— marcaba las 11:07.
Entraron dos guardias, uno blanco y el otro negro. Sus uniformes recordaban al de la Policía de Nueva York, lo que me molestó porque en otros tiempos fui poli, todavía me gustaban algunas cosas de ese trabajo, pero odiaba todo lo que tuviera que ver con Rikers.
—¿Joe Oliver? —preguntó el guardia negro.
—¿Sí?
Ninguno de los dos reparó en mi falta de respeto.
—Ven con nosotros.
Me lo planteé un momento y luego me puse en pie.
—¿Adónde?
—Tú síguenos —me espetó el guardia blanco a la vez que se giraba para volver a salir por la puerta.
Me llevaron hasta una puerta de metal verde pálido, abrieron las cerraduras con tres llaves y me condujeron por una escalera empinada que descendía al menos tres plantas hasta un túnel subterráneo. De vez en cuando cruzábamos alguna puerta, pero no había nadie más por allí.
—¿Cómo es que no me habéis hecho pasar por el detector de metales?
—¿Quieres que te registremos alguna cavidad por ahí abajo? —preguntó el guardia negro.
Eso estuvo fuera de lugar. A partir de ahí empecé a elaborar planes acerca de cómo desarmar, inutilizar y matar a mis acompañantes oficiales. Rikers Island me había convertido en un asesino, aunque no hubiera satisfecho todavía ese potencial.
Antes de que mis fantasías se tradujeran en algo real, llegamos a una puerta de hierro que no medía más de un metro ochenta de alto y un metro escaso de ancho. Esperaba oír un horrendo chirrido de metal chispeante contra la piedra, pero las piezas móviles de la entrada estaban bien lubricadas.
La mano izquierda me temblaba levemente y notaba los pies como si me estuvieran creciendo raíces en los dedos. Respiré hondo.
De la cámara interior manaba una luz amarilla potente y cálida. La sala era grande y bien decorada; parecía más un pabellón de caza que la celda de una cárcel.
—Adelante —dijo uno de los guardias.
Yo estaba dispuesto a avanzar, pero mis pies no querían saber nada del asunto.
El otro guardia me empujó con fuerza y me hizo cruzar el umbral dando un traspié. Los sudores empezaron en cuanto la puerta metálica se cerró de golpe. Cerré también los ojos.
Era la pesadilla que me había perseguido durante muchos años: verme arrojado a una celda de Rikers Island y oír un portazo a mi espalda.
Transcurrieron unos segundos antes de que fuera capaz de hacer el esfuerzo de mirar. La celda extragrande era lujosa en comparación con cualquier otra cosa que hubiese visto en esa prisión. Un par de pinturas al óleo enmarcadas en la pared, una cama de verdad y alfombras aquí y allá. La atracción principal era un enorme escritorio de roble detrás del que había una silla con el respaldo alto vuelto hacia la entrada.
Había alguien sentado en la silla. Se le veían la cabeza y los hombros.
—Señor Quiller.
Se levantó de la silla un hombre muy alto, chupado y palpablemente recién afeitado con una mata de pelo castaño largo y áspero. Vestía pantalones de algodón de color nuez, chaleco marrón oscuro con filigranas doradas y una camisa amarilla de manga larga que tenía un matiz mantecoso muy parecido al del tulipán holandés.
El hombre giró la silla y tomó asiento de nuevo posando las palmas de las manos sobre el tablero del escritorio. En el dorso de la mano izquierda llevaba tatuadas las palabras neque receptus, non deditio: nunca abandones, nunca te rindas.
—¿Vienes a...? —dijo como si fuera una pregunta completa.
—¿Que si vengo a qué? —No me habría levantado el ánimo ni una Shirley Temple de siete años cantando y bailando.
El preso estaba igual de asustado.
—¿A qué has venido? —preguntó.
—Me envía Roger Ferris.
—¿Qué? —El miedo se convirtió en furia en la cara demacrada del hombre—. ¿Cómo se atreve a enviar aquí a un negro después de que le pidiera ayuda? ¿Es que no sabe lo que podría hacerle?
—¿Le importa si me siento?
Había una banqueta de tres patas delante de la mesa del amo.
—No vas a quedarte —dijo.
Me senté en la banqueta.
—Levanta el culo de ahí y vete a decirle a tu patrón que lo intente de nuevo —me ordenó.
—Vete a tomar por culo.
Asomó al rostro de Quiller un matiz de sorpresa.
—No sé quién eres... —empezó.
—Joe Oliver —lo atajé—. He venido a que me cuentes tu historia.
Fue evidente por la sorpresa en su mirada que no sabía cómo contestar. Se lo pensó durante un largo momento.
Y entonces, por fin, se manifestó:
—Soy un patriota; un hombre blanco en un territorio blanco donde, por decirlo así, atestan el paisaje demasiados colores distintos.
Asombrosamente, empezaba a disfrutar en las entrañas de la cárcel de Rikers.
—Eso es una perversión de las palabras de Ezra Pound —señalé con una sonrisa—. Seguramente era un genio, aunque más chiflado que listo.
Mi anfitrión cautivo se tomó un momento para revisar la idea que se había hecho de mí.
Mientras se lo planteaba, me fijé en una enorme cucaracha de alcantarilla que avanzaba por la pared a mi izquierda. La criatura tenía el caparazón roto y llevaba un ala a rastras. Se movía con lentitud, impulsando su corpachón con tres patas combadas en vez andar recta sobre las seis. Ese bicho me suscitó más compasión que la mayoría de los presos con los que me había cruzado en esta prisión.
—¿Dónde estudiaste? —preguntó Quiller, que desvió mi atención del insecto agonizante.
—Dos años en la universidad pública —dije— y el resto aquí en Rikers.
Se apreciaba calor bajo el gris de sus ojos, ascuas candentes todavía vivas bajo las cenizas.
—No he tenido una conversación enjundiosa con un hombre negro en una docena de años —aseguró.
Me pregunté cuánta enjundia habría compartido con mujeres negras.
—Considérame una posible cuerda de salvamento lanzada desde las sombras allá arriba —sugerí.
—Tengo motivos para sospechar de los hombres entre las sombras.
Una de las razones por las que se despreciaba a Quiller en tantas comunidades era que había dicho, en público y en muchas ocasiones, que «los negratas, putos indios, amarillos, putillas y sudacas deberían contar solo como tres quintas partes de persona y sus votos tendrían que contabilizarse de acuerdo con ese cálculo».
—Mira, tío. Como decía, he venido en nombre de Roger Ferris. Me ha pedido que averigüe si te están tendiendo una trampa y, de ser así, que lo demuestre. Tú pediste ayuda. Aquí estoy.
—Enséñamelo.
Lo llevaba en el bolsillo de la camisa. Le había advertido a Ferris que me lo incautarían cuando pasara por el detector de metales del centro de visitas.
—Lo dudo —había respondido Roger.
—¿Has estado allí alguna vez?
—No. Pero conozco el percal.
La prenda era para demostrar que venía de parte de Ferris. Pesaba en torno a treinta gramos y tenía cerca de cuatro centímetros de diámetro. Saqué el medallón de su funda y lo lancé encima de la mesa.
Quiller recogió la antigua moneda de oro y sonrió.
—La única vez que nos vimos, Roger me enseñó esto. ¿Te contó lo que era? —Su pregunta tenía el tono de quien estaba a punto de enseñar una escalera real en una partida de póker en la que se apostaba fuerte.
—No, pero sé cómo averiguar ciertas cosas.
—¿Y aun así me lo has traído?
—Lo sé —dije—. Es antiguo, vale cinco millones de dólares en el mercado libre. Pero no se me ocurriría robarlo. Un apretón de manos de Roger Ferris tiene mucho más valor, incluso en un mal día.
Quiller asintió y me lanzó de un capirotazo el doblón Brasher. Atrapé la prueba con la mano izquierda y me la embolsé.
Ese fue el punto de inflexión. Quiller se me quedó mirando con esperanza y desesperación a partes iguales. Se llevó una mano a la boca y se echó a llorar, en silencio.
Un blanco llorando por una moneda de oro. De no ser porque constituía la trágica historia del mundo moderno, habría resultado gracioso.
Pasaron quizá tres minutos antes de que el llanto silencioso tocara a su fin. En ese rato la cucaracha agonizante avanzó algo así como cinco centímetros.
Quiller se recompuso, se frotó la nariz con la mano abierta y dijo:
—Quieren verme de rodillas por causa de la verdad.
—¿Quién lo quiere?
Bajó la vista a la mesa.
Aguardé de nuevo. Después de que la cucaracha hubiera avanzado otro par de centímetros o así, dije:
—Señor Quiller.
Mirando todavía el escritorio contestó:
—Maté a un hombre que era agente del Estado Profundo. Era medianoche y estaba plantado en la cocina echando algo a mi suero de leche. Análisis posteriores revelaron que el envase contenía una dosis suficiente de veneno para matar a un centenar de hombres.
—¿De qué clase?
—¿Cómo?
—¿Qué clase de veneno?
—Ricina.
—¿Quién examinó la leche?
—No vas a quedarte ahí sentado e interrogarme —advirtió Quiller.
—Pues sí voy a hacerlo, si quieres que te ayude.
Pasamos por otro lapso de silencio. Los candentes ojos grises de Quiller se movieron de aquí para allá con furia mientras intentaba aventajarme para sus adentros.
Al final, dijo:
—Tengo un laboratorio químico avanzado en una población llamada Peanut en el sur de Kentucky.
Al no decir yo nada más, Quiller empezó a nuevo:
—Bebo suero de leche todos los días. Lo tengo aquí en la celda.
—¿Conocías a ese hombre?
—No, pero por el billetero que llevaba averigüé que se llamaba Holiday, Curt (con C) Holiday. El tipo que me sacó de Bielorrusia me dijo que se llamaba Thad Longerman, otro agente del puto Estado Profundo.
—¿Te dijo cómo se llamaba? —Yo estaba incrédulo.
—Me dijo un nombre.
—¿Dónde tuvo lugar esa conversación?
—En algún tipo de casa a las afueras de París. Estaban esperando a poner en marcha toda la estratagema antes de dejarme en la pensione.
—¿Y cómo fue el asunto?
—Me drogaron. Justo cuando se estaba pasando el efecto de la droga, la policía francesa me detuvo y me dejó en manos de unos agentes de Estados Unidos.
—¿Sin proceso de extradición?
Quiller hizo un gesto desdeñoso.
—Entonces, ¿mataste a Curt Holiday en Bielorrusia? —indagué.
—No. En Togo.
—¿Y luego huiste a Bielorrusia?
—Primero fui a Cabo Verde. A Europa fui después.
—¿Cómo mataste a Holiday?
—¿Por qué?
—Los detalles son importantes —dije—. Uno nunca sabe cuándo puede cobrar importancia un pequeño detalle.
Quiller asintió de manera casi imperceptible.
—Le disparé con una Walther PDP.
Le hice algunas preguntas más que respondió sin mucha emoción.
Ofreció descripciones generales del hombre al que asesinó y del que lo secuestró a él, nada que yo reconociera o recordara.
Un rato después se le agotaron los detalles.
Pregunté:
—¿Hay algo que necesites de mí?
—¿Como qué?
—No sé. ¿Algo que pueda llevarle a Ferris o hacer para sacarte de aquí?
Dio la impresión de que el rostro chupado de Quiller se plegaba sobre sí mismo. Yo ya había visto esa impotencia en otras ocasiones. Como poli había perseguido y detenido a muchos hombres y mujeres que veían en mí la peor suerte que alcanzaban a imaginar. Sabían que para ellos era el fin.
—¿Hay alguien con quien quieras hablar? —pregunté—. ¿Algún mensaje que quieras que transmita?