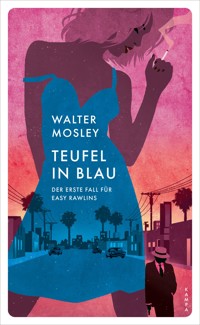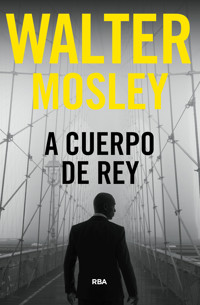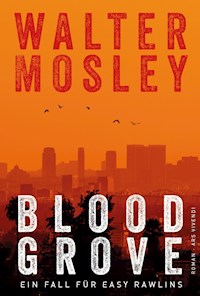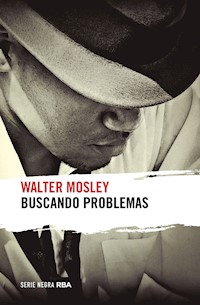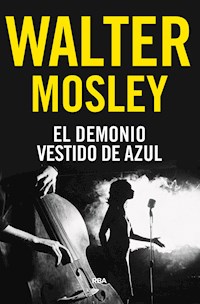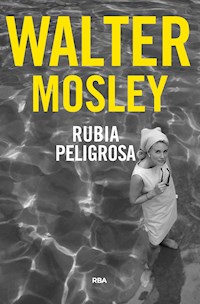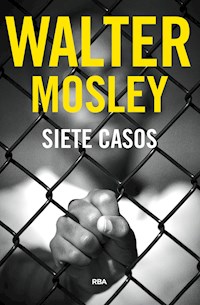
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Easy Rawlins
- Sprache: Spanisch
Easy Rawlins no se acostumbra a llevar una vida tranquila. A pesar de tener una mujer que le quiere, unos hijos que le adoran, una casa con jardín trasero y un trabajo en un instituto donde todos le respetan, Easy necesita algo que pensaba que había dejado atrás. Añora a su explosivo amigo Mouse, al que cree muerto, y aquella sensación de constante peligro que siempre le rodeaba. Por eso, casi sin pretenderlo, vuelve a la calle a hacer lo que mejor sabe: resolver problemas de amigos y conocidos, y meterse en líos que le podrían llevar a la cárcel o algo peor. Mientras tanto, no pierde la ocasión de buscar pistas para averiguar si su antiguo compañero de correrías ha desaparecido para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: Six Easy Pieces
© Walter Mosley, 2003.
© de la traducción: Eduardo Iriarte, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO611
ISBN: 9788491874980
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
HUMO
UNA MANCHA CARMESÍ
UN DESTELLO PLATEADO DE ESPERANZA
LAVANDA
VERDE CAIMÁN
UNA MUERTE DE OJOS GRISES
LA PUERTA ÁMBAR
WALTER MOSLEY EN RBA
PARA WALTER BERNSTEIN
HUMO
—Easy —dijo, y entonces sonó el teléfono. O quizá fue al revés. Quizá sonó el teléfono, y entonces Bonnie pronunció mi nombre.
Entraba un sol radiante por la ventana y el cielo estaba despejado hasta donde alcanzaba la vista. Había una preciosa mujer del Caribe tendida a mi lado. En el salón resonaban suavemente los dibujos animados de primera hora de la mañana mientras Feather reía tan bajito como era capaz. En algún lugar bajo el cielo azul, Jesus estaba dale que te pego con el martillo, construyendo un pequeño velero de un solo mástil en el que tenía intención de navegar hacia algún profundo sueño ignoto.
Era una de las mañanas más perfectas de mi vida. Tenía empleo fijo, una bonita casa con jardín en la parte de atrás y una familia adorable.
Pero no era ni remotamente feliz.
Volvió a sonar el teléfono.
—Easy —dijo Bonnie.
—Ya lo oigo.
—Papá, el teléfono —gritó Feather desde donde estaba viendo la tele.
Su perro, Frenchie, gruñó indignado con solo oírle que me decía algo.
Jesus dejó de martillear.
Volvió a sonar el teléfono.
—Cariño —insistió Bonnie.
Estuve a punto de contestar de malos modos, pero me limité a descolgar el auricular de la mesilla.
—¿Sí?
—¿Ezekiel?
Ezekiel es mi nombre de pila, pero no lo uso nunca. Así que cuando la voz grave surgió del teléfono, me quedé parado un momento, preguntándome si no buscaría a algún otro.
—¿Ezekiel? —dijo de nuevo la voz.
—¿Quién es?
—Estoy buscando a Raymond —repuso aquella voz casi de bajo.
—Mouse está muerto.
Me incorporé, llevándome la ropa de cama del lado de Bonnie. Ella no alargó el brazo en busca de la sábana para cubrirse el cuerpo desnudo. Eso me gustó. Es posible que hasta sonriera.
—Ah, no —me aseguró la voz—. No está muerto.
—¿Qué?
—No.
La voz fue casi un eco. Sonó un chasquido y supe que se había cortado la comunicación.
—¿Easy? —dijo Bonnie.
Volví a dejar el auricular en la horquilla.
—Easy, ¿quién era?
Bonnie apoyó el cuerpo caliente en mi espalda. El recuerdo de la muerte de Raymond me provocó una leve náusea fruto de la culpabilidad. Si a eso se suma el calor de la mujer que amaba, tuve que apartarme. Fui a la ventana.
Abajo, en el patio trasero, vi la estructura del barquito de Jesus encima de cajas de naranjas y caballetes en medio del jardín.
—Era... una mujer, creo. De voz profunda.
—¿Qué quería?
—Mouse.
—Ah. No sabía que está muerto —dijo Bonnie con esa manera que tenía de arreglarlo todo con unas pocas palabras.
—Ha dicho que está vivo.
—¿Qué?
—No creo que lo supiera. Era más bien que estaba segura de que no podía estar muerto.
—No es más que lo que piensa la gente de él —aseguró Bonnie.
—No. Era otra cosa.
—¿Qué quieres decir?
Volví a la cama y tomé las manos de Bonnie entre las mías.
—¿Tienes que irte hoy? —pregunté.
—Lo siento.
El martillo de Jesus reanudó su monótono golpeteo.
Feather subió el volumen de El conejito valiente ahora que sabía que estábamos despiertos.
—Ya sé que tienes que irte —dije—. Pero...
—¿Qué?
—Anoche soñé con mi padre.
Alargó la mano y me tocó la mejilla con la palma de la suya. Bonnie tenía manos de trabajadora, no callosas, pero sí endurecidas después de toda una vida de velar por sí misma y por otros.
—¿Qué te dijo? —me preguntó.
Era su vena supersticiosa. Creía que los muertos pueden hablar por medio de los sueños.
—No dijo nada —repuse—. Estaba ahí sentado en una silla sobre una balsa en el agua. Lo llamé cuatro o cinco veces antes de que levantara la vista. Pero justo entonces la corriente empezó a arrastrar la balsa río abajo. Creo que me vio, pero antes de que tuviera ocasión de decir nada ya estaba muy lejos.
Bonnie me rodeó la cabeza con los brazos y se aferró a mí. No intenté apartarme.
Nos sentamos a desayunar a las nueve en punto, dos horas después de cuando tendría que haber entrado a trabajar. Jesus había llevado a Feather al colegio. Después trabajaría cuatro horas como empaquetador en Tolucca Market, en Robertson.A media tarde volvería a casa y me leería algo de La isla del tesoro. Era el acuerdo que teníamos: me leía en voz alta durante cuarenta y cinco minutos y luego hablábamos de lo que había leído durante tres cuartos de hora más. Lo hacía todos los días, y yo había accedido a que dejara los estudios de secundaria.
A Jesus no le interesaba la educación pública, y yo no podía hacer nada para infundirle ánimo. Era listo para las cosas que le interesaban. Lo sabía todo acerca de las tiendas de comestibles debido a su empleo. Trabajaba allí y hacía apaños de jardinería por el barrio para costearse sus sueños de tener un barco. Le gustaba la carpintería y correr. Le encantaba cocinar y explorar las playas de punta a punta de la costa en los alrededores de Los Ángeles.
—¿En qué estás pensando? —preguntó Bonnie.
Nos cogíamos de la mano bajo la mesa igual que un par de colegiales que se hubieran hecho novios.
—Juice —dije—. Le está yendo bastante bien.
—Entonces, ¿por qué pareces tan triste?
—No lo sé. Igual es por esa llamada.
Bonnie se me acercó un poco más y me apretó la mano.
—Voy a estar fuera más tiempo de lo habitual —dijo.
—¿Cuánto?
—Quizá tres o cuatro semanas. Air France ha organizado un viaje de placer por África occidental con líderes políticos negros y algunos responsables corporativos. Necesitan una azafata negra de habla francesa que también hable inglés. Tendré que estar de guardia para vuelos especiales.
—Ah. Sí.
Tuve la sensación de que me castigaba por sentirme mal.
—Ya te dije que tendría que ausentarme a veces —me recordó con dulzura.
—No pasa nada —aseguré—. Pero no vayas a creértelo cuando uno de esos tipos te diga que quiere que seas su reina.
Había cientos de chavales reunidos delante del Instituto de Secundaria Sojourner Truth cuando llegué, con tres horas y media de retraso.
—Señor Rawlins. —Archie Muldoon, alias Ace, me saludó en la escalera de granito de entrada al edificio principal.
Bajo y medio calvo, el hombrecillo blanco se quitó la gorra de béisbol de los White Sox por respeto a su jefe: yo.
—Hola, Ace. ¿Qué pasa aquí?
—Un incendio en el barracón de metalistería.
—Pero eso está en la parte inferior del campus. ¿Por qué están evacuando esta zona?
—El señor Newgate.
No hacía falta que dijera más. Nuestro director, Hiram Newgate, era siempre motivo de discordia y de desperdicio de energía.
—Rawlins, quiero hablar con usted —dijo Newgate desde el vestíbulo. Fue como si Archie lo hubiera hecho aparecer al pronunciar su nombre.
—¿De qué, Hiram? —repuse.
A Newgate se le arrugó el labio en un gesto de desdén al oír mi tono irrespetuoso.
Era alto y delgado como un espantapájaros, con los pómulos casi a la altura de los ojos. Habría sido feo de no ser porque iba acicalado a la perfección, tenía una inmaculada dentadura blanca y solo se compraba ropa en las tiendas más elegantes de Beverly Hills. Ese día llevaba americana gris tiburón y pantalón negro de corte ceñido.
Tenía buen aspecto, pero yo lo había superado. Iba vestido con uno de mis mejores trajes; lino de color marfil con zapatos de gamuza beis, calcetines marrones a rombos y camisa color canela con el cuello desabrochado debido a la naturaleza de mi puesto, que era el de supervisor jefe de conserjería.
Me gustaba vestir bien debido a mis antecedentes, que eran pobres y de segunda mano. Pero también obedecía al placer secreto de ver cómo Newgate me miraba de arriba abajo, comparando mi ropa con la suya.
—¿Dónde estaba? —me preguntó el director de ojos de jade.
Me encogí de hombros, pues no lo respetaba lo suficiente para mentir.
—Eso no es una respuesta aceptable.
—¿Qué se sabe sobre el incendio,Archie? —le pregunté al conserje.
—El capitán de bomberos está en el patio —respondió el hombrecillo.
—Señor Rawlins —farfulló el director Newgate—. Le hablo a usted.
—Lo siento, Hiram —dije, alejándome—. Pero llego tarde y este incendio va a generar un montón de papeleo.
—¿Qué? —exclamó.
Con toda probabilidad dijo mucho más, pero le di un toque en el brazo a Archie y nos fuimos a paso ligero hacia la escalera que conducía a la zona inferior del campus.
El bungaló de metalistería estaba levemente chamuscado cuando llegaron los bomberos. Y, tras su marcha, el edificio había acabado reducido a astillas.
La imagen me resultó extraña. Un edificio quemado y hecho pedazos rodeado de hombres blancos vestidos de rojo. Se los veía a todos jóvenes y sonrientes. Al otro lado de la valla de tela metálica había docenas de hombres y mujeres entre los estudiantes desplazados —todos ellos negros o de piel morena— contemplando la demolición con los ojos como platos. Noté que el corazón me latía con fuerza y las manos se me calentaban.
Se nos acercó un bombero. No llevaba casco y estaba ojeroso; no era mayor que yo, pero parecía preparado para jubilarse. Venía hacia nosotros a paso lento y cansado.
—¿Es usted el director? —preguntó el bombero de aspecto hastiado. Tenía las pupilas grises desvaídas, casi blancas.
—No —dije—. Me llamo Rawlins. Soy el supervisor de las instalaciones.
—¿Dónde está el director?
—La mayoría de los chicos están en la zona superior del campus. Anda ahí arriba igual que un general a caballo, evitando que deserten las tropas.
Eso le arrancó una risa al capitán de bomberos. Tendió la mano para estrechar la mía.
—Gregson —saludó—. Soy el jefe de turno. Parece ser que tienen un problema.
Miré de soslayo a los pobres de color que observaban a los intrusos uniformados. Me pregunté si Gregson y yo veíamos los mismos problemas.
—Ha sido intencionado —continuó el bombero—. Hemos encontrado gasolina quemada debajo de la edificación. Es un artefacto de humo bastante sofisticado.
—¿Lo han hecho estallar con gente dentro?
—¿No estaba aquí? —me preguntó Gregson.
—Hoy he llegado tarde.
—Ah. Bueno, alguien ha activado la alarma antiincendios y luego ha hecho estallar el artefacto, o igual lo ha hecho estallar y después ha activado la alarma. Quizás algún otro vio el humo, pero lo dudo; los que estaban en el aula no se dieron cuenta. Han activado la alarma desde la pared del barracón de los conserjes.
Pedí prestados a través de la verja una hoja de papel pautado y un lápiz a uno de los alumnos y anoté toda la información: el número de teléfono de Gregson, el número de la policía al que llamar para dar parte a la brigada de incendios premeditados y los nombres y números de los formularios que debía cumplimentar. Me dijo que vendría un inspector por la tarde. Mientras tanto, los bomberos merodeaban en torno al edificio hecho pedazos, sirviéndose de sus hachas por si aún quedaban rescoldos.
Después subí al despacho del director Newgate. Detestaba a ese tipo, pero seguía siendo mi superior.
—Ya le abro, señor Rawlins —dijo Kathy Langer.
Todo en ella era marrón salvo la piel: los ojos, el pelo, el vestido y los zapatos. Era una joven blanca recién transferida de Truth. Las secretarias de Hiram siempre eran nuevas, porque nunca duraban mucho. Él siempre andaba quejándose de cómo archivaban documentos o mecanografiaban. La última se fue después de que le echara una bronca por olvidar ponerle tres terrones de azúcar en el café.
—Es el señor Rawlins —anunció por el auricular. Luego levantó la vista y dijo—: Un momento. Está hablando por teléfono.
Me sonrió cuando me vio mirando sus prendas de tonos apagados. Era una sonrisa de esas que habían llevado a la horca a muchos jóvenes negros en el sur.
—¿La policía?
—No —dijo a la vez que ladeaba la cabeza, enseñándome el cuello—. Un tipo que ha estado llamando. Creo que es un asunto personal.
Un momento después sonó el interfono y ella dijo:
—Ya puede pasar.
Hacía semanas que no entraba en el despacho de Newgate y me sorprendió el cambio de decoración. Supongo que se me reflejó en la expresión de la cara.
—¿Qué? —dijo Newgate.
Estaba sentado detrás de una baqueteada mesa de madera color rubio ceniza.
—¿Qué ha sido de todos esos muebles tan elegantes?
Cuando Newgate fue nombrado director, se trajo mobiliario caro de ébano y teca. En combinación con la moqueta, su despacho parecía el estudio de un ricachón. Ahora el suelo estaba al descubierto, la mesa parecía lista para ir al vertedero y los libros y documentos estaban amontonados contra las paredes.
—He comprado una casa nueva —dijo—. He llevado los muebles a la sala de estar.
—¿Por qué no me lo dijo? Podría haberle agenciado de algún sitio una mesa decente y unas estanterías.
Sabía la respuesta a la pregunta antes de acabar de plantearla. No quería pedirme nada. Era demasiado engreído y seguro de sí mismo para solicitar mi ayuda. No es que tuviera problemas con mi color; Newgate quería que todo el mundo lo tratara como si fuera el amo.
—¿Qué se sabe sobre el incendio?
—Intencionado.
El director palideció visiblemente.
—¿Mientras los alumnos estaban en clase? Podrían haber muerto. —Hablaba más consigo mismo que conmigo—. Eso es..., eso es horrible.
—No creo que hubiera podido morir nadie —observé—. El capitán de bomberos me ha dicho que, aunque han usado una lata de gasolina, en realidad era poco más que una bomba de humo.
—¿Una travesura de chavales?
—Qué va. Ha dicho que parecía bastante profesional.
Newgate y yo nos sostuvimos la mirada un momento.
—¿Qué cree usted, señor Rawlins?
Lo que creía era que Hiram Newgate nunca me había preguntado qué creía acerca de nada. Pero, en cambio, dije:
—Espero que sea un hecho puntual. No una especie de locura.
—¿Qué quiere decir?
—Ojalá lo supiera.
—Bueno —dijo todavía afectado—, seguro que ha sido obra de algún chico con problemas. Si vuelve a hacer algo parecido, lo descubriremos.
—Espero que esté en lo cierto.
—Tengo hora en el médico a las doce, conque me iré a mediodía. Si viene la policía, facilíteles lo que necesiten.
El resto del día transcurrió sin mayores incidencias. No hubo más incendios ni alarmas antiincendios. Ningún desastre de fontanería o electricidad. De hecho, fue un buen día porque Newgate no andaba por ahí metiendo las narices en los asuntos de todo el mundo. Importunaba tanto a los profesores como al personal de mantenimiento. A menudo entraba en las aulas sin previo aviso para llevar a cabo una evaluación por sorpresa. Podría haber sido buena idea, pero Newgate era brusco y grosero. Adoraba Truth más que cualquier otro, pero allí no le caía bien a nadie.
Esa tarde estaba inspeccionando el patio de la zona inferior cuando me llamó First Wentworth. Por aquel entonces, First era un chaval de trece años. Como muchos de los más pequeños, pasaba el verano en las instalaciones del centro escolar, aprovechando los servicios de atención diurna que ofrecíamos. Jugaba al billar y a la pelota atada desde las diez, cuando abría el patio, hasta las dos, que cerraba. Después lo dejaba trabajar conmigo, sacando mesas de las aulas para que los conserjes retiraran el revestimiento del suelo y lo sellaran para el nuevo año escolar.
—Señor Rawlins —me llamó desde mitad de los ochenta y siete escalones que conducían hasta la zona superior del campus, más antigua.
Al menos me pareció que pronunciaba mi nombre. Solo oí su voz y lo vi bajar corriendo los peldaños de granito.
Mientras él seguía bajando a la carrera, continué con mi inspección, hurgando en las papeleras del patio. En una encontré un jersey blanco bordado con cuentas que había tirado algún chico. Era un jersey bonito, cien por cien algodón. Representaba varios días de trabajo del sueldo de una mujer pobre, lo sabía. Pero la ropa para los niños es como la piel de la serpiente: se muda de vez en cuando para que pueda surgir un chico nuevo.
—Señor Rawlins —dijo First cuando llegó a mi lado.
Me guardé el jersey debajo del brazo.
—Hola, Número Uno.
—No sé qué hacía aquí. —First me hablaba como si ya estuviéramos en medio de una conversación—. Pero lo he visto.
—¿A quién?
—A ese hombre blanco.
—¿Qué hombre blanco?
—El que ha puesto esa cosa debajo de la clase del señor Sutton.
—¿Qué cosa?
—Una lata roja grande —respondió el chico—. No sé por qué.
—¿Cómo es que no has dicho nada hasta ahora? —indagué.
—Se me ha olvidado que lo había visto. Pero luego el señor Weston ha dicho que igual se quemaba el instituto.
Podría haberle preguntado por qué acudía a mí, pero ya sabía la respuesta. Yo era el único negro del campus con cierta autoridad. La mayoría de los alumnos acudían a mí con sus problemas porque los únicos blancos en su vida cotidiana eran cobradores, policías y comerciantes furiosos.
—¿Y era blanco? —le pregunté a First.
Asintió mirándome los pies.
—¿Iba con traje?
—Qué va. Solo llevaba un pantalón y una cazadora verde.
—¿Lo habías visto por aquí en alguna ocasión? —pregunté—. ¿Trabaja aquí a veces?
First negó con la cabeza.
—No. Bueno, lo había visto, pero no trabaja aquí.
—¿Dónde lo habías visto?
—Con Cousin.
—¿Quién es ese?
—Es un chico, un hombre. Ya sabe.
—¿Un hombre joven?
—Sí, antes venía aquí. Pero se graduó y lo dejó. —First levantó la mirada—. ¿Me he metido en un lío?
—No, Número Uno. Has hecho bien. Igual tienes que contárselo a alguien más. Pero ahora no te preocupes. ¿No tienes que ir a alguna clase?
—Sí. Geografía e historia.
—Pues más vale que vayas.
Seguí con la mirada al crío, tan dispuesto a confiar en mi fortaleza, y lo vi subir los ochenta y pico peldaños sin titubear ni una sola vez.
Llamé a comisaría y pregunté por el sargento Andre Brown. Como no estaba, hablé con otro agente; se me ha olvidado cómo se llamaba. Se me ha olvidado porque no me sirvió de nada. Me dijo que me pasara por allí el día siguiente por la tarde y presentara una denuncia. Cuando le dije que creía que podía tratarse de algo más importante, colgó.
Luego llamé a los bomberos. Gregson había ido a atender una emergencia. Cuando le expliqué al operador por qué llamaba, me soltó que llamase a la policía.
—Lo único que sé es que se apodaba Cousin —le dije a Laini Trellmore, la secretaria de Sojourner Truth.
—Cousin. Hum —dijo para sí la mujer entrada en años.
Aparentaba estar más cerca de los setenta y cinco que de la edad que decía tener, que era sesenta y uno. Yo no era el único que sospechaba que, como encargada de los archivos, la señora Trellmore había alterado su fecha de nacimiento para seguir trabajando después de la edad de jubilación obligatoria.
Frunció el ceño.
—Ah, sí. Ahora me acuerdo. Douglas Hardy. Ah, sí. Dio problemas del primer día al último. Tenía dieciséis años y seguía en primero. Ayyy. Era uno de esos que siempre sonríen y asienten y tú sabes que acaban de hacer alguna trastada.
—¿Tiene una dirección de su familia en los archivos?
La familia Hardy vivía en Whithers Court, detrás de Avalon. Era una calle sin salida que en otros tiempos había estado bien. Bonitas casas unifamiliares construidas para gente de clase obrera en una calle cortada. Pero todas las casas habían sido adquiridas por un sindicato inmobiliario llamado Investors Group West. Subieron el alquiler hasta donde lo toleraba el mercado. La renovación de inquilinos tuvo una influencia perjudicial sobre el mantenimiento de las viviendas y la calle. Los jardines áridos y las fachadas con la pintura descascarillada eran la norma.
El domicilio de los Hardy estaba protegido por una puerta mosquitera en la que no había malla. En el interior resonaba música vaquera a todo volumen. Busqué un timbre, pero no lo había. Aunque llamé con la mano, mis nudillos no estaban a la altura del vaquero cantando a la tirolesa.
Abrí la puerta y avancé un paso vacilante. Ese paso, sin que mediara invitación de los dueños de la casa a los que no conocía, fue el primero fuera de los límites del buen camino por el que aspiraba a conducir mi vida. La sala tenía un aspecto mugriento. Polvo sobre el sofá cubierto con una manta y polvo en el suelo de madera pintada. La única decoración era un calendario de papel colgado de un clavo en la pared del fondo. Era una imagen grande de Jesús, con el corazón sangrante a lo san Valentín saliéndole del pecho, encima de un cuadernillo de meses. No había el menor rastro de vida.
Me planteé anunciar mi presencia, pero habría tenido que gritar para hacerme oír por encima de los gorjeos del vaquero, y cualquier voz a ese volumen habría sobresaltado a los inquilinos de aquel polvorín con forma de casa.
Apagué la radio.
—¿Qué demonios pasa aquí? —exclamó alguien del otro lado de una puerta que daba a la cocina.
Irrumpió una mujer baja de piel morena. Llevaba un vestido suelto de color azul con mariposas blancas por todas partes. El cuello estaba dado de sí, con un lado colgando abierto de su hombro izquierdo.
—¿Quién coño es usted? —preguntó a la vez que amusgaba los ojos y fruncía el entrecejo enseñando las encías rojas de sus fauces casi desdentadas.
—Ezekiel —dije, recordando la llamada que había recibido a primera hora de la mañana.
—¿Qué coño quiere?
—Busco a Cousin.
Arrugó la nariz como si estuviera atada a un poste e intentara picársela un mosquito.
—¡Rinaldo!
Oí gruñir a un hombre en algún lugar de la casa. Luego resonaron unos pasos pesados y poco después un hombre, no tan bajo como la mujer, pero tampoco tan alto como yo, entró por la puerta. Solo llevaba calzones y una camiseta amarilla. La nariz, la barbilla y la frente le sobresalían de la cara como si su cabeza hubiera podido hacer las veces de hacha. Tenía una mirada de loco, pero lo achaqué a que los gritos de la mujer lo habían despertado de repente.
—¿Qué, Mamá?
—Este hombre busca a Cousin.
—¿Quién coño es? —me preguntó Rinaldo.
—Cousin se ha metido en un lío —dije.
—Y una mierda —repuso Rinaldo.
—A ver esa lengua, niño —le advirtió Mamá Desdentada.
—¿Quién coño es usted? —preguntó Rinaldo de nuevo.
Apretó los puños e irguió los hombros, lo que provocó una reacción en cadena de fortaleza.
—Conoce a un tipo que ha intentado quemar el instituto —dije—. Alguien los vio juntos...
—¿Quién? —preguntó la mujer.
Hice caso omiso de ella y seguí con Cara de Hacha.
—... Como no encuentre pronto a Cousin, le voy a dar esta dirección a la poli y ya te las verás tú con ellos.
La mirada de Rinaldo se tornó más enloquecida al despertar por fin. Parecía no saber si atacar o salir huyendo. Tenía quince años menos que yo, pero no me cabía duda de que podía tumbarlo. Era Mamá la que me asustaba. Era una de esas que tienen a mano una navaja de afeitar.
—Cousin no ha provocado ese incendio —dijo Mamá.
—¿Cómo lo sabe?
—Estaba aquí con nosotros.
—¿Dónde está ahora?
Mamá y Rinaldo cruzaron la mirada. La policía los asustaba. Tenían motivos para ello. Todos los negros los tenían. Pero a mí me daba igual.
—O me lo decís o voy directo a comisaría —advertí.
—Vive en Hooper —contestó Rinaldo, que soltó de corrido una dirección.
—Vale —repuse, y reculé un paso—.Voy para allí. Si alguien le llama y lo avisa, pienso enviar a los polis aquí.
Rinaldo le lanzó a su madre una mirada cargada de intención. Igual se preguntaba si debía matarme. Retrocedí otro paso. Antes de que tuviera ocasión de decidirse a pasar a la acción, yo ya había salido por la puerta e iba camino del coche. Rinaldo salió para ver cómo me alejaba de allí.
—¿Quién es? —preguntó una voz después de que llamara con los nudillos.
—¿Eres Cousin? —indagué.
Hubo una pausa, y luego:
—¿Sí?
—Soy John Lowry. Vengo de parte de Rinaldo.
Cuando abrió la puerta le di un puñetazo en la cara. Fue un buen golpe, sólido. Me quedé a gusto, pero fue una estupidez. No sabía quién más había allí. Ese hombre agazapado de mandíbula floja bien podría haber sido un aspirante a peso medio. Podría haber tenido la mandíbula de acero y una pistola en el bolsillo. Pero le pegué porque sabía que tenía algo que ver con el incendio en mi instituto, porque Mamá y Rinaldo me habían puesto de los nervios, porque a la policía parecía traerle sin cuidado lo que yo hiciera y porque mi mejor amigo estaba muerto.
Cousin cayó tumbado de espaldas.
La habitación estaba pintada de un rosa estridente y no había mobiliario salvo por un solo colchón no más grueso que una colcha de pueblo.
—Levanta —dije.
—¿Qué le he hecho yo, hombre? —se lamentó.
—¿Por qué has intentado pegarle fuego al instituto?
—Yo no le he pegado fuego a nada.
Cousin se puso en pie.
Era un veinteañero viejo. No listo ni maduro, solo viejo. Como si hubiera vivido cuarenta años en la mitad de tiempo pero no hubiera aprendido nada en absoluto.
Volví a tumbarlo de un puñetazo.
—¡Eh, tío! —gritó.
—¿Quién es el blanco con el que estabas?
—¿Qué blanco?
—¿Quieres que te muela a patadas?
Amartillé el pie derecho en un movimiento amenazante.
—¿Qué quiere de mí?
—El tipo que ha puesto esa bomba debajo de la metalistería de Truth.
Cousin tenía la piel de un marrón intenso y deslustrado. La mandíbula se le estaba hinchando. Se llevó la mano a la cabeza por miedo a que le hubiera revuelto el pelo.
—¿Es poli?
—Trabajo en el instituto.
—Un tipo llamado Lund.
—¿Lund?
—Ajá.
—¿Cómo se escribe?
—Yo qué sé, tío.
—Entonces, ¿qué sabes? —le pregunté asqueado.
—Roke Williams. Roke organiza partidas de dados allá en Alameda. Lund trabaja para ese tipo, lo protege a sueldo.
Conduje hasta un pequeño edificio en el cruce de Pico y Rimpau. Por el camino me preguntaba qué razones tendría un miembro del crimen organizado para hacer estallar una bomba en un instituto de secundaria para negros. Me lo preguntaba, pero no tenía miedo, y eso era lo malo. Si alguien se mete con tipos del crimen organizado, más le vale tener la sensatez suficiente para asustarse.
Había un cartel deteriorado encima de la puerta de entrada al edificio. Si se miraba de cerca se distinguía la palabra HETTLEMANN y, un poco más abajo, ANILLOS. No tenía la menor idea de qué era antes el edificio. Ahora era una serie de oficinas de ventas y servicios alquiladas a empresas y particulares diversos. En la tercera planta había unos cuantos despachos gestionados por un tipo llamado Zane. Se dedicaban a gestionar la contabilidad y los estados financieros de pequeños negocios.
Los tres tramos de escalera no me supusieron el menor esfuerzo. Durante los últimos meses había bajado a diez cigarrillos al día y estaba acostumbrado a la enorme escalera de Truth.
Cuando abrí la puerta en la tercera planta, accedí a una sala pequeña donde estaba sentado Anatole Zane. Zane era, según su propia estimación, «... gerente, recepcionista, conserje y mensajero...» de su peculiar gestoría. Contrataba a no profesionales a los que se les daban bien los números y distribuía encargos que aceptaba a precios reducidos.
Jackson Blue era su empleado más preciado.
—Señor Rawlins. —Zane me sonrió. Levantó el corpachón de la silla y me estrechó la mano—. Cómo me alegro de verlo otra vez.
Zane se encargaba de mi declaración de la renta. Era propietario de tres edificios de apartamentos en la zona de Watts y sabía que un profesional sabría vérselas con el gobierno mucho mejor que yo. Le había presentado al modesto contable a Jackson Blue, tan cobarde y brillante como poco de fiar.
—A mí también me alegra verlo, Anatole.
—Jackson está en su despacho, ocupado con una hoja de cálculo de los Morgan.
—Gracias.
Entré por la puerta que había detrás de la mesita de Anatole y accedí a un pasillo tan estrecho que no me habría extrañado que el orondo gerente se hubiera quedado atrapado allí al intentar ir de un extremo al otro.
Llamé a la tercera puerta.
—¿Sí?
—¡Policía!
Oí el chirrido de una silla contra el suelo y tres zancadas rápidas a través de la habitación. Luego hubo un momento de silencio.
Después, una voz trémula:
—¿Easy?
Se abrió una puerta pasillo adelante. Un asiático con gafas asomó la cabeza. Cuando me volví hacia él, reculó de un brinco y cerró con un portazo.
—Venga, Jackson —dije a voz en cuello—. Abre.
La puerta a la que había llamado se abrió.
Si los coyotes fueran negros, Jackson Blue habría sido su rey. Era pequeño y rápido. Sus ojos veían más que los de la mayoría y tenía la mejor cabeza que me había encontrado nunca. Pero, pese a todo, Jackson era tan estúpido como Douglas Hardy, alias Cousin. Era un ratero, un embustero sin remedio y más bobo que hecho de encargo a la hora de discernir las motivaciones del corazón humano.
—¿A qué coño viene asustarme así, Easy?
—Estás trabajando, Jackson —dije al tiempo que entraba en su despacho—. No estás haciendo de corredor de apuestas. No te van a trincar.
Jackson cerró de un portazo.
—Cállate, tío. No hables así en un sitio donde pueden oírte.
Me senté en un sillón de cuero rojo que habían dejado los anteriores inquilinos. Jackson tenía buenos muebles y un despacho bastante grande. También tenía una ventana, aunque la única vista era un muro de ladrillo enlucido solo a medias.
—¿Cómo va eso, Jackson?
—Bien. Hasta que has aparecido.
Atravesó la sala, evitando cruzarse conmigo, y se acomodó en la silla detrás de su mesa de caoba de segunda mano. Eludía la proximidad física porque no sabía qué hacía yo allí. Jackson había traicionado y engañado a tanta gente que siempre estaba en guardia ante un posible ataque.
—¿Qué haces? —pregunté.
Levantó lo que parecía un manual mecanografiado. Tenía una portada barata de color azul con las iniciales IBM y BAL garabateadas en rojo en la parte inferior.
Jackson sonrió.
—¿Qué es eso?
—El código clave del lenguaje binario de las máquinas.
—¿Qué?
—Los ordenadores, Easy. La marea del futuro aquí mismo en mi mano.
—¿Vas a manipularlos o qué?
—Llevas una cartera en el bolsillo, ¿verdad, tío?
—Sí.
—¿Llevas algo de dinero ahí?
—¿Adónde quieres ir a parar?
—Igual hasta llevas una tarjeta Bank Americard, ¿me equivoco?
—No.
—Algún día todo tu dinero estará en este lenguaje de aquí. —Volvió a agitar el manual en el aire—. Algún día pulsaré una tecla y todas las fichas de los millonarios irán a parar a mi carreta.
Jackson sonrió de oreja a oreja. Sentí ganas de abofetearlo, pero no habría servido de nada. Ahí estaba el tipo más inteligente que cabía imaginar y lo único que tenía en la cabeza era robar.
—Roke Williams —dije.
—Ese negrata nació en un callejón y morirá en uno también. En el mismo Alameda.
—¿Quién le da las órdenes?
—Un tipo llamado Pirelli, pero tuvo problemas circulatorios.
—¿Un infarto?
—Algo así. Un balazo en el corazón. Ahora es un tipo llamado Haas. Su peña lleva un negocio de la hostia desde el Exchequer de Melrose.
—¿Qué me dices de un tipo llamado Lund?
Jackson entornó los ojos y juntó sus largos dedos pulgares.
—No. No conozco a ningún Lund. ¿De qué va todo esto, Easy?
Le conté a Jackson lo de la bomba de humo y Cousin.
Cuando acabé, dijo:
—¿Y? ¿Qué te importa a ti todo eso, tío? No es tu casa.
—Es mi trabajo.
—Tu trabajo consiste en asegurarte de que los baños no huelan y las papeleras estén vacías. No eres de la brigada de artificieros.
Recuerdo que intenté descartar el argumento de Jackson como una especie de consejo cobarde, pero aun así un ápice de verdad logró dejar poso.
—Igual no —respondí—. Pero ahora estoy metido en el asunto.
—Más vale que busques refuerzos si no quieres vértelas con Haas.
Eso me recordó a Mouse. Había sido mi apoyo desde que era adolescente en el Distrito Quinto, en Houston, Texas. Mouse estaba chiflado, pero siempre se ponía de mi parte.
—Esta mañana he recibido una llamada, Jackson. Era una mujer con la voz muy grave...
—¿Te ha preguntado por Mouse?
—¿Cómo lo sabes?
—A mí también me llamó. Hace tres días. Dijo que estaba buscando a Raymond.
—¿Qué le dijiste?
Jackson volvió a ponerse a la defensiva. Se rascó la nuca con la mano izquierda y desvió la mirada hacia la izquierda. Cuando vio que no tenía vía de escape, se volvió hacia mí de nuevo.
—No quiero problemas, Easy.
—El problema se acabó, tío. Mouse está muerto.
—Como me dijiste una vez: eso no lo sabemos.
—Lo vi. No respiraba y tenía los ojos abiertos de par en par. Aquella bala lo reventó igual que a una piñata.
—Pero no fuiste al funeral.
—Etta se llevó el cadáver del hospital. Ya sabes cuánto lo quería. Lo más probable es que lo enterrara ella misma.
Jackson se retorció las manos.
—¿Qué le dijiste a esa mujer? —le pregunté.
—Nada. No le dije nada de nada.
—Vale —repuse—. ¿Qué no le dijiste?
—No puedes decirle a nadie que te lo he dicho, Easy.
—Bien.
—Una chica llamada Etheline, Etheline Teaman.
—¿Qué pasa con ella?
—La conocí hace unas semanas y nos pusimos de palique. Le conté algunas locuras que hizo Mouse. Ya sabes, no eran más que chorradas. Ella me dijo que justo antes de irse de Richmond conoció a un hermano de ojos grises y piel clara que se llamaba Ray. Dijo que una noche se metió en una pelea y, aunque era pequeño, tumbó a un tiarrón con una silla, una botella y la rodilla. Ni siquiera conocía a Mouse, tío. Se vino de Richmond hace solo seis meses.
—¿Dónde está esa chica?
—En el Piney.
—¿Es prostituta?
—¿Y qué? No vas a pedirle que cuide a tus hijos. Dijo que conocía a un tipo que podía ser él. Eso me has preguntado.
—¿Por qué no me llamaste para decírmelo, Jackson?
—Si Mouse sigue vivo y no quiere que lo sepa nadie, entonces no es necesario que diga ni palabra.
Fue el largo silencio de Jackson lo que me preocupó. En cuanto se tomaba una cerveza se convertía en un bocazas fanfarrón. Que se hubiera callado sus sospechas quería decir que algo de lo que había oído le había hecho temer que Mouse seguía vivo de veras.
Y Mouse era un tipo al que más valía temer. Era letal para empezar, y no albergaba en el corazón ningún sentimiento de culpa o moralidad que lo refrenara.
—¿Qué vas a hacer, Easy?
—Ir a comprarme una corbata.
Pasé por May Company en el centro y me compré una corbata de seda naranja. Tenía vetas de color azul y una cometa amarilla escorada hacia un lateral, como si se le hubiera roto el hilo.
Me anudé la corbata con ayuda del espejo retrovisor y luego conduje hasta Melrose Avenue.
El hotel y bar Exchequer era un pequeño edificio encajado entre una tienda de lámparas y un hospital para la tercera edad. Los ancianos presos de aquella cárcel para personas mayores se hallaban alineados en la acera. Estaban sentados en sillas de ruedas y en bancos, contemplando Melrose como si fuera la laguna Estigia. Giré la cabeza alguna que otra vez al pasar por su lado, pensando que algún día, si lograba sobrevivir, acabaría como ellos: desechado y roto en la cuneta.
Había una mujer de tamaño infantil con una fina bata azul encima del pijama también azul. Sus ojos hundidos e incoloros captaron los míos.
—Señor —dijo moviendo los labios casi sin emitir sonido. Luego hizo un gesto con la mano.
—¿Sí, cielo?
Me acuclillé delante de ella.
—De niño eras precioso —dijo en un susurro.
Sonreí, preguntándome si se me notaría la infancia en la cara.
—Igual que tu madre —añadió.
—¿Conocía a mi madre? —pregunté.
Igual creía que alguna doncella negra de los viejos tiempos estaba emparentada conmigo.
—Ah, sí —dijo con voz cada vez más firme—. Eres mi nieto, Lymon.
Sus ojos, cuando los vi por primera vez, estaban más allá de la desesperación, rayanos en esa mirada que tiene alguien agonizante cuando ha perdido toda esperanza de seguir con vida. Había visto a muchos hombres durante la guerra, heridos y agonizantes, cuyos ojos habían renunciado a la esperanza. Pero ahora los ojos de la anciana rebosaban alegría: su nieto blanco, yo, ocupaba todo su campo visual.
Tendió una mano y se la tomé. Se inclinó hacia delante y acepté el beso que me dio en la mejilla. Le besé la cabeza gris y me puse en pie.
—Luego vuelvo, abuelita —dije, y seguí mi camino para reunirme con un gánster.
El vestíbulo del hotel era pequeño y sencillo. No elegante ni hortera, sino soso. La mesa de recepción podría haber sido el puesto de un jefe de botones. Tendrían que cambiar la moqueta en un año como mucho. Los únicos elementos destacados eran los apliques de luz en lo alto de las paredes, que tenían forma de mujeres desnudas repujadas con reluciente pan de oro. Encima de sus cabezas sostenían grandes globos blancos de luz.
—¿Puedo ayudarlo? —preguntó el hombrecillo detrás de la mesa.
Era blanco y calvo, más o menos de mi edad, cuarenta y tantos a la sazón. Los ojos, la nariz, la boca y las orejas eran todos muy pequeños para su cabecita. Sus rasgos en miniatura mostraron desaprobación y desconfianza ante mi presencia. No se lo reprochaba. ¿Con qué frecuencia veían los blancos a hombres negros con traje elegante en 1964?
—Busco al señor Haas —dije.
—¿Quién es usted?
—Oiga, no hace falta que sepa cómo me llamo.
El recepcionista se pasó la lengua por el labio inferior y miró de reojo una entrada sin puerta. Indicó con un cabeceo la boca oscura y allí que fui.
—¿Alguna novedad, Rochester? —me preguntó un blanco con las orejas grandes. Estaba de pie junto a la barra.
—Que se ha acabado lo que se daba —repliqué.
Mientras él ponderaba mis palabras, avancé un paso para tenerlo al alcance de la mano, de manera que si decidía sacar un arma pudiera detenerlo antes de que me detuviera a mí.
—Que te den —dijo.
—Eso está mejor —repuse—. ¿Es usted el señor Haas?
—¿Quién lo pregunta?
—Ray —dije—. Ray Alexander. Tengo que hablar de un asunto con él.
—Espera aquí.
Orejotas llevaba un feo traje de color cobre iridiscente. Cuando se alejó de mí rielando hacia la penumbra del bar, me pregunté si se me habría ido la pinza sin previo aviso. Jackson Blue tenía razón; en el Exchequer estaba fuera de los confines del mundo que me había sido prescrito.
Había vuelto a las andadas.
—¿Puedo ayudarlo?
Era otro blanco más, esta vez un barman. Sus palabras ofrecían ayuda, pero su tono me estaba pidiendo que me largara.
—El señor Haas —dije, señalando hacia la penumbra.
Surgió de allí una masa reluciente de color cobre. Orejotas se me acercó.
—Vamos.
Era casi con seguridad la habitación más oscura en la que había estado que no fuera para dormir. Había un hombre sentado a una mesa bajo una luz roja intolerablemente tenue. Llevaba un traje oscuro y el pelo perfecto. Aunque estaba sentado, me di cuenta de que era pequeño. Lo único digno de mención de su cara eran las cejas; las tenía tupidas y peinadas.
—¿Alexander? —dijo.
Tomé asiento enfrente de él sin que mediara invitación.
—Señor Alexander —repuse.
Entresacó los labios un poquito; quizá sonrió.
—He oído hablar de usted —se aventuró a decir.
—Tengo una propuesta. ¿Quiere oírla?
Se alzaron de la mesa unas manos espectrales, dando su consentimiento.
—Hay un grupo de ricos empresarios de color, desde chulos hasta agentes inmobiliarios, que quieren poner en marcha una partida de póquer. Irá celebrándose por el sur de Los Ángeles, en garitos que tengo reservados.
—¿Y? ¿Estoy invitado a jugar?
—Cinco mil dólares contra el treinta por ciento de la banca.
Haas sonrió. Tenía unos dientes diminutos.
—¿Quiere que se los dé ahora mismo? Igual también quiere que me tumbe en el suelo y le deje pisotearme.
La voz de Haas se había vuelto como el acero. Me habría asustado, pero como estaba usando el nombre de Mouse no tenía ni pizca de miedo.
—Estaría encantado de pisotearlo si me deja, pero supongo que antes tendrá el buen juicio de investigarme.
La sonrisa se esfumó y fue sustituida por una contracción nerviosa en el ojo izquierdo del gánster.
—Yo no me dedico a esa mierda de adelantar pasta, señor Alexander. Si quiere organizar una partida de póquer, a mí me trae sin cuidado.
Irguió los hombros igual que James Cagney en El enemigo público.
—De acuerdo —dije.
Me puse en pie.
—Pero conozco a un tipo.
Guardé silencio.
—Emile Lund —continuó Haas—. Desayuna en el Tito Diner en Temple. Le gustan las cartas. Pero no va derrochando dinero por ahí.
—Yo tampoco —dije, o quizá fue Raymond quien lo dijo y yo no era más que su portavoz en aquella habitación tan pero tan oscura y alejada de los límites de la ley.
Los ancianos habían desaparecido cuando salí del hotel. Eché en falta a la abuela. Recuerdo haber pensado que aquella anciana probablemente estaría muerta antes de que volviera a acordarme de ella.
Feather estaba dormida delante de un plato con una salchicha a medio comer y un montón de alubias con tomate. En la tele ponían Astro Boy, sus dibujos animados preferidos. Jesus estaba en el patio de atrás, martilleando esporádicamente. Cogí en brazos a mi hija adoptiva y la besé. Ella sonrió con los ojos aún cerrados y dijo:
—Papi.
—¿Cómo sabes quién soy? —pregunté en broma—. Eres tan perezosa que ni abres los ojos.
—Sé cómo hueles —dijo.
—¿Tienes salchichas?
—Ajá.
—¿Qué has hecho en el cole todo el día?
Al principio negó que en la escuela de primaria Carthay Circle hubiera ocurrido o se hubiera aprendido algo. Pero luego despertó y recordó que había entrado un pájaro en el aula y cómo Trisha Berkshaw dijo que su padre era capaz de levantar cincuenta kilos por encima de la cabeza.
—Pues más vale que nadie le haga cosquillas cuando los esté levantando —comenté, y los dos reímos.
Feather me explicó el trabajo que le habían puesto de tarea y le despejé la mesa del comedorcito para que se pusiera a hacer los deberes. Luego salí a ver a Jesus.
Estaba lubricando con aceite las cuadernas del casco de su embarcación.
—¿Qué tal va eso, Popeye? —pregunté.
—Simbad —dijo.
—¿Por qué le das el acabado antes de que esté acabado?
—Para que sea impermeable por dentro y por fuera —contestó—. Eso pone que hay que hacer en el libro. Así si entra agua no se pudrirá.
Tenía la cara de color té poco cargado; sus rasgos estaban más próximos a los mayas que a mí. Tenía raíces más profundas que la constitución americana en nuestra tierra. Ninguno de mis hijos era de mi sangre, pero no por eso los quería menos. Jesus era una víctima muda de abusos sexuales cuando lo encontré. El abuelo de Feather había matado a la madre de esta en un aparcamiento.
—Tengo mucho trabajo durante los próximos días, hijo —le dije—. ¿Puedes quedarte en casa para cuidar a Feather?
—¿Puedo traer a una amiga?
—¿Quién?
—Cindy Needham.
—¿Tu novia?
Jesus volvió a centrar la atención en el casco. Todavía podía quedarse mudo cuando quería.
Quizá cerré los ojos en algún momento durante la noche, pero desde luego no concilié el sueño. No hacía más que ver a Raymond en aquel callejón, una y otra vez, cuando fue abatido mientras me salvaba la vida. Más o menos al mismo tiempo fue asesinado John F. Kennedy, pero nunca lloré a nuestro presidente caído. La última vez que vi a Mouse fue cuando trasladaban su cuerpo inerte al hospital con una sábana cubriéndole las heridas.
El Tito era una edificación rectangular elevada sobre ladrillos de cenizas. En el interior había un largo mostrador con dos mesas en el extremo opuesto. Solo una de las mesas estaba ocupada. Habría apostado la pistola del calibre 38 que llevaba en el bolsillo a que ese tipo era Emile Lund.
Parecía más que nada un pez evolucionado. Las arrugas le surcaban la frente y descendían por sus sienes medio calvas. Tenía los ojos un tanto saltones y los labios abultados y sensuales. La barbilla era casi inexistente y las manos, grandes. Sus hombros eran inmensos, conque si bien parecía un dibujo animado, dudé de que nadie lo tratara como tal.
El hombre pez estaba tomando notas en una pequeña agenda, pero cuando abrí la puerta levantó la mirada. Mantuvo los ojos fijos en mí hasta que llegué a su mesa.
—¿Lund? —pregunté—. Soy Alexander.
—¿Lo conozco?
—¿Quiere hablar de negocios o quiere hablar de chorradas? —repuse.
Rio y levantó sus grandes aletas en un gesto de disculpa.
—Venga, hombre. No sea tan susceptible. Siéntese —dijo Lund—. Conozco su reputación. Es alguien que gana dinero. Y mi coche funciona gracias al dinero.
»Mona —llamó Lund a la mujer de detrás del mostrador.
Llevaba un vestido negro ceñido que debía de quedarle bien hacía unos veinte años. Ahora le daba un aspecto estúpido, igual que el pelo quebradizo teñido de rubio, el lápiz de labios rojo intenso y toda la masilla que llevaba acumulada en las arrugas de la cara y el cuello.
Aguardó un poco, solo para demostrar que no saltaba en cuanto alguien decía su nombre, y luego se acercó a nuestra mesa.
—¿Sí? —dijo la camarera.
—¿Qué le apetece, señor Alexander? —preguntó Lund.
—Huevos revueltos con cebolla cruda y un frasco de tabasco aparte.
Era el desayuno preferido de Mouse.