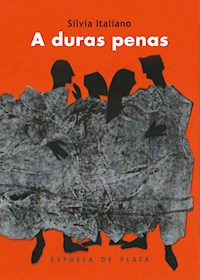
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Espuela de Plata
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
De regreso a Buenos Aires, Paula y Martín se reúnen para cenar con Estela y Germán, a quienes no ven desde hace diez años. Y por un encadenamiento de hechos fortuitos originados en esa cena, Martín, profesor de filosofía convertido en detective durante su exilio en Madrid, se encontrará indagando en su propia vida y en la de los otros comensales, hurgando en sus emociones y pasiones, cuestionando vínculos y recuerdos, sacando a relucir envidias, celos, miedos... La trama que va envolviendo a los personajes a medida que avanza la pesquisa se vuelve más densa con la irrupción de cuestiones político-sociales, delitos y corrupción... En unos pocos días, los sucesos se precipitan y convulsionan la vida de los cuatro, hasta culminar en un final con una vuelta de tuerca inesperada. Un viaje hacia la desilusión y la pesadilla relatado con suspense y notas de humor, que remata en un colofón borgiano: los jugadores en una partida de ajedrez son a su vez piezas en el tablero de otros jugadores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Italiano
A DURAS PENAS
ESPUELA DE PLATA
SEVILLA MMXXiI
© Silvia Italiano
© 2022 Ediciones Espuela de Plata
www.editorialrenacimiento.com
polígono nave expo, 17 • 41907 valencina de la concepción (sevilla)
tel.: (+34) 955998232 •[email protected]
librería renacimiento s.l.
Diseño de cubierta: Equipo Renacimiento sobre una ilustración de Doune Tissot
isbn ebook: 978-84-18153-54-9
«La jalousie veut la mort de l’objet qu’elle craint».
Stendhal, De l’amour, XXXVIII (1822)
«Meat is cut as roses are cut
men die as dogs die
love dies like dogs die,
he said».
Charles Bukowski, Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument Until the Fingers Begin to Bleed a Bit
A José María, que siempre me alentó en los momentos de bajón
Para Sergio, que estaba esperando este libro
Policiales. Sábado, 21 de marzo de 2015, 15:26
San Isidro: asesinan de varios disparos al empresario Germán Balmes a metros de un conocido restaurante de la zona
El empresario Germán Balmes, gerente general de DÓLMENES S.A, empresa dedicada a la captación y extracción de aguas subterráneas fundada en 1992, fue asesinado de varios disparos en el mediodía de este sábado cuando se disponía a almorzar en un conocido restaurante de la zona de San Isidro.
Los vecinos y las personas que ya se encontraban en el restaurante salieron alertados por los disparos. En ese momento pudieron ver al hombre herido y desvanecido en el suelo. Balmes fue trasladado a un centro asistencial donde determinaron que tenía un impacto de bala en la clavícula y otro en la cabeza, que finalmente le causó la muerte.
La víctima fue interceptada a pocos metros de este restaurante. Foto: Mario Pérez
La sangre es el cuerpo. Esa era la única conclusión posible. A veces, al final de un intrincado dédalo de preguntas y respuestas, lo que menos esperábamos surge como evidente.
El tipo llevaba más de una hora hablando con la pasión de un predicador. Tenía un físico impresionante y una masa muscular que exigía entrenamiento y constancia. Sus cuerdas vocales también estaban entrenadas, ni siquiera había tocado la jarra de agua. A mí, de solo escucharlo, se me había secado la boca, y pronto se me secaría el cerebro, su discurso me aburría. Si hubiera podido irme… Por desgracia me había sentado en el centro de una fila. Peña, a mi lado y protegido por los anteojos de sol que no se sacaba desde hacía un par de días por una conjuntivitis aguda, se había quedado dormido, resoplaba y cabeceaba.
Habíamos ido a la conferencia sobre peritaje judicial por recomendación del director de la Agencia. Maldita la hora. Por suerte el tormento tocaba a su fin.
—La pregunta que se hizo nuestro inspector de Scotland Yard fue simple, «¿puede alguien seguir vivo si ha perdido tanta sangre?». Obviamente, no. Entonces, a pesar de que el cadáver no había aparecido, la cantidad de sangre derramada en el lugar del crimen era prueba de que la víctima había muerto. Cuando lo llamaron a declarar, el inspector dijo: «La sangre es el cuerpo». Y el jurado condenó.
Los aplausos retumbaron como disparos en esa sala de club social de barrio con mala acústica y atestada de gente, en su mayoría expolicías, actuales detectives o personal de seguridad, todos bien trajeados, corpulentos, pelo corto o cabeza rapada, como el orador, que sonreía satisfecho haciendo leves reverencias con su bocha calva. Peña dio un respingo. ¿Me perdí algo importante, pibe?, preguntó después de un bostezo. Si cometés un asesinato tratá de que no sea muy sangriento, dije. Le hice la venia y un guiño a modo de saludo, y me apresuré a salir antes de que se produjera la avalancha hacia las mesas de buffet instaladas en el vestíbulo.
Al poner el pie en la calle, me sorprendí. ¿Dónde estaba? En la Reina del Plata, por supuesto. Inconfundible el zarpazo húmedo. La meseta castellana es seca, el frío y el calor no se sienten de la misma manera. Acá, la atmósfera está cargada, y el aire, ni bien sale del mar, se lanza sobre la ciudad y la lame con una lengua viscosa. Habían pasado varios meses desde el regreso, tendría que haberme hecho a la idea de que estaba de nuevo en Buenos Aires. Y no. La ciudad seguía resultándome extraña y varias veces al día tenía la sensación de que un mago, con un chasquear de los dedos, me había sacado de la realidad y me hacía vivir una ilusión en medio de un decorado de cartón piedra. Aunque si al salir a la calle me hubiera encontrado en Madrid, también me habría sorprendido. El corolario era que mi cuerpo estaba acá –siempre está acá, no le queda más remedio– y mi alma o mi conciencia o mi espíritu, como quiera llamarse esa parte del animal humano con tendencia frenética a independizarse del cuerpo, se iba de acá para allá a su antojo, guiada por una brújula averiada, que unas veces apuntaba al norte y otras apuntaba al sur.
Según mi reloj, acá, eran las siete. En Madrid, las tres. Estaban comiendo, la mayoría empezando apenas a comer, y seguro hacía un tiempo perfecto. A esta altura de marzo la temperatura suele oscilar entre los dieciocho y los veinte grados. Yo, en cambio, soportaba cerca de treinta, una humedad del noventa por ciento, y mejor no consultar el barómetro. Llevaba la camisa empapada en la cintura y los sobacos, y me corrían gotas de sudor por la cara. Necesitaba una buena ducha antes de ir a cenar con Estela y Germán Balmes, a quienes no veíamos desde hacía diez años. A pesar del calor, apuré el paso. Paula me estaría esperando.
En las últimas semanas Paula andaba rara, irascible, arisca. Una gata salvaje. No era la de antes. Uno no se da cuenta de las pruebas de amor que está dando el otro hasta que desaparecen. Solo entonces comprendemos lo que cada gesto significaba. ¿Perdido para siempre? Por el momento, Paula había logrado que la sola idea de volver a casa y el tête-à-tête con ella no me causaran alegría. Más bien tristeza. No una tristeza profunda que carcome desde adentro, una menos feroz, más fácil de soportar, como la que se siente al final de un largo invierno sin sol, que puede liquidarse con unas vacaciones en la playa. Vacaciones en la playa… Ojalá hubiera podido pagármelas y alejarme de ese foco infeccioso que se empezaba a gestar… Pero no. De ahí en más el azar se iría transformando imperceptiblemente en destino con mi cándida ayuda.
Paula estaba en el dormitorio, delante del espejo, probándose ropa. Hola mi amor, un pellizco en el culo y me metí en el baño. A veces una ducha es la felicidad total. Pobres desgraciados los que no tienen agua. Se me cruzó ese pensamiento, sentí la delicia del agua en la cara y el cuerpo y me compadecí de los que no tienen ni siquiera para beber, pero sufren los estragos de los millones de botellas de plástico esparcidas por el mundo. Pensamiento premonitorio.
Me había duchado, afeitado y vestido –pantalón de hilo beige y camisa blanca porque hacía demasiado calor para los vaqueros–, me había tomado una cerveza y había consultado mis mails, y Paula seguía probándose ropa. Parecía tener la intención de probarse el placar entero. Y varias veces. Sentado en el borde de la cama, la observaba. Se puso el vestido negro, se miró al espejo, de frente, de perfil, no, no le gustaba, se lo quitó, se puso el pantalón azul con la blusa blanca, y tampoco, se los quitó y se puso un vestido estampado y así, uno tras otro, vestidos, polleras, pantalones, blusas. En todos los años que llevábamos juntos nunca había visto a Paula comportarse así. No recordaba tampoco a Sandra luchando con semejante indecisión antes de elegir lo que se pondría. La impaciencia empezó a roerme. Eran las nueve menos cuarto y se nos estaba haciendo tarde. Encendí un cigarrillo, di una profunda calada y lancé el humo haciendo arandelas. Paula no soportaba que fumara dentro de la casa, menos aun en el dormitorio, pero yo ya había juntado demasiada bronca y la transgresión era una buena válvula de escape. Con tanto vestirse y desvestirse y tanto contoneo, la muy guacha había logrado que se me parara. Las bocanadas de humo y el gusto agrio de la nicotina me ayudaban a sobrellevar la frustración. Unos meses atrás, no me habría retenido, me habría acercado despacito, le habría mordisqueado y lamido el cuello como a ella le gusta, habríamos rodado los dos por el suelo entrelazados, mala suerte si llegábamos tarde a la cita. Ahora, cordón sanitario, prohibido el contacto. Primero, por una llaguita en el útero, después, una historia de candidiasis, últimamente, cualquier excusa era buena, se despeinaba, tenía hambre o había comido demasiado.
—Paula, ¿qué carajo te pasa?, ¿se puede saber qué hacés? Mirame a mí como voy, no es una fiesta en el Palace, es una cena con amigos –estallé.
En tono casi plañidero contestó–: ¿Pero vos viste mi placar? Todas mierdas pasadas de moda. Estela seguro viene superproducida. Y yo, ¿qué?
Las mujeres se visten para las mujeres. Lo oí decir muchas veces y siempre pensé que era un tópico. Resulta que no. Por otro lado, Estela era la mejor amiga de Sandra, así que a primera hora del día siguiente Sandrita sabría con lujo de detalles cómo iba vestida Paula. Me dio pena. Suavicé el tono.
—Incluso en chándal estás preciosa, muñeca. Estela va a cumplir cincuenta pirulos y vos tenés treinta y tres. La pobre, me la imagino, papada, patas de gallo, ojeras, michelines, celulitis, piel fláccida.
—Sí, claro, ¿quién da más? –dijo ella.
—¿Más? ¿Querés más? Cornuda –dije poniendo énfasis en la palabra–. Seguro que Germán le mete los cuernos. –Paula giró la cabeza de golpe, como si hubiera recibido una pedrada en la nuca. Lo que yo había dicho no era malicioso, era lo más probable. Germán Balmes siempre fue un mujeriego y llevaba casado con Estela más de veinte años. Por supuesto habría otra mina. O varias. –Tenemos cita con un viejo verde y una jovata cornuda, dale, ponete cualquier cosa y vamos –dije. No fue la respuesta acertada. Paula se mordió los labios y los ojos se le transformaron en lanzallamas.
—Sos un monstruo –dijo en un murmullo, después gritó–: Ahora no voy, me quedo en casa. ¿Por qué voy a cenar con un viejo verde y una cornuda? Andá vos solo, al fin y al cabo son tus amigos.
Por unos segundos la idea me pareció tentadora: voy solo y digo que Paula está enferma, comió algo que le sentó mal. Aunque mejor no, porque si Paula no venía, después podría pensar que Estela y yo habíamos pasado la noche hablando de Sandra y dado su humor antojadizo de los últimos tiempos, eso podía tener consecuencias nefastas. Respiré hondo y en un tono de voz calmo, sereno, como si tratara de disuadirla de arrojarse al vacío, le dije que también eran amigos suyos, que le haría bien salir y ver otra gente, que el restorán era muy bueno y le gustaría. Al final le supliqué: por favor vestite y salgamos, te lo ruego, Paulita.
Furiosa, tomó el vestido blanco que estaba sobre la cama, de dos zancadas se metió en el baño y se encerró dando un portazo ambiguo: demasiado fuerte para ser un simple gesto impetuoso, un poco débil para ser la transmutación de una cachetada.
Noche demasiado calurosa para mediados de marzo. Estaba harto de esa atmósfera húmeda y pegajosa, ansiaba la llegada de abril, el mes más cruel, que en otras latitudes hace brotar lilas de la tierra muerta y en estas mata las hojas.
Habían pasado casi diez años desde que nos despedimos de Estela y Germán en La Biela, una noche parecida a esa, quizá menos pesada y sofocante. Imposible poner tantos días, horas, minutos entre aquella despedida y este reencuentro. ¿El tiempo un receptáculo vacío y homogéneo que nos transporta? Absurdo. Si en vez de vivir en un planeta que gira alrededor del sol, produciendo intervalos de luz y de oscuridad cada veinticuatro horas y diferentes estaciones, habitáramos un cuerpo celeste con un recorrido rectilíneo, si las plantas no reverdecieran todas las primaveras y se marchitaran todos los otoños, si los frutos no nacieran y maduraran con regularidad, si no tuviéramos que sincronizarnos con un universo empecinado en el ciclo y la repetición, ¿cómo sería el tiempo? Más fácil pensar en el transcurrir indivisible, sin medida preestablecida, un tiempo alargado por el sufrimiento, acortado por la alegría y marcado por el deterioro inexorable de las células del cuerpo. Diez años no son nada o son una eternidad. En ese limbo en el que flotaba desde el regreso a Buenos Aires, en ese no estar ni acá ni allá, o estar acá y allá al mismo tiempo, había momentos en los que sentía que me había ausentado un siglo y en el intervalo la ciudad se había metamorfoseado al punto de resultarme irreconocible, y había momentos en los que tenía la impresión de que nunca me había ido y todo seguía igual. Y esa esquizofrenia, ese desdoblamiento, la constante contracción y expansión del tiempo, la sucesión del extrañamiento y la familiaridad no me molestaban, al contrario, les daban mayor densidad a mis días.
Caminábamos los dos en silencio por Soler hacia el restorán donde teníamos cita con los Balmes. Ese barrio donde Borges buscaba atardeceres, arrabales y desdicha, albergaba ahora el último grito de la moda, bares y restoranes sofisticados y multitudes de turistas. Me sentí en terra ignota, un extranjero más en Palermo Soho.
—¿Cómo tengo el pelo? –preguntó Paula, y me clavó el puñal de la culpa–: Me hiciste salir a las disparadas y no pude secármelo bien, con esta humedad debo parecer una bruja.
Tres horas poniéndose y sacándose ropa no es lo que se suele entender por «salir a las disparadas». Lo pensé nada más.
—Estás a punto de caramelo, preciosa, ¿no ves cómo te miran? –dije. En realidad no tenía la menor idea del efecto que Paula causaba en los transeúntes, pero era muy probable que la miraran.
Germán y Estela habían llegado temprano y esperaban en la barra, manteniendo una animada conversación con un desconocido. Estela nos vio trasponer el umbral y vino hacia nosotros: delgada, elegante, dorada por el sol, pelo corto, mechas metódicamente desordenadas que le transformaban la cabeza en un atractivo erizo, vestido juvenil de algún modisto famoso, gran sonrisa roja y carnosa ostentando dientes blanqueados. Me echó los brazos al cuello y apoyó su mejilla contra la mía como si fuéramos a bailar un bolero. ¡Qué alegría, Martín, en serio, qué alegría, estás igualito!
Imposible. Nunca nadie está igualito después de diez años, se está mejor o peor. Ella estaba mejor: sin canas y más elegante. Yo, peor: sin pelo y con más kilos. Paula me arrojó una mirada asesina y miró a Estela de pies a cabeza sin disimulo. Me parecía sentir en carne propia el letal efecto que le hacían su perfume caro, el audaz estampado del vestido, las sofisticadas sandalias de tacones altos con un complicado entramado de tiras de cuero plateado, su bijouterie de diseño. Tras intercambiar unas afectuosas palmadas en la espalda conmigo, Germán saludó a Paula con un teatral besamanos. Paula estaba nerviosa, incómoda. Seguro se arrepentía de su elección de vestido y de haberse puesto esas pulseras multicolores compradas un domingo en el rastro. Con una sonrisa forzada le dio dos besos a Estela, o más bien uno y medio, el segundo quedó suspendido a mitad de camino. Cierto que allá son dos, dijo Estela y se encogió de hombros acompañando el gesto con una mueca de niña traviesa.
El restorán se especializaba en comida oriental-fusión, explicó Estela, gustos exóticos y un toque occidental. Ella era amiga de uno de los socios, así que nos darían la mejor mesa. En efecto, apenas habíamos intercambiado algunas frases sueltas sobre el cambio climático, cuando el maître vino a buscarnos y nos llevó hasta una buena mesa junto a la ventana, un poco aislada del resto.
La carta era un galimatías. Los platos tenían nombres largos y complicados escritos en inglés, en alguna lengua oriental –tailandés o vietnamita– y en español, pero ni siquiera en esta versión logré sacar algo en limpio. Germán ni se molestó en echarle una ojeada. Se quitó la corbata, la dobló y la guardó en un bolsillo –habría venido directo del trabajo y no había tenido tiempo de pasar por la casa para ducharse y cambiarse como yo–, de otro bolsillo sacó su iphone y escribió un mensaje. Me impresionó la destreza de sus pulgares. También el traje y la camisa. Su valor era equivalente al de todo mi vestuario de invierno y verano. A diferencia de Estela, que resplandecía como un pimpollo, él tenía ojeras y un aspecto de cansancio acentuado por la luz tenue del restorán y la sombra azulada de la barba incipiente. Su porte distinguido, su indumentaria y ese aire de fatiga, producida por un esfuerzo mental y no físico, le daban la apariencia del típico empresario exitoso. Al menos era la idea que me hacía yo de esos personajes tan ajenos a mi mundo. Estaba claro que mientras yo había pasado de promisorio adjunto de Gnoseología en la UBA a detective privado en la agencia Atler de Madrid, Germán había multiplicado su patrimonio varias veces. ¿Con la pequeña empresa familiar dedicada a la perforación de pozos de agua? El cambio en los Balmes era sorprendente, incluso el restorán elegido me resultaba insólito, en otra época habrían propuesto una pizza en El Cuartito o empanadas en 1810, nunca ese antro de esnobs con un pretencioso decorado minimalista y una comida enigmática.
Paula me preguntó qué iba a pedir. Para salir del paso, propuse que eligiera Estela para todos. La idea les pareció bien a las mujeres. Cuánto mejor estaríamos en la parrilla de enfrente, protestó Germán. Se había enriquecido pero no había perdido el sentido común en el camino. Era reconfortante. Estela no acusó recibo. Posó sobre mi brazo una mano de uñas recién salidas de la manicura y formuló una queja de otro orden. ¿Por qué no llamaron apenas volvieron a Buenos Aires?, es imperdonable, si Paula y Germán no se encuentran por casualidad en la calle, todavía no me habría enterado de que estaban de vuelta.
¿Paula y Germán se habían encontrado por casualidad? Yo creía que Estela se había enterado de nuestro regreso por Sandra. Miré a Paula. Ella también me miró. Mi guiño cómplice le arrancó una media sonrisa. Le tomé la mano y se la besé, quería darle a entender que no le hacía ningún reproche, era lógico que no me hubiera contado del encuentro con Germán y que no tuviera ningún interés en reanudar una relación con Estela, la mejor amiga de Sandra. La hija de puta de Sandra o la cretina de tu ex como la llamó durante años.
No respondí nada, no había ninguna causa valedera, no los había llamado porque ni se me habían cruzado por la mente, ellos eran un pasado remoto que no me interesaba recuperar. Lo único que hubiera querido recuperar era la infancia de Camila, verla crecer de cerca, y eso era irrecuperable. Paula se precipitó a decir íbamos a llamarlos, por supuesto, pero al principio no fue fácil, encontrar departamento, instalarnos, retomar una rutina. Yo intercedí. Lo importante es que ahora estamos los cuatro reunidos.
Un camarero amanerado de riguroso negro se acercó a la mesa, nos informó que se llamaba David y tendría el placer de ocuparse de nosotros esa noche, recitó lenta y minuciosamente los especiales del día, tan abstrusos y brumosos como los platos de la carta, y luego entabló con Estela un diálogo de iniciados, mientras los demás escuchábamos en silencio. Los demás éramos Paula y yo. Germán seguía absorto en su iphone. Llegado el momento de elegir el vino, Paula propuso un torrontés. El rechazo tajante de Estela y la mueca burlona del camarero fueron simultáneos. El torrontés no pegaba con esa comida, dijo Estela, se imponía un pinot noir. Gran sonrisa de aprobación del camarero. Paula se crispó y clavó la mirada en el mantel.
La noche empezaba torcida. Paula no podía disimular su mal humor y era evidente que Germán no tenía el más mínimo interés en estar allí, controlaba su celular con tal insistencia, que no se sabía si verificaba la entrada de llamadas o mensajes, o si lo hacía para comunicarnos que había algo más importante para él en otra parte. ¿Negocios? ¿La amiguita del momento?
Mi único deseo era que Estela no se comportara como si hubiera entre nosotros una complicidad a la que los demás eran ajenos y sobre todo que no hablara de Sandra. No quería tocar ese tema. O sí. Para qué iba a engañarme. En todos esos años, cuando chateábamos o nos comunicábamos por skype o whatsapp con Camila, o cuando ella venía a casa en las vacaciones, su madre no era nunca tema de conversación, y Sandra y yo resolvíamos las cuestiones relacionadas con nuestra hija por mail, de forma impersonal, sin siquiera una fórmula de saludo o despedida. Yo ignoraba cómo estaba, si se llevaba bien con Aldo, si se había arrepentido de lo que había hecho. Me interesaba saberlo, sí, aunque no ahí, delante de Paula.
El vino y los platos no tardaron en llegar. Estela lo atribuyó a su influencia en el restorán, para mí, porque todo había sido recalentado en el microondas. El vino resultó una buena elección, tenía cuerpo y alma. La comida fue otra sorpresa, las porciones eran mezquinas pero los gustos deliciosos. Nos limitamos por un momento a comer, a beber y a los comentarios gastronómicos. A Paula el alcohol le iba poniendo color en las mejillas y se la veía más contenta. Estela sacó el tema de los hijos. Sole y Ramiro eran chicos fantásticos, y recitó una retahíla de virtudes, aunque también eran unos malcriados, estaba harta de lidiar con ellos. Germán dejó los palillos con tallarines a medio camino y la miró a los ojos. ¿Quién los malcriaba?, era inadmisible que se quejara cuando ella y solo ella era la culpable. Estela amagó decir algo, pero al final optó por callarse. Parecía un tema recurrente que los enfrentaba desde hacía tiempo. Tenso silencio, que se prolongaba demasiado. Lo rompí yo, hablando de Camila. Una de las razones por las que me había parecido buena idea regresar a Buenos Aires era ella, para tener por fin una relación más íntima en un contexto más real que el ciberespacio. El problema fue que cuando ya habíamos rescindido el contrato de alquiler y dimitido en nuestros respectivos trabajos, Camila consiguió una beca para estudiar periodismo en París. ¿Ironía del destino? ¿Premeditada venganza por mi abandono? La cuestión era que estábamos en la misma situación de antes, solo que con invertidas posiciones a uno y otro lado del charco. Tenía que estar contento con la carrera que había elegido Camila, dijo Estela, el detective y el periodista son dos caras de la misma moneda. No, eso no, dije, el detective busca la verdad, el periodista busca la noticia.
Otro prolongado silencio. Germán volvió a su iphone. Paula desplazó la vista de la mesa al reloj de pared. Estela paladeaba una especie de engrudo blanco y yo miraba a través del gran ventanal. Noche cerrada, los días empezaban a acortarse. Bajo la luz de los faroles, las sombrillas color púrpura de la terraza del restorán de enfrente brillaban como incandescentes. A mis espaldas y a mi alrededor un clima de Dolce Vita siglo veintiuno. Me pareció vivir una escena de película o uno de esos sueños muy realistas que al mismo tiempo no ocultan ser un sueño. La situación era grotesca: nosotros dos, el espíritu enriquecido por una década en Europa, parecíamos en esa mesa los parientes pobres de visita, unos paletos ignorantes de los códigos de la gran ciudad, y ellos tenían apariencia principesca, dos soberanos con evidente dominio del territorio. Imaginé a Estela en un suntuoso baño de mármol, desnuda, o no, con un tenue camisón de pura seda, empapado y adherido al cuerpo, masturbándose a través de la delgada tela, la cabeza echada hacia atrás, el pelo chorreando agua, los pezones erguidos, la lengua lamiendo los labios. Escuché sus gemidos muy cerca, como tantísimos años atrás, cuando nos acariciábamos, nos besábamos y nos manoseábamos en los interludios entre dos capítulos de Ser y Tiempo o La Ideología Alemana. Sentí una erección incipiente. Era la segunda del día, condenada a morir neonata.
Cuando volví a la conversación, Paula y Germán hablaban del exilio. Él nunca podría pasar diez años exiliado, dijo. Nosotros no nos habíamos exiliado, no habíamos sido ni exiliados ni inmigrantes, dijo Paula, solo expatriados por unos años. Para Germán el nombre no importaba, el efecto era el mismo. Según Paula no, el exilio conlleva la idea de forzado y permanente, en cambio la expatriación es voluntaria y puede terminar cuando uno quiera. Yo básicamente estaba de acuerdo con Germán. What’s in a name? Expatriados somos todos desde la expulsión del paraíso, que al fin y al cabo no nos había venido tan mal, porque un mundo inmutable y eternamente feliz… Si permanecían allí más tiempo Adán y Eva se habrían muerto de aburrimiento. Lo bueno si breve... La actitud de Paula en los últimos tiempos lo demostraba. Demasiada felicidad.
Estela recordó que cuando nos fuimos –exiliados o expatriados–, a Paula le faltaban apenas unas materias para recibirse: ¿Había terminado la carrera? No, dijo Paula, yo me había reciclado de filósofo a detective y sin el profesor en casa no se había sentido motivada y abandonó. En Madrid daba clases de inglés y preparaba material didáctico sobre lengua y literatura para editorial Santillana. ¿Y ahora? Ahora traducía. ¿Le gustaba? Sí. Qué curioso, nos reciclamos todos, dijo Estela, ella también había dejado la Facultad, se había cansado de tanto tejemaneje y tanto inepto y había encontrado lo suyo haciendo trabajo voluntario para una ONG dedicada a la depuración del agua con rayos ultravioleta en comunidades rurales pobres. ¿La empresa de Germán fabricaba ese equipo?, pregunté. No, él con la depuración no se metía, dijo Germán en un tono irónico.
La conversación salió del ámbito personal y se orientó hacia la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, el ataque terrorista a Charlie Hebdo, la inflación descontrolada, el asesinato de Nisman, la película japonesa que daban en el Arteplex. Desde el regreso, nadie se había interesado en mi experiencia de diez años fuera del país. Una y otra vez me había enfrentado a reacciones del tipo ¿diez años en Madrid?, yo estuve tres días, me gustó más Barcelona, y a continuación, loas al Corte Inglés, los Rioja, los Ribera del Duero. El narcisismo de mis interlocutores, casi todos con años de psicoanálisis, me había impresionado. No esperaba entonces que Estela se interesara en lo que habíamos hecho en Europa. Me equivocaba. De pronto levantó la copa, la hizo tintinear con golpecitos suaves de los palillos y anunció que nos daba la palabra. Quería saber qué lugares habíamos visitado, qué ciudades nos habían impresionado más y qué había significado esa experiencia para nosotros.
Vasto programa. Paula y yo habíamos viajado bastante, al principio con las superofertas de Rumbo y Vueling, alojándonos en hoteles con media pensión y había que aguantar a las familias numerosas, que eran las que aprovechaban esas ofertas con mayor frecuencia, pero después, cómodamente en nuestro propio coche y parando en buenos hoteles, hasta nos habíamos dado el lujo de hospedarnos en algunos Paradores. No había sido el Grand Tour de los nobles adinerados de los siglos XVIII y XIX pero a nuestra manera habíamos recorrido buena parte de Europa, habíamos descubierto el viejo mundo, y eso había marcado un antes y un después en nuestras vidas. ¿Cómo explicarlo? ¿Por dónde empezar? Paula no decía nada. Lo que más nos gustó fue sin duda Italia, Florencia, Venecia, Roma, dije yo. Estela me interrumpió. ¿Florencia, Venecia, Roma?, eso le gusta a todo el mundo. Ella pensó que íbamos a salir con algún pueblito perdido en la montaña del que ni siquiera había escuchado el nombre, como Alberobello, que ella conocía, no por haber estado ahí, sino por haberlo visto en un documental.
En ese momento sonó el iphone de Germán. Se excusó y se levantó de la mesa para contestarlo. Paula aprovechó para levantarse también e ir al baño. Y Estela se lanzó al ataque.
—¿La viste a Sandra?
—Cuando vuelva Paula, cambiá de tema, por favor.
—¿La viste o no la viste?
Sí, la había visto, aunque en el sentido más literal de la palabra, cuando Camila volvió durante las vacaciones de invierno, un día había ido a buscarla a casa de su madre, y Sandra se asomó al balcón y me hizo hola con la mano, eso fue todo, y tampoco Camila recurrió a algún artilugio, como antes, al principio de la separación, para provocar un encuentro entre su madre y su padre.
—Normal, está en otra –dijo ella.
—Además no tengo ningún interés en ver a Sandra –dije.
—No te creo –dijo–. Viste qué linda y joven está.
—¿No te comentó que yo había vuelto? –pregunté.
—Según Sandra, sí, me lo comentó, pero yo jamás lo registré, no sé qué pensar, una de las dos está chapita.
Paula y Germán regresaron al mismo tiempo.
—Sandra las pasó muy mal después que ustedes se fueron –dijo Estela–. No le resultó nada fácil criar sola a Camila. A los hijos hay que bancárselos, y las hijas adolescentes con las madres...
Paula hizo una mueca de disgusto. Le di un puntapié a Estela por debajo de la mesa y dije lo primero que se me cruzó por la cabeza–: ¿Sabían que fue Hiparco en el siglo II antes de Cristo quien tuvo la idea de dividir el día en 24 horas iguales?
Germán me miró con ojos como platos. Estela y Paula largaron la carcajada. Misión cumplida: ambiente distendido.
—El vino te está haciendo efecto, mi amor, tomá agua –dijo Paula–, y hablando de agua, a vos Germán, con tu empresa… Te debe ir bien ¿no?, el agua hoy...
—No me va mal –dijo Germán–. Se vende más agua en embotella que café o cerveza. Hay mucha guita ahí, es cierto, pero mi empresa no es embotelladora.
—Quién nos iba a decir hace treinta años que poner agua en botellitas iba a ser un negoción –dije yo.
—Hoy todo es mercancía y negocio –dijo Germán.
—Todo no, dijo Estela, yo trabajo para una ONG que instala miniplantas depuradoras con un costo de cuatro dólares al año por persona.
—Te podés permitir ese lujo porque tu marido gana un montón de guita, si tuvieras que ganarte el sustento con el sudor de tu frente –dijo Paula.
—¿Vos te ganás el sustento con el sudor de tu frente, Paula? No seas ridícula –dije.
Volvió el silencio difícil. Germán arrojó brasas a la hoguera–: El genio acá es Martín, cuando enseñabas filosofía, un plomo, viejo, ahora, en cambio… detective… fantástico, sos un personaje de novela, Sam Spade, Maigret, Marlow.
—Pues sí, el que tiene mejor vida es sin duda Martín –dijo Paula. Queja y reproche en el tono, nada de ironía.
—No lo niego –dije y me lancé a explicar con aire profesoral que vivimos en la era de la información, y la información fiable no viene de las autoridades ni está en los diarios ni en YouTube, para obtenerla y descifrarla hace falta un profesional idóneo, por eso el detective es esencial en la sociedad contemporánea y además es un trabajo creativo y estimulante.





























