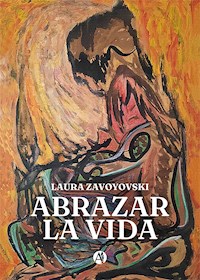
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Mi madre me enseñó que en la vida hay que compartir lo bueno. Que hay un Amor por encima de todo, que nos da origen, fuerza y sostén. Ella me inculcó que, ante todo, hay que compartir amor, ya que el amor cuanto más se reparte, más crece. Cuando se comparte el dolor es menor, y cuando se comparten las alegrías, se multiplican. Ese es el motivo por el que me atrevo a contar mi historia. Me animo a este relato con el deseo de plasmar experiencias que, de algún modo, puedan resultar útiles. Para mí es sanador; un permiso que me doy a esta altura de mi vida para rever momentos de tristeza, de dolor, de problemas, y otros de soluciones y felicidad. Me hace bien y me ayuda a seguir intentando comprender al ser que soy. Gracias Dios. Gracias Madre. Gracias Vida.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LAURA ZAVOYOVSKI
Abrazar la vida
Fundación Juntos Para Hacer Abrazar la vida / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3254-1
1. Relatos. I. Título. CDD 860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
A modo de prólogo
Salir a conquistar los sueños
INVIERNO
Un frío abrasador
PRIMAVERA
Los sueños florecieron
VERANO
Rebosante de toda clase de frutos
OTOÑO
Plenitud y calma
Palabras finales (necesarias)
Se cierra este telón
ANEXO
Tengo un río lejano
Humanidad
Entonces Nunca Siempre
La mamá
Luto
Mujeres
Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos.
Jorge Luis Borges
A modo de prólogo
Podría asegurar que este tipo de libros hablan por sí solos y no necesitan ningún texto preliminar, ya que su intencionalidad radica en difundir una vida que encuentra su cauce en una Fundación dedicada a “la recreación, socialización y expresión a través del arte, el juego y el verdadero encuentro entre jóvenes y adultos con déficit mental”, tal como lo destaca Laura en la biografía centrada en contar la aventura de Diana quien, desde la infancia, aprendió que aquel que da recibe el doble, aunque no espere recompensa alguna.
Diana, Laura; Laura, Diana, dos caras de una moneda que así caiga del anverso o el reverso solo ofrecerá una posibilidad, pues perder, en Abrazar la vida, también significa ganar, ya que la protagonista, al descubrir, con la ayuda de Alberto, el florecer espiritual de la entrega, alcanza a liberarse de un destino que, según cierto punto de vista, aparentaría haber sido signado por el infortunio.
“Un destino no es mejor que otro”, escribió Borges y, quizás, esa sabiduría iluminó el camino ripioso de los recién casados cuando se vieron despojados de dones como el trabajo y la presencia de los mayores de la familia, sostén ejemplar para dos jóvenes voluntariosos.
Como ya se dijo, cuando hablamos del otro también hablamos del otro que hay en uno, y es posible que Laura, al contar los avatares de Diana, incluya la lucha que cada mortal debe enfrentar en los pasajes de la infancia a la adolescencia, de la adultez a la madurez, hasta finalmente arribar a los umbrales de la alta edad. ¿Qué diferencia hay entre los tránsitos de unos y de otros? El de la singularidad, me atrevería a responder, ya que no hay dos personas iguales. Pero tal vez sí iguala a los que poseen vocación de servicio, que en este caso alcanza su cúspide al crear la Fundación Juntos Para Hacer.
Con prosa transparente, Zavoyovski deja fluir los acontecimientos para que el lector encuentre amena la lectura y la voz de la narradora no se interponga entre las de los protagonistas: abuelos, padres, tíos, amigos, compañeros de estudios de Diana Alvarez y Alberto Krause, su esposo, que en los primeros capítulos deslizan sus existencias con armoniosa placidez.
El marco histórico, según la época, reflejará los porqués de las angustias y los conflictos que, a pesar de afectar la cotidianidad de los personajes, no desestabilizan la sólida unión de dos seres que se aman.
Si bien la mayor parte de la trama transcurre en la zona norte del conurbano bonaerense, en el periplo interno y externo de la pareja, podremos reconocer qué nos ha sucedido a la mayoría de los argentinos a lo largo y a lo ancho de la patria.
A veces las situaciones se repiten involuntariamente y signarán a la nueva generación a tomar decisiones similares. No voy a adelantar cuáles porque las irán conociendo con el correr de las páginas. Solo me remito a comentar que la maternidad excede el mero hecho de reproducción de la especie y ese sentimiento es el leitmotiv que apela a las cuerdas sensibles de los que entren en Abrazar la vida con la delicada actitud de quien se atreve a explorar los mundos ajenos.
Tengo la convicción de que el arte salva. Y no únicamente a las personas con capacidades intelectuales diferentes, sino a todos aquellos que en alguna encrucijada se preguntan por el verdadero sentido de la vida. Como las certezas suelen ser la marca de los fanáticos, prefiero suponer que la creatividad impulsó a Diana Alvarez a tener programas de radio, publicar poemas, cuentos, ser jurado de concursos, organizar talleres literarios, editar revistas e incursionar en la escultura y la pintura.
Las cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno) dividen el libro, quizás para destacar que es ineludible recorrerlas, aunque uno se aferre, ingenuamente, a una primavera eterna.
Hay una inocencia del corazón que sobrevuela la intensidad del frío o del calor, tal vez para atemperar la noción de ambigüedad que es inherente a todo ser humano. Todo es directo y apunta a ejemplificar y enseñar para que no queden dudas de que la única llave que funciona es la de la bondad y el altruismo.
La religiosidad y la fe son otras de las columnas que sostienen el devenir constante de las situaciones, así sean de dicha o de tristeza. Como sabemos, el presente es solo un habiendo sido que se va presentando y, cuando cierren el libro de Laura Zavoyovski, que abarca el pensamiento, la acción y el sentimiento de Diana Alvarez, ese presente de la lectura se convertirá de inmediato en pasado.
Somos tiempo. Estamos hechos de su implacable avance y de su misterio. No pretendamos desentrañarlo. Conformémonos con compartir las experiencias de una mujer que nunca se ha dado por vencida.
Silvia Plager
Escritora
Salir a conquistar los sueños
Es una verdad de Perogrullo que hay muchas historias de vida conmovedoras que merecen ser compartidas. Las que no abundan sobre esta tierra son las posibilidades concretas de dar con ellas, y narrarlas.
Abrazar la vida es una biografía que venía ensayando en mi cabeza, años antes de que Diana Alvarez me convocara a la aventura de escribirla. Quizá porque conozco lo suficiente a la protagonista, tuve la certeza de que la suya sería, tarde o temprano, una de mis historias.
Ella se acercó con la idea de construir un relato sobre uno de sus más preciados proyectos (Asociación Nuestro Hacer, allí por 2015), y yo la convencí de que, entre familia, pinturas, prosa y emprendimientos, su obra más lograda era su vida en sí (nada menos) y que, dentro de ese enjambre de vínculos profundos, situaciones adversas, enfermedad, mudanzas, soluciones, amores y sueños, se podría contar aquello, y más.
Nos encontramos, en varias ocasiones, a lo largo de dos años de trabajo. Ella me narró distintas circunstancias vitales y los sentimientos asociados a cada una de ellas. Yo reproduje fielmente su decir y su sentir. Aquí, el resultado.
Un proverbio chino reza que una vida puede dividirse en dolor, placer, amor y felicidad. Partiendo de esas cuatro emociones, fragmenté la historia en invierno, primavera, verano y otoño. Asocié el crudo invierno a una infancia que fue amorosa, pero en la que Diana debió autoprotegerse y cobijarse de lo exterior en determinadas circunstancias amenazantes. La primavera encajó, perfectamente, con la adolescencia y la juventud en las que el placer y la esperanza primaron. El verano llegó hermanado al amor por la familia, el trabajo y la imperiosa necesidad de salir adelante. Por último, el otoño, en el que, con el deber cumplido, todo es felicidad y gratitud.
En cada etapa, mi heroína salió a conquistar sus sueños, empezando por abrazar la vida, que no es otra cosa que transitarla (sin retenerla; tampoco precipitándola), paso a paso y momento a momento.
Laura Zavoyovski, 2022.
INVIERNO
Un frío abrasador
Unas vidas sin invierno, ¿qué clase de vida serían?
¿Qué clase de vida son vuestras vidas de niños perennes y estivales?
La permanencia de la semilla bajo la nieve: también esto nos es dado conocer.
Y valorar.
Alessandro Baricco
Benditas nuestras raíces, más o menos afortunadas,
y benditos los que podemos afirmarnos en ellas.
Diana Alvarez
Diana María llegó al mundo un domingo, día tradicionalmente vinculado al sosiego, a la piedad y a la familia, que se completaba con Manuel Alvarez Martínez y Paz María Esther Giménez Somoza. Fuecriada para adaptarse a la vida, con todo lo que esta deparase.
Aunque un tanto venidos a menos, los Alvarez mantenían los hábitos, las relaciones y el nivel cultural de la clase media–alta de la época. Manuel, originario de Toreno (León, España), era un comerciante acomodado y de corazón piadoso; curioso, con ansias de aprender cosas nuevas cada día, y elevarse.
Por su parte, Esther estaba a poco de jubilarse como directora de la Escuela Nº 4 de Martínez, tras casi tres décadas de servicio. Dueña de una carrera docente intachable, brindaba clases particulares de asignaturas puntuales o de idioma castellano. Pacífica y decididamente creyente desde la acción (hacía lo que decía), consideraba que cada uno tenía una misión en la vida, y que aquello constituía la verdad y el compromiso propios, ante Dios y los hombres.
La familia vivía con la abuela Victoria. ¿Qué decir de ella? Merece un capítulo aparte.
* * *
Debido a que la dueña de casa no se daba maña con la cocina y la limpieza, a diario Marcela se encargaba de las tareas domésticas y las compras. Había llegado a la casa a los catorce años y, con el correr del tiempo, fue una más de la familia. Esther la incentivó a estudiar y a progresar. Para Diana, Marcela era una segunda mamá con la que tenía empatía y complicidad en este hogar algo peculiar, donde los usos y las costumbres no se habían adecuado, precisamente, a la llegada de la pequeña; por el contrario, era ella la que se adaptaba a quienes, por su edad, podrían haber sido sus abuelos.
La infancia de la chiquita no fue mimada ni llena de juguetes; en cambio, resultó exigente y, de a ratos, solitaria. Su educación fue estricta y algo distante. Era querida como la que más, pero aquello no se verbalizaba. Sus padres, no muy afectuosos en gestos, bien sabían de sus habilidades y potencial, mas no la elogiaban con el fin de evitar que creciera vanidosa y petulante.
Era sensible y despierta. Madura, aparentaba ser mayor al número de velitas que soplaba cada cumpleaños. Esther supo contener esa sensibilidad; la cultivó y la hizo crecer, respetando sus procesos y sus tiempos. Enseñó a su hija a caminar recto en la vida, peregrinando por la buena senda.
—No hay que hablar por hablar; uno corre el riesgo de equivocarse —le señalaba—. Abrí la boca, segura de lo que decís. De lo contrario, es mejor callarse.
* * *
Aprendió a leer y a escribir a los cinco años gracias a una innovadora técnica creada por su madre; una mezcla del método global de enseñanza de la lectoescritura1 y el fonético2. Para llevar a cabo su cometido, la docente experta fabricó más de cien cartones escritos a mano con su prolija letra caligráfica.
Previo a su ingreso a primaria, concurrió al jardín de infantes del colegio de monjas Instituto María Auxiliadora en San Isidro. Los primeros días allí, poco acostumbrada a salir sin los suyos, pedía a gritos la presencia de alguien cercano a sus afectos; para sorpresa de la señorita a cargo, no pedía por Esther ni por la abuela.
—Quiero ir con Mercelita —clamaba, refiriéndose a Marcela.
Tras un semestre de preescolar, comenzó primer grado en la escuela en la que su mamá había sido directora. Con un nivel superior al de sus compañeros, se aburría como una ostra en clase y, como conocía de sobra lo expuesto en el pizarrón, con su imaginación se transportaba.
A la educación formal, se sumaron clases de idioma (en principio, inglés; luego se añadiría el francés), corte y confección, piano; labores que toda niña de su edad debía conocer y dominar, dadas las amistades de significativo poder adquisitivo y sobresaliente instrucción que asiduamente agasajaban a los Alvarez en sus residencias, para tomar el té y jugar a la canasta, o frecuentaban su casa de la calle Sáenz Valiente en Martínez.
Aquella era una vivienda solemne y pesada de paredes sólidas, cortinados de colores apagados, adornos señoriales y apliques de luces refinados y aparatosos. Con rejas de estilo colonial, construida en 1919, pertenecía a Esther, quien la había adquirido en 1946, con la herencia que le había dejado Florentino, su padre. Margarita, su mamá, había fallecido cuando ella era una beba de meses. El viudo, al quedar solo con dos niños (Esther e Ignacio, algunos años mayor), celebró segundas nupcias con una mujer que, presa de los celos, manifestaba, día y noche, el rechazo que sentía por la chiquilla. La convivencia se volvió tortuosa, lo que habría impulsado a la pareja a continuar su vida junto a Ignacio, ya preadolescente, y a dejar a Esthercita a cargo de Victoria, su tía soltera, hecho que no resultaba extraño a principios del siglo XX.
La vida la había golpeado y asustado bastante, sin embargo, Esther había trasmutado temor y amargura, en fuerza. De mayor, acostumbraba decir: Hay gente a la que la desgracia la hace mala, y hay gente a la que la desgracia la hace buena. A ella, el dolor la había amansado. Dulce como era, jamás guardó rencor ni se pronunció respecto de cómo su progenitor había actuado. Estoica, no criticaba el accionar de los demás. Uno no sabe qué pasaría si estuviéramos en los zapatos de otras personas, solía manifestar.
Así era ella. Se esforzaba en comprender las razones de los otros, conciliar, brindar escucha y ser solidaria. Según su sentir, la función de la mujer era tener faldas lo suficientemente anchas como para cobijar a propios y a ajenos.
Estaba satisfecha con la vida que llevaba, y con sus logros. No era para menos: en una época en la que la mujer subsistía (y resistía) relegada de los cargos principales y de lo público, había alcanzado la cima del reconocimiento en su área. Ya jubilada de su puesto directivo en la escuela estatal, fundó el Instituto Cultural Juvenilia3, sobre la calle Coronel Vivot (actualmente lleva otro nombre) en Acassuso, al que su nena asistió de segundo a cuarto grado. Allí las clases casi personalizadas se destinaban, principalmente, a jóvenes de familias de buen pasar económico y posición social destacada: los Lacroze, los Roca, los Phillips, los Von Coburg aunque, del mismo modo, asistían los hijos de los comerciantes del barrio.
* * *
Manuel, por su parte, era muy español. Amaba todo lo que lo vinculara a su tierra, a la que soñó retornar hasta sus últimos días: la literatura y la historia ibéricas, así como las visitas a los museos donde buscaba (y descubría) vestigios de su terruño, pedacitos de su tradición y algo de sus costumbres.
Las rejas de la vivienda de Martínez lo retrotraían a las cancelas españolas. El aljibe instalado en el jardín le recordaba al pequeño pozo del que sacaba agua en su infancia. Y hasta, en una oportunidad, encargó a un artesano una mayólica de Santiago Apóstol4, del que era ferviente devoto. Consideraba que esa imagen, con la fuerza de la espada y de la fe, ampararía el hogar por siempre.
No adoraba menos a la Argentina; era serio y comprometido con el país que había adoptado para madurar, desarrollarse y morir de viejo. Participó de la que se recuerda como la Defensa de la Catedral de Buenos Aires, ocurrida el 12 de junio de 1955. Permaneció esa noche, junto a más de cuatrocientos hombres y mujeres, impidiendo que grupos reaccionarios de la Alianza Libertadora Nacionalista incendiaran el templo.
* * *
Victoria había pertenecido, junto a su hermano Florentino, a una familia de muy buena posición económica. Su madre, nacida en Paraguay a principios del siglo XIX, le contaba que, de niña, caminaba con un esclavo adelante y otro atrás. Su prole había sido dueña del cerro Lambaré5, de muchas hectáreas. En ese cerro, contaba, habrían enterrado sus pertenencias (platería, joyas, armas) antes de huir cuando se desató la Guerra de la Triple Alianza, en 1864.
Llegaron a Buenos Aires con algunos de sus esclavos; entre ellos, Librada quien, años después, ya liberta y desempeñándose como empleada de la familia del general Bartolomé Mitre, entregaba parte del sueldo a sus expatrones que, en ese momento, atravesaban serias dificultades económicas, en agradecimiento por el trato recibido y por haberla traído consigo a una tierra de paz.
Hasta trasladarse a Martínez, Victoria alquilaba una casa en el barrio porteño de Caballito donde vivía con su sobrina y Marcela, la posterior ahijada de Esther.
Si bien era una mujer sola, tenía un pasado. Había dedicado su juventud, íntegra, a cuidar de sus sobrinos. De grande, decidida a hacer su propia vida, enfrentó la tragedia: su gran amor falleció en un accidente, una semana antes de casarse con ella. Sobre aquello casi ni se manifestaba.
Para la criatura, abuelita (así la llamaba) era un personaje sacado de un cuento. Podría haber sido la abuela de Caperucita. De nariz prominente, recogía sus cabellos ya canos en un prolijo rodete durante el día, y los peinaba haciendo minuciosas trenzas a la hora de dormir, cuando se la podía ver por los pasillos envuelta en unos larguísimos camisones estampados de pequeñas flores y muchas alforzas.
Nacida en la década de 1880, era un ser generoso y perseverante; una anciana adusta y algo terca. Su ánimo no era sereno, ni su carácter dulce. Con solo ver su atuendo, Diana advertía sus cambios de humor, antes de que se pronunciara a la mañana. Si el batón era colorido estaba alegre y entusiasta; si era oscuro, sin dudas, andaba con los pájaros volados.
Era una persona de fe. A diario dedicaba una hora completa a la oración. Lo hacía en su habitación, donde había instalado un pequeño altar flanqueado por estatuillas e imágenes de Ramón Nonato, Antonio de Padua y Judas Tadeo, entre otros tantos santos a los que pedía su intercesión.
Amante de la lectura, la suya era compulsiva. Siempre tenía algo a mano para hojear. Empezaba, a primera hora del día, con el diario que amanecía en la puerta. Le gustaban las revistas femeninas y “las novelitas” (así las llamaba), pequeños volúmenes de encuadernación barata, cual libros de bolsillo. Eran historias de detectives (de policías, decía ella) y del Lejano Oeste. La pequeña era la encargada, junto con Marcela, de traérselas del quiosco o coleccionarlas para luego permutarlas en algún centro de canje o feria de libros. De la misma manera, Victoria las intercambiaba con sus amigas de toda la vida.
Compinche de su nieta, hacía un esfuerzo enorme a la hora de narrarle cuentos infantiles, básicamente porque no poseía la mínima gracia para ello. La suya era siempre la misma historia, aunque las peripecias del hombre con botas de siete leguas variaban un poco (no mucho). El relato era brevísimo.
—¿No fue un poco corto el cuento, abuelita? —se quejaba la niña.
—Y bueno, es que el hombre camina rápido —alegaba, en su defensa, la anciana.
Victoria amaba a esa pulga delgada y de ojos vivaces y ambicionaba que se convirtiese en una mujer plena. Ella instaba a su nieta a asimilar todo cuanto pudiese.
—Si el día de mañana no tenés quién te haga las cosas, sabrás hacerlas. Si en cambio, tenés la suerte de contar con alguien que las haga por vos, sabrás cómo pedir lo que querés, y apreciar las cosas bien hechas.
La educaba con el ejemplo. Ecónoma indiscutida, era de lo más habilidosa. Para trabajar se calzaba un coqueto delantal con el fin de preservar su ropa, y había un detalle que la definía: aunque de entrecasa, usaba siempre alguna joya y sus infaltables pendientes de brillantes (nunca bijouterie).
En invierno, al volver de la escuela, con solo distinguir el aroma que, proveniente de la cocina, inundaba todos los ambientes, la nena saltaba de alegría cuando advertía que doña Victoria la deleitaría con uno de sus manjares.
—¡Qué rico, abuelita! —gritaba desde la puerta—. ¡Hiciste torrejas!
* * *
Marcela, la ahijada de doña Esther, cuidaba amorosamente a Diana. Le preparaba la leche con cierto dulzor, que hacía que la tolerara bien (no le ocurría con la leche sola). Además de velar por sus comidas, la bañaba y preparaba para ir a la cama. Le tenía una paciencia infinita. También era la que la arropaba con piloto, botas y paraguas para salir a la puerta de calle con los barquitos de papel que armaba Esther con dedicación. A la peque le gustaba observarlos navegar en los charcos de la vereda, o alejarse doblando la esquina, arrastrados por la corriente. Además, la acompañaba a explorar el mundo.
—Mercelita, tirate y mirá —le ordenaba, acostada sobre el tupido pasto del jardín—. El cielo, no; hacé fuerza con los ojos y podrás ver el espacio.
A la hora de la siesta, cuando todo era silencio y quietud, se iba hasta su cama.
—¿Estás numiendo? —al tiempo que le tocaba la panza o le levantaba los párpados.
Así lograba la atención de quien, hasta el fin de sus días, procuró lo mejor para ella. Fue, sin dudas, en esa casa, su mayor aliada.
* * *
Eran buena gente. Se codeaban con personalidades destacadas de la cultura con las que compartían la pasión por el conocimiento, el arte, la música, la literatura, la danza y los placeres de la vida en su justa medida, como correspondía.
Uno de los personajes a los que Manuel, Esther y Diana visitaban con cierta constancia era el periodista Francisco Ortiga Anckermann6. Vivía con su esposa María Luisa (Mary, amiga entrañable de la abuela) en la zona de Retiro, en un departamento lujoso. Allí, la criatura era cuidada y entretenida por alguna de las asistentas, mientras los mayores conversaban de sus asuntos.
Entre tanta madera lustrada, mármoles y ornamentos dotados de gran hermosura, llamaba poderosamente la atención, el estudio, elegante y sobrio de este señor notable que, allá por 1934, se había hecho popular por haber escrito un best seller: Antología del Disparate. Apenas entrar, se podía ver sobre su escritorio, un bloc de hojas de un tono dorado intenso que llevaban su nombre completo en el margen superior. Tío Paco, como lo llamaba la pequeña, de puño y letra, en una ocasión, escribió, en aquel distinguido papel personalizado, una poesía inspirada en Diana a la que profesaba un sincero cariño.
Hoy, ya en su madura adultez, ella conserva recuerdos sumamente nítidos. Por ejemplo, aquella frase tallada en una madera finísima, que yacía colgada en el recibidor de los Ortiga Anckermann. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Le intrigaba entonces.
—Diana quiere saber qué significa —compartió, un día, Manuel a su amigo.
Tío Paco, que ya rondaría los setenta años, la sentó en su regazo y le explicó:
—Yo ya perdí casi todo el pelo y tu padre va por ese camino. Bueno, lo que quiere decir esa frase es que el pelo podrá caerse, pero jamás vamos a perder nuestras costumbres y picardías —aseguró guiñándole un ojo, y todos rieron a carcajadas.
* * *
De igual forma, Diana se acuerda de Francisco Luis Bernárdez, primo lejano de Esther quien, aparte de poeta, era un diplomático influyente. Con él llegó a tener un trato cordial, y hasta le mostró poesías y versos de su autoría.
—Tenés buenas cualidades para escribir —opinó el creador de El buque y La ciudad sin Laura, entre otras tantas obras—. Si es tu vocación, seguí adelante; lo hacés bien.
Ella supo aprovechar al máximo los encuentros con este hombre tan único que, para muchos, integra el Olimpo de las letras argentinas, junto a otros dioses de la talla de Leopoldo Marechal, de quien fue amigo inseparable.
* * *
Entre otras tantas amistades y conocidos con los que los Alvarez solían reunirse, se encontraban los Payá. Esther, en sus años de juventud, acostumbraba a hospedarse cada verano en su vivienda de Mar del Plata.
Aquellas eran unas vacaciones extraordinarias. Los Payá eran socios del Ocean Club, balneario selecto ubicado en la zona más exclusiva de la costa marplatense. Para llegar hasta la antigua rambla o el faro, en transportes tirados a caballo de lo más singulares, fabricados en madera y mimbre (denominados “canastitas”), emprendían una excursión de media jornada. La cita era a las cinco, para el té, hora en la que las mujeres cuchicheaban sobre moda y temas de la prensa rosa (los últimos chismes sobre las hermanas Silvina y Victoria Ocampo, por ejemplo), mientras que, en mesas aparte, los hombres debatían sobre la coyuntura política y económica.
En Buenos Aires, Victoria, en compañía de su sobrina, y ahora, de su nieta, cada tanto, se juntaba con los Payá. Para estas tertulias, la nena contaba con ropa especial: vestidos de etiqueta, tapados, sombreros, guantes y zapatos de la más fina cabritilla; atuendos que la hacían sentir envuelta en múltiples géneros y texturas (como arrepollada, según su propia descripción).
Se aburría a lo grande ya que, distinto a lo acostumbrado, allí no la enviaban con el personal doméstico a la cocina, sino que participaba del ágape. La mantelería, la vajilla y la platería la impresionaban por demás, y el hecho de que los sirvientes usaran guantes blancos le generaba cierto temor. Atenta de no codear inapropiadamente ni manchar el mantel, no hacía más que estirar sus brazos para tomar un sabroso scon o algún utensilio, que esas manotas enfundadas y presurosas acudían a alcanzar lo necesario.
—Ante cualquier duda sobre cómo manejarte, me mirás y yo te digo qué hacer —le marcaba Esther.
* * *
Donde la niña podía andar menos circunspecta, aunque no al ciento por ciento, era en lo de su amiga Beatriz Von Coburg. Beatrice de Sajonia–Coburgo y Gotha (tal su nombre completo) había nacido en el seno de una familia perteneciente a la nobleza europea. Ahora, en Buenos Aires, tanto ella como su hermana mayor, Claudia, asistían al instituto fundado por doña Esther.
Jamás ostentaron su condición de altezas reales (ambas eran princesas). Vivían en una casona cercana a lo de los Alvarez que habría pertenecido antaño (al menos eso se decía) al escritor y político Raúl Barón Biza.
Para Diana, la mansión era como un laberinto misterioso. Los pasillos o especie de pasadizos tenían un nombre, cual calles: de los suspiros, de los recuerdos, del estanque. Con su amiga y la hermana de esta jugaban en los patios de estilo español, en los jardines y en la galería cerrada adornada por dos armaduras (como estatuas) a las que la pequeña procuraba no dar la espalda. En especial, cuando Beatriz y Claudia se disponían a relatar historias de sucesos terroríficos que, según ellas, acontecían en su castillo de Europa. A modo de ejemplo, aseguraban haber visto deambular, no una sino varias veces, al jinete sin cabeza. Como la invitada no daba crédito a esas leyendas fantásticas, las chicas recurrían a su madre.
—Ya les dije que no hay que hablar de fantasmas con otras personas. De todas maneras, a nosotros no nos hacen nada porque viven allí desde mucho antes —manifestaba Denyse Henrietta de Muralt, evidentemente convencida de que cohabitaban su hogar con alguna que otra presencia.
A Diana aquello no le hacía gracia, pero lo soportaba, con tal de jugar con sus compañeras. El bingo de chocolate era uno de sus entretenimientos preferidos. Cada participante debía ingerir una determinada cantidad de trozos de chocolate de acuerdo con el número que salía en la lotería. Se pasaban tardes enteras atragantándose con pasta y manteca de cacao, al cabo de las cuales, la hija de los Alvarez volvía a su domicilio conducida por un chofer, sentada en el asiento trasero de un coche pomposo y reluciente.
—Dejá de comer chocolate, que te va a dar urticaria —le recriminaba Esther.
—Bueno, pero era mi turno y no podía dejar de jugar —se amparaba la niña.
—¡Pasá el turno! No vas a ir más si seguís haciendo esto —insistía la señora.
Su hija estaba dispuesta a brotarse, pero ¿dejar de jugar y divertirse? ¡Eso, nunca!
* * *
Por aquellos años, a Diana le gustaba acompañar a su madre a cobrar la jubilación al Banco Provincia, en pleno centro de San Isidro. Iban en colectivo y retornaban en tren. De vuelta, apenas se bajaban en la estación Martínez, Esther le compraba algún detalle: un juego de cartas o alimentos en miniatura y de goma, que su hija daba de comer a sus muñecas.
En una oportunidad, la llevó a la juguetería cercana, decidida a obsequiarle algo más importante, y no una pavadita como siempre.
—De esta vidriera, vas a elegir una cosa. Solo una —le mostró.
Y en eso, ambas vieron que, del otro lado del cristal, a un chiquito indigente se le iban los ojos ante tantos chirimbolos.





























