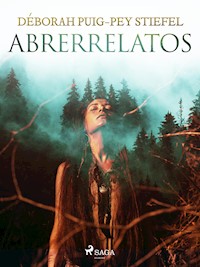
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La materia de los sueños se cuela por todos lados en estos quince relatos cortos de Déborah Puig-Pey Stiefel. A veces como un torrente onírico, sin más. Otras porque vamos a encontrar que la identidad y la memoria de los personajes están atravesadas por la fantasía. "Abrerrelatos" es un libro hecho con palabras precisas y mucha imaginación. Los cuentos nos enganchan y nos recuerdan hasta qué punto lo extraño corre por las venas de eso que llamamos realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Déborah Puig-Pey Stiefel
Abrerrelatos
Saga
Abrerrelatos
Copyright © 2017, 2022 Déborah Puig-Pey Stiefel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374788
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Abrerrelatos
Retablo de bodega
Sebastián Plautt Amorós llevaba las cuentas minuciosamente. No sólo las que se referían al valor de su hacienda, también llevaba el inventario del tríptico, cada vez más penosamente, casi forcejeando; le habían tocado tiempos de devaluación.
No podía señalar con exactitud la edad de aquel retablo, pero oyó decir a su abuela que lo pintó un sacristán dieciochesco queriendo emular uno que había visto en Roma. Se decía que pasado el tiempo ese pintor anónimo fue olvidándose del modelo y lo retocó hasta el día de su muerte, añadiendo tantos detalles y figuras que pronto tuvieron que ser cada vez más pequeños. También contaba que lo había restaurado el forastero que más tarde fue su marido: invitado a la casa familiar allá por 1920, un alemán, joyero de oficio, procedente de Rauschenberg, quien salvó al tríptico de desaparecer en una inundación bajando al sótano con unas redes de pescar. Lo sacó cuando la tabla izquierda ya había empezado a desdibujarse y se había resquebrajado el pan de oro.
Uno y otro habían reflejado en las tablas lo que su imaginación había querido. El autor, llevado por una embriaguez onírica desencadenada por la impresión que le causó una obra devota; el restaurador, queriendo invocar el amor de la dueña, reinventó todo lo que se había ahogado en sus bodegas.
Eran tres tablas abigarradas de escenas y motivos, unidas por dos juegos de bisagras de hierro. En una esquina, con letras que no se pintaron, sino que se horadaron en la madera, rezaba un omnia vanitas como única rúbrica. Al fondo, aparecía el cielo iluminado por un azul traslúcido sobre tres montañas remotas que amparaban palmeras, valles y huertos, diseñados como un cortejo minúsculo. Debió ser un fondo despejado al principio, antes de que el sacristán llenara el retablo de seres y cosas. Debió ser la pintura sencilla que se adivina: un santo tomando las aguas del bautizo, dos naves blancas, un libro carmesí, las tres montañas ejemplares a lo lejos. Todo lo añadido se sobreponía: cabras, desnudos retorcidos, lunas de diversos colores, huevos de leviatán, ríos enfurecidos que se entrometían en hogares y templos, fuego, escuadra y compás, oro, coronas negras, mandrágoras, aves celestiales o virulentas...
La pieza tenía una historia larga, atiborrada de pormenores y datos, nombres y fechas. Había servido a varias generaciones, pero para Sebastián empezaba a ser inútil. No sabía decir por qué el mundo había cambiado y con él la eficacia del tríptico. Sentía una gran nostalgia de algo que sólo había oído contar. Muchos Amorós habían contemplado el retablo y todos habían encontrado en él alguna súbita inspiración: Julio Amorós partió a las Américas tras haber soñado con las naves que flanqueaban al santo.
Teresa Amorós, la bisabuela de Sebastián, creyó oír el grito de una raíz de ruda, la recordó pintada en el tríptico y la usó para curar un herpes que la mortificaba. Su salud fue tan robusta que sobrevivió a toda la descendencia local de aquella planta.
Isabel Amorós se fijó en los cuerpos contraídos que el sacristán pintó como si purgaran penas, pero que a ella le parecieron rapsodas expresivos y delicados. Isabel llegó a bailar ante el mismo zar. Su arte no lamentó haber nacido en tiempos de Pavlova, sino que hechizó a todos con la misma gracilidad con que ella había absuelto a los penitentes del retablo.
María Amorós, la abuela de Sebastián, aceptó un matrimonio concertado con el joyero de Rauschenberg porque le pareció un joven santo y le conmovió su restauración del tríptico. Al verlo en la bodega, empapado y enardecido como un nuevo cristiano, creyó que esa coincidencia era mejor que esperar el amor.
Todos habían encontrado en aquella pintura algún amparo, algún precepto, un desenlace o una intuición. Todo, además, estaba escrito en un diario. No sólo aquellas ocasiones en que el tríptico había cambiado el rumbo de algún miembro de la familia, también todas aquellas reflexiones o instintos que había despertado. Hubo un tiempo en que el tríptico dio tanto que hablar y despertó tantas curiosidades que la familia tuvo que trasladarlo al sótano para que con ese disimulo las visitas y las habladurías se calmaran. Los Amorós temieron que el tríptico cayera en algún peligro, algún mercadeo o suspicacia social, y que con ello perdiera la soledad que tanto convenía a su contemplación. Fue entonces cuando empezó a escribirse el diario: el contemplador se encerraba en el sótano y anotaba.
De ese sencillo ritual se beneficiaron también otras gentes: amigos, miembros del servicio doméstico, menesterosos de esperanza, huéspedes y vecinos, proveedores, colegas, mendigos, pretendientes y peregrinos.
Sebastián Plautt Amorós ya no veía nada. Se encerraba en la bodega, levantaba el lienzo que cubría el tríptico y lo miraba largamente. Estudiaba las figuras, analizaba las formas, comparaba los matices. Buscaba reductos desconocidos que hubieran escapado a la mirada habitual. Desmenuzaba las escenas intentando descubrir nuevos símbolos en ellas. Extrañamente, no trascendía lo literal; miraba y veía lo obvio. Sabía del imaginario que el tríptico había suscitado en tantos otros hombres y mujeres distintos y él se quedaba ahí mirando, sentía flaquear su mente y secársele y se la imaginaba como un huesecillo de codorniz enterrada para que la lamieran los perros; se humillaba releyendo las lozanas ocurrencias de sus antepasados.
Y lo más penoso: no puede olvidar ese antídoto contra lo maravilloso que se le presenta como una pesadilla serial: El mundo se ha operado de cirugía estética, se levanta en mitad de una sala quirúrgica, se contonea con su cabeza de globo terráqueo cubierta de vendas y camina hacia el tríptico con los brazos extendidos. De vez en cuando, el globo se palpa las heridas de la intervención, se hincha, succiona algo así como silicona o plástico y escupe un flujo pegajoso que se adhiere y fulmina. Ya nunca más una visión portentosa en la vieja madera, tan sólo el miedo pueril a esa momia que cobra vida.
Sebastián ha llegado a una conclusión: el tríptico ha sido agotado. Aún hay en el hogar suficiente rescoldo como para que las tablas se consuman en un pequeño infierno. Se le cruza la idea fantástica de que el retablo arderá para siempre, difundiéndose en chispas y pedazos microscópicos.
Se quedará allí, mirando, hasta que todo se haya vuelto ceniza.
La Agenda Kronos
La “Agenda Kronos” cambió la Historia. Nadie podía sospecharlo entonces, cuando ese utensilio de apariencia inofensiva, tapas de piel sintética, separadores de plástico y anillitas de metal, se puso de moda rabiosa en el mundo entero. No es que tuviera nada especial. De hecho, no era ni siquiera original, era un remake de modelos antiguos, como los que antaño habían poblado las mesas de tantas oficinas anodinas, con sus hojas ribeteadas en rojo y un horrendo soporte para empotrarlas. La “Agenda Kronos” era un modelo de bolsillo.
Tampoco es que fuera un objeto bonito. Se descosían las costuras del lomo y llevaba siempre, en la contracubierta, la descolorida reproducción de una obra pictórica que se malograba con la sobreimpresión “Kronos, Agenda Anual”.
Así que no era un objeto bonito. Bien mirado, era horroroso; nunca nadie pudo explicarse, inteligiblemente, cuál fue la causa de su éxito.
Fue un acierto, parece ser, fabricar ejemplares distintos. Algo así como agendas con sorpresa.
El año, claro está, era el mismo para todos, pero en cada página, flotando bajo una fecha encarnada, se leían pequeñas frases, pedacitos de sabiduría variopinta, refranes populares, fragmentos del ingenio de algún autor. Sentencias que habían convulsionado al mundo, o lo habían destrozado o divertido, trocitos de la Biblia, del Corán, de El capital, antiguos proverbios chinos, anécdotas de Chesterton, pensamientos de Santo Tomás, máximas feministas, recetas milenarias, poemas indios... Todo lo que el mundo había pensado lo llevaba impreso la “Agenda Kronos”, despedazado en cientos de volúmenes diferentes, desplegando en un inmenso abanico de hojitas de papel el esfuerzo brutal que siglos y siglos habían sufrido para entender algo de algo y poder decir algo sobre algo.
La gente se aficionó a esta agenda. Mejor aún, la compró desesperadamente, la usó con furia metódica, la intercambió, la regaló, esperó anhelante el año siguiente con las nuevas frases que deparase una nueva agenda. Y fue extraño y milagroso. El mundo, como hechizado por una corriente de organización, se aplicaba en asumir y practicar la parte de saber colectivo que había tocado a cada uno, en cada agenda, cada día.
Naturalmente, los saberes eran contradictorios. Pero eso fue lo que nos salvó: el ávido banquero, un martes de octubre, gracias a una frase de Engels u otra de San Agustín, juraba ascetismo o vendía sus préstamos a precio de saldo. El hombre sesudo aprendía los tesoros de la frivolidad. El político obsesivo hacía voto de silencio. El tímido asténico tomaba la filosofía de un magnate. Sacando un poco aquí, poniendo un poco allá, paulatina y misteriosamente, todo fue equilibrándose de tal modo que hoy en día ya no hay exceso, ni dogma, ni dominio que dure más de un día en ninguna parte. No somos ya ni demasiado ricos, ni demasiado pobres, ni creyentes ni descreídos, ni pusilánimes, ni extremistas, ni siquiera moderados. Ha surgido el milagro de la verdadera individualidad, donde cada cual, en este océano magnífico, paraíso de la relatividad y del todo-es-según-se-mire, sabe mostrarse cauto y distinguido a la hora de ordenar su agenda y su vida.
Hoy conocemos tres verdades. Que mientras queden trocitos de cosas dichas, viviremos en el mundo que no pudieron conseguir todas las revoluciones de la Historia. Que todas las revoluciones de la Historia, convenientemente troceadas, impresas y mezcladas, funcionan.
Y que el cuadro reproducido en nuestras agendas, que no es otro que Saturno comiéndose a sus hijos, fue aceptado invariablemente sin rechistar: sabíamos, en el fondo, que al Tiempo hay que darle algo de carnaza. Algo mitológico y siniestro con que entretenerlo, para que nos deje en paz.
El proyecto
De repente quiero preguntar quién es “Yo”
Gustav Meyrink , El Golem
He atravesado el mundo varias veces. He viajado de Roma al Tíbet, he hablado con coptos, eremitas, lamas. En Mistra tuve una visión terrorífica: me vi morir entre las ruinas, estrangulado por plantas de piedra cuyas raíces brotaban de la iglesia de la Evangelistria. No podía pedir socorro, no sabía hablar, y mis gritos eran balbuceos demasiado débiles.
La pesadilla me acompaña puntual. En cualquier punto del día reaparece, entera o fragmentada, para recordarme el trabajo que debo hacer.





























