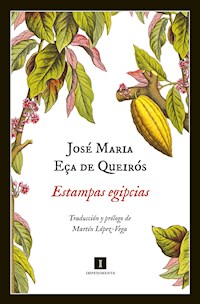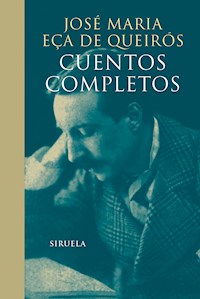1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Adán, Padre de los Hombres, fue creado en el día 28 de octubre, a las dos de la tarde... Afírmalo así, con majestad, en sus Annales Veteris et Novis Testamenti, el muy docto y muy ilustre Usserius, obispo de Meath, arzobispo de Armagh y canciller mayor de la Sede de San Patricio.
La Tierra existía desde que se hiciera la Luz, el 23, en la mañana de todas las mañanas. ¡Mas no era ya aquella Tierra primitiva, parda y muelle, ensopada en aguas gredosas, ahogada en una niebla densa, irguiendo, aquí y allí, rígidos troncos de una sola hoja y de un solo retoño, solitaria, silenciosa, con una vida escondida, apenas sordamente revelada por las sacudidas de los bichos oscuros, gelatinosos, sin color y casi sin forma, creciendo en el fondo del lodo! ¡No! Ahora, durante los días genesíacos, 26 y 27, habíase completado, abastecido y ataviado, para acoger condignamente al Predestinado que venía. En el día 28 ya apareció perfecta, perfecta, con las alhajas y provisiones que enumera la Biblia, las hierbas verdes de espiga madura, los árboles provistos de fruto entre la flor, todos los peces nadando en los mares resplandecientes, todas las aves volando por el aire sereno, todos los animales pastando sobre las colinas lozanas, y los arroyos regando, y el fuego almacenado en el seno de la piedra, y el cristal y el ónix, y el oro de ley del país de Hevilath...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
EÇA DE QUEIROZ
ADÁN Y EVA
EN EL PARAÍSO
1914
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383831891
ADÁN Y EVA EN EL PARAÍSO
I
Adán, Padre de los Hombres, fue creado en el día 28 de octubre, a las dos de la tarde... Afírmalo así, con majestad, en sus Annales Veteris et Novis Testamenti, el muy docto y muy ilustre Usserius, obispo de Meath, arzobispo de Armagh y canciller mayor de la Sede de San Patricio.
La Tierra existía desde que se hiciera la Luz, el 23, en la mañana de todas las mañanas. ¡Mas no era ya aquella Tierra primitiva, parda y muelle, ensopada en aguas gredosas, ahogada en una niebla densa, irguiendo, aquí y allí, rígidos troncos de una sola hoja y de un solo retoño, solitaria, silenciosa, con una vida escondida, apenas sordamente revelada por las sacudidas de los bichos oscuros, gelatinosos, sin color y casi sin forma, creciendo en el fondo del lodo! ¡No! Ahora, durante los días genesíacos, 26 y 27, habíase completado, abastecido y ataviado, para acoger condignamente al Predestinado que venía. En el día 28 ya apareció perfecta, perfecta, con las alhajas y provisiones que enumera la Biblia, las hierbas verdes de espiga madura, los árboles provistos de fruto entre la flor, todos los peces nadando en los mares resplandecientes, todas las aves volando por el aire sereno, todos los animales pastando sobre las colinas lozanas, y los arroyos regando, y el fuego almacenado en el seno de la piedra, y el cristal y el ónix, y el oro de ley del país de Hevilath...
En aquellos tiempos, amigos míos, el Sol aún giraba en torno de la Tierra. Esta era moza, y hermosa y preferida de Dios. Aquel aún no se sometiera a la inmovilidad augusta que, entre enfurruñados suspiros de la Iglesia, le impuso más tarde el maestro Galileo, alargando un dedo desde el fondo de su pomar, contiguo a los muros del convento de San Mateo de Florencia; y el Sol, amorosamente, corría alrededor de la Tierra, como el novio de los Cantares que, en los lascivos días de la ilusión, sobre el otero de mirra, sin descanso y saltando más levemente que los gamos de Gaalad, circundaba la Bien Amada, la cubría con el fulgor de sus ojos, brillando de fecunda impaciencia. Desde esa alborada del día 28, según el cálculo majestático de Usserius, el Sol, nuevo, sin manchas, sin arrugas, sin faltas en su cabellera flamante, envolvió a la Tierra, durante ocho horas, en una continua e insaciable caricia de calor y de luz. Cuando a la octava hora resplandeció y huyó, una emoción confusa, hecha de miedo y hecha de gloria, pasó por toda la Creación, agitando en un temblor los prados y las frondas, erizando el pelo de las fieras, hinchando el dorso de los montes, apresurando el borbotar de los manantiales, arrancando un brillo más vivo de los pórfidos...
En esto, en una floresta muy cerrada y muy tenebrosa, cierto ser, desprendiendo lentamente la garra del retoño del árbol en donde estuviera perchado toda aquella larga mañana de largos siglos, resbaló por el tronco comido de hiedra, posó las dos patas en el suelo que el musgo afofaba, se afirmó sobre ellas con esforzada energía, quedó tieso, y alargó los brazos libres, y dio un paso fuerte, y sintió su desemejanza de la Animalidad, y concibió el deslumbrado pensamiento de que era, y verdaderamente fue. Lo había amparado Dios, y en aquel instante lo creó. Vivo, de la vida superior, descendido de la inconsciencia del árbol, Adán se encaminó hacia el Paraíso.
Era horrible; un pelo crespo y lúcido cubría todo su corpulento, macizo cuerpo, rareando apenas en torno de los codos, de las rodillas rudas, donde el cuero aparecía curtido y del color del cobre sucio. Del achatado, arisco cráneo, surcado de arrugas, rompía una melena rala y rubia, hinchada sobre las orejas agudas. Entre las romas quijadas, en la abertura enorme de los labios trompudos, alargados en forma de hocico, relucían los dientes, afilados poderosamente para rasgar la fibra y despedazar el hueso. Bajo los arcos sombríamente hondos, que un pelo hirsuto orlaba, como un zarzal orla el arco de una caverna, los ojos redondos, de un amarillo de ámbar, movíanse sin cesar, temblaban, desmesuradamente abiertos de inquietud y de espanto... ¡No, no estaba nada bello, nuestro Padre venerable, en aquella tarde de otoño, cuando Jehová le ayudó con cariño a descender de su Árbol! Y, sin embargo, en esos ojos redondos, de ámbar fino, aun a través del temblor y del espanto, brillaba una belleza superior, la Energía Inteligente que le iba dificultosamente llevando, sobre las piernas encorvadas, hacia fuera del matorral en donde había pasado su mañana de largos siglos, saltando y gritando por encima de las ramas más altas.
Ahora bien (si los Compendios de Antropología no nos engañan), los primeros pasos humanos de Adán no fueron dados, desde luego, con vigor y confianza, hacia el destino que le esperaba entre los cuatro ríos del Edén. Entorpecido, envuelto por las influencias de la floresta, desagarra con trabajo la pata del hojoso suelo de helechos y begonias, y gustosamente se roza con los pesados racimos de flores que le rocían el pelo, y acaricia las largas barbas de liquen blanco, pendientes de los troncos de robles y de teca, en los cuales gozara las dulzuras de la irresponsabilidad. En el ramaje que tan generosamente le nutriera y le meciera, a través de tan largas edades, aún coge las bayas jugosas, los frutos más tiernos. Para transponer los arroyos, que relucen y susurran por todo el bosque, después de la sazón de las lluvias, aún se pende de una rama, entrelazada de orquídeas, y se balancea, y salta, con pesada indolencia. Y hasta sospecho que cuando el viento bramase por la espesura, cargado con el olor tibio y acre de las hembras acurrucadas en las cimas, el Padre de los Hombres dilataría cuanto pudiese las ventanas de la nariz y dejaría salir del peludo pecho un gruñido ronco y triste.
Camina... Sus pupilas amarillas, en donde brilla el Querer, sondan, buscan a través del ramaje, más allá, el mundo que desea y recela, y del cual percibe ya el sonido violento, como todo hecho de batalla y de rencor. A medida que la penumbra del follaje clarea, va surgiendo, dentro de su cráneo bisoño, como una alborada que penetra en una choza, el sentimiento de las formas diferentes y de la vida diferente que las anima. Esa comprensión rudimentaria solo trajo turbación y terror a nuestro Padre venerable. Todas las tradiciones, las más orgullosas, concuerdan en que Adán, en su entrada inicial por las planicies del Edén, tembló y gritó como criaturita perdida en romería turbulenta. Y podemos pensar que, de todas las Formas, ninguna le empavorecía más que la de esos mismos árboles, en los cuales había vivido, ahora que los reconocía como seres tan desemejantes de su ser e inmovilizados en una inercia tan contraria a su Energía. Liberto de la Animalidad, en camino para su Humanización, el árbol que le había servido de abrigo natural y dulce, solo le parecía ahora un cautiverio de degradante tristeza. ¿Todas esas ramas tortuosas, embarazando su marcha, no serían brazos fuertes que se alargaban para aprehenderlo, empujarlo para atrás y retenerlo en las cimas frondosas? ¿Ese susurrar de las ramas de los árboles que le seguía, compuesto del desasosiego irritado de cada hoja, no era toda la selva, alborozada, reclamando a su secular morador? Quizá de tan extraño miedo nació la primera lucha del Hombre con la Naturaleza. Es de creer que, cuando un vástago le rozase, lo rechazaría con las garras desesperadas. ¡Cuántas veces, en estos bruscos ímpetus, se desequilibraría, humillando sus manos sobre el suelo de bosque o roca, otra vez precipitado en la postura bestial, retrogradando a la inconsciencia, entre el clamor triunfal de la Floresta! ¡Y luego qué angustioso esfuerzo para erguirse, recuperar la actitud humana y correr con los peludos brazos despegados de la tierra bruta, libres para la obra inmensa de su Humanización! Esfuerzo sublime, en el cual ruge, muerde las raíces aborrecidas, y, ¿quién sabe?, tal vez levante ya los ojos de ámbar lustroso hacia los cielos, en donde, confusamente, siente Alguien que le viene protegiendo, y que en la realidad le levanta.
De cada una de estas caídas modificantes, nuestro Padre resurge más humano, más nuestro Padre. Hay ya consciencia, prisa de Racionalidad, en los resonantes pasos con que se arranca a su limbo arbóreo, despedazando los embarazos, hendiendo la maleza densa, despertando a los tapires adormecidos debajo de hongos monstruosos, o espantando a algún oso joven y perdido que, apoyándose contra un olmo, chupa, medio borracho, las uvas de aquel abundante otoño.
Al fin, Adán, emerge de la Floresta oscura; y sus ojos de ámbar se cierran vivamente bajo el deslumbramiento en que le envuelve el Edén.
Al fondo de esa colina, donde se para, resplandecen vastas campiñas (si las Tradiciones no exageran) con desordenada y sombría abundancia. Lentamente, a través, corre un río, sembrado de islas, mojando, en fecundos y explayados remansos, el verdor donde ya tal vez crece la lenteja y se extiende el arrozal. Rocas de mármol rosado brillan con un rubor caliente. Por entre bosques de algodoneros, blancos como rizada espuma, suben oteros cubiertos de magnolias, de un esplendor mucho más blanco. Del lado de allá, la nieve corona una sierra con un radiante nimbo de santidad, y escurre, por entre los flancos despedazados, en finas granjas que refulgen. Otros montes dardean mudas llamas. Del borde de ásperos declives, penden perdidamente, sobre inmensas profundidades, palmeras desgreñadas. En las lagunas, la bruma arrastra la luminosa molicie de sus encajes, y el mar, en los confines del mundo, chispeando, enciérralo todo, como un aro de oro.
En este fecundo espacio se alcanza toda la Creación con la fuerza, la gracia, la bravura vivaz de una mocedad de cinco días, aún caliente de las manos de su Creador. Profusos rebaños de aurocos de pelambre rubia, pastan majestuosamente, enterrados en hierbas tan altas que en ellas desaparece la oveja y su cordero. Temerosos y barbudos uros, peleando con gigantescos venados, entrechocan sus cuernos y vástagos con el seco fragor de robles que el viento raja. Un bando de jirafas rodea una mimosa, de la cual van mordiendo, delicadamente, en los trémulos brotes, las hojitas más tiernas. A la sombra de los tamarindos, reposan disformes rinocerontes, bajo el vuelo apresurado de pájaros que les buscan servicialmente los gusanos.
Cada arremetida de tigre causa una desbandada furiosa de ancas, y cuernos, y crines. Una enhiesta palmera dóblase toda al peso de una culebra que se enrosca en ella. A las veces, entre dos peñascos, rodeada de una profusa melena, aparece la faz magnífica de un león, que mira serenamente al sol, a la inmensidad radiante. En el remoto azul, duermen inmóviles, enormes cóndores, con las alas abiertas, entre el surco níveo y róseo de las garzas y de los flamencos. En frente a la colina, en un alto, por medio del matorral, pasa lenta una recua de mastodontes, con la ruda crin del dorso erizada al viento, y la trompa meciéndose entre los dientes más curvos que hoces.
Vetustísimas crónicas describen así el vetustísimo Edén, que era en las campiñas del Éufrates, quizá en la morena Ceilán, o entre los cuatro claros ríos que hoy riegan la Hungría, o acaso en estas tierras benditas, donde nuestra Lisboa calienta su vejez al sol, cansada de proezas y mares.
¿Mas quién puede garantir estos bosques y estos bichos, si desde ese día 25 de octubre, en que estaba inundado el Paraíso de esplendor otoñal, pasaron, muy breves y muy llenos, sobre el grano de polvo que viene a ser nuestro mundo, más de siete veces setecientos mil años? Lo único que parece cierto es que, delante de Adán empavorecido, pasó un pájaro grandísimo. Un pájaro ceniciento, calvo y pensativo, con las plumas desaliñadas como los pétalos de un crisantemo, que daba saltitos pesadamente con una pata, irguiendo en la otra, bien agarrado, un manojo de hierbas y ramas. ¡Nuestro Padre venerable, con la hosca faz fruncida, en un esfuerzo doloroso para comprender, quedó pasmado ante aquel pájaro, que, junto a él, bajo el abrigo de las azaleas en flor, terminaba muy gravemente la construcción de una cabaña! ¡Sólida y vistosa cabaña, con su suelo de greda bien alisado, vástagos fuertes de pino y baya formando estacas y vigas, un seguro techo de hierba seca, y en la pared, una ventana!... Pero, a pesar de todo, el Padre de los Hombres, en aquella tarde, aún no comprendió.
Se encaminó después hacia el largo río, desconfiadamente, sin apartarse del límite del bosque amparador.
Lento, olfateando el olor nuevo de los gordos herbívoros de la llanura, con los puños rijamente cerrados contra el pecho peludo, Adán va vacilando entre el apetito de aquella resplandeciente Naturaleza y el terror de los seres nunca vistos que la llenan y atruenan con tan fiera turbulencia. Dentro de él borbota, no cesa, la naciente sublime, la sublime naciente de la Energía, que le impele a desentrañar la crasa brutalidad, y a ensayar, con esfuerzos que son semipenosos, porque son ya semilúcidos, los Dones que establecerán su supremacía sobre esa Naturaleza incomprendida y le libertarán de su terror. Así que, en la sorpresa de todas aquellas inesperadas apariciones del Edén, reses, pastos, montes nevados, inmensidades radiosas, Adán suelta roncas exclamaciones, gritos con que desahoga, voces balbucientes, en que por instinto reproduce otras voces, y gritos, y rumores, y hasta el llantear de las criaturas, y el estruendo de las aguas despeñadas... Estos sonidos quedan ya en la oscura memoria de nuestro Padre ligados a las sensaciones que se los arrancan; de suerte que el aullido áspero que se le escapa al topar un canguro con su nidada embolsada en el vientre, de nuevo resonará en sus labios trompudos cuando otros canguros, huyendo de él, se embreñen en la sombría negra de los cañaverales.
Cuenta la Biblia, con su exageración oriental, cándida y simple, que al entrar Adán en el Edén, distribuyó nombres a todos los animales y a todas las plantas, definitivamente, eruditamente, como si compusiese el Léxico de la Creación, entre Buffon, ya con sus puños, y Linneo, ya con sus lentes. ¡No! Eran apenas gruñidos roncos, mas verdaderamente augustos, porque todos ellos se fijaban en su conciencia, naciente como las toscas raíces de esa Palabra por la cual verdaderamente se humanizó, y llegó a ser después, sobre la tierra, tan sublime y tan burlesco.
Con orgullo podemos pensar, que al descender nuestro Padre al borde del río Edénico, compenetrado de lo que era, ¡y cuán diverso de otros seres!, ya se afirmaba, se individualizaba, y batía en el pecho sonoro, y rugía soberbiamente: —¡Eheu! ¡Eheu! Luego, alongando los ojos relucientes por aquella agua que corría perezosamente hacia allá, ya prueba exteriorizar su espantado sentimiento de los espacios, y murmura con pensativa codicia: —¡Lhla! ¡Lhla!
II
Calmo, magníficamente fecundo, corría el noble río del Paraíso, por entre las islas, casi cubiertas bajo el peso del arbolado, todas fragantes y atronadas por el clamor de las cacatúas. Adán, trotando pesadamente por la orilla baja, ya siente la atracción de las aguas disciplinadas que andan y viven, esa atracción que será tan fuerte en sus hijos, cuando descubran en el río al servidor que sosiega, abona, riega, muele y acarrea. ¡Pero cuántos terrores especiales le horripilan aún, haciéndole correr con despavoridos saltos para detrás de las zarzas y de los chopos! En otras islas, de arena fina y rosada, reposan pedregosos cocodrilos, achatados sobre el vientre, que palpita muellemente, abriendo las hondas bocas en la tibia pereza de la tarde, absorbiendo todo el aire con un perfume de almizcle. Por entre los cañaverales, colean y refulgen gordas culebras, de cuello erguido, que miran a Adán con furor, dardeando y silbando. A nuestro Padre, que nunca las viera, es de creer que habían de figurársele pavorosas las inmensas tortugas del comienzo del mundo, pastando, con arrastrada mansedumbre, de la hierba de los prados nuevos. De improviso, una curiosidad le atrae, y casi resbala en la orilla lodosa, donde el agua roza y se agita. En la largueza del río explayado, una negra fila de aurocos, serenamente, con los cuernos altos y la espesa barba flotando, nada hacia la otra margen, campiña cubierta de rubias mieses, en la cual tal vez maduran ya las urbanas espigas de centeno y de maíz. Nuestro Padre venerable mira la fila lenta, mira el río lustroso, concibe el anublado deseo de atravesar también hacia aquellas lejanías en que las hierbas rebrillan, arriesga la mano en la corriente, la cual se la empuja para atrás, como para atraerle e iniciarle. Entonces gruñe, retira la mano, y sigue, con ásperas patadas, aplastando, sin percibir siquiera el perfume, las frescas fresas silvestres que ensangrientan el césped...
Al cabo de un tiempo detiénese, considerando un bando de aves perchadas en un peñasco todo cubierto de guano, que acechan, con el pico atento, hacia abajo, en donde hierven las aguas apretadas. ¿Qué espían las blancas garzas? Un bando de lindos peces, que rompen contra la corriente, y saltan, centelleando en la clara espuma. De pronto, en un desabrido sacudir de alas blancas, una garza, luego otra, hiende el alto cielo, llevando, atravesado en el pico, un pez que se retuerce y reluce. Nuestro Padre venerable se rasca el costado. Ante aquella abundancia del río, su crasa gula también apetece una presa; y lanza la garza, y coge, en su vuelo sonante, coriáceos insectos que olfatea y muerde. Aunque nada ciertamente asombró al Primer Hombre como un grueso tronco de árbol medio podrido, que boyaba, descendía en la corriente, llevando sentados en una punta, con seguridad y gracia, dos bichos sedosos, rubios, de hocico experto, y fofas colas vanidosas. Corrió ansiosamente, enorme y descoyuntado, para seguirlos y observarlos; sus ojos brillaban como si ya comprendiese la malicia de aquellos dos bichos, embarcados en un tronco de árbol, y viajando, bajo la suave frescura de la tarde, en el río del Paraíso.
Entretanto, el agua que iba orillando hacíase más baja, turbia y tarda. En su extensión, no verdean islas, ni se mojan los patos en ella. Allá, ilimitadas casi, fundidas en las neblinas, adivínanse descampadas soledades, de donde sopla un viento lento y húmedo. Nuestro Padre venerable enterraba las patas en tierras blandas, a través de aluviones, de inmundicie silvestre, en la cual, para su intenso horror, chapoteaban enormes ranas, croando furiosamente. A poco, perdiose el río en una vasta laguna, oscura y desolada, resto de las grandes aguas sobre las que flotara el Espíritu de Jehová. Una humana tristeza oprimió el corazón de nuestro Padre. Del centro de gruesas burbujas, que se hinchaban en la tranquila lisura del agua triste, constantemente brotaban horrendas trombas, escurriendo algas verdes, que bufaban ruidosamente y hundíanse luego, como empujadas por el lodo viscoso. Cuando aconteció que de entre los altos y negros cañaverales, manchando la pureza del cielo de la tarde, se elevó, alargándose por encima de él, una nube estridente de moscardones voraces. Adán huye, atolondrado, surca arenales pegajosos, rasga el pelo en la aspereza de los cardos blancos que el viento retuerce, resbala por una vertiente de cascajo y guijarros, y para en una playa de arena fina. Jadea: sus largas orejas tiemblan, escuchando hacia en del lado de allá de las dunas, un vasto rumor que rueda, abate y retumba... Es el mar. ¡Nuestro Padre traspone las pálidas dunas, y delante de él está el Mar!
Entonces fue el pavor supremo. De un salto, batiendo convulsamente los puños contra el pecho, retrocede hasta en donde tres pinos, muertos y sin rama, le ofrecen el refugio hereditario. ¿Por qué avanzan así, hacia él, sin cesar, en una hinchada amenaza, aquellos rollos verdes, con su crin de espuma, y se arrojan, se despedazan, hierven y babosean rudamente la arena? El resto de la vasta agua permanece inmóvil, como muerta, con una gran mancha de sangre que palpita. De seguro que toda esa sangre cayó de la herida del sol, redonda y bermeja, sangrando encima, en un cielo dilacerado por hondos golpes ya rojos. Más allá de la niebla lechosa que cubre las lagunas de los charcos salados, adonde la marea aún llega y se explaya lejos, un monte flamea y humea. Y siempre delante de Adán, contra Adán, los verdes rollos de verdes ondas avanzan, y retumban, y tienden la playa de algas, de conchas, de gelatinas que albean lívidamente.
¡Mas he ahí que todo el mar se puebla! Encogido contra el pino, nuestro Padre venerable vuelve los ojos inquietos y trémulos, aquí y acullá, a las rocas cubiertas de sargazo, en donde gordísimas focas bamboléanse majestuosamente; hacia los chorros de agua, que brotan a lo alto, hasta las nubes rojas y recaen en una lluvia ardiente; a una linda flota de conchas, inmensas conchas blancas y nacaradas, bogando de bolina, circundando las peñas, con maniobra elegante... Adán se asombra sin saber que estas son las Amonites, y que ningún otro hombre, después de él, verá la lucida y rósea armada singlando en los mares de este mundo. ¡Él la admira, quizá con la impresión inicial de la belleza de las cosas, cuando bruscamente, en un temblor de surcos blancos, toda la maravillosa flota zozobra! Con el mismo salto muelle, las focas caen en las aguas profundas. Pasa un terror, un terror levantado del mar, tan intenso que un bando de albatros muy seguro sobre una escarpadura, bate, con irritados gritos, el vuelo despavorido.
Nuestro Padre venerable aferra la mano a un vástago de pino, y sonda, horrorizado, la inmensidad desierta. Y estando así, a lo lejos, bajo el pálido resplandor del sol que se esconde, lentamente, un inmenso dorso sale de las aguas, como una larga colina, toda espetada de negras, agudas astillas de roca. ¡Y avanza! Precediéndolo un tumulto de burbujas se remolina y revienta; y de entre ellas emerge, por último, respirando hondamente, una tromba disforme de fauces entreabiertas, donde centellean y se sumen bancos de peces que sus sorbos vienen tragando...
¡Es un monstruo, un pavoroso monstruo marino! Es de suponer que nuestro Padre, olvidando toda su dignidad humana (aún reciente), trepó desesperadamente por el pino hasta donde las ramas terminaban. Pero hasta en aquel abrigo, sus poderosas quijadas temblaban, en un miedo convulso, ante el horrendo ser surgido de las profundidades. Con un sonido raspante, despedazando conchas, guijarros y corales, el monstruo cae en la arena, que cava profundamente, y sobre la cual retesa las dos patas, más gordas que troncos de teca, con las uñas enrolladas de algas marinas. De la caverna de sus fauces, a través de los dientes terríficos, que las algas y musgos verdean, sopla un vaho espeso de fatiga y de furor, tan fuerte, que hace girar las algas secas y las conchas ligeras. Entre la corteza pedregosa que le cubre la frente, negrean dos cuernos cortos y romos. Sus ojos lívidos y vítreos, son como dos enormes lunas muertas. La inmensa cola dentada arrastra por el mar distante, y a cada coletazo levanta una tempestad.
Por estas facciones, poco amables, ya reconocísteis al Ictiosaurio, el más horrendo de los cetáceos concebidos por Jehová. ¡Era él!, tal vez el último que duró en las tinieblas oceánicas hasta este memorable día de 28 de agosto, a fin de que nuestro Padre entreviese los orígenes de la Vida. Está enfrente de Adán, ligando los tiempos viejos a los tiempos nuevos, y con las escamas del dorso enfurecidas muge devastadoramente. Enroscado en el tronco alto, nuestro Padre venerable aúlla de vivo horror... Y he aquí que, del lado de los charcos anublados, un silbo hiende los cielos, silbado y lanzado, como el de un áspero viento en una garganta de serranía. ¿Qué es? ¿Otro monstruo? Sí, el Plesiosaurio. Es también el último Plesiosaurio que corre del fondo de los pantanos. Y ahora se traba de nuevo para asombro del primer Hombre (y gusto de los Paleontólogos), el combate que fue la desolación de los pre-humanos días de la Tierra. Allí aparece la fabulosa cabeza de Plesio, terminada en pico de ave, pico de dos brazas, más agudo que el dardo más agudo, erguida sobre un larguísimo y fino pescuezo, que ondula, arquea, hiere y silba con pavorosa elegancia. Dos aletas de incomparable rigidez vienen moviendo su disforme cuerpo, muelle, glutinoso, todo en arrugas, manchado por una lepra de hongos verdosos. Tan inmenso es así, arrastrándose, con el pescuezo empinado que, delante de la duna donde se levantan los pinos, en los cuales se refugia Adán, parece otra duna negra sustentando un pino solitario. Avanza furiosamente. Y de repente, ármase un horroroso tumulto de mugidos y silbidos y choques retumbantes y torbellinos de arena y gruesos mares brotando. Nuestro Padre venerable salta de un pino a otro, temblando tanto, que con él tiemblan los troncos. Cuando se arriesga a espiar, en punto en que aumentan los bramidos, solo percibe en la enrollada masa de los dos monstruos, a través de una niebla de espuma que los chorros de sangre enrojecen, el pico de Plesio enterrado en el vientre muelle de Ictio, cuya cola, erguida se retuerce furiosamente en la palidez de los cielos espantados. ¡Nuestro Padre venerable esconde otra vez la faz! Un gemido de monstruosa agonía rueda por la playa. Las pálidas dunas se estremecen, resuenan las cavernas lúgubres. Sucede luego una paz muy larga, en que el ruido del mar Océano no es más que un consolado murmurio de alivio.
Adán espía refugiado entre las ramas... El Plesio retrocediera herido hacia la tibia cama de un pantano. Sobre la playa yace muerto el Ictio, como una colina en donde las olas de la tarde se quiebran.
En esto, nuestro Padre venerable deslízase cautelosamente de su pino y se acerca al monstruo. La arena, en derredor, está horriblemente revuelta; y por toda ella, en lentos surcos, en pozas oscuras, humea la sangre, mal chupada. Tan montañoso es el Ictio, que Adán, irguiendo la faz asombrada, ni alcanza a ver las púas del monstruo, erizadas a lo largo de aquel escarpado espinazo, al cual el pico de Plesio arrancó escamas más pesadas que piedras. Delante de las manos trémulas del Hombre, están los rasgones del vientre muelle, por donde chorrea la sangre, y salen las grasas, e inmensas tripas escurren, y penden fibras desgarradas de carne rosada... Las chatas ventanas de la nariz de nuestro Padre venerable se alargan y olfatean.
En toda aquella tarde caminara, desde la Floresta, a través del Paraíso, chupando bayas, royendo raíces, comiendo los insectos de cáscara picante.
Mas ahora el sol penetró en el mar, y Adán tiene hambre, en ese arenal estéril, donde solo albean cardos que el viento retuerce. ¡Oh, aquella carne roja, sangrienta, aún viva, que exhala un olor tan fresco y salino! Sus romas mandíbulas se abren ruidosamente en un bostezo disgustado y famélico... El Océano oscila, como adormecido... Entonces, irresistiblemente, Adán entierra en una de las heridas del saurio los dedos que lame y rechupa, blandos de grasas y sangre. El espanto de un sabor nuevo inmoviliza al hombre frugal que viene de las hierbas y de las frutas. Luego, con un salto, arremete contra las montañas de la abundancia, y arranca una fibra que parte y traga, gruñendo, con un furor y una prisa, en que hay el gozo y hay el miedo de la primera carne comida.
En habiendo cenado así, tajadas crudas de un monstruo marino, nuestro Padre venerable siente una gran sed. Los pozos que rebrillan en la arena son salados. Con los labios empastados de grasa y de sangre, pesado y triste, bajo el callado crepúsculo, Adán, atraviesa las dunas, reentra en las tierras, rebuscando desaladamente agua dulce. En aquellos tiempos de universal humedad, por todo el césped, huía y murmuraba un arroyo. Al cabo de un tiempo, extendido en una orilla lodosa, Adán bebió consoladamente, en sorbos profundos, bajo el vuelo espantado de moscas fosforescentes que se le prendían en la melena.
Era junto a un bosque de encinas y hayas. La noche, que ya se adensara, ennegrecía una llanura cubierta de plantas, donde la malva se recostaba a la menta y el perejil al hongo ligero. En ese fresco espacio, penetró nuestro Padre venerable, cansado por la marcha y los espantos de aquella tarde del Paraíso; y apenas se extendiera en la alfombra olorosa, con la hirsuta faz posada sobre las palmas unidas, las rodillas encogidas contra el vientre distendido como un tambor, se sumergió en un sueño como jamás lo había tenido, todo poblado de sombras movientes, que eran aves construyendo una casa, patas de insectos tejiendo una tela, dos bichos bogando en las aguas arrolladoras.
Cuenta la leyenda que entonces, en torno del Primer Hombre adormecido, comenzaron a surgir, por entre las matas bajas, hocicos olfateantes, finas orejas tiesas, ojitos reluciendo como botones de azabache, y espinazos inquietos que la emoción arqueaba, en tanto que, de las cumbres de las encinas y de las hayas, en un apagado estremecimiento de alas, se tendían picos curvos, picos retesos, picos bravíos, picos pensativos, todos albeando en la claridad tenue de la luna, que subía por detrás de los montes y bañaba las altas frondas. Después apareció una hiena, cojeando, maullando con lástima, en el borde del claro. A través de la campiña trotaron dos lobos flacos, famélicos, con los verdes ojos encendidos. No tardaron los leones, con las reales faces erguidas, soberanamente arrugadas, en una profusión de melenas flotantes. En confusa manada, que llegaba bufando, los cuernos de los aurocos entrechocaban con impaciencia los retoños palmares de las renas. Todos los pelos se erizaron cuando el tigre y la pantera negra, ondulando callada y aterciopeladamente, resbalaran, con las lenguas pendientes y bermejas como coágulos de sangre. De los valles, de las sierras, de las rocas, acudían otros, con una prisa tan ansiosa, que los horrendos caballos primitivos se empinaban por encima de los canguros y la trompa del hipopótamo, escurriendo algas, empujaba las ancas lentas del dromedario. Entre las patas y los cascos apiñados coleaban en alianza el hurón, la lagartija, la comadreja, la culebra fulgente que engulle a la comadreja, y la alegre mangosta que asesina a la culebra. Un bando de gacelas tropezaba, lastimándose las piernas finas contra la costra de los cocodrilos, que subían en fila del borde de las lagunas, con las bocas preparadas y gimiendo. Toda la planicie palpitaba, bajo la luna, en el muelle movimiento de dorsos apretados, del cual se erguía, ora el pescuezo de la jirafa, ora el cuerpo del boa, como mástiles náufragos balanceados entre olas. Y, en fin, conmoviendo el suelo, llenando el cielo, con la trompa enrollada entre los dientes curvos, asomó el rugoso mastodonte.
Era toda la Animalidad del Paraíso que, sabiendo que el Primer Hombre hallábase dormido, sin defensa, en un bosque desierto, corría con la inmensa esperanza de destruirlo y eliminar de la tierra la Fuerza Inteligente, destinada a someter a la Fuerza Bruta. Sin embargo, en aquella pavorosa turba que humeaba, se atropellaba al borde del claro, en donde Adán dormía sobre la menta y la malva, ninguna fiera avanzaba. Relucían los fieros dientes, fieramente amenazadores; todos los cuernos acometían; cada garra salida despedazaba con ansia la tierra blanda; y los picos, desde lo alto de las ramas, atravesaban los hilos de la luna con picotazos hambrientos... Mas ni ave descendía, ni fiera avanzaba, porque al lado de Adán velaba una Figura seria y blanca, de blancas alas cerradas, los cabellos sujetos con un aro de estrellas, el pecho guardado por una coraza de diamante, y las dos refulgentes manos apoyadas en el puño de una espada que era de lumbre, y vivía.
Despuntó la aurora con ardiente pompa, comunicando a la tierra alegre, a la tierra bravíamente alegre, a la tierra aún sin andrajos, a la tierra aún sin sepulturas, una alegría superior, más grave, religiosa y nupcial. Adán despertó; y restregándose los párpados, en la sorpresa de su despertar humano, sintió sobre el costado un peso dulce y suave. En aquel terror, que desde los árboles no desamparaba su corazón, saltó, y con tan ruidoso salto, que por la selva, los mirlos, los ruiseñores, las currucas, todos los pajaritos de fiesta y de amor, despertaron y rompieron en un canto de congratulaciones y de esperanzas. Y ¡oh maravilla! delante de Adán, y como despegado de él, estaba otro ser, a él semejante, pero más esbelto, suavemente cubierto de un pelo más sedoso, que lo contemplaba con grandes ojos lustrosos y líquidos. Una cabellera rubia, de un rubio tostado, caía en espesas ondas hasta sus caderas redondeadas, en una plenitud armoniosa y fecunda. De entre los brazos, que cruzara, surgían abundantes y erguidos los dos pechos de color de madroño, con un vello crespo orlando la mamila, que se enristraba entumecida. Y rozando, con un rozar lento, con un rozar muy dulce, las rodillas peladas, todo aquel sedoso y tierno ser ofrecíase con una sumisión embelesada y lasciva. Era Eva... ¡Eras tú, madre venerable!
III
Comenzaron entonces para nuestros Padres los días abominables del Paraíso.
Su constante y desesperado esfuerzo fue sobrevivir, en medio de una Naturaleza que, sin cesar y furiosamente, tramaba su destrucción. ¡Adán y Eva pasaron esos tiempos, que los Poemas semíticos celebran como inefables, temblando siempre, siempre riñendo y huyendo! La tierra aún no era una obra perfecta; y la divina Energía, que la andaba componiendo, incesantemente la enmendaba, con inspiración tan móvil, que en un lugar cubierto al amanecer por una floresta, de noche, se espejaba una laguna en donde la Luna, ya doliente, venía a observar su palidez. ¡Cuántas veces nuestros Padres, reposando en la cuesta de un otero inocente, entre el serpol y el romero, Adán con el rostro descansando sobre el muslo de Eva, Eva con dedos ágiles espulgando el pelo de Adán, fueron sacudidos por la pendiente amena como por un dorso irritado, y rodaron, confundidos, entre el retumbo, y la llama, y la humareda, y la ceniza caliente del volcán que improvisara Jehová! Cuántas noches escaparon, aullando, de alguna abrigada caverna, cuando ya sobre ella corría un gran mar hinchado que bramaba, se desarrollaba, y quedaba hirviendo entre las rocas, con negras focas muertas bogando. O cuando no era el suelo, el suelo seguro, ya social y fertilizado para las siembras sociables, que de improviso rugía como una fiera, abría una insondable garganta y tragaba rebaños, prados, nacientes cosechas, benéficos cedros con todas las tórtolas que se arrullaban en ellos.
Después eran las lluvias, las largas lluvias Edénicas, cayendo en chorros clamorosos, durante inundados días, durante torrentosas noches, tan desmedidamente que del Paraíso, vasto charco barroso, apenas aparecían las puntas del arbolado sumergido en el agua, y las cumbres de los montes llenas de bichos transidos que bramaban con el terror de las aguas sueltas. Entretanto, nuestros Padres, refugiados en alguna erguida roca, gemían lamentablemente, escurriéndoseles ríos de los hombros y de los pies, de modo que parecía que el barro nuevo de que Jehová los hiciera se estaba ya deshaciendo.
Más terríficos aún eran los estíos. ¡Oh, el incomparable tormento de las sequías en el Paraíso! Lentos días tristes, tras lentos días tristes, la inmensa brasa del sol candente coruscaba furiosamente en un cielo de color de cobre, en que el aire bazo y espeso ardía y crepitaba. Los montes estallaban agrietados; y las planicies desaparecían bajo una ennegrecida capa de hilos retorcidos, enmarañados, rígidos como alambres, que eran los restos de los verdes pastos. Todo el manchado follaje rodaba en los vientos abrasados, con rugidor ruido. El lecho de los ríos chupados tenía la rigidez del hierro fundido. El musgo escurría por las rocas, en manera de una piel seca que se despega, descubriendo largos huesos. Ardía un bosque cada noche, hoguera restallante, de leña resequida, escaldando más la bóveda del horno inclemente. Estaba todo el Edén cubierto de buitres y cuervos, porque, con tanto animal muerto de hambre y de sed, abundaba la carne podrida. La poca agua que restaba en el río, movíase apenas, atascada por la masa hirviente de culebras, ranas, nutrias, tortugas, refugiadas en aquel último fundamento, lodoso y tibio. Nuestros Padres venerables, con las magras costillas arqueadas contra el pelo chamuscado, la lengua pendida y más dura que corcho, erraban de fuente en fuente, sorbiendo desesperadamente alguna gota que aún brotase, gota rara, que silbaba al caer sobre las piedras abrasadas...
Así Adán y Eva huyendo del Fuego, huyendo de la Tierra, huyendo del Aire, empezaban la vida en el Jardín de las delicias.
¡En medio de tantos peligros constantes y fragantes, era necesario comer! ¡Ah! ¡Comer, qué portentosa empresa para nuestros Padres venerables! Sobre todo, desde que Adán (y después Eva, por Adán iniciada) habiendo probado los deleites fatales de la carne, ya no encontraban sabor, ni hartura, ni decencia en los frutos, en las raíces y en las uvas del tiempo de su Animalidad. Las buenas carnes no faltaban en el Paraíso, ciertamente. Sería delicioso el salmón primitivo, mas nadaba alegremente en las aguas rápidas. Sería sabrosa la becada, o el faisán rutilante, nutridos con los granos que el Creador considerara buenos, mas volaban por los cielos, en triunfal seguridad. El conejo, la liebre... ¡qué ligeros huían por el matorral oloroso!... Nuestro Padre, en esos días cándidos, no poseía el anzuelo ni la flecha. Por eso, rondaba sin cesar en torno de las lagunas, en las márgenes del mar en donde casualmente encallaba bogando algún cetáceo muerto. Esos hallazgos de la abundancia eran raros, y la triste pareja humana, en sus marchas hambrientas, orillando las aguas, conquistaba solamente, aquí y allá, en los peñascos o en la arena revuelta, algún feo cangrejo en cuyo duro caparazón se desgarraban sus labios. Esas soledades marinas hallábanse también infestadas por bandos de fieras que, como Adán, esperaban que la marea arrojase los peces vencidos en borrasca o batalla. ¡Cuántas veces nuestros Padres, ya con la garra clavada en una tajada de foca o de delfín, huían desconsoladamente, sintiendo el paso fofo del horrendo cavernario, o el aliento de los osos blancos, bamboleándose por el blanco arenal, bajo la blanca indiferencia de la Luna!
De cierto, su ciencia hereditaria de trepar a los árboles, socorrería a nuestros Padres en esta conquista de la presa. ¡Cuando acontecía que bajo el ramaje del árbol, desde donde ellos, solapadamente, espiaban, veían aparecer algún cabrito suelto, o una tortuga moza y bisoña arrastrándose hacia la hierba húmeda, tenían banquete seguro! En un momento, el cabrito quedaba despedazado, toda su sangre chupada en sorbos convulsos; y Eva, nuestra Madre fuerte, gritando sombríamente, arrancaba una por una, de entre la concha, las patas de la tortuga... ¡Cuántas veces, de noche, después de ayunos angustiosos, los Elegidos de la Tierra, veíanse forzados a ahuyentar la hiena, con fuertes voces, a través de los prados, para robarle un oso fétidamente baboseado, que eran ya las sobras de un león harto! Sucedían días peores en que el hambre reducía a nuestros Padres a retrogradarse a la desagradable frugalidad del tiempo del Árbol; a las hierbas, a los brotes, a las raíces amargas, ¡conociendo así, entre la abundancia del Paraíso, la primera forma de la Miseria!
¡En el transcurso de estos trabajos, no les desamparaba el terror de las fieras! Porque si Adán y Eva comían los bichos flacos y dóciles, ellos, al mismo tiempo, eran también una presa apetecida por todos los brutos superiores. Comerse a Eva, tan redonda y carnosa, fue de seguro el sueño de muchos tigres en los juncales del Paraíso. ¡Cuánto oso, ocupado en robar panales de miel en un descarnado tronco de roble, no se detuvo, y se balanceó, y se lamió el hocico en una gula más fina, al encontrarse, por detrás del ramaje, en un rebrilleo errante del sol, el sombrío corpachón de nuestro Padre venerable! Ni el peligro venía solo de las hordas hambrientas de carnívoros, mas aun de los lentos y hartos herbívoros, el auroco, el uros, el ciervo-elefante, que alegremente cornearían y maltratarían a nuestros Padres, por estupidez, desemejanza de raza y olor, empleo de vida ociosa. Y aumentábanse aún los que mataban y no podían matárseles, porque Miedo, Hambre y Furor, fueron las leyes de la vida en el Paraíso.
Claro está que nuestros Padres eran también feroces, de fuerzas tremendas, y perfectos en el arte salvador de trepar a las cimas frondosas. ¡Mas el leopardo saltaba de rama en rama, sin rumor, con una destreza más segura y felina! La boa llegaba con la cabeza hasta los vástagos extremos del más levantado cedro para coger los monos, y bien podía engullirse a Adán, con aquella obtusa incapacidad que las boas tuvieron siempre para distinguir, bajo la similitud de las formas, la diversidad de los méritos. ¿De qué valían las garras de Adán, aun aliadas a las garras de Eva, contra esos pavorosos leones del Jardín de las delicias que la zoología, todavía hoy horripilada, llama el Leo Anticus? ¿O contra la hiena de las cavernas, tan osada, que en los primeros días del génesis, los Ángeles, cuando descendían al Paraíso, caminaban siempre con las alas plegadas, por temor de que ella, saltando de entre los bambús, no les arrancase las plumas refulgentes? ¿O contra los perros, los horrendos perros del Paraíso, que atacando en cerradas y ululantes huestes, fueron, en los comienzos del Hombre, los peores enemigos del Hombre?