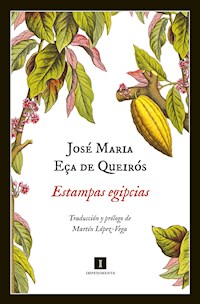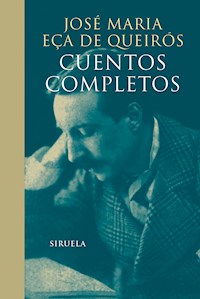4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pampia Grupo Editor
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta novela José María Eça de Queiroz nos muestra, de manera descarnada, Lo oscuro de la naturaleza humana. Todos los matices posibles de un ser humano, desde los más admirables, pasando por los más siniestros y hasta los más bajos son puestos ante nuestros ojos por la maestría del autor. Y esto nos resulta más fuerte cuando el personaje es un integrante de la Iglesia. En El crimen del padre Amaro el autor utiliza los recursos del realismo, movimiento al que admiraba y adhería. En las Conferencias del Casino (1871), organizadas por el poeta Antero de Quental, defiende al realismo como una herramienta que abrirá los ojos de la sociedad para avanzar y en contra del Romanticismo al que en ese momento se lo consideraba como causa de la decadencia de la sociedad. En este sentido en los momentos más dramáticos de la novela se vale de los recursos del Romanticismo desplegando una maravillosa prosa poética para describir los paisajes, los cuales acompañan la tristeza de los personajes. Pero estas tristezas y sufrimientos están generados por la falsedad y la hipocresía de quienes se debería esperar justamente honestidad, consuelo, castidad. Así, a la aguda crítica a la sociedad se agrega una sutil, pero no por eso menos intensa, crítica al Romanticismo. No se salva la sociedad portuguesa representada por Lisboa ya que la obra se cierra con una pintura triste y sórdida de la actitud de los portugueses frente a los hechos de la Comuna de París en 1871.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
José María Eça de Queiroz
EL CRIMEN DEL PADRE AMARO
Edición y notas:
Guadalupe Rodriguez
Eca de Queirós, José María
El crimen del Padre Amaro / José María Eca de Queirós ; adaptado por Guadalupe Rodriguez ; dirigido por José Marcelo Caballero. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Esquina de los Vientos, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-46606-4-0
1. Narrativa Portuguesa. 2. Novela. I. Rodriguez, Guadalupe, adap. II. Caballero, José Marcelo, dir. III. Título.
CDD P869.3
© de esta edición, Pampia Grupo Editor 2017
Juan B. Alberdi 872 (1424) C.A.B.A.
Buenos Aires, Argentina
E-mail: [email protected]
www.pampia.com
Director Editorial: José Marcelo Caballero
Edición y Notas: Guadalupe Rodriguez
Ilustración de tapa: Artbyallyson (123rf.com)
Diseño: Equipo editorial
Primera edición
Editado en Argentina
Introducción
En esta novelaJosé María Eça de Queiroznos muestra, de manera descarnada, lo oscuro de la naturaleza humana. Todos los matices posibles de un ser humano, desde los más admirables, pasando por los más siniestros y hasta los más bajos son puestos ante nuestros ojos por la maestría del autor. Y esto resulta más impactante cuando el personaje es un integrante de la Iglesia.
EnEl crimen del padre Amaroel autor utiliza los recursos del realismo, movimiento al que admiraba y adhería. En las Conferencias del Casino (1871), organizadas por el poeta Antero de Quental, Eça de Queiroz participa con la conferencia “El realismo como nueva expresión del arte”. En ella defiende al realismo como una herramienta que abrirá los ojos de la sociedad para que pueda avanzar y en contra del Romanticismo al que en ese momento se lo consideraba como causa de la decadencia social. En este sentido en los momentos más dramáticos de la novela se vale de los recursos del Romanticismo desplegando una maravillosa prosa poética para describir los paisajes, los cuales acompañan la tristeza de los personajes. Pero estas tristezas y sufrimientos están generados por la falsedad y la hipocresía de quienes se debería esperar justamente honestidad, consuelo, castidad. Así, a la aguda crítica a la Iglesia y a la sociedad se agrega una sutil, pero no por eso menos intensa, crítica al Romanticismo.
No solo la sociedad provinciana, ámbito en el que transcurre esta novela, cae bajo la crítica del autor si no toda la sociedad portuguesa representada por Lisboa pues la obra se cierra con una pintura triste y sórdida de la actitud de los portugueses frente a los hechos de la Comuna de París en 1871.
Eça de Queiroz logra introducirnos en un mundo muy vívido en el que además el narrador muchas veces no diferencia su voz de la de los personajes. Esto nos obliga a los lectores a tomar distancia, a sacar nuestras propias conclusiones, no estamos ante personajes de una novela, sino ante personas de carne y hueso.
José María Eça de Queiroz nació en Póvoa de Varzim, Portugal en 1845 y muere en París, Francia, en 1900. Estudia derecho en la antigua y prestigiosa Universidad de Coimbra. Fue cónsul de su país en La Habana, Newcastle, Bristol, China y París. Entre sus obras más destacadas junto conEl crimen del padre Amaro(1875), se encuentranEl primo Basilio(1878) y Los Maias (1884). Se lo considera el padre de la novela moderna portuguesa y no es un autor menor dentro de la literatura occidental.
La edición deEl crimen del padre Amaroprovocó un escándalo en el momento de la publicación, no solo por la crítica a la Iglesia sino también por la crítica a la sociedad provinciana. Si pensamos la difícil relación que aún mantiene el hombre con la religión en general y cómo los jerarcas de estas instituciones suelen utilizar la fe de sus seguidores para someterlos nos encontramos con una novela de una vigencia notable y esto impacta fuertemente en el alma del lector.
Guadalupe Rodriguez
Buenos Aires, 2017
I
En el domingo de Pascua fue cuando se supo en Leiria1que el párroco de la catedral, José Migueis, había muerto de una apoplejía durante la madrugada. El párroco era un hombre rubicundo y sobrealimentado, conocido entre el clero diocesano como “el comilón de los comilones”. Se contaban historias singulares sobre su voracidad. Carlos, el de la farmacia, que lo detestaba, acostumbraba a decir siempre que lo veía salir después de la siesta, con la cara enrojecida, ahíto:
—Ahí va la boa a hacer la digestión ¡En cualquier momento revienta!
En efecto, reventó, después de una cena de pescado, a la misma hora en que, enfrente, en casa del doctor Godinho, que cumplía años, bailaban polca estrepitosamente. Nadie lo lamentó y fue poca gente a su entierro. En general no era querido. Era un campesino, tenía los modales y energía de un excavador, la voz ronca, pelos en las orejas, el hablar muy rudo.
Las devotas nunca lo habían querido, eructaba en el confesionario y, como siempre había vivido en parroquias aldeanas o de la sierra, no entendía ciertas sensibilidades exacerbadas por la devoción. Por eso había perdido, desde el principio, a casi todas las confesadas, que se pasaron al delicado padre Gusmáo, ¡rebosante en labia!
Y, cuando las beatas, que le eran fieles, iban a hablarle de escrúpulos, de visiones, José Migueis se escandalizaba, gruñendo:
—¡Pero qué historias, Madre mía! Pídale a Dios sentido común. ¡Más juicio en la cabeza!
Lo irritaban sobre todo las exageraciones en los ayunos:
—¡Coma y beba! —acostumbraba a gritar— ¡coma y beba, criatura!
Eramiguelista2y los partidos liberales, sus opiniones, sus periódicos, le producían una ira irracional.
—¡Mano dura!, ¡Eso es lo que merecen! —exclamaba mientras agitaba su enorme sombrilla de color rojo.
En los últimos años había adquirido hábitos sedentarios y vivía aislado con una criada vieja y un perro,Joli. Su único amigo era el chantre3Valadares, que gobernaba entonces el obispado, porque el señor obispo, don Joaquín, penaba desde hacía dos años por su reumatismo en una quinta del Alto Miño. El párroco sentía un gran respeto por el chantre, hombre delgado, de gran nariz, muy corto de vista, admirador de Ovidio, que hablaba haciendo mohines con la boca y con alusiones mitológicas.
El chantre lo estimaba. Le llamaba “fray Hércules”4.
—Hércules por la fuerza —explicaba sonriente— y fray por la gula.
En su entierro, él mismo le hisopeó5la tumba y como tenía por costumbre ofrecerle todos los días rapé de su caja de oro, les dijo a los otros canónigos, en voz baja, al dejar caer sobre el féretro, según el ritual, el primer puñado de tierra:
—¡Es la última pizca de rapé que le doy!
Todo el cabildo rió mucho con aquella broma del señor gobernador del obispado. El canónigo Campos la contó por la noche, tomando el té en casa del diputado Novais y fue celebrada con risas gozosas, todos exaltaron las virtudes del chantre y se afirmó con respeto “que Su Excelencia tenía mucha picardía”.
Días después del entierro apareció, errando por la plaza, el perro del párroco,Joli. La criada había sido internada con fiebres tercianas en el hospital, la casa había sido cerrada y el perro, abandonado, gemía de hambre por los portales. Era un perro pequeño, extremadamente gordo, que guardaba vagas semejanzas con el párroco. Acostumbrado a las sotanas, ávido de un dueño, tan pronto veía a un cura empezaba a seguirlo con gemidos serviles. Pero nadie quería al desdichadoJoli, lo ahuyentaban con las puntas de las sombrillas. El perro, rechazado como un pretendiente, aullaba toda la noche por las calles. Una mañana apareció muerto junto a la Misericordia, el carro del estiércol se lo llevó y, como nadie volvió a ver al perro en la plaza, el párroco José Migueis fue definitivamente olvidado.
Dos meses más tarde se supo en Leiria que había sido nombrado otro párroco. Se decía que era un hombre muy joven recién salido del seminario. Se llamaba Amaro Vieira. Se atribuía su elección a influencias políticas y el periódico de Leiria, La Voz del Distrito, que estaba en la oposición, habló con amargura, citando el Gólgota, del “favoritismo de la corte” y de la “reacción clerical”. Algunos curas se habían escandalizado por el artículo y se conversó sobre ello, agriamente, en presencia del señor chantre.
—No, no, favor claro que hay; y el hombre tiene padrinos claro que los tiene- decía el chantre—. A mí me ha escrito Brito Correia para confirmármelo —. Brito Correia era entonces ministro de Justicia—. Hasta me dice en la carta que el párroco es una persona joven y distinguida. De manera que —añadió sonriendo con satisfacción— después de “fray Hércules” vamos a tener tal vez a “fray Apolo6“.
En Leiria sólo había una persona que conocía al nuevo párroco, era el canónigo Dias, que había sido, en los primeros años del seminario, su profesor de moral. En aquel tiempo, decía el canónigo, el párroco era un muchacho menudo, apocado, lleno de granos…
—¡Me parece que lo estoy viendo, con la sotana muy gastada y cara de tener lombrices!…¡Por lo demás, buen chico! Y despierto…
El canónigo Dias era muy conocido en Leiria. Últimamente había engordado, el vientre sobrante le llenaba la sotana y su cabecita agrisada, las ojeras carnosas, el labio espeso hacían recordar viejas anécdotas de frailes lascivos y glotones. El tío Patricio, “el Viejo”, un comerciante de la plaza, muy liberal, que cuando pasaba junto a los curas gruñía como un viejo perro guardián, decía algunas veces al verlo atravesar la plaza, pesado, rumiando la digestión, apoyado en el paraguas:
—¡Menudo sinvergüenza! ¡Si parece Don Juan VI7!
El canónigo vivía solo con una hermana mayor, la señora doña Josefa Dias, y una criada a la que todos conocían en Leiria, siempre en la calle, envuelta en un chal teñido de negro y arrastrando pesadamente sus zapatillas de orillo8. El canónigo Dias pasaba por ser rico: tenía propiedades arrendadas junto a Leiria, comía pavo y era famoso su vino Duque de 1815. Pero el hecho destacado en su vida, el hecho comentado y murmurado era su antigua amistad con la señora Augusta Caminha, a quien todos llamaban Sanjuanera por ser natural de San Juan da Foz. La Sanjuanera vivía en la Calle de la Misericordia y admitía huéspedes. Tenía una hija, Amelita, una muchachita de veintitrés años, hermosa, sana, muy deseada.
El canónigo Dias se había mostrado muy contento con el nombramiento de Amaro Vieira. En la farmacia de Carlos, en la plaza, en la sacristía de la catedral, elogió sus buenos estudios en el seminario, su moderación en las costumbres, su obediencia. Elogiaba incluso su voz: “¡Un timbre que es un regalo!”
—¡Es el indicado para poner un poco de sentimiento en los sermones de Semana Santa!
Le auguraba con énfasis un destino feliz, una canonjía9seguramente, ¡tal vez la gloria de un obispado!
Y un día, por fin, enseñó con satisfacción al coadjutor10de la catedral, criatura servil y callada, una carta que había recibido de Amaro Vieira desde Lisboa.
Era una tarde de agosto y paseaban los dos por las orillas del Puente Nuevo. Estaba entonces en construcción la carretera de Figueira. El viejo pasadizo de madera sobre la ribera del Lis había sido destruido, se pasaba ya por el Puente Nuevo, muy elogiado, con sus dos amplias arcadas de piedra, fuertes y rechonchas. Más adelante las obras estaban paradas por pleitos de expropiación. Se veía aún el embarrado camino de la parroquia de Marraçes, que la carretera nueva debía desbastar e incorporar; montones de cascajo cubrían el suelo y los gruesos cilindros de piedra que comprimen y embellecen el pavimento yacían enterrados en la tierra negra y húmeda de lluvias.
Alrededor del puente el paisaje es abierto y tranquilo. Por la parte de donde viene el río hay colinas bajas de formas redondeadas, cubiertas por el ramaje verdinegro de los pinos jóvenes; abajo, en la espesura de las arboledas, están las casas que proporcionan a aquellos lugares melancólicos un aspecto más vivo y humano, con sus alegres paredes encaladas luciendo al sol, con los humos de las chimeneas que por la tarde se azulan en los aires siempre claros y limpios. Hacia el lado del mar, por donde el río se arrastra en las tierras bajas entre dos hileras de sauces pálidos, se extiende hasta los primeros arenales la tierra de Leiría, amplia, fecunda, con aspecto de tener aguas abundantes, llena de luz. Desde el puente poco se ve de la ciudad, apenas una esquina de los sillares pesados y jesuíticos de la catedral, un trozo del muro del cementerio cubierto de parietarias y las puntas agudas y negras de los cipreses. El resto está oculto por el duro monte erizado de vegetaciones rebeldes en el que destacan las ruinas del castillo, completamente envueltas al caer la tarde en los amplios vuelos circulares de las lechuzas, desmanteladas y con un fuerte aire histórico.
Junto al puente, una rampa desciende hacia la alameda, que se extiende un poco por la orilla del río. Es un lugar solitario, cubierto por árboles antiguos. Le llaman la Alameda Vieja. Allí, caminando despacio, hablando en voz baja, el canónigo consultaba al coadjutor sobre la carta de Amaro Vieira y sobre “una idea que se le había ocurrido, que le parecía magistral, ¡magistral!”. Amaro le pedía que le consiguiese con urgencia una casa de alquiler barata, bien situada y, a ser posible, amueblada; pedía sobre todo habitaciones en una casa de huéspedes respetable. “Ya ve, mi querido profesor”, decía Amaro, “que es esto lo que verdaderamente me convendría. Yo no quiero lujos, claro está, una habitación y una salita serían suficiente. Lo que es necesario es que la casa sea respetable, tranquila, céntrica, que la patrona tenga buen carácter y que no pida el oro y el moro. Dejo todo esto a su prudencia y capacidad y crea que todos estos favores no caerán en terreno yermo. Sobre todo, que la patrona sea persona de buen trato y de buena lengua.”
—Mi idea, amigo Mendes, es ésta: ¡meterlo en casa de la Sanjuanera! -concluyó el canónigo con gran alegría-. Es buena idea, ¡eh!
—¡Una idea soberbia! —le apoyó el coadjutor con su voz servil.
—Ella dispone de la habitación de abajo, la salita de al lado y del otro cuarto, que puede servir como escritorio. Tiene buen mobiliario, buenas ropas de cama…
—Magníficas ropas dijo el coadjutor con respeto.
El canónigo continuó:
—Es un bonito negocio para la Sanjuanera: por las habitaciones, la ropa de cama, la comida, la criada, puede muy bien pedir sus seis tostones11diarios. Y, además, con el párroco siempre en casa.
—Tengo mis dudas por Amelita- consideró tímidamente el coadjutor—.Sí, puede repararse en ello. Una chica joven… Dice que el señor párroco es todavía joven… Su Señoría sabe lo que son las lenguas del mundo.
El canónigo se detuvo:
—¡Historias! ¿Entonces no vive el padre Joaquín bajo el mismo techo con la ahijada de su madre? ¿Y el canónigo Pedroso no vive con una cuñada y con una hermana de la cuñada que es una chica de diecinueve años? ¡Estaría bueno!
—Yo decía… —atenuó el coadjutor.
—No, no veo nada malo. La Sanjuanera alquila sus habitaciones, es como si fuese una casa de huéspedes. ¿Acaso no estuvo allí el secretario general durante unos meses?
—Pero un eclesiástico… —insinuó el coadjutor.
—¡Más garantías, señor Mendes, más garantías! —exclamó el canónigo. Y parándose, en actitud confidencial—. Y además a mí me conviene, Mendes. ¡A mí me conviene, amigo mío!
Hubo un pequeño silencio. El coadjutor dijo, bajando la voz:
—Sí, Su Señoría se porta muy bien con la Sanjuanera.
—Hago lo que puedo, mi caro amigo, hago lo que puedo dijo el canónigo -, y con tono tierno, risueñamente paternal—, porque ella se lo merece, se lo merece. ¡Buena a más no poder, amigo mío! —. Se detuvo, abriendo mucho los ojos—, fíjese que el día en que no le aparezco a las nueve en punto de la mañana, se pone enferma. “¡Oh, criatura!”, le digo yo, “se atormenta usted sin razón.” Pero entonces me sale con lo del cólico que tuve el año pasado. ¡Adelgazó, señor Mendes! Y además no hay detalle que se le pase. Ahora, por la matanza del cerdo, lo mejor del animal es para el “padre santo”, ¿sabe?, es como me llama ella.
Hablaba con los ojos brillantes, con apasionada satisfacción.
—¡Ah, Mendes! —añadió— ¡Es una mujer maravillosa!
—Y una hermosa mujer dijo el coadjutor respetuosamente.
—¡Y además eso! —exclamó el canónigo parándose otra vez— ¡Y además eso! ¡Qué bien conservada! ¡Tenga en cuenta que ya no es una niña! Pero ni un pelo blanco, ¡ni uno, ni uno solo! ¡Y qué color de piel! —Y en voz más baja, con sonrisa golosa— ¡Y esto de aquí, Mendes, y esto de aquí! —, indicaba la parte del cuello bajo el mentón, acariciándola despacio con su mano regordeta— ¡Es una perfección! Y además mujer limpia, ¡de muchísima limpieza! ¡Y qué atenta! ¡No hay día que no me mande su presente! ¡Que si el tarrito de mermelada, que si el platito de arroz con leche, que si la estupenda morcilla de Arouca! Ayer me mandó una tarta de manzana. ¡Tendría usted que haber visto aquello! ¡La manzana parecía crema! Hasta mi hermana Josefa lo dijo: “¡Está tan rica que parece cocinada en agua bendita!”—. Y poniendo la palma de la mano sobre el pecho— ¡Son cosas que le tocan a uno aquí dentro, Mendes! No, no es hablar por hablar, como ella no hay otra.
El coadjutor escuchaba con la taciturnidad de la envidia.
—Yo ya sé —dijo el canónigo parando otra vez y desgranando lentamente las palabras—, yo ya sé que por ahí murmuran, murmuran… ¡Pues es una grandísima calumnia! Lo único cierto es que le tengo muchísimo cariño a esa gente. Ya se lo tenía cuando vivía el marido. Usted lo sabe bien, Mendes.
El coadjutor hizo un gesto afirmativo.
—¡La Sanjuanera es una mujer decente! ¡Es una mujer decente, Mendes! —excIamaba el canónigo golpeando fuertemente el suelo con la puntera de su sombrilla.
—Las lenguas del mundo son venenosas, señor canónigo —dijo el coadjutor con voz llorosa. Y, tras un silencio, añadió en voz baja -¡Pero todo eso debe de salirle caro a Su Señoría!
—¡Pues ahí está, amigo mío! Imagínese que desde que se fue el secretario general la pobre mujer ha tenido la casa vacía ¡yo he tenido que poner para la olla, Mendes!
—Pero ella tiene un capitalito-, consideró el coadjutor
—¡Un pedacito de tierra, señor mío, un pedacito de tierra! ¡Y hay que pagar impuestos, salarios! Por eso digo que el párroco es una mina. Con los seis tostones que él le dé, con lo que yo ayude, con alguna cosa que ella saque de la venta de las hortalizas de la finca, ya se arregla. ¡Y para mí es un alivio, Mendes!
—¡Es un alivio, señor canónigo! —repitió el coadjutor
Quedaron en silencio. La tarde descendía muy limpia, en lo alto el cielo tenía un color azul pálido y el aire estaba inmóvil. Por aquel tiempo el río iba casi vacío, fragmentos de arenal brillaban en las partes secas y el agua baja se arrastraba con una agitación blanda, toda arrugada por el roce con las piedras.
Dos vacas guardadas por una chiquilla aparecieron entonces por el camino embarrado que desde el otro lado del río, frente a la alameda, discurre junto a un zarzal. Entraron despacio en el río y, extendiendo el pescuezo pelado por el yugo, bebían levemente, sin ruido; a veces levantaban la cabeza bondadosa, miraban en torno con la pasiva tranquilidad de los seres hartos, e hilos de agua babosa, brillantes, les colgaban de las comisuras del morro.
Con el declinar del sol, el agua perdía su claridad espejada y se extendían las sombras de los arcos del puente. Sobre las colinas crecía un crepúsculo difuminado y las nubes color sangre y naranja que anuncian el calor componían, hacia el mar, un decorado magnífico.
—¡Bonita tarde! —dijo el coadjutor.
El canónigo bostezó y haciendo una cruz sobre el bostezo:
—Vamos acercándonos a las Avemarías, ¿eh?
Cuando, al poco tiempo, subían las escaleras de la catedral, el canónigo se detuvo y se volvió hacia el coadjutor:
—Pues ya está decidido, amigo Mendes, meto a Amaro en casa de la Sanjuanera. Es una suerte para todos.
—¡Una gran suerte! —dijo respetuosamente el coadjutor—. ¡Una gran suerte! Y entraron en la iglesia, persignándose.
1Leiria es una ciudad portuguesa, capital del concelho y del distrito de Leiria, localizada en el litoral, en las márgenes del río Lis, junto al castillo donde fue fundada como villa en 1135.
2Miguelista: ultra-realistas o absolutistas portugueses que apoyaban al rey Miguel I de Portugal
3Chantre: dignidad de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente el gobierno del canto en el coro.
4Hércules: el más celebrado y popular héroe de la mitología griega y romana, caracterizado por su fuerza.
5Hisopo o aspersorio es un utensilio usado en las iglesias para dar o esparcir agua bendita, consistente en un mango de madera o metal, con frecuencia de plata, que lleva en su extremo un manojo de cerdas o una bola metálica hueca y agujereada, en cuyo interior hay alguna materia que retiene el agua.
6Apolo, uno de los más importantes dioses de la mitología griega y romana, hijo de Zeus y Leto. Dios del sol, las pestes, entre otras cosas y caracterizado por su belleza.
7Juan VI de Portugal (1767 - 1826), Nació y murió en Lisboa y fue rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve desde 1816 a 1822.
8Chinelas de orillo: chinelas hechas de recortes de telas.
9Canonjía: empleo de poco trabajo y bastante provecho. Prebenda por la que se pertenece al cabildo de iglesia catedral o colegial.
10Coadjutor: persona que ayuda y acompaña a otra en ciertas cosas./ Eclesiástico que tiene título y disfruta dotación para ayudar al cura párroco en la cura de almas.
11Tostón: moneda portuguesa de plata
II
Una semana después se sabía que el nuevo párroco llegaría en la diligencia de Chäo de Maças, que trae el correo de la tarde y ya, a las seis, el canónigo Dias y el coadjutor paseaban por el Largo de Chafariz, esperando a Amaro.
Era hacia finales de agosto. En la larga alameda empedrada que va junto al río, entre dos hileras de árboles añosos, se entreveían vestidos claros de señoras que paseaban. Del lado del Arco, en la hilera de casuchas pobres, las viejas hilaban en las puertas; niños sucios jugaban en el suelo, con sus enormes vientres desnudos y las gallinas, alrededor, picaban vorazmente las inmundicias olvidadas. Rodeando la sonora fuente en la que los cántaros se arrastraban sobre la piedra, las criadas reñían y los soldados, de uniforme sucio y enormes botas combadas, galanteaban agitando varas de junco. Con su panzudo cántaro de barro equilibrado en la cabeza sobre un rodete, las muchachitas se alejaban a pares, meneando las caderas; y dos oficiales ociosos, con el uniforme desabrochado en el estómago, conversaban, aguardando “a ver quién venía”. La diligencia tardaba. Cuando caía el crepúsculo, una lucecita brilló en el nicho de un santo, encima del Arco y enfrente se iban iluminando una a una, con una luz taciturna, las ventanas del hospital.
Anochecía cuando la diligencia, con sus luces encendidas, entró por el puente al trote desgarbado de sus flacos caballos blancos y fue a detenerse junto a la fuente, debajo del hostal de la Cruz. El empleado del tío Patricio rápidamente salió corriendo hacia la plaza con el paquete de los Diarios Populares. El tío Baptista, el patrón, con la pipa negra a un lado de la boca, aflojaba las correas, maldiciendo tranquilamente y un hombre que venía en el asiento acolchado, junto al cochero, con sombrero alto y holgada capa eclesiástica, bajó cautelosamente agarrándose a los respaldos de hierro de los asientos, golpeó el suelo con los pies para reanimarlos y miró a su alrededor.
—¡Eh, Amaro! —gritó el canónigo, que se había acercado— ¡Oh, bribón!
—¡Profesor! —dijo el otro con alegría. Y se abrazaron, mientras el coadjutor, encogido, seguía con el bonete entre las manos.
Al poco tiempo, las personas que estaban en las tiendas vieron cruzar la plaza, entre la lenta corpulencia del canónigo Dias y la figura magra del coadjutor, a un hombre con el cuerpo un poco inclinado, con vestimenta de cura. Se supo que era el nuevo párroco y pronto se dijo en la farmacia que era “un hombre de buena figura”. El Juan Bicha, delante, llevaba un baúl y una talega12de lona y, como a aquella hora ya estaba borracho, iba refunfuñando el “Bendito”.
Eran casi las nueve y era noche cerrada. Las casas alrededor de la plaza estaban ya adormecidas: salía una luz triste de las lámparas de petróleo de las tiendas situadas bajo la arcada y en su interior se percibían figuras somnolientas empeñadas en seguir charlando en el mostrador. Las calles, tortuosas y tenebrosas, que daban a la plaza, tenían una iluminación moribunda, parecían deshabitadas. Y en el silencio, la campana de la catedral tocaba lentamente por las almas.
El canónigo Dias explicaba, con pachorra, al párroco “lo que le había conseguido”. No le había buscado casa: habría que comprar muchos muebles, encontrar una criada, ¡gastos innumerables! Le había parecido mejor conseguirle una habitación en una casa de huéspedes respetable y muy confortable. Con esas condiciones —y allí estaba el amigo coadjutor, que lo podía decir— no había otra como la de la Sanjuanera. Era una casa muy aireada, limpia, la cocina sin olores; allí se habían hospedado el secretario general y el inspector de enseñanza. Y la Sanjuanera —el amigo Mendes la conocía bien— era una mujer temerosa de Dios, de cuentas claras, muy económica y muy servicial…
—¡Estará usted allí como en su casa! Con su cocido13, su plato principal, su café…
—A ver, profesor, ¿el precio? —dijo el párroco.
—Seis tostones. ¡Una ganga! Con su habitación, su salita…
—Una linda salita —comentó el coadjutor respetuosamente.
—¿Y quedalejosdela catedral?—preguntóAmaro.
—A dos pasos. Se puede ir a decir misa en zapatillas. En la casa vive una jovencita- continuó con su voz pausada el canónigo Dias—. Es hija de la Sanjuanera. Una pequeña de veintidós años. Bonita. Con su pizca de genio, pero buena en el fondo… Aquí tiene usted la calle.
Era estrecha, de casas bajas y pobres, parecía aplastada por las altas paredes de la antigua iglesia de la Misericordia, con un farolito lúgubre al fondo.
—¡Y aquí tiene usted su palacio! —dijo el canónigo, golpeando la aldaba de una puerta angosta.
En el primer piso sobresalían dos balcones de hierro, de aspecto antiguo, con unos arbustitos de romero que se redondeaban contra las esquinas, dentro de macetas de madera; las ventanas de arriba, pequeñitas, tenían antepecho y la pared, por sus irregularidades, hacía pensar en una lata abollada.
La Sanjuanera esperaba en lo alto de la escalera. Una criada, esquelética y pecosa, alumbraba con una lámpara de petróleo y la figura de la Sanjuanera se destacaba plenamente a la luz, sobre la pared blanca de cal. Era gorda, alta, muy blanca, de aspecto pachorriento. Sus ojos negros tenían alrededor arrugas; los pelos erizados, con mechones rojizos, empezaban a escasear en las sienes y en el inicio de la frente, pero tenía unos brazos rechonchos, un cuello grueso y ropas limpias.
—¡Aquí tiene usted a su huésped! —dijo el canónigo subiendo.
—¡Es un gran honor recibirlo, señor párroco! ¡Un gran honor! ¡Debe de venir muy cansado! ¡Por supuesto! Por aquí, tenga la bondad. Cuidado con el escaloncito.
Lo condujo a una sala pequeña, pintada de amarillo, con un amplio canapé de mimbre arrimado a la pared y enfrente, abierta, una mesa forrada de bayeta14verde.
—Ésta es su sala, señor párroco —dijo la Sanjuanera—. Para recibir, para descansar… Aquí —añadió abriendo una puerta—, está su dormitorio. Su cómoda, su armario…- Abrió los cajones, elogió la cama mostrando la elasticidad de los colchones—. Una campanilla para llamar siempre que necesite… Las llavecitas de la cómoda, aquí… Si prefiere la almohadita más alta… Tiene sólo una manta, pero si necesita…
—Está bien, todo muy bien, señora —dijo el párroco con su voz baja y suave.
—¡Usted pida lo que necesite! Lo que haya, con la mejor voluntad…
—¡Oh, criatura de Dios! —interrumpió el canónigo jovialmente—. ¡Lo que quiere él ahora es cenar!
—También tiene la cenita preparada. Desde las seis está el caldo haciéndose. —Y salió para apresurar a la criada, diciendo desde el comienzo de la escalera— ¡Venga, Rusa, muévete, muévete!…
El canónigo se sentó pesadamente en el canapé, y aspirando su rapé15:
—Hay que conformarse, querido. Es lo que he podido conseguir.
—Yo estoy bien en cualquier parte, profesor —dijo el párroco, calzándose sus chinelas de orillo-. ¡Acuérdese del seminario!… ¡Y en Feiráo! Me llovía en la cama.
En aquel momento, hacia la plaza, se oyó sonar un toque de corneta.
—¿Qué es eso? —preguntó Amaro, yendo a la ventana.
—Las nueve y media, el toque de retreta16.
Amaro abrió el ventanal. Al final de la calle agonizaba un farol. La noche estaba muy cerrada y se extendía sobre la ciudad un silencio cóncavo, como de bóveda.
Después de la corneta, un redoble lento de tambores se alejó por la zona del cuartel; bajo la ventana pasó corriendo un soldado demorado en algún callejón del castillo y de los muros de la Misericordia salía sin cesar el agudo ulular de las lechuzas.
—Es triste esto —dijo Amaro.
Pero la Sanjuanera gritó desde arriba.
—¡Puede subir, señor canónigo! ¡Está el caldo en la mesa!
—Ya va. Venga Amaro, ¡que debe de estar usted muerto de hambre! —dijo el canónigo levantándose con gran esfuerzo. Y tomando un momento al párroco por la manga de la chaqueta— ¡Va a ver usted lo que es un caldo de gallina hecho aquí por la señora! ¡De chuparse los dedos!…
En medio del comedor, con empapelado oscuro, resplandecía la mesa con su mantel blanco, su loza, los vasos brillando a la luz intensa de una lámpara de abat-jour17verde. De la sopera ascendía el aromático vapor del caldo y en la gran fuente una gallina gorda, ahogada en un arroz jugoso y blanco, acompañada por trozos de buen chorizo, presentaba una suculenta apariencia de plato señorial. En el aparador acristalado, un poco en la penumbra, se apreciaban los colores claros de la porcelana; en un rincón, junto a la ventana, estaba el piano, cubierto por una colcha de satén descolorido. En la cocina freían y percibiendo el olor a fresco que llegaba de una cesta de ropa limpia, el párroco se frotó las manos con placer.
—Siéntese aquí, señor párroco, siéntese aquí —dijo la Sanjuanera—. De ahí le puede venir frío—. Fue a cerrar las contraventanas y le acercó una cajita con arena para las colillas de los cigarros.
— Y el señor canónigo toma una tacita de compota, ¿no es cierto?
—Bueno, venga, para acompañar —dijo alegremente el canónigo, sentándose y desdoblando la servilleta.
Mientras, la Sanjuanera se movía por la habitación admirando al párroco, quien con la cabeza inclinada sobre el plato tomaba su caldo en silencio, soplando la cuchara. Era bien parecido, tenía un pelo muy negro, levemente ondulado. Tenía el rostro ovalado, la piel trigueña y fina, los ojos negros y grandes y las pestañas largas.
El canónigo, que no lo veía desde los días del seminario, lo hallaba más fuerte, más viril.
—Usted era un poco raquítico…
—Fue el aire de la sierra—decía el párroco—, ¡me ha sentado bien!
Habló entonces de su triste experiencia en Feirao, en la Beira Alta, durante el áspero invierno, solo, entre pastores. El canónigo le servía vino escanciándolo, haciéndolo espuma.
—¡Pues beba, hombre, beba! De esto no probaba usted en el seminario.
Hablaron del seminario.
—¿Qué habrá sido del Rabicho, el despensero? —dijo el canónigo.
—¿Y del Carocho, que robaba las patatas?
Rieron y bebiendo, con la alegría de los recuerdos, rememoraban las historias de aquel tiempo, el catarro del rector y el profesor de gregoriano, a quien un día se le habían caído del bolsillo las poesías obscenas de Bocaccio.
—¡Cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo! —decían.
La Sanjuanera puso sobre la mesa un plato hondo con manzanas asadas.
—¡Bravo! ¡No, yo a esto también me apunto! —exclamó el canónigo—. ¡Riquísima manzanas asadas! ¡Nunca se me escapan! Gran ama de casa, amigo mío, magnífica ama de casa nuestra Sanjuanera. ¡Gran ama de casa!
Ella reía y enseñaba sus dos dientes delanteros, grandes y empastados. Fue a buscar una botella de vino de oporto. Puso en el plato del canónigo, con �cuidado devoto�, una manzana deshecha y espolvoreada con azúcar y dándole palmaditas en la espalda con su mano gorda y blanda:
—¡Este hombre es un santo, señor párroco, un santo! ¡Ay, cuántos favores le debo!
—No le haga caso, no le haga caso —decía el canónigo. Se le extendía por el rostro una satisfacción arrobada—. ¡Buen licor! —añadió, saboreando su copa de oporto—, ¡buen licor!
—Mire que tiene ya los años de Amelia, señor canónigo.
—¿Y dónde está, la pequeña?
—Fue a O Morenal con doña María. Después iban a casa de las Gansoso a pasar la noche.
—Esta señora, aquí donde la ve, es una terrateniente -explicó el canónigo hablando de O Morenal-. ¡Tiene un condado!—, reía con bondad y sus ojos brillantes recorrían tiernamente la corpulencia de la Sanjuanera.
—Oh, señor párroco, no le haga caso, es un pedacito de tierra… —dijo ella.
Pero al ver a la criada apoyada en la pared, sacudida por un acceso de tos:
—¡Pero mujer, vete a toser allá dentro! ¡Faltaría más!
La muchacha salió, tapándose la boca con el delantal.
—La pobre parece enferma —observó el párroco
¡Muy achacosa, mucho!… La pobre de Cristo era su ahijada, huérfana, y casi tísica. La había recogido por compasión…
—Y también porque la criada que tenía antes tuvo que ir al hospital, la muy desvergonzada… ¡Meterse con un soldado!…
El padre Amaro bajó los ojos despacio y mientras mordisqueaba unas miguitas de pan preguntó si el verano venía con muchas enfermedades.
—Diarreas, por culpa de la fruta verde —murmuró el canónigo—. Se hartan de sandías y, después, cantidades de agua… Y vienen las fiebres…
Hablaron entonces de las enfermedades, del aire de Leiría.
—Yo ahora ando más fuerte —decía el padre Amaro—. Bendito sea Dios, ¡tengo salud, tengo salud!
—¡Ay, Nuestro Señor se la conserve, no sabe usted el bien que es! —exclamó la Sanjuanera. Y empezó a contar la gran desgracia que tenía en casa, una hermana medio idiota que llevaba diez años paralizada. Iba a cumplir los sesenta. Durante el invierno se había agarrado un catarro y desde entonces, pobrecita, decaía, decaía…—. Hace un momento, al anochecer, tuvo un ataque de tos. Pensé que se nos iba. Pero ahora descansa.
Siguió hablando de “aquella desgracia”, después habló de su Amelia, de las Gansoso, del anterior chantre, de lo caro que estaba todo; mientras, estaba sentada con el gato sobre las piernas, haciendo bolitas de pan con dos dedos, monótonamente. Al canónigo, satisfecho, se le cerraban los párpados. Todo en la sala parecía ir adormeciéndose poco a poco, la luz de la lámpara agonizaba.
—Bueno, señores —dijo por fin el canónigo moviéndose—, ¡ya son horas!
El padre Amaro se levantó y dio las gracias con los ojos bajos.
—¿Quiere una lamparita, señor párroco? —preguntó amablemente la Sanjuanera.
—No, señora. No uso. Buenas noches.
Y bajó despacio, limpiándose los dientes con un palillo.
La Sanjuanera alumbraba con la lámpara en el rellano. Pero en los primeros peldaños el párroco se detuvo, y volviéndose dijo:
—Es verdad, señora, mañana es sábado, día de ayuno…
—No, no —intervino el canónigo, que se envolvía en su capa de alpaca, bostezando-, usted mañana come conmigo. Vengo por aquí y vamos a ver al chantre, a la catedral y por ahí… Y sepa que tengo calamares. Un milagro, porque aquí nunca hay pescado.
La Sanjuanera se apresuró a tranquilizar al párroco:
—Ay, señor párroco, no hace falta recordar los ayunos. ¡Tengo el mayor cuidado!
—Yo lo decía —explicó el párroco— porque, desgraciadamente, hoy en día nadie cumple…
—Tiene usted mucha razón —atajó ella—. Pero yo… ¡ya lo creo! ¡La salvación de mi alma está por encima de todo!
Abajo la campanilla sonó fuerte.
—Debe de ser la pequeña —dijo la Sanjuanera—. ¡Rusa, abre! La puerta se abrió, se oyeron voces, risitas.
—¿Eres tú, Amelia?
Una voz dijo “¡adiós, adiós!”. Y subiendo casi a la carrera, levantándose un poco el vestido por delante, apareció una bella jovencita, fuerte, alta, bien constituida, con un pañuelo blanco en la cabeza y un ramo de romero en la mano.
—Sube, hija. Aquí está el señor párroco. Llegó ahora, al anochecer, ¡sube!
Amelia se había parado, un poco azorada, mirando hacia los escalones de arriba, donde permanecía el párroco apoyado en la baranda. Jadeaba tras la carrera; venía colorada, sus ojos negros y vivos resplandecían y emanaba de ella una sensación de frescura y de prados hollados.
El párroco bajó pegado a la baranda para dejarla pasar y, con la cabeza baja, murmuró un “buenas noches”. El canónigo, que descendía pesadamente detrás de él, se plantó en medio de la escalera, delante de Amelia:
—Pero, ¿qué horas son éstas, bribona?
Ella soltó una risita y se encogió de hombros,
—¡Ande, vaya a encomendarse a Dios, vaya! —dijo, dándole una palmada suave en la mejilla con su mano gorda y peluda.
Ella subió corriendo, mientras el canónigo, tras recoger la sombrilla en la salita, salía diciéndole a la criada que alumbraba la escalera con la lámpara:
—Está bien, ya veo, no tomes frío, muchacha. ¡Entonces a las ocho, Amaro! ¡Esté levantando!¡Vete, muchacha, adiós! Pídele a la Virgen de la Piedad que te sane ese catarro.
El párroco cerró la puerta de su cuarto. La ropa de cama, entreabierta, blanca, despedía un buen olor a lino limpio. Sobre la cabecera colgaba un grabado antiguo de un Cristo crucificado. Amaro abrió su breviario, se arrodilló a los pies de la cama, se persignó pero estaba fatigado, le sobrevenían grandes bostezos; y entonces, arriba, a través del techo, entre las oraciones rituales que leía maquinalmente, comenzó a oír el tic-tic de los botines de Amelia y el sonido de las faldas almidonadas que sacudía al desnudarse.
12Talega, bolsa de tela.
13Cocido es una comida preparada con carne, tocino, legumbres y hortalizas.
14Bayeta: tela de lana poco tupida.
15Rapé: polvo de hojas de tabaco para aspirar.
16Retreta: toque para avisar a la tropa que retorne al cuartel.
17Abat- jour: pantalla.
III
Amaro Vieira había nacido en Lisboa en casa de la señora marquesa de Alegros. El padre era criado del marqués; la madre era doncella personal, casi amiga de la señora marquesa. Amaro todavía conservaba un libro,El niño de la selva, con toscas estampas coloreadas, en cuya primera página en blanco se leía: “A mi muy querida criada Juana Vieira y que ha sido siempre mi verdadera amiga. Marquesa de Alegros”. Poseía también un daguerrotipo de su madre: era una mujer fuerte, cejijunta, de boca grande y entreabierta de modo sensual, con color ardiente. El padre de Amaro había muerto de apoplejía y la madre, que siempre había estado tan sana, muere un año después por una tisis de laringe. Amaro recién cumplía seis años. Tenía una hermana mayor que vivía desde pequeña con la abuela, en Coimbra, y un tío, próspero, tendero del barrio de La Estrella. Pero la señora marquesa le había tomado cariño a Amaro y así lo mantuvo en su casa, tácitamente adoptado y con grandes cuidados empezó a vigilar su educación.
La marquesa de Alegros había enviudado a los cuarenta y tres años y pasaba la mayor parte del tiempo retirada en su quinta de Carcavelos. Era una persona tranquila, de bondad indolente, con una capilla en su casa y un respeto devoto por los curas de San Luis, siempre preocupada por los intereses de la Iglesia. Sus dos hijas, educadas en el temor de Dios y en las preocupaciones de la moda, eran beatas y elegantes, hablaban con igual fervor de la humildad cristiana que del último figurín de Bruselas. Un periodista de la época había dicho de ellas: “Todos los días piensan en la toilette con la que entrarán en el paraíso”.
En el aislamiento de Carcavelos, en aquella quinta de alamedas aristocráticas donde chillaban los pavos reales, las dos señoritas se aburrían. La religión y la caridad eran entonces ocupaciones ávidamente aprovechadas: cosían vestidos para los pobres de la parroquia, bordaban paramentos18para los altares de la iglesia. Desde mayo hasta octubre estaban enteramente absorbidas por la tarea de “salvar su alma” entonces leían libros beatos y dulces; como no tenían el San Carlos19, las visitas, la Aline, recibían curas y cotilleaban sobre las virtudes de los santos. Dios era su lujo de verano.
La señora marquesa en seguida decidió hacer ingresar a Amaro en la vida eclesiástica. Su figura pálida y flacucha pedía aquel destino recogido, además era ya aficionado a las cosas de capilla y su mayor placer era acomodarse junto a las mujeres, entre el calor de sus faldas, oyéndolas hablar de santas. La señora marquesa no quiso mandarlo al colegio porque recelaba de la impiedad de los tiempos y de las malas amistades. El capellán de la casa le enseñaba el latín y la hija mayor, doña Luisa, que tenía nariz de caballete y leía a Chateaubriand20, le daba lecciones de francés y de geografía.
Amaro era, como decían los criados, “una mosquita muerta”. Nunca corría, nunca jugaba al sol. Si algunas tardes acompañaba a la marquesa por las alamedas de la finca, cuando paseaba ella del brazo del padre Liset o del respetuoso procurador Freitas, entonces él caminaba a su lado como un monito muy encogido, retorciendo con las manos húmedas el forro de los bolsillos, un poco temeroso de la espesura de los árboles y del movimiento de las hierbas altas.
Se volvió muy miedoso. Dormía con una lamparita encendida, al lado de una vieja ama. Las criadas, además, lo afeminaban: lo encontraban bonito, lo tenían entre ellas, lo besuqueaban, le hacían cosquillas y él rodaba entre sus faldas, en contacto con sus cuerpos, dando grititos de satisfacción. A veces, cuando la señora marquesa salía, lo vestían de mujer, entre grandes risas; él se dejaba hacer, semidesnudo, con gestos lánguidos, los ojos entrecerrados y coloretes rojos en las mejillas. Aparte de eso, las criadas, lo utilizaban unas contra otras en sus intrigas: Amaro era el correveidile de sus quejas. Se volvió muy mentiroso y producía embrollos.
A los once años ayudaba en misa y los sábados limpiaba la capilla. Era su día preferido: se cerraba por dentro, colocaba los santos sobre una mesa, bajo la luz, besándolos con ternuras devotas y placer goloso y durante toda la mañana, muy atareado mientras canturreaba el “Santísimo”, limpiaba de bichos los vestidos de las Vírgenes y lavaba con yeso y gres21las aureolas de los mártires.
Entretanto, crecía y su aspecto seguía siendo el mismo, menudo y pálido. Nunca reía a carcajadas y andaba siempre con las manos en los bolsillos. Estaba continuamente metido en las habitaciones de las criadas, curioseando en sus cajones, revolvía las faldas sucias, olía los algodones postizos. Era excesivamente perezoso y por las mañanas costaba arrancarlo de una somnolencia enfermiza que lo dejaba como derretido, todo envuelto entre las mantas y abrazado a la almohada. Ya andaba un poco encorvado y los criados le llamaban “el curita”.
Un domingo de carnaval por la mañana, después de misa, cuando subía a la terraza, la señora marquesa cae muerta de golpe por una apoplejía. Dejaba en su testamento un legado para que Amaro, el hijo de su criada Juana, entrase a los quince años en el seminario y se ordenase. El padre Liset quedaba encargado de llevar a cabo este deseo piadoso. Amaro tenía entonces trece años.
Las hijas de la señora marquesa dejaron inmediatamente Carcavelos y se fueron a Lisboa, a casa de doña Bárbara de Noronha, su tía paterna. Amaro fue enviado a casa de su tío, en La Estrella. El tendero era un hombre obeso, casado con la hija de un funcionario público pobre que lo había aceptado para poder salir del hogar paterno, donde la mesa era escasa. Ella tenía que hacer las camas y nunca iba al teatro. Pero odiaba a su marido, sus manos velludas, la tienda, el barrio y su apellido de señora Gonçalves. El marido, por el contrario, la adoraba como a la alegría de su vida, su tesoro, la cargaba de joyas y la llamaba “mi duquesa”.
Amaro no encontró allí el mundo femenino y cariñoso que tan cálidamente lo arropaba en Carcavelos. Su tía casi ni lo miraba, se pasaba los días leyendo novelas, reseñas teatrales de los periódicos, vestida de seda, cubierta de polvos de arroz, peinada con tirabuzones, esperando la hora en que el Cardoso, galán de la Trinidad, estirando los puños de la camisa, pasaba bajo su ventana. Entonces el tendero se apropió de Amaro como de un ayudante inesperado y lo puso en el mostrador. Lo obligaba a levantarse a las cinco de la mañana y el muchacho temblaba en su chaqueta de paño azul, mojando deprisa el pan en la taza de café, sentado en una esquina de la mesa de la cocina. Lo detestaban: su tía le llamaba “el cebolla” y su tío “el burro”. Les dolía hasta el miserable pedazo de carne de vaca que le daban en la comida. Amaro adelgazaba y lloraba cada noche.
Ya sabía que a los quince años debería entrar en el seminario. Su tío se lo recordaba todos los días:
—¡No creas que te vas a quedar aquí holgazaneando toda la vida, burro! En cuanto cumplas los quince años, al seminario. ¡No tengo obligaciones para contigo! Yo no alimento animales, no está en mis planes.
Y el muchacho pensaba el seminario como la libertad. Nadie le había preguntado nunca por sus intereses o por su vocación. Le imponían una sobrepelliz y su naturaleza pasiva, fácilmente manejable, la aceptaba igual que aceptaría un uniforme. Por lo demás, no le desagradaba “ser cura”. Desde que había dejado los rezos perpetuos de Carcavelos todavía conservaba su miedo al infierno, pero había perdido el fervor por los santos. Recordaba, no obstante, a los curas que había visto en casa de la señora marquesa, gentes blancas y bien tratadas que comían al lado de las señoras y tomaban rapé en cajas de oro. Le atraía esa profesión en la que se cantan bonitas misas, se comen dulces delicados, se habla en voz baja con las mujeres, viviendo entre ellas, cuchicheando, sintiendo su calor penetrante, y se reciben regalos en bandejas de plata. Recordaba al padre Liset con un anillo de rubí en el dedo meñique, a monseñor Saavedra con sus hermosos anteojos de oro, bebiendo a pequeños sorbos su copa de Madeira22. Las hijas de la señora marquesa les bordaban pantuflas. Un día había visto a un obispo que había sido cura en Bahía, había viajado, había estado en Roma, era muy jovial y en la sala, con sus manos ungidas y oliendo a agua de colonia apoyadas en la empuñadura de oro del bastón, completamente rodeado de señoras embelesadas y rebosantes de risa beata, cantaba para entretenerlas con su hermosa voz:
Mulatinha da Baía, nascida no Capujá…
Un año antes de entrar en el seminario, su tío lo envió a un maestro para que perfeccionase el latín y lo libró de estar en el mostrador. Por primera vez en su existencia Amaro se sintió libre. Iba solo a la escuela, paseaba por las calles. Vio la ciudad, los juegos de los niños, se asomó a las puertas de los cafés, leyó las carteleras de los teatros. Sobre todo, empezó a fijarse mucho en las mujeres y, con todo aquello, le sobrevenían grandes melancolías. Su hora triste era el anochecer, cuando volvía de la escuela, o los domingos después de haber ido a pasear con el tendero al Jardín de La Estrella. Su habitación estaba arriba, en el desván, con una ventanita abierta sobre los tejados. Se asomaba allí a mirar y veía parte de la ciudad baja que poco a poco se iba llenando de puntos de luz de gas; le parecía percibir que llegaba de allí un rumor indefinido: era la vida que no conocía y que creía maravillosa, la de los cafés abrasados de luz y las mujeres arrastrando sus frufrús de seda por los peristilos23de los teatros. Se perdía en imaginaciones difusas y, de pronto, en el fondo negro de la noche se le aparecían fragmentos de formas femeninas, una pierna con botines de sarga y una media muy blanca, o un brazo rollizo remangado hasta el hombro… Pero abajo, en la cocina, la criada empezaba a lavar la vajilla cantando; era una mocita gorda, llena de pecas y le entraban entonces ganas de bajar, de rozarse contra ella o de quedarse en un rincón viéndola escaldar24los platos. Se acordaba de otras mujeres que había visto en las calles de mala fama, con las faldas almidonadas y ruidosas, paseando con el cabello suelto, con los botines sucios y desde lo más hondo de su ser le subía un deseo indefinido, como de ganas de abrazar a alguien, de no sentirse solo. Se sentía desdichado, pensaba en matarse. Pero su tío le gritaba desde abajo:
—¿Estás estudiando, papanatas?
Y poco después, inclinado sobre Tito Livio, cabeceando de sueño, sintiéndose un desgraciado y apretando una rodilla contra otra, torturaba el diccionario.
En aquella época empezaba a sentir cierto desinterés por la vida de cura “porque no podría casarse”. Ya las compañías escolares habían introducido en su naturaleza femenina curiosidades, morbos. Fumaba cigarrillos a escondidas, adelgazaba y estaba más pálido.
Entró en el seminario. Los largos pasillos de piedra, un poco húmedos, las luces tristes, las habitaciones estrechas y enrejadas, las sotanas negras, el silencio reglamentado, el sonido de las campanillas le causaron durante los primeros días una tristeza lúgubre, aterradora. Pero pronto hizo amigos y gustó su cara bonita. Comenzaron a tutearlo, a admitirlo durante las horas de recreo o en los paseos del domingo, en las conversaciones en las que se contaban anécdotas de los profesores, se calumniaba al rector y se hablaba continuamente de las melancolías de la clausura. Porque casi todos hablaban con nostalgia de las vidas libres que habían dejado atrás: los de la aldea no podían olvidar las eras25bañadas por el sol, las esfoyazas26llenas de canciones y de abrazos, las yuntas de bueyes de regreso a casa mientras una niebla ligera ascendía desde los prados; los que venían de pueblos pequeños echaban de menos las calles sinuosas y tranquilas en las que cortejaban a las vecinas, los alegres días de mercado, la gran aventura de hacerse la rata. No era suficiente el enlosado patio de recreo, con sus árboles raquíticos, los altos muros somnolientos, el monótono juego de pelota; se ahogaban en la estrechez de los pasillos, en la sala de San Ignacio, donde se hacían las meditaciones de la mañana y se estudiaban de noche las lecciones. Y todos envidiaban los destinos libres, aun los más humildes: el mulero que veían pasar por la carretera acariciando a sus machos, el boyero que cantaba al compás del áspero chirriar de las ruedas y hasta los mendigos errantes, apoyados en su bastón, con sus alforjas oscuras.
Desde la ventana de un pasillo se veía un recodo de la carretera: hacia el crepúsculo solía pasar una diligencia levantando polvo, entre los estallidos del látigo, al trote de tres yeguas, cargada de maletas; pasajeros alegres, con las rodillas bien abrigadas, espiraban el humo de los cigarrillos. ¡Cuántas miradas los seguían! ¡Cuántos deseos viajaban con ellos hacia los alegres pueblos y hacia las ciudades, a través de la frescura de las mañanas o bajo la claridad de las estrellas!
Y en el refectorio, ante la escasa sopa de hortalizas, cuando el regente, con voz grave, comenzaba a leer monótonamente las cartas de algún misionero de la China o las pastorales del señor obispo, ¡qué añoranza de las comidas familiares, de los buenos trozos de pescado! ¡Los días de la matanza! ¡Los chicharrones ardientes crepitando en el plato!¡Las olorosas mollejas!
Amaro no dejaba atrás cosas entrañables: la brutalidad de su tío, el rostro hastiado de su tía cubierto de polvos de arroz. Pero sin darse cuenta también empezó a tener nostalgia de sus paseos dominicales, de la luz de gas y de los regresos de la escuela con los libros atados con una correa y de cuando se paraba ante los escaparates de las tiendas ¡para mirar con la cara pegada al cristal la desnudez de los maniquíes!
Pero lentamente, con su naturaleza maleable, fue entrando, como una oveja indolente, en la disciplina del seminario. Forraba habitualmente sus manuales, cumplía con prudente exactitud en los servicios eclesiásticos y, callado y encogido, inclinándose mucho ante los profesores, llegó a obtener buenas notas.
Nunca había podido comprender a los que parecían gozar dichosos del seminario y torturaban sus rodillas rumiando, con la cabeza baja los textos de la Imitación o de San Ignacio; en la capilla, con los ojos en blanco, palidecían de éxtasis, incluso el recreo o los paseos se los pasaban leyendo algún librito de Alabanzas a María y cumplían encantados las más pequeñas normas, incluso la de subir sólo un escalón por vez, como recomienda San Buenaventura. A ellos el seminario les proporcionaba el gozo anticipado del cielo; a él sólo le ofrecía las humillaciones de una prisión y el aburrimiento de una escuela.
Menos entendía a los ambiciosos, los que querían ser caudatarios27de un obispo y, en las soberbias salas de los palacios episcopales, levantar las cortinas de damasco28viejo; los que, una vez ordenados, deseaban vivir en las ciudades, servir en una iglesia aristocrática y, ante las damas ricas, apiñadas en un rumor de sedas sobre el tapete del altar mayor, cantar con voz sonora. Otros soñaban destinos fuera de la Iglesia, ambicionaban ser militares y arrastrar por las calles empedradas un tintineante sable; o la harta vida campesina y, desde el alba, con un sombrero de alas anchas y en una buena montura, trotar por los caminos, dar órdenes por las extensas eras abarrotadas de haces, apearse en las puertas de las tabernas. Y, a no ser algunos devotos, todos, ya sea aspirantes al sacerdocio o a destinos seculares, querían dejar la austeridad del seminario para comer bien, tener dinero y conocer mujeres.
Amaro no deseaba nada:
—Yo no sé —decía melancólicamente.
Mientras, escuchando por simpatía a aquellos para quienes el seminario significaba “una condena a galeras”29, salía muy turbado de aquellas conversaciones llenas de impaciente deseo de libertad. A veces hablaban de huir. Hacían planes, calculando la altura de las ventanas, las aventuras en la noche negra por los caminos; se imaginaban bebiendo en las barras de las tabernas, en las salas de billar, en calientes alcobas femeninas. Amaro se ponía muy nervioso, durante la noche se revolvía insomne en su catre y, en el fondo de sus imaginaciones y sueños, ardía, como una brasa silenciosa: el deseo de la mujer.
En su celda había una imagen de la Virgen coronada de estrellas, de pie sobre la esfera terrestre, la mirada perdida en la luz inmortal, pisoteando a la serpiente. Amaro se volvía hacia ella como hacia un refugio, le rezaba el Salve; pero, al contemplar la litografía, olvidaba la santidad de la Virgen, sólo veía ante sí a una hermosa muchacha rubia. La amaba, suspiraba, al desnudarse la miraba de reojo lujurioso y su curiosidad lo llevaba a levantar los pliegues castos de la túnica azul de la imagen y suponer formas, redondeces, la carne blanca… Creía entonces ver los ojos del demonio brillando en la oscuridad de la habitación y rociaba la cama con agua bendita pero los domingos en el confesionario no se atrevía a revelar estos despropósitos.
¡Cuántas veces había oído, en las prédicas, al profesor de moral, con su voz firme, hablar del pecado, compararlo con la serpiente y, con palabras melosas y gestos retorcidos, dejando caer lentamente la pompa meliflua de sus frases, aconsejar a los seminaristas que, como la Virgen, pisoteasen al ominoso reptil! Después era el profesor de teología mística el que, aspirando su rapé, hablaba del deber de “¡vencer a la naturaleza!”. Mientras citaba a San Juan de Damasco y a San Crisólogo, a San Cipriano y a San Jerónimo, explicaba los anatemas de los santos contra la mujer, a quien llamaba, conforme a las expresiones de la Iglesia, serpiente, dardo de fuego, hija de la mentira, puerta del infierno, cabeza del crimen, escorpión…
—Como dice nuestro padre San Jerónimo —y se sonaba estruendosamente—, ¡camino de iniquidades,iniquitas via!
¡Hasta en los manuales encontraba la obsesión por la mujer! ¿Qué criatura era aquella que, a través de toda la teología, era unas veces elevada como Reina de la Gracia, y otras veces maldecida con terribles apóstrofes? ¿Qué poder tenía que la legión de los santos ora se lanza a su encuentro, en pleno éxtasis, otorgándole por aclamación el gran Reino de los Cielos, ora huye ante su presencia como del Enemigo Universal, entre sollozos de pánico y gritos de odio y, escondiéndose en las soledades de los claustros para no verla, muere allí del mal de haberla amado? Sentía estas perturbaciones indefinidas que surgían y lo desmoralizaban continuamente y, ya antes de haber hecho sus votos, moría por el deseo de quebrantarlos.
Y a su alrededor notaba las mismas rebeliones en la naturaleza: el estudio, el ayuno, la penitencia podían domar el cuerpo, producir en él costumbres mecánicas, pero internamente se movían silenciosamente los deseos, como un nido de serpientes imperturbables. Los que más sufrían eran los deseos sanguíneos, tan dolorosamente contenidos por las reglas como sus gruesas muñecas plebeyas por los puños de la camisa. Así, cuando estaban solos, el temperamento irrumpía: peleaban, hacían fuerza, provocaban desórdenes. En los linfáticos la naturaleza reprimida producía grandes tristezas, silencios indolentes. Se vengaban entonces en el amor por los pequeños vicios: jugar con una vieja baraja, leer una novela, conseguir un paquete de cigarrillos tras muchas intrigas: ¡Cuántos encantos los del pecado!
Casi envidiaba a los estudiosos, Amaro, al menos ellos estaban felices, estudiaban continuamente, escribían notas en el silencio de la espaciosa biblioteca, eran respetados, usaban anteojos, tomaban rapé. Él mismo tenía a veces, de golpe, necesidad de estudio, pero ante los vastos libros le sobrevenía un aburrimiento insuperable. Era, sin embargo, devoto: rezaba, por algunos santos sentía una fe ilimitada, por Dios, un angustioso temor. ¡Pero odiaba la clausura del seminario! La capilla, los sauces llorones del patio, las comidas monótonas en el enorme refectorio enlosado, los olores de los pasillos, todo aquello le causaba una tristeza enfermiza. Le parecía que sería más bueno, puro y creyente, si estuviese en la libertad de una calle o en la paz de una casa de campo, fuera de aquellas oscuras paredes. Adelgazaba, sudaba continuamente y el último año, después de los pesados servicios de Semana Santa y cuando empezaban los calores, ingresó en la enfermería con fiebre nerviosa.
Se ordenó, finalmente, por las témporas de San Mateo30y poco tiempo después recibió, todavía en el seminario, esta carta del señor padre Liset:
Mi querido hijo y nuevo colega: