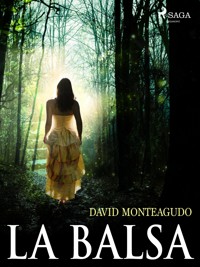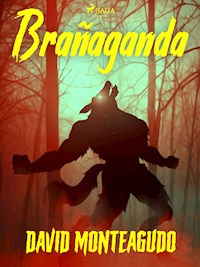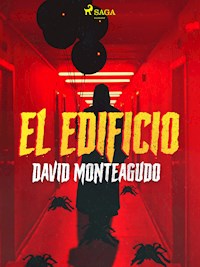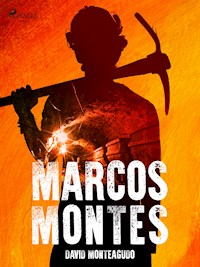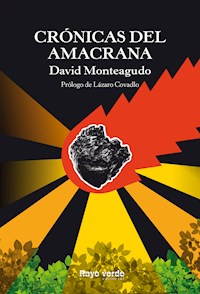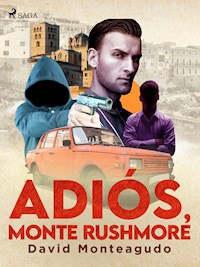
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Con prosa quirúrgica y una capacidad prodigiosa para el análisis de las emociones humanas, David Monteagudo nos regala una novela coral compuesta de instantáneas en la vida de un pueblo pequeño que es a la vez infierno grande. Miserias, secretos, obsesiones, mentiras y crímenes sin resolver forman un mosaico del alma de hombres y mujeres que sorprenderá a los lectores más avezados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
Adiós, monte Rushmore
Saga
Adiós, monte Rushmore
Copyright © 2022 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940749
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El cañaveral
El lecho en donde yago. El lecho en donde Yago. El lecho, en donde Yago… No te preocupes, no hay ningún peligro. Hoy no va a ocurrir nada, hoy sólo quieres verla, echarle un vistazo, comprobar que sigue ahí, regalada, caliente y perezosa, esperando tu próxima visita, el lecho en donde yago. Sí, sí, por supuesto, lo sabes, sabes que no es más que lujuria, urgencia sexual, lo que te une a ella, la pulsión del deseo, lo que te hace visitarla, volver allí una vez más, al cañaveral, a la luz tamizada, al verde de las hojas, al lecho en donde Yago, como vuelve el deseo, como vuelve esa frase, una y otra vez, ese juego de palabras que se te ocurrió hace unas horas –entonces te parecía brillante e ingenioso-, y ahora repites una y otra vez, ya sin sentido, sin ganas, de manera obsesiva.
Sí, lo sabes muy bien, no es más que sexo, no te puedes engañar respecto a eso. Pero, a pesar de todo, en momentos como este, llegas a pensar que si, que Lucía, esta muchacha, es de verdad, es la definitiva, es tu novia, tu chica, la mujer de tu vida. Es solamente un cuerpo, lo sabes; una criatura sofisticada y en cierto modo ficticia, creada únicamente para el placer; pero ¡cuánta belleza hay en ese cuerpo, cuánta armonía en el rostro y en cada uno de sus miembros! ¡Qué emocionante y turbador, qué revelador y tembloroso es irlo descubriendo poco a poco, sin prisas, detalle a detalle! Aún faltan días para vuestro próximo encuentro. Hoy sólo quieres verla un momento, saber que sigue ahí, en su medio natural, en su entorno caprichoso y complaciente. El lecho en donde yago, la frase ya te hastía, la frase te repugna, como un vino dulce del que se ha abusado; ya no la dirás más, no la pensarás más, el lecho en donde… ¡Basta!
Porque la chica, Lucía, vive en un cañaveral, en un ambiente mediterráneo; o tal vez sea oriental, o sureño: un lugar soñoliento y caluroso, de eso no cabe duda, porque su atuendo es ligero, floreado, y sólo cubre parcialmente su cuerpo. La luz del sol, tamizada por el follaje de las cañas, salpica alegremente sus muslos, su espalda sedosa. Y ahora te acuerdas, Yago, te acuerdas de los versos: “...los ojos del sol las veréis pisar...”; y te subyuga con anhelante intensidad la forma en que las manchas de sol acarician, rodean, lamen, ponen en evidencia los volúmenes y las hendiduras de la muchacha. Lucía lleva una gran flor amarilla y carnosa, prendida en el pelo, junto a una oreja.
Hoy sólo quieres verla, comprobar que sigue esperándote. Te limitarás a admirar su belleza; también de eso eres capaz. No eres un animal, no eres un bruto, no eres insensible al encanto, al optimismo infantil de su sonrisa confiada; al brillo satinado de su piel en la curva abarcable de los hombros; a la elegancia del cuello y las clavículas simétricas, sombreadas por la cabellera tupida y ondulada. Todo esto es hermoso, pero terriblemente triste y melancólico. ¿Cuántos años tendrá? ¿Dieciséis? ¿Diecisiete? Dos o tres más que tú; no pueden ser más de dos o tres aunque diga que tiene veintiuno. Podría ser tu novia. Debería ser tu novia. Lo contrario no es más que una amarga injusticia.
Hoy solo querías verla -esta tarde tienes partido-, pero ella te va llevando, como siempre, hacia su terreno, dosificando la seducción en un sabio y parsimonioso crescendo, en un ocultar y ofrecer que se vuelve cada vez menos inocente, cada vez más explícito. Y no es sólo su cuerpo, Yago, ni su atuendo traslúcido: Todo lo que rodea a la chica: los tallos de las cañas, la ajedrezada luz del sol, la obvia flor en el pelo, aparecen teñidos por la poderosa feminidad de la joven; son cómplices, partícipes de la atmósfera de erotismo que rodea la escena. Tienes la sensación de que quedarás marcado para siempre por estas experiencias campestres, que ya no podrás entrar en un cañaveral sin experimentar un íntimo estremecimiento, una oleada de calor, un latido aislado e intenso en la ingle, como el que ahora sientes, Yago; ahora que aún notas el deseo como un debilitamiento de todo el cuerpo, como si la sangre fuera más densa y circulase con mayor lentitud, poniendo plomo en las piernas y en las sienes; ahora que el corazón todavía te late en el pecho, y empiezan a resecársete los labios, el paladar, porque ya estás respirando por la boca entreabierta, embobada, paralizada.
Hoy sólo querías verla, te habías hecho ese firme propósito. Te parecía tan sólida y tan evidente esa intención, que te has lanzado confiadamente a la primera parte del juego. Pero ella está diabólicamente diseñada para rebasar los límites. Veintiún años: eso es lo que declara –porque tú ya sabe lo que significa “years old”-, pero es evidente que la cifra es arbitraria, exageradamente elevada para hacerla más creíble a fuerza de ser inverosímil. Dice tener veintiún años pero hace dos, tres a lo sumo, se podía haber sentado a tu lado, en el pupitre de la escuela.
Hoy sólo querías verla, acumular ímpetu y deseo para el próximo encuentro, dedicarle unos minutos de adoración pasiva, y salir orgulloso, renovado y triunfante tras haber superado la prueba. Pero ahora ella se agacha con estudiado descuido y gatea inocente o impúdica con sus manos de uñas pintadas, anillos y pulseras, con sus redondeadas rodillas sobre las hojas y la tierra del suelo. Lucía no tiene ni un ápice de celulitis, Lucía no tiene arrugas, no tiene más vello que esa fina capa dorada que el sol revela, haciéndola brillar. Todo su cuerpo es rotundo, torneado, blando pero consistente. Cuando se agacha, desaparece el pliegue entre el muslo y la nalga y queda una zona de piel tensa y erizada, granulosa, surcada por alguna línea más clara -olvidada por el sol- que irradia desde el núcleo umbrío, origen de todo el juego, oculto de momento por un último velo.
Lucía se cubre parcialmente con un pañuelo grande, translucido y floreado que compite, en su suavidad satinada, con la seda de su propia piel. Parece que el pañuelo quiera ocultar el pecho o el pubis de la muchacha, pero lo que hace es señalar precisamente esas zonas, hacerlas más deseables a base de volúmenes y transparencias. Y tú no sabes, indeciso, qué te resultará más gratificante, más dolorosamente atractivo: adivinar la forma de los pechos bajo la seda negligente del pañuelo, la sombra de los pezones; o contemplarlos poco después sin velo de ningún tipo, cuando ella deja que se deslice la seda, y los muestra generosos y vulnerables, mientras levanta los brazos. Lucía tiene unos pechos jóvenes e ingenuos, ligeramente cónicos, y esta nota disonante, esta pequeña imperfección contraria a los cánones la hace más tangible y más cercana, y convierte el goce de reseguir sus difuminadas aréolas en un placer sibarítico, enternecedor.
Hoy no. Hoy no quieres. Hoy no querías. Pero sigues contemplando atónito, aherrojado, el ritual que ya conoces, mientras tranquilizas tibiamente tu conciencia, con la mentira -que ni tú mismo te crees- de que aún estás a tiempo de parar, de que puedes tomar las riendas y romper la baraja cuando quieras.
Ahora Lucía está desnuda, y así, límpida e intocada, se tumba en el suelo. El contraste de su carne mórbida y delicada con la rudeza del suelo de tierra y hojas, de piedras y tallos derribados, añade a la escena una nota de perversa crueldad, un anuncio de mayores entregas. Ahora su cabellera se extiende por el suelo, y su torso se arquea en una curva felina, en un desperezo de voluptuosidad animal en la que todavía no hay una intención específica. La prometedora ojiva que se ha abierto entre el suelo y la espalda combada se amplía de pronto cuando Lucía levanta las caderas hasta conseguir una posición vagamente gimnástica, sosteniéndose en un trípode formado por los dos pies y el triángulo que forman los hombros y la cabeza. En esta actitud su vientre aparece casi plano, con un atisbo de musculatura bajo la suave superficie. El ombligo se hace un poco más vertical, más alargado bajo el efecto tirante de la tensión de la piel, y señala hacia un camino, eje de simetría en donde el finísimo vello rubio converge y se concentra. Cuando parece que este sendero, estrecho y dorado, va a descender en declive hacia la unión de los muslos, remonta bruscamente en una última elevación dura, desafiante, poblada ya por el vello más denso del pubis.
Tú ya sabes lo que viene a continuación, Yago, Yago, el del lecho, el del lecho en donde yago. Lo que viene es la brutal revelación, la evidencia irrefutable de que los ángeles, o al menos las chicas de rostro dulce y formas armoniosas, tienen sexo: un sexo oscuro y abierto como una herida, delimitado y desbordante. Al principio te desagradó, cuando lo descubriste por primera vez, hace unos meses, casi te repugnó; porque no lo habías visto nunca y no te imaginabas que fuera así. Porque estabas acostumbrado a los muslos unidos, Yago, a los pubis blancos y acolchados, sin vello, de las láminas del libro de pintura. Pero ahora esa brecha de carne, esa herida, es el final inevitable de cada experiencia, de cada sesión.
¡Pero no, hoy no! Hoy sólo querías verla, echarle un vistazo. Hoy no querías llegar hasta el final; no entraba en tus planes. Ahora que creías que lo tenías todo controlado, Yago, ahora que habías conseguido -después de la zozobra y la agitación de los primeros meses- una estudiada periodicidad, una cínica aceptación de la realidad, encauzada hacia una satisfacción higiénica y rigurosamente pautada; ahora estás sucumbiendo a destiempo al poder terrible de esta mujer, a la trampa en la que tú mismo te has metido, ¡qué incauto llegas a ser!, y esta tarde tienes que jugar al fútbol.
Pero en este momento, Lucía parece poseída por el mismo deseo poderoso que te domina a ti. Sus movimientos ondulantes, perezosos, han ido adquiriendo la urgencia y la contorsión impúdica, animal, de la hembra en celo que exige la cópula. Ya estaba a cuatro patas, pero ahora separa las rodillas y su torso baja hasta tocar el suelo mientras las caderas permanecen arriba. Apoya la cabeza en el suelo, de lado, tocando con la mejilla en la tierra inclemente y áspera del cañaveral; y ofrece a tus ojos alucinados el rostro delicado y soñador, la pelusilla en la nuca y junto a la oreja, que el pelo oportunamente apartado ha dejado al descubierto, los ojos cerrados y el dedo pulgar que juguetea entre los labios de la boca entreabierta, sugiriendo una malévola necesidad de afecto. Tú lo sabes, Yago, sabes que todo eso está preparado, que el abandono de la joven no es auténtico, que no hace más que seguir una puesta en escena con gestos y claves ya determinados, viciados por la rutina. Pero está todo tan bien simulado, y el poder de seducción de Lucía, de su cuerpo sencillo y entregado es tan intenso, que te mantiene en vilo, en un pulso tenaz e innecesario entre la voluntad y el deseo, renuente a seguir el juego pero incapaz de detenerlo.
Hoy no querías, pero no puedes detenerlo. Esta tarde tienes partido de fútbol, pero no puedes detenerlo. Sabes que te arriesgas a echar por tierra todo un sistema, todo un plan cuidadosamente elaborado, trabajosamente cumplido; pero no puedes detenerlo. Toda tu voluntad, todas sus buenas intenciones y tu autocontrol sobrehumano, luchando contra la naturaleza, contra los mecanismos insobornables que tú mismo has activado, contra la carne hipersensibilizada, a punto de desbordarse.
Eres muy joven, Yago, y has ido represando, acumulando el deseo y la excitación, que ha crecido desde dentro a cada latido, sin necesitar siquiera una estimulación directa. El sólo roce con la tela de los pantalones, tensada hasta lo insufrible, te ha puesto al borde de la apertura definitiva de las compuertas. Pero tú necesitas ser sublime unas horas, unos días más. Porque a pesar de tu actitud pretendidamente desengañada, de tu cinismo impostado, sabes que te sentirás terriblemente mal si acabas cediendo, y que te amenaza la perspectiva de una tarde depresiva, con el maldito partido de fútbol, y un naufragio de toda la seguridad que tan falsamente habías construido.
Pero Lucía se abre ahora para ti. Te abre la última puerta. Te ofrece lo más hondo e íntimo de su ser en un gesto de auténtica generosidad. Y esta última entrega te conmueve, y te embriaga, y te marea.
A partir de este momento todo cambia, porque al final te has rendido, y tu voluntad se retira definitivamente. Y entonces sí: Lucía cobra vida, se anima y te mira, a ti, Yago, y te sonríe, alegre y despreocupada, y monta encima de ti y sigue tu misma cadencia; y tú rebosas dulzura y gratitud y los pechos de ella se mueven, le bailan con el trémulo agitarse de los flanes de gelatina. Y en ese mismo momento la imagen de la chica, tan cercana, empieza a enturbiarse, porque ya no puedes mantener la concentración, porque estás más preocupado intentando detener con torpes movimientos el chorro imparable, impetuoso, que se te escapa a borbotones entre los dedos, y lo va a dejar todo perdido. Y te quedas atónito, sorprendido por la inmediatez del orgasmo que ha llegado, de tan tensado y sensible que estaba el arco de tu excitación, a las primeras manipulaciones. Todavía tienes tiempo de formular un último pensamiento hedonista, lamentándote por haberse entregado tan tarde al genuino placer, que al final ha sido tan breve, alegrándote de haber conseguido unos segundos de goce total, sin restricciones.
Inmediatamente, con los últimos latidos, con los últimos borbotones de aquel magma caliente e infecundo, ha vuelto la realidad con toda su lista de objeciones y de miserias. Inoportuna, estricta como tu propia conciencia, ha vuelto de la mano del canto desportillado de un azulejo, un azulejo en el que te has fijado distraídamente otras veces, pensando que te gustaría quitar los pequeños trozos de cerámica blanca que se han fracturado pero que siguen ahí, sujetándose unos a otros.
Tampoco esta vez los vas a quitar. Siguiendo la línea vertical de la cuadrícula del alicatado, tu vista tropieza con la superficie de la pared, de un color amarillento que alguna vez fue blanco. La pintura presenta una mancha de humedad grisácea, moteada de puntitos más oscuros, a un lado de la cisterna de la que pende, lacia y melancólica, la cadena de la que tirarás dentro de unos minutos. Lucía se ha quedado inmóvil, empequeñecida, apagada, como en realidad había estado siempre: congelada en diferentes posiciones por el objetivo mercantilista de la cámara oscura; destruida la magia, o la ilusión de relieve, por el brillo delator del papel satinado que la retorna a su naturaleza bidimensional. Ya nada queda de la adoración de la belleza, de la ansiedad del deseo, del instante de auténtico goce sexual. Las imágenes de la chica te resultan ahora desagradables, groseras, tan falsas y convencionales. Descubres que, en realidad, el de Lucía es un rostro vulgar y chato, carente de inteligencia, excesivamente maquillado. ¡Si hasta su nombre es falso, un nombre que en América, en los Estados Unidos, debe parecer exótico y sugerente! Te irrita su lascivia fingida, su actitud obscena y resabiada. La visión del sexo de la joven te produce ahora una sorda, atónita inanidad.
Y te preguntas una vez más, Yago –porque no es la primera vez que la adoras y después la odias-, de dónde habrá sacado tu hermano esa maldita revista. Ahora tienes que volver a empezar desde el principio, reconstruir con esfuerzo, una vez más, lo que tanto te había costado edificar. El esfuerzo empieza, en primera instancia, por paliar las consecuencias inmediatas: el epílogo higiénico que ya conoces, y que hoy te resulta especialmente deprimente; y las operaciones destinadas a devolver la revista al lugar y la posición exacta en que estaba, con movimientos precisos y expeditivos, acuciados por la clandestinidad, que aparecían cargados de emoción y de palpitantes promesas de placer cuando los hacías en sentido inverso hace unos minutos. Por unos momentos te quedas inmóvil, anonadado por la laxitud que invade tus miembros, incapaz de emprender la penosa tarea. Querrías sentarte, notas una enervante debilidad en las piernas. Y entonces, en una oleada de pánico, vuelves a recordar que esta tarde tienes que jugar al fútbol. Tu mirada vaga por el espacio sórdido del váter, lo que tu madre llama pretenciosamente el cuarto de baño, y buscas instintivamente la ventana.
La ventana está abierta. Está muy alta con respecto a las otras casas, y nadie puede verte desde fuera. Pero el monte sí: el Airón te contempla majestuoso e impasible, asomando por encima de los tejados de las casas de enfrente. Azulado, suavizado por el velo que la luz produce en su lejanía, lo ha visto todo. Pero no dirá nada. Es demasiado viejo, es demasiado grande y poderoso para preocuparse por las cuitas de los pobres mortales.
La visión de la imponente montaña te ha dado algunos ánimos. Por unos instantes la esperanza te ha cosquilleado de nuevo en el pecho, pero no ha podido detener la rueda de tus pensamientos, que empiezan a acosarte y a repetirse, girando de manera obsesiva en tu mente.
Piensas que eres un imbécil, porque esta tarde tienes que jugar un partido de fútbol y ya no podrás confiar en tus fuerzas. Tienes que mantener el título de máximo goleador, y tus rivales sacarán partido de cualquier debilidad por tu parte. Javier estará allí, como siempre, amenazando tu liderazgo, deseando superarte, anularte, y tú seguramente estará más débil. No, no puedes permitir que lo noten.
Ahora -ahora que ya es tarde- te das cuenta: te has portado como un estúpido, tendrías que haber previsto que no serías capaz de contenerte. No quieres tener mala conciencia, pero no lo puedes evitar, y eso te irrita, porque significa darle la razón a tu padre, ¡el muy hipócrita!... Pero ahora no quieres pensar en eso, ya tienes bastante con tu debilidad y tu torpeza de ahora mismo, de hace un momento.
Y para colmo no has leído nada en todo el día, Yago, Yaguito, distraído por tus malos pensamientos, con la mente puesta en la revista que te esperaba en el escondrijo que tan bien conoces, doblada sobre sí misma, intentando pasar desapercibida. ¿De donde la habrá sacado tu hermano? Por aquí no se ven esas revistas extranjeras, ni siquiera en los quioscos de la ciudad, en la avenida que recorristeis aquel día, habías visto nada igual. Aquí están prohibidas. ¿Y para qué la querrá? Él tiene novia, tiene más de una novia, en realidad. Y tú te preguntas, pobre, ingenuo Yago, para que la querrá, la revista, de dónde la habrá sacado, y llegas a la conclusión de que tal vez se la ha dejado uno de sus amigos veraneantes, como aquellos discos de jazz, o ese tabaco rubio, tan especial, que fuma algunas veces.
Sí, has sido un imbécil, un idiota; y encima tu madre se ha empeñado en que la acompañes, antes de cenar, a la casa de aquella gente. ¿Quién le mandará a ella meterse en la vida de nadie, en la vida de esa pobre mujer? Si no quiere trabajar y vive de lo que le dan los demás, pues que viva; y los hijos lo mismo. Se ha empeñado en llevarles un saco de patatas, por eso te necesita a ti; y dale con que lo lleves con el carrito, como si tu necesitaras carritos para cargar con veinticinco kilos. Un saco de patatas...ella si que está hecha un buen saco de patatas, que no para de engordar. Y esta tarde tienes que jugar al fútbol, y vaya mierda, y Javier va a estar ahí, y llevarás el saco de un tirón –como un entrenamiento, como un castigo-, sin bajarlo de los hombros, aunque la casa de aquella gente está bien lejos, Yago, casi tocando con el río.
Yo soy una persona
“¡Claro hombre! ¿No ves cómo así es mucho mejor? ¿Qué tontería es esa de llevar el saco a la espalda, con lo que pesa? Así, en el carrito, va estupendamente. ¡Y además está sucísimo! Te habrías puesto perdido, y ese jersey te lo pusiste hace tres días recién lavado y planchado, que buen trabajo que me costó, que es de una tela muy rara que no hay manera. Y además ¿qué iba a decir la gente?: ¿que te uso de esclavo?, ¿de porteador nativo, para que te vayas a herniar, y yo ahí tan fresca? ¡No señor, de ninguna manera! Aunque bueno, entendámonos: no es por lo que diga la gente, al fin y al cabo a mi lo que diga la gente me importa bien poco. Ya sabes que yo no me dejo influenciar por las opiniones ajenas; yo hago lo que en conciencia creo que es justo y necesario en cada momento, y lo que opinen los demás, y las críticas y las tonterías me traen sin cuidado, ya lo sabes tú. Aunque, cuando la gente es como Dios manda, enseguida me dan la razón y están de acuerdo conmigo. Y si no están de acuerdo del todo, al menos me reconocen la buena intención; no como el cura de Arbuella, que todavía me acuerdo, el muy malpensado, después de todo lo que hice por aquellos viejecitos, que va y me dice que lo había hecho para significarme: tú fíjate, para significarme. En eso sí que están muy equivocados, los que piensan así. ¡Precisamente yo, que no he querido nunca tener ningún cargo de nada, ni figurar en ningún sitio! Mira: aquí mismo, que aún no hace un año que vivimos, ya me ofrecía la señora Celia, la que había sido maestra, que presidiera la mesa petitoria en la cuestación de los negritos. Pero yo le dije que de ninguna manera, que hasta se ofendió un poco y todo. ¿Para que quiero yo sentarme ahí en la mesa, con todas aquellas señoronas empingorotadas, que una hasta llevaba un abrigo de pieles?... Yo en la cuesta del banco, que siempre pasa mucha gente, hucha en ristre y a asaltar a todo el que pasaba, que no había uno que se librase. Y bien que le dije al de los paños, el que tiene el chalet ese tan grande, que cómo no le daba vergüenza dar sólo cinco duros, él que es un hombre de posibles, con esa fábrica y todo lo que tiene por aquí, que medio pueblo es suyo; y al final, de mala gana, sacó otra moneda riéndose como un zorro. En cambio el secretario que dicen que está arruinado, que se tuvo que poner a trabajar en el ayuntamiento porque no tenía que comer, tú fíjate ¡viniendo de la familia que viene! y con aquella casa… Aunque bueno, eso debe ser un engorro más que otra cosa, mantener todo aquello; pues bien, él fue y sin pensárselo ni empezar a rebuscar por los bolsillos, como hacen otros, que lo que esperan es que desistas por aburrimiento, pues sacó un billete de cien nuevo y reluciente y lo metió él mismo en la hucha, muy sonriente, y hasta me soltó una cita de La Biblia... exacto, ésa. Es verdad, ya os lo había contado. Pues sí, desde luego se nota enseguida las personas que han tenido una educación, porque es muy correcto, y muy elegante, con ese traje de franela y esa forma de hablar. Conmigo, desde luego, estuvo muy agradable, pero no sé, tiene algo que no me gusta; y no por las cosas que cuentan de él, que en los pueblos ya se sabe cómo es la gente. Al fin y al cabo es soltero ¿no?, pues mientras no se meta con nadie. En cuanto eres un poco diferente a los demás, te despellejan vivo. Como se aburren y no tienen otra cosa que hacer, pues hala, a criticar al prójimo. Sí, pues será que no tienen ellos costra que rascar, que desde luego, si es verdad la mitad de las cosas que he oído desde que vivo aquí ¡vaya pueblo nos ha ido a tocar! Y ya ves, al fin y al cabo a mi no me interesa; yo soy una persona que nunca se ha interesado por los chismes, ya lo sabéis vosotros. Pero es que lo oyes aunque no quieras; lo están contando y tu qué vas a hacer ¿taparte los oídos? Te lo cuentan aunque no quieras. Sí hijo sí, que si vas a hacer caso de lo que dice la gente esto es “Sodorra” y Gomorra, como decía aquel. Codicia, lujuria, en fin: todo eso que sale en las películas esas que vas a ver al cine tranquilamente todos los domingos; que el otro día que fuimos tu padre y yo me quedé asombrada de las cosas que se ven hoy en día en las películas, que yo pensaba que había un poco más de control en estas cosas. Y nosotros mandándote allí tranquilamente; aunque bueno, el cine estaba lleno de niños, y más pequeños que tú... En fin, qué se le va a hacer: hoy en día las cosas son así. ¡Qué diferente de cuando yo era joven! Seguro que ya sabes más de esas cosas que yo cuando me casé, que era una ingenua y me creía que todo era romanticismo y claro de luna y rimas de Bécquer. Y no digamos tu hermano. Bueno, ese ya se me ha escapado de las manos, que no te creas que me gustan mucho algunas amistades que tiene, aunque sean gente bien. Tu padre dice... Buenas noches ... ¡Qué gente más rara! Casi ni me ha contestado: parecía que se quería esconder detrás de la puerta. ¿No vive ahí Mariana? Sí, me parece que vive ahí; a lo mejor era el padre. Aquí hay gente muy rara; y desde luego, el pueblo tiene una fama malísima en toda la comarca, con eso que cuentan de los túneles y toda esa historia. Yo aún no me he atrevido a decírselo a nadie; a veces he estado a punto de hacer algún comentario así medio en broma, para tantear, pero a lo mejor no les hace gracia y se lo toman a mal, que aún no hay tanta confianza. Ya ves lo que nos dijeron en El Parrado cuando les dijimos que nos veníamos a vivir aquí, por cierto que lloraban cuando nos fuimos, con lo mal que nos trataron al principio, pero al final la gente se da cuenta. Pues pusieron el grito en el cielo: que cómo se nos ocurría irnos a Somontano, que si les llego a consultar no escojo este destino, que ese pueblo tiene muy mala fama, que hace unos años hubo un crimen terrible, que hasta salió en El caso y todo, que está lleno de túneles de no sé qué guerra que comunican las casas, y que por la noche todo son correrías de una casa a la otra y... en fin: adulterio, hijo mío, adulterio, que a estas alturas ya sabes tu muy bien lo que es, que no hace falta que te lo diga... ¡Uy, cómo refresca aquí por las tardes! Me ha dado un escalofrío, claro que ya se está haciendo de noche.
No se ve un alma por estas calles. Parece que ya se nota la humedad del río. A ver, es por aquí ¿no?... Hay que llegar hasta el lavadero y después seguir... Me quedé pasmada cuando me dijeron que vivían en esa especie de torreón. No quiero ni pensar en que condiciones deben vivir dentro de esa ruina, si hasta debe ser peligroso. No, pero esto lo voy a arreglar yo ¡vaya si lo voy a arreglar! ¡En pleno siglo veinte, y que haya unos niños sin escolarizar!... Y aquí nadie se escandaliza por eso, nadie quiere mover un dedo. No se que misterio hay con esa gente, que persona a la que pregunto, persona que se hace la desentendida... ¿Cómo que no? Aquí hay misterio, eso te lo digo yo; ya verás cómo aquí hay algo, tengo mucho olfato para estas cosas. Todos me salen con lo mismo: que si aquí las cosas siempre han sido así, que si ya están bien como están. Al final se lo sonsaqué a la de la mercería. Resulta que no sólo es el que va por las casas: tiene otro más pequeño que no sale nunca. Y además, yo pensaba que la madre sería así como una vieja medio impedida, y resulta que todavía es joven, que puede trabajar como el que más y ganarse la vida honradamente, en vez de estar viviendo de la mendicidad, con lo degradante que es eso. No, pero a mi no me conocen; yo voy a llegar hasta el fondo de la cuestión ¡vaya si voy a llegar!... Porque algo me ocultan, de eso estoy segura. Y que si déjelo estar mujer, y que si cómo se me ocurre a ir a esa casa ¡y por la noche! Pues mira, tú, es a la única hora que puedo, que una es maestra y además ama de casa, y con lo de las permanencias no acabo hasta las seis. Y ellos venga con que nadie anda a esas horas por los alrededores del río, y que si tal y que si cual... ¡Si se creen que me van a meter miedo para que no remueva el asunto, van arreglados!
Venga, ánimo, que ya estamos cerca. Pero ¡Dios mío! Cómo va a querer venir nadie a pasear por aquí, si no hay alumbrado ninguno. Una vivienda del pueblo, por muy apartada que esté ¡y sin una triste farola! Ya hablaré yo con el alcalde. Menos mal que aún hay algo de claridad... Sí, se oye el agua correr, pero no creo que sea el río; el río está más lejos.
¡Ay va, si parece el castillo del conde Drácula! ¡Vaya sitio para vivir! Mira: se ve algo de luz, debe ser una vela. Claro, no deben tener ni luz eléctrica. Vamos Yaguito... Ay sí: Yago. Perdona hijo, perdona. En cuanto os apunta el bozo debajo de la nariz, ya os avergonzáis de todo.
Menos mal que el camino es bastante llano...A ver... Claro, aquí no habrá timbre... Pero tampoco hay ningún llamador. A ver: llama tú que eres tan fortachón. Pega unos buenos porrazos. Que se enteren de que estamos aquí.
La gran cascada
Florencio Gasca recorre una y otra vez, en actitud impaciente, el sinuoso pasillo entre las dos hileras de mesas que componen el comedor de su pequeño establecimiento. Las mesas están dispuestas para ser ocupadas, con el servicio completo para los cuatro comensales, y Florencio se detiene de vez en cuando junto a una mesa y retoca ligeramente la posición de un cubierto o una servilleta, o frota la redonda superficie de un plato con un trapo muy blanco que lleva colgado en la cintura. Va vestido de camarero, pero al atuendo básico y convencional de este oficio añade una americana negra con aires de levita que lo sitúa en un ambiguo escalón superior.
Florencio Gasca tiene más o menos cincuenta años, y una expresión juvenil de perpetuo entusiasmo que le da un aire de iluminado. Es calvo, con una calva de payaso que le deja limpia y reluciente la parte central de la cabeza, desde la frente hasta casi la nuca, mientras que en esta última y en las sienes le crecen exuberantes matas de pelo rizado y entrecano. Con su traje negro, su camisa blanca y su pajarita, y sus ojos exaltados enmarcados por su pintoresco peinado, podría parecer un músico que se dirige, con el violín o el fagot bajo el brazo, hacia su silla de tijera para poner en orden la partitura que ocupa el atril. Pero sus manos anchas, fuertes, con perennes restos de suciedad calcificada en sus arrugas y sus hombros macizos delatan al hombre de acción terrenal y resolutivo, acostumbrado a trabajar con sus propias manos.
Viendo su inquieto proceder, su actitud de espera, cualquiera pensaría que está a punto de llegar un animado tropel de clientes dispuestos a ocupar las cuatro sillas que rodean simétricamente cada una de las mesas. Pero lo cierto es que se acerca la hora de cerrar y Florencio Gasca sabe, por encima del tenaz optimismo que siempre le anima, que hoy ya no va a venir nadie a su solitario negocio. El silencio que reina en todo el local, puntuado por el constante rumor del agua allá afuera, hace más penoso el vacío, más patente la espera y la frustración.
Repentinamente, el silencio se rompe por el suave crepitar de los canutillos de una cortina que hace de puerta detrás del mostrador, en la pared que separa el bar de la cocina. Por la cortina asoma un hombre joven de aspecto pancesco, de mejillas coloradas y espeso entrecejo. Lleva una camisa blanca remangada por encima de los codos y un mandil bastante sucio.
-¿Me puedo ir ya, don Florencio? Ya no va a venir nadie.
Tiene la expresión amodorrada, aburrida, de quien lleva mucho tiempo esperando sin hacer nada, acaso echando alguna cabezadita de vez en cuando. En una mano sostiene una gastada revista, el dedo índice perdido entre dos de sus hojas.
-Vamos a ver, Vázquez: ¡Cuántas veces te he dicho que te pongas el gorro cuando tengas que salir al comedor!
-¡Pero si no hay nadie!
-No hay nadie, no hay nadie...Anda vete. Y mañana ya sabes: aquí tempranito, que es domingo. ¡Y haz que te laven de una vez ese delantal!
El joven se anima y muestra una inesperada vivacidad al oír la carta de libertad.
-¡Sí, don Florencio, hasta mañana! –responde a toda prisa mientras empieza a quitarse el delantal.
Florencio vuelve a estar sólo en el ámbito cúbico y abigarrado. La sala es en realidad pequeña, y todo está muy junto y apretado, en forzosa promiscuidad; y a pesar de la profusión de tubos fluorescentes la iluminación es antipática y tristona. La pared opuesta a la de la cocina y la barra del bar está ocupada por grandes ventanales que sólo se abren en este momento a una tupida oscuridad y al incesante fragor, apenas amortiguado por los cristales, que produce el constante barboteo del agua al chocar con el agua.
Al final de uno de sus breves paseos arriba y abajo, Florencio Gasca da unos pasos en otra dirección, en ángulo recto a la línea que ha estado resiguiendo, y se acerca a una especie de vitrina o mostrador que remata la barra de bar por ese lado, muy cerca de la puerta acristalada que da al mirador. Rodea la vitrina, se agacha y saca de algún lugar estratégico un plumero de los que se usan para quitar el polvo. En una de las repisas de cristal se apretujan unas cuantas figurillas de vivos colores, como pequeñas esculturas, y Florencio empieza a agitar el plumero maquinalmente sobre ellas, con gesto de aparente concentración. Pero el movimiento espasmódico de la muñeca se va ralentizando hasta detenerse, ocupada la mente que lo generaba en alguna idea más absorbente. Con la mirada perdida, Florencio coge una de aquellas figuras y la contempla distraídamente, en actitud pensativa, melancólica.
En ese preciso instante percibe algún movimiento en el exterior, al otro lado de los cristales. Florencio vuelve la estatuilla a su sitio muy lentamente mientras aguza la vista en un gesto miope hacia un punto concreto de los ventanales.
Afuera, en algún lugar menos enfoscado que aquel barranco, aún debe quedar algo de la claridad del día que ha muerto hace poco, pero desde el interior del comedor iluminado sólo se ve un muro negro tras los cristales, y Florencio siente de pronto una vaga inquietud, él que nunca ha sido miedoso, mientras intenta identificar, entre el molesto brillo de los cristales, la sombra informe y grisácea que se está materializando en la oscuridad.
Casi en el último momento, cuando ya se abre la puerta de entrada, también acristalada, la mancha borrosa se convierte en Don Andrés: Don Andrés Montenegro, el secretario del ayuntamiento.
Florencio se tranquiliza. Don Andrés es persona inteligente y educada; tiene algo de fama de mujeriego, pero es uno de los pocos somontaneses que comprende sus aspiraciones y le anima siempre a seguir con su proyecto. Además, reaccionó muy bien cuando recientemente tuvo que plantearle sus nuevas exigencias económicas, en lo referente a los trabajos de mantenimiento que a menudo hace para el ayuntamiento.
-Don Andrés... No sabía quién podía ser a estas horas. Nunca viene nadie tan tarde. Pero siéntese, debe estar cansado. ¿Quiere tomar algo?
Don Andrés viste uno de sus cómodos trajes de franela, y lleva, como siempre, un pañuelo de seda elegantemente anudado al cuello. Al final de sus pantalones asoman unos zapatos sólidos, claveteados, con recia suela de goma pero sin una arruga ni una mancha en la piel de color avellana, sin lustrar. Desde los hombros baja con impecable caída un abrigo oscuro, bastante largo.
-Un vino me iría bien. ¿Qué tintos tienes? –dice con naturalidad mientras se quita los guantes y los deja sobre la mesa.
-Tengo el de la cooperativa... le he encargado un rioja al viajante, pero aún no me ha llegado –añade a modo de disculpa al percibir la contrariedad que se ha reflejado pasajeramente en el rostro del visitante.
-Es igual. Tráeme una cerveza. Me quitará la sed.
El tono del recién llegado es suave y cordial. La corrección de sus maneras y el respeto al interlocutor que de alguna manera imprime a sus palabras hacen que el tuteo parezca desde el principio lo más natural y apropiado. Se ha sentado denotando un cierto cansancio, pero sin repantigarse en el asiento.
-He salido a pasear cuando ya era un poco tarde y ¡caramba! Se me ha hecho de noche enseguida cuando aún estaba en la solana. Así que me he dicho: mira, ya ha oscurecido y estás lejos del pueblo, así que haz una parada y baja a hacerle una visita a Florencio.
-Pues ha tenido suerte porque estaba a punto de cerrar. Si llega un poco más tarde, ya no me encuentra.
-Sabía que estarías aquí…
-¿Y cómo lo sabía? –le interrumpe Florencio con un asombro un poco pueril.
-Me he cruzado con Vázquez, hombre. Cuando venía por el camino.
Florencio sigue intrigado. Su entrecejo fruncido revela que algo no le cuadra. No es hombre que deje un problema lógico sin resolver: está pensando que Vázquez salió hace un buen rato, y que además acostumbra a coger el atajo hasta la carretera, porque le deja más cerca de casa. Pero don Andrés le hace entonces una pregunta que le obliga a aparcar el asunto hasta mejor ocasión.
-¿Y los camareros? ¿Aún tienes a aquellos dos tipos?
-No. Ya no. Hace meses que los... Tuve que hacer una reestructuración de personal, hasta que la cosa no se empiece a animar.
Don Andrés está llenando el vaso cuidadosamente con el contenido de la botella. Parece muy concentrado en esta operación o en algún interior razonamiento. Florencio por su parte está incómodo. El asunto de los camareros amenaza con llevar la conversación hacia un terreno en el que se siente a disgusto, el tema inevitable, pero obvio, de la pésima marcha de su negocio.
-¡Desde luego, qué pueblo miserable, y qué país! –exclama de pronto Don Andrés mirando directamente a su interlocutor. Su rostro revela una hastiada indignación- ¡Cómo se puede ignorar un esfuerzo de modernización y de progreso como este!
Florencio le mira con cara de asombro mientras una esperanza muy dulce se abre paso en su mente. Don Andrés, por su parte, sostiene el vaso de cerveza afectando un cierto ensimismamiento mientras dura la pausa dramática. Aún no ha bebido del vaso.
-¡No entiendo –prosigue- cómo esto no se llena de gente cada día! ¡Una oferta de ocio tan interesante! De verdad que no lo puedo entender: la idea es buena, el lugar inmejorable, la publicidad del local tiene garra. ¡Tiene pegada, qué caramba!
Don Andrés hace otra pausa y bebe un regular trago de cerveza, como para tomar fuerzas, con expresión de incredulidad ante la injusta situación que está describiendo. Florencio le mira alucinado: no se atreve a interrumpir un discurso que tan grato le está resultando.
-¡Es este país que devora siempre a sus propios hijos, a los que de verdad quieren hacer algo para cambiar las cosas! Es este pueblo –sigue en un tono más calmoso, de desengañada resignación-, esta gente dormida, atontada por la costumbre y la rutina. Es el eterno “que inventen ellos”. ¡Si estuviéramos en los Estados Unidos, en el país de las oportunidades, verías qué diferente sería todo! – otro trago y expresión soñadora- Allí sí que apreciarían tu idea. Allí ganarías tanto dinero que no sabrías qué hacer con él.
-¡Es lo mismo que pienso yo! –exclama en este momento Florencio, sin poder contenerse más. Todo lo que ha dicho Don Andrés lo ha pensado él infinidad de veces.
-Es lo que pensaría cualquier persona sensata. Pero...quién sabe... Estas cosas cambian de golpe; tal vez mañana mismo se ilumine por fin el entendimiento de alguno de esos seres rutinarios, y la verdad se empieza a extender como mancha de aceite, y dentro de un mes no das a basto de tanto trabajo.
-Ojalá tenga usted razón. Yo también creo que todavía pueden cambiar las cosas; y además no me duermo: sigo luchando por mi proyecto. Hace unos días puse un anuncio en el semanario de Villallana, con un dibujo y todo; y ahora estoy pensando en inventar algún plato típico, alguna receta especial que sólo se pueda encontrar aquí.
-Ideas, Florencio, tú tienes ideas: lo que más se valora en cualquier lugar civilizado. Menos en este país de energúmenos, en el que si no te deslomas dándole al pico y a la pala, y no te pones perdido de polvo o de grasa, ya no eres más que un vago y un vividor.
Florencio Gasca piensa en este momento que él no sólo tiene ideas, sino que además le ha tocado deslomarse y ponerse perdido toda su vida, por lo cual sus vecinos deberían tenerle un poco más de aprecio.
-Aunque, la verdad –dice entonces Don Andrés- el tuyo es un caso único, porque también tienes lo otro: de hecho llevas toda la vida ganándote el pan con el trabajo de tus manos. La gente del pueblo tendría que valorar eso un poco más.
Florencio está asombrado: se ha quedado escuchando con la boca abierta, limitándose a un papel pasivo en la conversación con aquel hombre que parece que le lea el pensamiento.
-Yo si que valoro en lo que vale tu capacidad de trabajo –ahora Don Andrés habla más pausadamente, como si escogiera muy bien sus palabras-, y el gran servicio que presta al municipio tu habilidad mecánica...tus conocimientos técnicos. De hecho venía a hablarte precisamente de eso.
Mientras en la cara del propietario de La Gran Cascada se empieza a dibujar una sombra de curiosidad, o de desencanto, Don Andrés Montenegro, secretario del ayuntamiento de Somontano se lleva el vaso de cerveza a los labios y apura su contenido en un solo trago largo y decidido, lo apoya después en la mesa con un gesto enérgico y pronuncia rápida pero inequívocamente, en un tono distinto al empleado hasta ahora y mirando a los ojos a su interlocutor, las siguientes palabras:
-Florencio, tenemos que tapar otro.
Después de un segundo de confusión, de no saber de que le están hablando, la mente de Florencio desciende violentamente a la nueva realidad y comprende, más por el tono empleado que por su estricto contenido, el terrible significado de aquellas palabras. Su expresión se ensombrece inmediatamente; el brillo infantil de su mirada se extingue y da paso a una actitud seria y reconcentrada.
-Ah... Los túneles –dice con lentitud, y su mirada extraviada busca por un instante la de su interlocutor.
-Sí –responde éste.
Florencio está molesto; hay amargura en su semblante; se vislumbra también, en su voz, un deje de rebeldía.
-¿Todavía...? Pensaba que ya se había acabado todo.
-Y se ha acabado. Es sólo una seguridad.
-Pero... ¿Por qué?...Ya los hemos cerrado casi todos. Sólo deben quedar dos o tres.
-Cuatro.
-Que se encargue Antonio, al fin y al cabo él es el alguacil ¿no? Para algo cobra un sueldo fijo del ayuntamiento.
-Sí, y también es el sereno, y el matarife, y el encargado de la perrera, y el enterrador. Sabes perfectamente que no puedo confiarle un trabajo como este: se quedaría con la mitad del material para ese bloque de pisos que está construyendo. Hoy, sin ir más lejos, había un partido de los chavales, de la liguilla esa que están jugando, y le he dicho que pintara las rayas del campo de fútbol. Pues bien, ha hecho unas rayas que casi no se veían, y además torcidas. Habrá comprado un saco de yeso a cargo del ayuntamiento y lo habrá repartido entre su obra y el campo de fútbol: dos puñados para el deporte, y el resto del saco para él...
Florencio no presta atención a las palabras de aquel hombre: son historias oídas ya otras veces, repetidas mil veces con ligeras variantes. Está ocupado en amargas reflexiones. Se da cuenta de que en todo este último año de dedicación a su negocio, de ilusiones y esperanzas y dificultades, no había pensado ni una sola vez en aquel asunto. Pero aquello está ahí, imposible de olvidar, imposible de borrar aunque todos se esfuercen en aparentar que nada ha ocurrido, envenenando toda la vida del pueblo. Piensa que cómo va a prosperar una empresa cualquiera, una empresa que quiere abrirse al mundo, en un pueblo enfermo, marcado por una maldición que el tiempo no es capaz de curar, que amenaza con aflorar a la superficie en cualquier momento.
Florencio ha envejecido diez años en unos segundos.
Pero el secretario no ha sufrido ninguna transformación, y continúa hablando con desenvoltura.
-Además, necesito discreción. He notado algún movimiento, nada que nos pueda preocupar, pero prefiero no correr más riesgos. No puedo enviar a Antonio...
-¿Cuál es? – le interrumpe Florencio, casi con grosería.
-El de las escuelas.
-¡¿El de las escuelas?! ¡Al menos hay cuatrocientos metros: va a ser complicado llevar todo el material!
-No hará falta que te recuerde que en esto estamos todos metidos. Recuerda lo que acordamos. Además, el consistorio paga bien. Me tendrías que haber dicho antes que tenías dificultades –el tono cordial, casi de camaradería, no consigue arrancar a Florencio de su actitud hosca y silenciosa-. ¡Venga, hombre! El lunes te encargas de eso... Lo tapas y ya está, ya no tienes que preocuparte de nada más. Ya puedes volver a tu negocio.
El secretario se ha levantado mientras dice estas palabras y ha empezado a ponerse los guantes, unos guantes de gamuza que hacen juego con sus zapatos.
-Gracias por la cerveza. Por cierto, se me ha ocurrido algo.
-Algo de qué- Florencio pone cara de extrañeza, de desconfianza.
-Sí, la especialidad de la casa: tiene que ser un cóctel, un combinado, nada de platos de cocina. Y tiene que estar hecho a base de leche, que sea blanco. Se podía llamar “espuma de la cascada” o “crema de la cascada”.
Florencio Gasca ha cambiado su gesto de desconfianza por otro de cosquilleante curiosidad. Entre los algodones sordos de su amargura ha tintineado por unos momentos, musical y cristalina, la monedita de oro de su irreductible esperanza.
Cuando Don Andrés ya se ha ido, Florencio Gasca interrumpe un momento el acto que ya ha iniciado de bajar las persianas, distraído por un pensamiento que le ha asaltado repentinamente. “No, claro que no –se dice-, Vázquez ha tenido que irse por el sendero del río, incluso me ha comentado que se había traído las botas precisamente por eso”.
El torreón
Después de la segunda andanada de golpes en la madera, alguien grita “¡Ya va!” desde las profundidades del torreón, con una sonoridad remota y opaca, que no permite discernir si el grito es atemorizado o irritado. Se produce entonces un prolongado silencio. Durante unos segundos no se percibe ningún movimiento al otro lado de la puerta. Es tal la quietud, que se oye el murmullo del agua en la acequia que discurre por allí cerca, perfectamente audible, pero invisible en la oscuridad.
La espera se prolonga un poco más de lo que parece razonable. Yago interroga a su madre con la mirada, como si tuviera un temor supersticioso a romper el silencio diciendo: “¿Vuelvo a llamar?”. Pero ella no percibe la muda pregunta. Todo está demasiado oscuro como para captar esas sutilezas en la expresión. Sus cabezas ladeadas se han ido acercando instintivamente a la puerta, intentando oír algo, y los dos están cara a cara, en completo silencio. La luz es tan tenue que sus rostros aparecen pálidos y fantasmales, con las facciones difuminadas y cambiantes. A él le parece ver -sugestionado por la atmósfera de misterio que crea la oscuridad-, expresiones desconocidas en el rostro de su madre: ahora un sarcasmo burlón, ahora un gesto de total desvalimiento, ahora un reflejo del propio asombro atónito, alucinado, que debe estar expresando él.
-Bueno ¿Qué pasa aquí? –dice ella, perdiendo la paciencia. Y en ese mismo instante, como una inmediata respuesta a su queja, se escucha algo dentro de la casa, el inconfundible sonido de una puerta al cerrarse y después un arrastrar de pies que se va acercando. Y de pronto, sorpresivamente, un recio golpe en la madera que les hace apartarse al instante; después la puerta se mueve, se aprieta un momento contra el marco y entonces gime, vibra, se estremece bajo el crujir de goznes, deslizar de hierros, rozar de maderas y golpear de trabas y fallebas; y finalmente se abre.
Pero no se abre de par en par, sino que queda desconfiadamente entornada, lo suficiente para que Yago y su madre puedan ver, a la luz vacilante y amarillenta que sale del interior, a una anciana muy pequeñita con un pañuelo en la cabeza. La mujer, en realidad, no es tan pequeña: lo que ocurre es que el piso de la vivienda está a un nivel más bajo, casi un metro por debajo del camino, y ella está en uno de los abruptos escalones que dan acceso al interior. Tampoco es tan vieja como a primera vista parecía: va vestida como una anciana, incluso parece estar encorvada, pero bajo el pañuelo asoman unos cabellos negros, y lo poco que se ha visto de su cara tímida y recelosa, denota un rostro regular y carente de arrugas.
A Yago le parece, desde el primer momento, que la actitud de la mujer es falsa, que hay odio y altivez bajo esa expresión temerosa. Una de tantas intuiciones que después él mismo se cuestiona, que llegan a parecerle ridículas y equivocadas, si alguien, cualquiera que supuestamente tenga más autoridad o experiencia que él, se las rebate.
En un tono enérgico y cordial, su madre rompe el silencio.
-¡Buenas noches! No se ve ni torta aquí fuera. ¿Sabe usted quién soy yo?
La última frase ha sonado prepotente, vagamente intimidatoria, pero la mujer no abandona su actitud recelosa, sigue taponando con su cuerpo el palmo de rendija que deja la puerta, y acaba respondiendo, después de muchas dudas y vacilaciones, con una negativa.
-Ya –continúa su interlocutora con un cierto fastidio. Duda un momento y después prosigue expeditivamente, como quien cumple con un formalismo superfluo-. Soy Eulalia Capitán, la maestra nueva. Este es mi hijo, Yago.
La mujer contesta a la presentación con una especie de inclinación de cabeza, pero no pronuncia palabra ni hace ningún otro gesto que se pueda interpretar como un movimiento de pieza en la curiosa partida que están representando ella y la maestra, y en la que de momento las blancas siguen llevando la iniciativa:
-¿Podemos entrar? –la maestra se ha esforzado en dar un tono levemente humorístico a la pregunta.
Después de un instante de silencio, la mujer responde apartándose por fin de la rendija y abriendo la puerta. Sigue con la mirada baja, y no hay manera de ver claramente su rostro, medio oculto por el pañuelo.
Los dos escalones que descienden hasta el extraño piso deprimido de la vivienda son altos, estrechos e inseguros.
-Baja tu primero, y me ayudas desde dentro.
Yago baja ágilmente y ayuda a su madre, que le tiende las manos con cómica torpeza. Después, y sin subir ningún escalón, coge el carrito a pulso y lo deja en el suelo. Mientras tanto, la puerta se ha cerrado suavemente. Por unos momentos, cuando ha pisado por primera vez el suelo de tierra y ha visto a su madre ahí arriba, un metro por encima, el chico ha tenido la inquietante sensación de haber caído en una trampa.
La maestra en cambio no tiene ningún temor, pero no puede evitar, una vez se ha cerrado la puerta, acompañar a su hijo durante unos segundos en la maravillada contemplación de la insólita estancia a la que han accedido.
La primera impresión que les sacude, junto con el olor acre a cuerpos hacinados, a madera quemada y a refrito, es la de haber llegado a una especie de cueva. El suelo de tierra que están pisando es irregular y polvoriento, y a la luz concentrada y vacilante del único velón que ilumina la escena se diría que los contornos de la habitación, las paredes y el suelo, y el techo mismo, se comban y deforman en oquedades y protuberancias geológicas, tiznadas por el hollín de fuegos primigenios. Pero esta visión no es más que un espejismo momentáneo, fruto de las sombras que genera la oscilación amarillenta de la vela. Realmente, en una esquina de la habitación el suelo es de roca, y asciende en ondulada pendiente hasta entroncar con las paredes, pero en el resto de la sala, la tierra pisada que sirve de pavimento mantiene mal que bien la horizontalidad, y las paredes, aunque oscuras y rugosas, definen una coherente estructura cúbica. El techo, muy alto y ennegrecido, casi en penumbra, está surcado por fenomenales y nudosas vigas de madera.
Mirando hacia la puerta por la que han entrado los dos visitantes, se aprecia a la derecha, muy pequeña y muy alta, la única ventana propiamente dicha que tiene la pieza, por la que debe entrar algo de luz durante el día, pues no hay ninguna contra ni postigo que tape los cristales. A la izquierda, haciendo esquina con la pared lateral del edificio, lo ocupa todo una gran mancha negra y sin brillo que nace en el mismo suelo y se extiende a buena parte del techo. Allí realmente hay un fuego: una especie de rudimentaria cocina consistente en dos rimeros de ladrillos que sostienen una reja de hierro bajo la que se amontonan y se desparraman tizones y cenizas de fuegos sucesivos. No hay campana ni nada que se le parezca, y a pesar del ventanuco, más bien un agujero, que se abre al final de la pared, tocando casi con el techo, el humo ha ido cubriendo toda esa parte de la habitación con la típica capa de hollín, de un negro mate que absorbe la pobre luz de la vela y convierte esa esquina en una porción de oscuridad apagada y sin matices. Pero en estos momentos algo anima ese incierto golfo de sombras: unas pequeñas llamas bailotean debajo de la reja, entre brasas y carbones, y encima de ella chisporrotea alegremente el contenido de una sartén, difundiendo por la estancia el olor a sebo requemado.
La pieza no es tan grande como la pesada puerta y la remota sonoridad les había sugerido desde el exterior. En las paredes se recuestan algunos muebles inseguros, desvencijados, y otros bultos confusos, como arcones o pilas de ropa, que la oscuridad impide precisar. Solamente dos muebles se separan de las paredes: la mesa sobre la que arde la vela que lo ilumina todo, que está casi en el centro de la sala y es pequeña, oscura y mugrienta, y acompañada por una absurda única silla; y una cama grande, alta y desfondada, con barrotes de hierro en la cabecera y en los pies, y detalles de algún metal que alguna vez fue dorado y brillante.
Esta cama está cubierta por una colcha tendida con cierto esmero, con una búsqueda de la simetría que no se aprecia en ningún otro elemento de la estancia; pero la colcha no está muy limpia, y se hunde irremisiblemente en el centro de la cama en un deprimente sumidero; y además la estructura de hierro parece vencerse peligrosamente hacia un lado, sensación que se acrecienta por estar la cama asentada en una parte del suelo que no es completamente horizontal, frontera con la zona rocosa del pavimento.
La maestra ha visto todo esto en unos pocos segundos, pero ella no se deja impresionar: “En peores plazas hemos toreado” –dice para sí-; y tampoco se puede distraer, de modo que vuelve rápidamente a su peculiar estrategia de acercamiento. Habiendo superado con éxito el primer obstáculo planteado por el enemigo, ocupando ya su terreno, se decide por una actitud magnánima y vuelve a empezar de nuevo en la tesitura que tenía prevista, haciendo borrón y cuenta nueva de la glacial, casi hostil acogida.
Ante el mutismo de la anfitriona, que se ha quedado junto a la puerta después de cerrarla y no abandona su actitud pasiva, la maestra inicia la conversación por cuenta propia.
-Así que preparando la cena, ¿eh?... No, no hace falta que me lo diga, las mujeres no paramos en todo el día.
Yago ha dejado el carro, enhiesto y solitario, en el medio de la habitación. Le molesta el tono que está empleando su madre para hablar con la mujer. “¿Por qué tiene que hacer ahora toda esta comedia? –piensa él- ¡Que le diga de una vez lo que tiene que decirle y se deje de cuentos!”. Empieza a sentir, ante el violento contraste entre las frases insustanciales de una y los monosílabos y sonidos ininteligibles de la otra, una cierta simpatía por la silenciosa mujer.
Las palabras de la maestra adquieren, en el entorno en el que están siendo pronunciadas, un matiz esperpéntico.
-En casa pasa lo mismo. Cada vez cenamos más tarde...
Mientras su madre sigue interpretando a su manera los silencios de la anfitriona, Yago se aísla de la desagradable cháchara contemplando la casa, atesorando con atención cada detalle. En un momento dado, su mirada perdida por techos y paredes ha ido de repente hacia la mujer y la ha sorprendido mirándole de reojo, con una expresión como de estar valorando su curiosidad. Él se va acercando, sin darse cuenta, al rincón que sirve de cocina, y al poco rato está mirando por encima de la sartén, intentando identificar por el olor y la forma los trozos de imprecisa procedencia animal que se están dorando en su recipiente de hierro negro y rugoso. La maestra ha percibido el movimiento indagatorio de su hijo, y aplaza por unos momentos su monólogo para disculparse por ese comportamiento indiscreto.
-Este niño es un curioso de cuidado. Y un glotón. Con tanto deporte y tanto estudio, siempre está hambriento, yo no lo entiendo.
A él le da un poco de rabia que le haya definido de forma tan grosera y sumaria: si hubiera estado en otro sitio, en una situación diferente se habría puesto rojo enseguida. Pero lo que en el fondo más le molesta es que su madre le conozca tan bien. Lo cierto es que tiene un estómago apremiante y poco melindroso, y la fritanga que espumea en la sartén le ha parecido muy apetitosa, con su aspecto dorado y grasiento, aderezado por la atmósfera prometedora del fuego de leña.