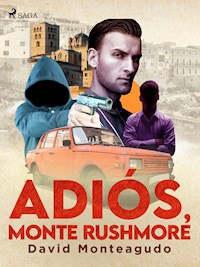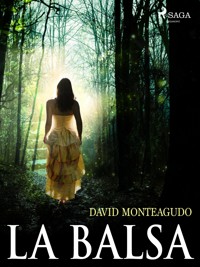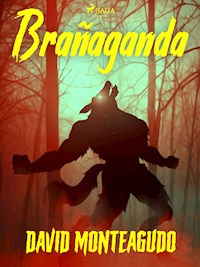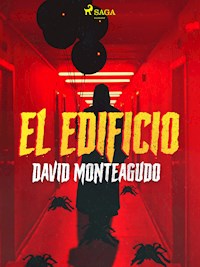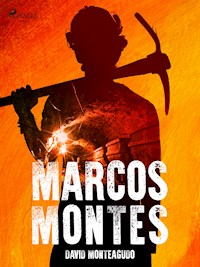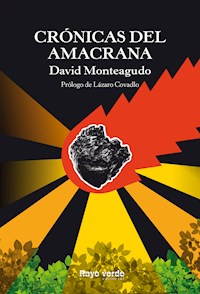Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una excelente historia que aúna el amor de David Monteagudo por la ciencia ficción especulativa con su buen hacer a la hora de montar tramas detectivescas. Es un futuro en el que la tecnología ha ahogado las vidas de los humanos, dos agentes de La Corporación investigan la muerte de un escritor sucedida hace años y desestimada en su día como suicidio. Sin embargo, un nuevo descubrimiento tecnológico parece indicar que la vida de ese escritor era más valiosa de lo que parecía. Mucho más valiosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
El proyecto Ícaro
Saga
El proyecto Ícaro
Copyright © 0, 2021 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940763
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Parte primera
La cera derretida
El inspector Hernández se frota los ojos con expresión de cansancio y mira distraídamente por la ventanilla que queda a la derecha de su asiento. Se inclina un poco más; vence su corpachón hacia la mampara, hasta que la frente topa con el cristal y nota su tacto tibio y pulido, tan suave que apenas parece duro. Mira hacia fuera. El aire es transparente y severo al otro lado del triple cristal de seguridad; los rayos del sol poniente, atravesando el cielo con extraordinaria nitidez, encienden un brillo duro y acerado en la escarcha que cubre el fuselaje. La conciencia del frío glacial que reina en el exterior, a diez mil metros de altura, no hace sino aumentar la sensación de modorra y laxitud que produce la confortable calidez del interior de la cabina. El inspector Hernández mueve y remueve en el asiento su corpulenta anatomía, constreñida por el arnés de vuelo, y bosteza con delectación, estirando brazos y piernas en un largo desperezo.
La auxiliar Clara Díaz, encajada en un asiento gemelo al de su acompañante, reprime a su vez un bostezo –contagio del anterior-, y teclea en una pantalla que constituye, junto a los mandos de operación manual, el único elemento remarcable del austero panel de instrumentos.
-¿Alguna señal de nuestro amigo? –pregunta el inspector como una prolongación de su bostezo, dejando rodar la cabeza hacia su izquierda.
Clara Díaz teclea de nuevo y observa con párpados pesados el aspecto que adquiere la pantalla.
-Ninguna –responde girando la cabeza hacia el inspector-. Ninguna emisión en su frecuencia. Mami nos avisará cuando salga algo.
“Mami” es el programa de rastreo, un scanner de barrido de alta definición. El inspector sabe perfectamente que la búsqueda es automática, y que el programa avisa de forma inequívoca cuando localiza alguna vibración en la frecuencia marcada. Pero ha preguntado por decir algo, por no quedarse dormido, o porque tiene una intuición y le encantaría que se confirmase. Vuelve a mirar por la ventanilla. Desde la altura a la que vuelan se aprecia claramente la esfericidad de la tierra. El horizonte es una curva guadaña de luz por la que asoma el sol fulgurando cegadoramente, como un enorme diamante en el centro de una diadema de oro. Por contraste, la tierra, el curvo lomo del planeta, permanece en sombra, sumida en la oscuridad de la noche.
-¿Cuánto falta para llegar? –dice el inspector apartando unos centímetros la cabeza de la ventanilla.
-No sé –responde Clara- …diez o quince minutos. Ya debemos estar en el continente ¿no?
-Sí, ya se ve la ciudad...
Clara y el comisario, únicos tripulantes del trasbordador, han pasado las dos últimas horas atravesando la monotonía del océano, sobrevolando el colchón de plomo de una densa capa de nubes iluminada por la luna; descubriendo a ratos la superficie del mar como una plancha lisa, de brillo frío y satinado, las olas y las espumas unificadas desde esa altura.
Han pasado ya la zona de ciudadelas marítimas cercanas a la costa y ahora sobrevuelan el núcleo antiguo de la ciudad, erizado de rascacielos. No hay nubes encima del continente, y el inspector Hernández observa, en lontananza, la zona de población horizontal, a la que no se le ve el final, pues extiende en todas direcciones, hasta la curva del horizonte, su dilatada superficie de parques –ahora masas de sombra, en las que la luz crepuscular apenas deja entrever el color verde- puntuados por las discretas luces de las colonias, como luciérnagas en la hierba, como las nebulosas en el cielo de una noche de verano. Es Árbol: la ciudad continente, la ciudad jardín, la ciudad de la naturaleza domesticada y perfectamente diseñada para albergar a aquellos que pueden permitirse el lujo de vivir sin nadie por encima ni por debajo. El inspector Hernández observa a sus pies, diez kilómetros más abajo, la enorme autopista de doscientos carriles que parte de la ciudad vieja, como un tronco sólido y rectilíneo, y se ramifica después en arterias cada vez más delgadas que se pierden en la lejanía, como si penetraran en el interior de las masas de verdor, aunque en realidad se interrumpen en las discretas entradas a los silos de estacionamiento de vehículos.
“Realmente parece un árbol –piensa el inspector Hernández, mirando de nuevo hacia abajo- un árbol bidimensional pegado al lomo del mundo. Y todos esos coches, con sus luces blancas y rojas, son la savia, o más bien la sangre... Sí, un inmenso aparato circulatorio: luces rojas, sangre venosa; luces blancas, sangre arterial, renovada después de la semana alterna de descanso en el jardín perfectamente regado, podado y calefactado ¡Aquí no viven más que funcionarios, la nueva aristocracia!”
-¿Y cómo es que Arregui se ha podido comprar una casa en esta zona? – dice Clara inesperadamente, como si hubiera seguido de alguna manera el hilo de los pensamientos del inspector- ¿no me dijiste que vivía de una de esas subvenciones de mierda que les dan a los artistas?
-No lo sé. Él nos lo dirá. Tiene que estar aquí abajo: las coordenadas del discriminador biorítmico no dejan lugar a dudas. Lleva dos meses sin moverse de aquí.
No se le escapa al inspector la variación, un peculiar siseo cada vez más agudo, que se ha producido en el zumbido de los reactores mientras pronunciaba las últimas palabras.
-¿Ya hemos llegado? –pregunta con súbita animación.
-Las coordenadas son estas –confirma Clara- Ahora queda lo más difícil: la maniobra de descenso.
Clara Díaz, la operadora de vuelo, se guía por la columna de datos y la imagen virtual que le ofrece la pantalla, en la que oscila una figura elipsoidal, compuesta por varios puntos. El inspector Hernández, por su parte, pega el ojo a lo más alto de la ventanilla para ver la imagen real de la colonia, una agrupación circular de viviendas rodeadas de bosques y prados surcados por blancos caminos medio ocultos entre los árboles. Pero estos detalles apenas se ven; los intuye el inspector por su conocimiento teórico de la zona. En realidad, el trasbordador ha empezado a descender y el sol ha vuelto a quedar oculto, y de la colonia se distingue poco más que la pálida línea de algún camino entre las sombras de la vegetación, y un puñado de luces que titilan con el peculiar temblor que tienen las luces en el crepúsculo.
El inspector y su ayudante han volado durante horas atravesando la noche, atravesando un océano, en persecución del crepúsculo vespertino. Y cuando lo han alcanzado, cuando por fin han visto asomar por el horizonte el inconcebible sol poniente, ha sido para sumergirse de nuevo en la noche, para bajar hasta la tierra y estacionar a lomos de un meridiano que se acaba de despedir de sus rayos hasta el día siguiente.
En la pantalla que observa Clara Díaz sin pestañear, y como resultado del baile de sus dedos en su superficie, la elipse se ha ido convirtiendo en un círculo cada vez más perfecto, cada vez más estable y centrado en el cuadrante que se superpone a la imagen. Simultáneamente, el trasbordador ha ido descendiendo suavemente, como si fuera un globo de aire caliente y no un mazacote de tres toneladas de titanio y polímeros, y al final se ha detenido hasta quedar inmóvil en el estrato estacionario: una altura desde la que se diferencian ya las viviendas de la colonia, iluminadas por las verdosas luces de reciclaje geotérmico.
-Esto ya está mejor –dice Clara, ocultando la lengua que aprisionaba entre los labios-. Por cierto... ¿como accedemos a la vivienda?
-¿Sigue sin emitir nada?
-¿Qué te hace pensar que se va a conectar precisamente ahora? –pregunta Clara.
-No se. Esta hora... es la hora en que los tipos solitarios se entregan a sus fantasías.
-Puede ser –concede Clara-. Seguramente sabes más que yo de tipos solitarios, pero el neuroestimulador de nuestro hombre sigue sin mandar ninguna señal. Out, apagado. Y además ¿a qué viene esa manía de pillarle con los pantalones bajados? De todas formas, al final tendremos que decirle el verdadero motivo de nuestra visita.
-No me gusta mostrar mis cartas desde el primer momento... Y si le pillamos en algo ilegal lo tendremos suavecito suavecito.
-¿Tú crees que es de esa clase de tipos que buscan guarradas en el mercado negro? No sé... alguien con tanta imaginación...
-Cualquiera diría que has sucumbido a sus encantos –dice el inspector con expresión maliciosa-, y que le estás defendiendo.
Clara suelta una sonora risotada antes de responder:
-¡Claro, novios por correo! Mira... he leído lo que ha escrito y no me desagrada; pero no soy tan ingenua como para identificar al hombre con la calidad de la obra. La historia del arte está llena de hijos de puta. De todas formas... me parece que Arregui no es lo suficientemente bueno, escribiendo, quiero decir, como para ser un verdadero hijo de puta.
-Pero no quieres que le sorprenda en su intimidad...
-¡Yo no he dicho eso! Sólo he dicho que tal vez yo emplearía... ¡Es igual! haz lo que quieras, de todas formas eres el jefe y todo eso. Pero tampoco podemos quedarnos toda la noche aquí colgados, esperando que se confirme tu intuición. En algún momento habrá que bajar.
-Tienes razón, tienes razón... Bueno... si no emite nada, ya no corre prisa. Aparca en el silo más cercano. Así pasearemos un poco. Ya tengo ganas de estirar las piernas.
-Está... –titubea Clara entrecerrando los ojos frente a la pantalla- ¡a más de quinientos metros de la colonia! ¿No querías pasear? pues toma paseo.
Clara Díaz empieza a teclear las coordenadas para entrar en el silo, y ya se percibe una variación en el zumbido de los reactores, que se disponen a sacar el trasbordador de la gravitación estacionaria, cuando el inspector interrumpe bruscamente la maniobra.
-¡Un momento! ¿Qué es eso? –dice poniéndose muy derecho en el asiento, sujetando con su manaza el delgado antebrazo que opera en la pantalla.
-¿Qué pasa ahora?
-¡Chist!
La expresión de irritada contrariedad que se dibujaba en el ceño de la chica se va transformando en sorpresa cuando también ella empieza a percibir el pitido intermitente que los reactores no le dejaban oír. El pitido se convierte más tarde, a medida que va aumentando de intensidad, en una evidencia que ya es imposible ignorar.
-¡Mierda! –dice Clara, mientras hace enmudecer la alarma del scanner- ¿Por qué siempre tienes que tener razón?
-Olfato de detective. O intuición masculina, llámalo como quieras. ¿Has abortado la maniobra? No podemos dejar el trasbordador ahora.
-Podemos llegar por tierra –propone Clara-, esos caminos son anchos...
-No sé... No sé qué será peor. Llamaríamos demasiado la atención, debe hacer siglos que no rueda un vehículo por esos caminos.
-Él no nos verá.
-No, claro, mientras esté conectado no, pero... Mejor aparcar encima de la casa. A esta hora, con un poco de suerte, nadie reparará en nuestra presencia.
-Gastaremos un montón de energía, y habrá que bajar con el “consolador”.
-Da igual... A ver a ver a ver. Veamos lo que está mirando ese tipo. Pásalo a mi pantalla.
En el monitor con el que opera la chica se ha empezado a definir una imagen, confusa al principio, pero que va ganando paulatinamente en nitidez. En la imagen se ve a una serie de personas sentadas en unas gradas o alguna estructura similar, en un ambiente denso, de interior y luz eléctrica. Siguiendo las órdenes del comisario, Clara teclea una vez más, y la imagen aparece duplicada en la pantalla que el comisario tiene delante, y que había permanecido inactivo hasta este momento. Ella, por su parte, reduce la imagen en su propio equipo, trasladándola a una esquina, mientras reserva el resto de la pantalla para dirigir la maniobra de descenso.
-¿Qué coño será esto? –dice el inspector, acercándose a la pantalla. La imagen sigue siendo borrosa, con una calidad turbia y movediza que no permite reconocer claramente los rostros de los personajes. Tan sólo una figura, que ocupa una posición central, aparece especialmente iluminada, con un fulgor dorado y rosáceo, como si fuese la única figura en color y el resto estuviera en blanco y negro; aunque esta sólo es una forma aproximada, metafórica, de explicar la primacía que tiene el personaje.
-¡Joder! –dice el inspector- ¡que complicada es la visión subjetiva!... Y esta pantalla es... tan pequeña...
-Estamos a diez metros del tejado –le interrumpe Clara-. Voy a estacionar aquí. Más no sería aconsejable para... ¿Pero qué...? ¡¿Vas a meterte ahí dentro?!
El inspector Hernández está ajustando su cabeza en la aparatosa estructura de un casco de bombardeo neurosináptico que ha hecho salir de su receptáculo, sin que Clara, que estaba muy atenta a la maniobra de descenso, se diera cuenta de ello.
Clara sabe que no podrá comunicarse con el inspector mientras esté inmerso en la proyección vivencial, por los peligros que esto comporta; y también sabe que su acompañante conservará en todo momento –incluso en el supuesto de que la inmersión llegue a ser total- un remanente de capacidad volitiva para interrumpir la exploración y retirar el casco cuando lo considere necesario. Lo que es seguro es que pronunciará palabras inconexas, confusamente vocalizadas, pues la gente suele hablar involuntariamente cuando está sumergida, confundiendo el simple fluir de los pensamientos con la verbalización de éstos.
Sin otra cosa que hacer, Clara aumenta la imagen hasta que ocupa toda su pantalla, la acerca un poco más y entrecierra los ojos en un esfuerzo por entender algo de lo que ocurre en la proyección.
-Pues ya son ganas –murmura con el fastidio de quien ha sido abandonado en una desierta sala de espera-, porque seguro que la cosa va de tíos babosos.
-¡Vaya vaya! –vocaliza torpemente el Inspector, con el torso ligeramente vencido hacia delante y los brazos inertes.
La mandíbula y la boca entreabierta, en un gesto de goce o de pasmo, es todo cuanto se ve de su cabeza. El resto queda oculto en el interior de la esfera del casco, negro y llena de aristas, colgado de una maraña de cables de diferentes grosores.
Ángel Arregui se incorpora en el sillón con un brusco movimiento, gira la cabeza a un lado y otro y manotea torpemente en el aire durante unos segundos. Cuando se da cuenta de que lleva puesto el casco, y que esta es la causa de su aparente ceguera, empieza a forcejear apresuradamente con el mecanismo de los cierres que lo sujetan a su cabeza. “El estimulador... Se ha parado –dice para sí mientras libera el último cierre, con las imágenes de la ensoñación todavía en su mente-. No puede ser... aquí no hay cortes de fluido”.
Ángel Arregui da un salto en su asiento y ahoga un grito cuando el casco se separa definitivamente de su cabeza. La habitación está iluminada. Y hay dos personas delante de él, junto a la consola del estimulador.
-¡Me han asustado! –dice con el casco todavía entre las manos- ¿Quiénes son, qué... qué significa esto?
El tipo grandullón tarda en contestar. Le está mirando con cara de guasa. La chica está muy seria y mira hacia otro lado. Llevan trajes de vuelo, o de algún organismo oficial. Al hombre le va pequeño el suyo, y no le sienta precisamente bien. Ella es delgada. Y parece muy joven.
-¿Quiénes son ustedes? –dice Ángel Arregui, con más serenidad- ¿Qué quieren de mí?
El hombre corpulento no ha dejado de mirarle con esa expresión de cínica beatitud. Aparenta unos cincuenta años. Tiene un rostro curtido, castigado, y un air entre inocente y brutal, como de boxeador retirado.
-No se preocupe –dice finalmente, en un tono festivo-. Por la descarga, quiero decir. La hemos interrumpido nosotros. No es que le haya fallado la consola, y el técnico ya esté aquí... con su ayudante ¡Niña, las herramientas! – grita de pronto hacia la chica- No no no no no. No suelen llegar tan rápido ¿verdad?
El hombre corpulento se ríe de su propia gracia, pero la chica parece más bien molesta, y no le sigue el juego. Por el contrario, se la ve algo nerviosa, y empeñada en no mirar a ninguno de los dos hombres.
Ángel, por su parte, ha dejado el casco sobre la repisa, pero no se decide a levantarse del asiento.
-Tendrán que explicarme rápidamente qué significa este allanamiento, o me veré obligado a llamar a seguridad. Aquí todos llevamos un chip de auxilio incorporado. Vendrán en cuestión de segundos.
-Oh, no se moleste –dice entonces el grandullón-, nosotros somos la seguridad. Somos investigadores, de La Corporación.
-¿Reeducadores? –pregunta Ángel con incredulidad.
-No me gusta mucho esa palabra –dice el hombre con un mohín de desagrado-, prefiero hablar de “investigadores”, es más propio en este caso.
-Conozco mis derechos. Por muy investigadores que sean, no pueden irrumpir así... sin una orden de… en la intimidad de un hogar. Y aún no se han identificado.
-Oh, sí, perdone. Soy un desastre para estas cosas. Inspector Carlos Hernández –dice el hombrón, mostrando el holograma que ha extraído de la pechera-, y esta es mi...
-¡¿Cómo que no podemos irrumpir, taradito?! –grita de pronto la chica- ¡Si os comportarais como personas normales, no tendríamos que “irrumpir” en ningún sitio!
Clara ha avanzado un par de pasos en dirección a Ángel. Ha hablado tan bruscamente, con tal violencia, que éste ha sentido verdadero miedo por unos momentos, y se ha hundido en el respaldo del sillón, con las manos crispadas en sus mullidos brazos. Pero el comisario no parece menos sorprendido.
-¡Pero Clara!... ¿Estás loca? ¿Cómo le hablas así al ciudadano?... Perdone usted –añade dirigiéndose a Ángel-, mi colaboradora… no es, estrictamente... Al parecer ignora algunos protocolos.
-¡Exacto! No sirvo para esto –dice la chica-. Mejor me vuelvo arriba a cuidar del trasbordador. Acaba tú el trabajo de hombre a hombre... a base de risitas y...
-¿Han venido en un trasbordador? –pregunta Ángel, cada vez más asombrado.
Lo que más intriga a Ángel Arregui es que tanto el impulso iracundo de la chica, como la sorpresa inicial del hombre ante esa reacción, parecían sinceros e imprevistos. Y lo del trasbordador... Ángel sabe que los trasbordadores sólo se usan en casos muy especiales.
-Nadie se va a ir de aquí –dice el inspector contestando al desplante de la chica, y en un tono tan serio que ella se queda muda y clavada en el sitio, conteniendo su indignación-. Ciudadano Ángel Arregui: tendrá usted que acompañarnos al centro reeducacional más cercano...
-¡¿Qué?... ¿Pero qué he hecho yo?!
-...en donde se le hará un examen para valorar la necesidad de un...
-¡Vale, vale, alto ahí! Conozco todo ese rollo...
-¿Ha sido retenido alguna otra vez?
-¡No, maldición! Lo sé porque lo he visto en las películas, pero... ¿se puede saber qué demonios he hecho para que...
-No se preocupe, la falta es leve... el examen será un puro trámite.
-¿Qué, he, hecho? –pregunta Ángel, silabeando ostensiblemente.
-Hemos detectado contenidos ilegales en su programa de ocio. En la proyección vivencial que estaba descargando.
-Pero... ¿qué dice? ¡Tiene que ser un error! Y además ¿con qué derecho...
-Sabe perfectamente que La Corporación puede escanear los contenidos de las proyecciones cuando lo considere oportuno. Sólo se actúa cuando hay ilegalidad.
-¡Pero bueno!... ¡Esto es increíble!... ¿Qué tiene de ilegal lo que me estaba descargando?
-A mi ayudante parece haberle irritado bastante...
-Eso es otra cuestión. Comprendo que estética, o incluso moralmente puede ser discutible, incluso censurable... Pero dígame usted, porque supongo que me han estado espiando, si había algo obsceno o pornográfico, algo definitivamente... genital, en mi proyección.
-Hombre... rarito si que era –dice el inspector-. Pero no es ese el problema.
-¿Entonces cual es? Porque mi reserva de hospitalidad se está acabando.
-Usted... Esa proyección... no era comprada ¿verdad?
-No –dice la ayudante, despectivamente-, no hay cosas tan patéticas en el catálogo.
-¡Por favor, Clara! Déjame acabar esto a mi manera!
Clara ya estaba ligeramente apartada de los dos hombres, pero ahora se da la vuelta y echa mano de una revista que había junto a otras, en una mesita baja; y empieza a hojearla con gesto de aburrimiento.
-Sabía que había personas –continúa el inspector dirigiéndose a Arregui- que utilizaban el neuroestimulador como un potenciador de los recuerdos. Pero nunca me había encontrado con un caso... No es nada fácil; se necesita una gran concentración, y una memoria de elefante. Hay que reconstruir un montón de detalles para que la proyección no pierda su capacidad de inmersión... En un ambiente esquemático, o impreciso, la mente saldría a flote a las primeras de cambio. Al principio, cuando entré en su historia, pensé que era una de esas proyecciones con visión subjetiva que tan de moda están ahora, porque la reconstrucción era muy completa. Pero en seguida me di cuenta de que nada de aquello entraba en los esquemas convencionales... y que tenía que ser una vivencia real.
-¿Y es un delito tener memoria? Soy escritor, escribo novelas... ¡Estaríamos bien si no tuviera memoria!
-No se pueden usar personajes reales en las proyecciones de placer, Arregui, tendría que saberlo. Hay que conformarse con los modelos estándar. El muestrario es muy amplio.
-¡Pero si esto es una cosa... completamente privada! ¡Nadie va a comerciar con eso!
-¡Vamos, Arregui! No se puede emitir así como así, nunca sabe uno en qué manos puede caer.
-¡Como no sea en las suyas, en las de los “voyeurs” con licencia corporativa! ¡A eso sí que no hay derecho, a espiar a las personas...
-Hemos identificado a esa niña, Arruegui, sabemos en donde vive y...
-¡Venga ya! –dice Arregui- ¿La han identificado? ¿En tan poco tiempo?
-Clara es la reina de los teclados. Con la reconstrucción tan exacta que ha hecho usted, no le fue difícil. ¿De verdad no quiere saber que ha sido de su amiguita?
-Prefiero no saberlo –dice Ángel sombríamente.
-Sólo le diré que actualmente es abogada, le podría meter un buen paquete si se entera de que anda por ahí, en una proyección para tipos... con gustos especiales. La gente tiene derecho a proteger el uso de su propia imagen.
-¿Abogada?... Parece que no destrocé su vida, después de todo.
-¡Si yo le creo, Arregui! No creo que sea usted un monstruo, pero... ¿Por qué se complica la vida de esa manera? En vez de estar aquí rumiando absurdos recuerdos que nadie va a entender... podría emplear esa memoria portentosa en volver a escribir algo. Hace años que salió su última novela.
-O podría escoger –tercia Clara tres metros más allá- algo de su gusto en nuestro amplio muestrario. Tenemos una de colegialas en la clase de gimnasia, con coletas y afición a los caramelos.
-Un momento un momento –dice Ángel dirigiéndose al inspector- ¿Cómo sabe que yo... ¡Me han investigado!... Por una falta leve que... Eso no merece más que una sanción administrativa ¡¿Qué significa esto?! Y además ¿quién les ha dicho que yo no estoy escribiendo? Precisamente me trasladé aquí para...
-A mi no me puede engañar, Arregui. Me consta que se ha convertido en un adicto al neuroestimulador. Vamos, que va a la consola más veces que al baño.
Clara abre la boca como si fuera a decir algo, pero su rostro tan sólo expresa una incrédula sorpresa que se va convirtiendo en ira e indignación.
-¡¿Tú sabías... –dice finalmente, encarándose con el inspector- ¿sabías que este hombre se conecta cada dos por tres, y has... has estado jugando conmigo, presumiendo de intuición...
-Bueno... –murmura Ángel- Por lo menos ahora me ha llamado hombre.
-Vamos, Clarita, no te lo tomes así... –dice el inspector- ¡Era una broma, mujer! ¡Qué poco sentido del humor tenéis los jóvenes!
-No puede hacerme gracia que se me oculte información esencial sobre el caso. Y que se me ponga en situación de inferioridad con respecto a...
-Empiezo a pensar que todo esto es una broma –dice Ángel súbitamente, presionándose ambas sienes con las yemas de los dedos-. Una muestra de teatro ambulante, o el regalo de algún amigo imaginativo que ha contratado a dos actores para...para que me representen en privado la historia de “policía bueno, policía malo” más inverosímil que se haya visto jamás... ¡Esta chica no puede ser policía!
-¡Policía! –dice el inspector- Hace siglos que no oía esa palabra... No, Clara no es reeducadora, ni investigadora, ni nada de eso. No pertenece a La Corporación; es simplemente una buena amiga. La contraté para que me ayudara en este caso porque es una experta en literatura.
-¿Una filóloga? –pregunta Ángel.
-Usted, que fue a la facultad –dice el inspector-, debe saber mejor que nadie que la estancia entre esas paredes no garantiza la impregnación de todo el saber en la materia. De hecho usted no acabó los estudios... y no sólo sabe de libros, sino que incluso los escribe...
-¡Esto es increíble! Se han dedicado ha investigar toda mi vida...
-No, Clara no es una profesional de la cultura –continúa el inspector, ignorando la protesta de Ángel-, es algo mejor: es una lectora empedernida, uno de esos jóvenes que desdeñan a los ciudadanos “productivos”, y reparten su vida entre el cultivo de sus aficiones y la asistencia a los locales de consumo libre. Es tan adicta a Tolstoi como al humo y los decibelios... de hecho la conocí en uno de esos locales. Incluso tuvimos un affaire de una noche, ¿verdad Clara?
Clara se limita a resoplar su desprecio, no sin una leve sonrisa de suficiencia, pero también de complicidad.
-El alcohol ayudó... la novedad… –añade el inspector- Pero me temo que la realidad no guardó relación con las expectativas que había creado mi corpulencia... Cada uno arrastra su cruz. Desde entonces somos buenos amigos.
Ángel Árregui mira alternativamente al inspector y a la chica, sin acabar de dar crédito a lo que está oyendo.
-¿Y… y puede trabajar para ustedes? ¿No es necesario pertenecer... haber estudiado en la academia...
-La Corporación se rige por criterios prácticos. La jerarquía militar es cosa del pasado, podemos contratar a cualquiera que sea útil en la investigación. Como inspector tengo libertad para escoger a mis colaboradores. Me dijeron que vigilara a un escritor; y Clara es una experta en literatura. Ha leído todas sus obras.
-¿De verdad?... –dice Ángel- ¡Debe ser la única persona en el mundo!
-Sí –dice Clara apresuradamente, sin mirar a Ángel a la cara-, he leído todo ese refrito de Vargas y... Cortázar, con sus toques de Faulkner, una mezcla bastante absurda, por cierto. Y... ah, sí: la planificación de las novelas es obviamente cinematográfica. Por cierto, en las primeras había una encomiable voluntad, tal vez demasiado visible, de crear un lenguaje propio. Lamentablemente, en las últimas prima el diálogo y la trama argumental, como si quisiera dar carnaza a los lectores... o como si la fórmula de su estilo estuviera agotada.
-¡Joder! Ni si quiera en “Cuadernos” me hicieron una crítica tan feroz...
-No le haga mucho caso –tercia el comisario-. Está enfadada con usted por lo de la proyección. Me consta que su obra le ha gustado bastante. Pero es buena ¿verdad? quiero decir, que sabe de lo que habla... Yo es que no entiendo de eso.
-¡Están locos!... Locos. Los dos –concluye Ángel.
-No, no se crea que Carlos está loco –dice Clara-. Ni es loco ni es tonto. Se limita a jugar con la gente. Yo no soy la única persona a la que le ha ocultado información. A usted, por ejemplo, no le ha dicho en ningún momento cual es el verdadero motivo de nuestra visita.
-Claaara… –pronuncia el inspector en tono de advertencia.
Pero ella sigue hablando con Arregui, como si el inspector no estuviera presente.
-Sí, sí, no me mire con esa cara. Lo de la proyección no es más que un pretexto, no hacía ninguna falta. La Corporación tiene que hacerle unas cuantas preguntas acerca de otro asunto... Y tiene todo el poder que quiere para sacarle de su casa cuando le de la gana... sin recurrir a esa tontería de los derechos de imagen.
-A estas alturas ya me lo creo todo. Mi capacidad de asombro se ha saturado.
-Por favor, Clara, no nos anticipemos. Yo quería hacer esto a... a otro ritmo... A ver, Arregui, todavía tengo algunas dudas. Para empezar ¿Qué hace viviendo aquí? No me cuadra; esta no parece la casa de un escritor fracasado. Discúlpeme, pero... no se si me entiende... lo imaginaba más bien en un apartamento miserable de la ciudad vieja, con platos sucios y restos de comida, y ropa por todas partes, ya sabe, todo en un gran desorden, y con el casero llamando a la puerta para reclamar el alquiler. Pero esto... esta casa no está a su alcance, económicamente, quiero decir. Y este orden, esta pulcritud... Parece que se pase el día haciendo limpieza.
-Pues sí, eso es lo que hago. Me paso el día limpiando.
-Y conectándose al neuroestimulador –apunta Clara.
-Necesito un poco de orden a mi alrededor –prosigue Ángel-, sin él me volvería loco, y además... mientras limpio y ordeno tengo un pretexto para no ponerme a escribir. Cuanto más en crisis está mi inspiración, más brilla y reluce toda la casa... Hace meses que no soy capaz de llenar una página... ¡Platos sucios y comida tirada por ahí! –añade mirando en derredor- Usted ha visto muchas películas... ¿Es eso lo que esperaba de mí, de un escritor fracasado? Eso vale para alguien que ha conocido el éxito, que ha llegado a lo más alto y ha sido olvidado por el mundo. Pero lo que es yo... Cuando empecé a escribir pensaba que tenía que ser terrible morirse sin que nadie se atreviera a publicar tus libros. Ahora se que es peor haber publicado... y pasar completamente desapercibido... Mi infierno es hacer de chacha, señor policía. Mi infierno es la asepsia y el orden.
-¿Y el dinero? –pregunta el inspector- ¿Cómo paga esta casa?
-¿Y por qué me lo pregunta a mí? Ya lo deben saber. Lo saben todo de mí.
-Desgraciadamente, no, amigo mío. El mercado inmobiliario está en manos de nuestros rivales. Ya sabe: El Monopolio, el enemigo. No nos ceden su información. Ni aunque fuera para un asunto de alta seguridad.
-La casa no es mía –dice Ángel con desgana-, es de un amigo. Me la ha cedido por unos meses, todo completamente legal. Durante ese período soy el usufructuario. No me cuesta un duro, jardines, energía... ni siquiera a interrumpido el contrato de alimentación. Ah, sí, les engañé: el chip de auxilio no me lo he puesto; eso lo tendría que haber pagado yo. Y es demasiado caro.
-Así que aún tiene amigos, después de todo –dice el comisario.
-Ventajas de ser artista. Mi amigo... en realidad es más culto que yo, y no carece de sensibilidad. Pero tiene los absurdos complejos... esa mala conciencia de las personas con aspiraciones artísticas, que han optado por asegurarse el porvenir. Es funcionario.
-¿Y no necesita la casa? Ni siquiera un funcionario puede tener dos... ¡Como no sea un consejero!...
-No, no es eso. Es que ha pedido una excedencia. Se ha cogido tres meses de permiso para ir a una reserva natural. En eso se gasta su dinero. Va a atravesar toda la reserva a pie, con una tienda de campaña. Yo le aconsejé que al menos lo hiciera en bicicleta, pero no me hizo caso.
-Y mientras tanto le ha dejado la casa.
-Con la esperanza de que aquí, con todas estas comodidades, empiece por fin mi nuevo libro. El tipo tiene fe en mí. Me parece que, ahora mismo, debe ser mi único admirador...
-Aparte de nuestra común amiga –dice el inspector con un cómico movimiento de ojos hacia Clara, que está de pie, unos metros detrás de él- ¿Qué?... ¿es guapa, eh? –añade bajando la voz- Un figurín, sí señor, aunque usted tal vez la encuentre demasiado mayor ¿no es verdad?
-¿Quién se está extralimitando ahora, eh? –dice Clara- Deja en paz al “ciudadano” como tu dices, y explícale de una vez lo que quieres de él.
-¡Vaya, parece que se van turnando! Uno afloja cuando el otro aprieta – dice Ángel.
-Ah, sí… el trabajo, el trabajo... Tienes razón, Clara: es verdad, reconozco que hasta ahora me estaba divirtiendo. No me lo tomará a mal, ¿verdad? ¿No será rencoroso?... Bien, pues entonces… Verá, resulta que tenemos que hacerle unas cuantas preguntas acerca de... ¿No se imagina acerca de qué?
Ángel no dice nada. Se limita a suspirar con expresión de fastidio.
-¿De verdad que no lo sabe? –insiste el inspector.
-¡Cómo quiere que lo sepa! Me están volviendo loco... A estas alturas ya no se ni cómo me llamo.
-Bien. Resulta que... tenemos que preguntarle algunas cosas acerca de su padre.
La expresión de Ángel Arregui cambia radicalmente. Se queda paralizado en una expresión de estupor, de incredulidad, con la boca embobada y unos ojos muy abiertos que miran atónitos al comisario.
-De… de mi padre… Pero...
Ángel vuelve a sumirse en el silencio, ahora con la mirada absorta, vuelta hacia dentro. Entretanto, el comisario lo mira con curiosidad, analizando cada una de sus reacciones. Las tres figuras están inmóviles. El silencio se prolonga, y el comisario lo rompe, vocalizando cuidadosamente:
-Resulta que tenemos que… volver a incidir, sobre algunos flecos de la investigación.
Ángel reacciona al oír estas palabras: frunce el ceño, encona la mirada, se remueve nervioso, y finalmente estalla en un tono del que ha desaparecido cualquier sombra de ironía.
-¡De la investigación! –repite a destiempo- ¡¿Ahora vuelven con eso, después de... treinta años?! ¡No puede ser, esto es una broma pesada! ¿Por qué han venido aquí a atormentarme? Ya sufrí bastante en su día. Todo aquello fue… muy doloroso. Pensaba... pensaba que por fin podría olvidarlo.
Ángel se pone bruscamente en pie, y empieza a pasear de un lado a otro como un león enjaulado, recorriendo arriba y abajo el pasillo que queda entre la mesita de lectura y un amplio sofá que delimita el espacio de ocio. El inspector sigue con atención sus movimientos, le da su tiempo, y finalmente se dirige de nuevo a él.
-Le aseguro que no hago esto por gusto. Yo me limito a seguir paso a paso la investigación que se me ha asignado. Y necesito saber algunas cosas que sólo usted podrá aclararme.
-¡¿A estas alturas?! Ya les contesté a todas sus preguntas entonces. ¡Y bien insistentes que eran! Para un niño era algo terrible.
-De eso si que no me responsabilizo. Por aquel entonces yo ni siquiera estaba en La Corporación. Digamos que he heredado el caso...
-¡¿Pero qué caso, si se puede saber?! El caso está muerto, muerto y enterrado... ¡Tres días haciendo preguntas, poniéndolo todo patas arriba, y al final estaba a menos de un kilómetro! ¡Ya enterramos el caso hace treinta años!
-No puedo darle de momento más información. Sólo puedo decirle que el caso se ha reabierto.
-¡Da igual, por favor! Se suicidó, fue un accidente... ¿Qué importa eso ya? ¿Qué les voy a decir ahora que no les dijera entonces? Ya he olvidado muchas cosas... la memoria... se olvida, se... se desprende de las experiencias traumáticas.
-Ni usted mismo se cree lo que está diciendo. Muy al contrario, la perspectiva de los años, la madurez, pueden arrojar alguna luz sobre cosas que entonces, como niño, no comprendía o no interpretaba bien. Supongo que ha reflexionado mucho a lo largo de los años acerca de todo aquello.
-¡Ya tiene labia cuando le interesa, ya! –dice Ángel.
-Intento convencerle para que colabore por su propia voluntad. Ya sabe que, de todas formas, La Corporación tiene potestad para obligarle a acompañarnos.
Ángel Arregui interrumpe sus pasos y se deja caer pesadamente en el sofá, amasando su cara con ambas manos en un gesto de cansancio y de rendición.
-¿Y… y qué ha pasado para que vuelvan ahora con eso?
-Digamos que... han aparecido algunos datos que nos obligan, por prudencia, a investigar, con el fin de descartar ciertas...
Ángel Arregui rechaza las elusivas palabras del inspector con un ademán de doloroso cansancio. Mira a Clara y le habla directamente, mirándole a la cara por primera vez.
-Por favor, usted, tú ¿No puedes explicarme de qué va esto... qué datos son esos que han aparecido?
Clara baja la mirada. Su expresión es muy seria; en el breve silencio que se produce se puede oír el roce del aire en las aletas de su nariz, dilatadas por la tensión del momento.
-Eso no se lo podemos contestar ahora –dice Hernández en tono apaciguador-, pero si colabora con nosotros entenderá un poco más de que va todo esto... Y tal vez cambie la idea que se llegó a formar de su padre.
-La idea... ¿Por qué dice eso?
-¿Sabe en qué estaba trabajando su padre antes de morir?
-¿Cómo no lo voy a saber? Mi padre llevaba años trabajando en una novela... una obra muy ambiciosa y... y perfeccionista, que corregía y ampliaba sin parar...
-¿Vio usted alguna vez esa novela?
-¿Por qué me lo pregunta? Sabe perfectamente la respuesta... No vi esa novela, nadie la vio. Mi padre no la dejó leer nunca. Y la destruyó poco antes de morir. Fue uno de los motivos de que se impusiera la idea del suicidio.
-¿Y si yo le digo que la “obra” no fue en realidad destruida? ¿Nos acompañará, si le prometo que podrá verla con sus propios ojos?
-Espero que esto no sea una trampa, una mentira para… ¡Sería una crueldad terrible engañarme con una mentira sobre... sobre un asunto que…
-¿Le gustaría verla, sí o no?
-¡Por supuesto que me gustaría poder leerla, si es que realmente... ustedes...
-No le engaño, señor Arregui –dice el inspector-. Le oculto información, pero no le miento. Confíe en mí, haga la prueba. Y si llega a la conclusión de que le he mentido... le dejaré marcharse cuando le dé la gana. Le traeremos de vuelta hasta aquí en el menor tiempo posible.
-¿Traerme? Pero… ¿a dónde tenemos que ir? ¿No pueden enseñarme aquí lo que… lo que escribió mi padre?
-Digamos que... sólo hay un ejemplar de la obra. Y no está precisamente cerca. Habrá que hacer un viaje. Ahora vamos a descansar, hay un centro de La Corporación aquí cerca. Cenaremos y dormiremos unas horas, que buena falta nos hace...
-¿Y en dónde dice que está ese ejemplar? –Dice Arregui poniéndose en pie.
-¡Dónde va a estar! En Nueva Arcadia.
Ángel Arregui queda paralizado en el acto de abandonar el sofá, mirando al inspector con la boca abierta, en un gesto de total estupefacción. Algo parecido le ocurre a Clara, que entreabre los labios y arruga el ceño con una expresión de sorpresa y confusión no menos genuina, parecida a la que esbozó cuando descubrió, hace unos minutos, que su superior conocía perfectamente la adicción de Arregui al neuroestimulador.
Ángel Arregui, único y solitario ocupante de una mesa para cuatro, apura los últimos sorbos de su frugal desayuno, en la cafetería del centro de La Corporación en el que ha pasado la noche. La cafetería es espaciosa y aséptica, aunque el mobiliario es confortable y se nota que el local ha sido diseñado según los últimos conceptos de ergonomía para facilitar el acceso y la circulación de los usuarios. Es una hora temprana, y apenas hay dos o tres mesas ocupadas, a parte de la de Arregui. En una de ellas desayuna un pequeño grupo, con la animación y el optimismo de los trabajadores que disfrutan de una hora de descanso. Huele a café y a bollería, y a tocino frito. Las máquinas expendedoras, ocupando la totalidad de una de las paredes, emiten sus intermitentes siseos, sus silenciados gorjeos y vibraciones que prometen sabrosos platos para empezar la jornada.
Ángel Arregui ha apartado la bandeja con su desayuno a medio consumir, y se esfuerza por concentrarse en las páginas de un objeto que a todas luces parece un vulgar libro de bolsillo, no demasiado grueso y con las tapas flexibles. En realidad es una biblioteca informática, un monitor de memoria cuyo teclado bidimensional desaparece de la portada en cuanto se ha hecho la elección, sustituido por el título del libro elegido; y en cuyas páginas se visiona automáticamente el texto, con una calidad de monitorización equiparable a la impresión de imprenta. Ángel ha optado esta vez por ir pasando el texto por dos únicas páginas, aunque las doscientas de que consta son operativas, y el libro se puede leer también de forma convencional. De todas formas, hoy le cuesta concentrarse en la lectura, y aunque empezó a leer hace un cuarto de hora, todavía no ha pasado de la primera página.
En el momento en que lee por cuarta vez, intentando asimilarla, una frase del libro, Clara Díaz entra en la cafetería andando derechamente, sin mirar a nadie, en dirección a las bandejas y la batería de máquinas expendedoras. Tiene el pelo húmedo, y los movimientos torpes y como enfurruñados de quien se ha levantado hace poco y tiene dificultades para retomar la actividad cotidiana. Lleva unos pantalones y una camiseta cómodos, sencillos, que –tal vez por la amodorrada actitud de la chica- tienen un cierto aire de pijama. Se va sirviendo parsimoniosamente, y cuando ha llenado la bandeja, levanta la cabeza y otea el horizonte de mesas con ojos miopes. Ángel, que ha seguido con atención todos sus movimientos, se muestra ahora de espaldas y muy atento a la lectura, aunque se ha apresurado a borrar lo que estaba leyendo y sustituirlo por el índice de títulos. Cuando Clara lo reconoce se detiene un momento mirando sin pestañear, y después echa a andar hacia él, adquiriendo una súbita, aunque moderada, animación.
-Buenos días –dice después de un carraspeo, empujando unos centímetros la bandeja de Ángel para poner la suya. Las puntas de sus pechos cónicos, punzando en la camiseta, ponen un toque femenino en su aspecto andrógino y juvenil, de ángel renacentista.
-Hola –dice Ángel alzando fugazmente la vista del libro- ¿Qué? ¿os escapasteis ayer por la noche, tú y tu jefe, al local de consumo libre más cercano?
En su entonación hay una especie de ironía juguetona. Clara decide interpretarla como simpatía o afinidad, prescindiendo de otros matices.
-¡Ojalá! –dice abriendo el sobre del azúcar- seguro que me sentiría mejor que ahora... ¡Qué va! Estaba reventada... El jet lag y todo eso... Ayer volamos toda la noche, o todo el día, para llegar a Árbol.
-Vaya...
-¿Qué lees?
-De momento nada. Buscaba alguna cosa, pero... es terrible poder escoger entre todo lo que se ha publicado, desde el Gilgamesh hasta la última de Asterión.
-Es lo que tiene el exhaustivo...
-Sí.
Clara mordisquea con desgana el cuerno dorado y crujiente de un croissant. El poco apetito que traía languidece, como languidece la conversación ante la ambigua frialdad de su interlocutor.
-Han conseguido perfeccionarlos mucho –dice Clara, rompiendo el molesto silencio que se ha formado-, pero yo sigo prefiriendo los libros de verdad.
-Hombre... –titubea Ángel- estas cosas son útiles. Para cuando te secuestran, y cosas de esas... Para cuando te sacan de tu casa a horas intempestivas, sin darte tiempo ni a hacer la maleta.
-Oye, tío, yo... En cierto modo quería disculparme.
-¿En cierto modo?
-Sí, de verdad, quería pedirte disculpas porque... en fin, ayer estuve un poco impulsiva. Vamos, que tampoco es tan grave lo que estabas haciendo... Es que en el momento –prosigue con cierta indecisión, tanteando el silencio de Ángel- me dio mucha rabia, porque... no sé, había leído tus libros, y... tal vez esperaba otra cosa, aunque ya sé que... ¡Bueno, es igual! Y además Carlos ya lo sabía, ya se lo imaginaba, y yo en cambio... ¡Siempre acaba burlándose de mí!
-Pero tú sigues trabajando para él.
-Oye, que una cosa no quita lo otro, eh. Carlos tiene sus cosas pero no es mal tío. Trabajo para él porque quiero, por amistad ¡y también por el dinero! Me he gastado todos mis créditos, vivo prácticamente de la asignación. Carlos me ha dicho que habrá mucha pasta cuando acabemos este trabajo. Y yo necesito urgentemente una inyección de crédito.
-¡Ah! de modo que eres una especie de mercenaria. Yo pensaba que estabas en esto por vocación, para luchar contra la inmoralidad y las malas costumbres... o para ensañarte con los escritores pobres que no han conseguido ganarse un prestigio.
-¡Oye, tío –dice Clara, cambiando de expresión por primera vez-, no te pongas en plan borde... que yo iba de buen rollo! Precisamente quería decirte que me pasé un poco en la crítica que hice, que tu obra... bueno, las influencias son obvias, pero... en muchos casos más bien habría que hablar de homenaje, o de reinterpretación, lo cual es valiente, con esos referentes y... en fin, la sintaxis, el estilo...
-Te falta decir que enganchan desde la primera página.
-Lo que quiero decir, es que a pesar de todo, tal vez tenemos más cosas en común tú y yo, que yo y mi jefe.
Ángel no mira directamente a Clara, pero se queda serio y pensativo ante estas palabras, y ella aprovecha el momento para atacar de nuevo.
-Mira, yo tengo muy poca información sobre todo este asunto. Precisamente me quejo de eso constantemente. Ayer... yo sabía que Carlos te acabaría atrayendo con la posibilidad de dejarte ver lo que estaba haciendo tu padre. Eso es verdad, tienen esa novela o lo que sea. Tienen mucha información acerca de ti... Pero yo todavía no sé, realmente, en qué consiste nuestra misión. Ni siquiera sabía que íbamos a ir a Nueva Arcadia. Sabía que viviste allí, que allí es donde pasaste tu infancia, con tu padre y todos esos zumbados... la secta esa de los humanistas. Pero no me imaginaba... ¡Eso está en el culo del mundo! Y además, ya no debe quedar nada de...
-¿Tú has escrito algo? –Pregunta bruscamente Ángel, saliendo de su ensimismamiento y mirando hacia ella.
-¿Cómo... qué quieres decir?
-Que si tú también escribes, o solamente lees.
Clara contesta después de unos instantes de vacilación.
-No creo que haya ninguna necesidad de escribir. Se puede disfrutar... sí, disfrutar plenamente del hecho literario leyendo las obras de los buenos autores. No sé por qué hay que dedicarse necesariamente a la creación... Lo cual no quiere decir que no haya sentido alguna vez... Todo amante de la lectura desearía, en cierto modo, o ha tenido alguna vez el sueño… Es igual, yo escribo para mí – concluye, en un tono más firme-, para apuntar alguna idea, para desarrollar un pensamiento, pero es una cosa personal. No tengo ninguna pretensión de publicar. No quiero que nadie lea lo que yo escribo.
Ángel mira a la chica unos instantes, con expresión enigmática, y después dice:
-Es terrible ¿verdad?... Tener la sensibilidad para disfrutar plenamente de las creaciones de los demás, para admirarlas... y al mismo tiempo la incapacidad para crear un producto propio.
Clara se va irguiendo, rígida en el asiento, al tiempo que su rostro se ensombrece.
-Tener el gusto –prosigue Ángel-, la cultura, el vocabulario, la sintaxis, tal vez una historia... sí, una historia, un argumento completo y desarrollado, tener el principio y el final... y descubrir que la suma de todas esas partes no da como resultado el todo; que nos falta el lenguaje, o el tono, vaya usted a saber qué, algo misterioso, tal vez la simple capacidad de equivocarse, de lanzarse al agua sin exigirse tanto a uno mismo... tal vez el impulso sencillo y pueril de contar un cuento, de crear un mundo propio: “Eso” que resultan tener personas ambiciosas, irrelevantes, a veces menos cultas y sensibles que uno mismo; “eso” el talento, el oficio, el instinto del escritor, del narrador... independiente de su afición al fútbol o… o al neuroestimulador.
Clara recompone lentamente su bandeja, su desayuno inacabado; la sujeta con ambas manos y se pone en pie lentamente. Rodea la mesa, y al pasar por detrás de Ángel se detiene un momento.
-No me extraña que estés tan sólo.
No ha habido odio en la frase, tan sólo pena y desprecio. Unos segundos más tarde aparece el inspector Hernández asomando su corpachón por la puerta. Va a decir algo, pero se queda un instante mirando hacia las mesas con curiosidad, con el ceño fruncido. Casi le parece ver el hilo de tensión y enfrentamiento que une, paradójicamente, las dos mesas separadas y silenciosas, cerradas sobre sí mismas. El inspector Carlos Hernández esboza una sonrisa con la mitad de la boca, y finalmente dice:
-Clara... Arregui... Hay que salir cuanto antes. Yo ya he desayunado. Nos quedan dos o tres horas hasta el viejo continente, y aún tenemos que ponernos los trajes de vuelo.
Es cierto; el comisario lleva una blusa floreada, y un pantalón ligero y holgado que le dan un cierto aire de turista aficionado a la cerveza.
El inspector mira un momento hacia el techo, con aire pensativo, y después le dice a Ángel Arregui:
-Oye, Arregui... me pregunto cómo escribirías tú este momento en una novela. A ver ¿cómo dirías?... “El inspector Hernández empezó a hablar en serio...” no... “El inspector se puso serio y le dijo a Ángel Arregui que iban a empezar el interrogatorio”... “que empezarían el interrogatorio”... ¡joder, qué complicado es esto! ¡con lo fácil que es hablar! En serio, Arregui ¿cómo lo dirías para que sonara bien?
-En mis novelas no suele haber muchos inspectores, ni interrogatorios. Pero si los hubiera, los personajes tendrían que expresarse con más elegancia.
-Pero yo soy un inspector, no un profesor. Lo más parecido a un delincuente es un policía. No puedes hacer que hable...
-Hablaría como una persona sencilla, y con palabras de la jerga de su oficio, pero con elegancia, con una buena sintaxis. Ese es el truco de la literatura: hacer que parezca vulgar mientras sigue sonando bien. Una conversación transcrita literalmente sería infumable como texto literario.
-Y por eso yo hablo como si me hubieran dado cuerda, pero no puedo ser escritor... ¡Hay que ver! Se aprende mucho con usted, contigo, Arregui... Ves Clarita –añade el inspector, girando la cabeza todo lo que le permite su robusto cuello-, Arregui me está dando clases de literatura ¿Por qué no me explicas tú esas cosas alguna vez? Lo he entendido perfectamente tal como me lo ha dicho él.
Clara respira enérgicamente y aprieta los labios, con la vista fija en la pantalla y la mano detenida a un centímetro de ésta. No se mueve un milímetro, ni pronuncia un miserable monosílabo, aunque el trasbordador ha entrado ya en la ruta de crucero, y el programa es totalmente automático, lo cual reduce la actividad de la operadora de vuelo a una vigilancia meramente discrecional. De hecho podría optar por girar su asiento y encararlo a los dos que ocupan Arregui y el inspector, enfrentados cara a cara, pues éste ha optado por acompañar al invitado en las dos plazas traseras, dejando sola a su auxiliar en los puestos de mando.
Pero Clara prefiere, de momento, estar a solas con sus pensamientos y con su pantalla de operaciones, al menos hasta donde se lo permita la locuacidad pegajosa de su superior. Se inclina hacia un lado y mira por la ventanilla por puro pretexto, sin fijarse en lo que ven sus ojos, la mente ocupada en otros pensamientos.
La vista, por lo demás, es monótona y ya conocida. Las ciudadelas marítimas, profusas en cristal y acero, brillan como medallones de pedrería bajo el sol matinal, unidas al continente por las finas cadenas de plata de los puentes de acceso. Más allá se extiende la superficie satinada del mar, en la que los grupos de nubes bajas, finas y deshilachadas como una gasa, semejan pinceladas tímidas y negligentes, de un blanco sucio, sobre un lienzo imprimado de azul.
La voz rasposa, ligeramente asmática, del comisario, prosigue su salmodia irónica y cantarina. A Clara le molesta un poco el ambiguo sentido del humor de su jefe. Le inquieta no saber, en algunos momentos, si Carlos habla en serio o en broma, con admiración o con el mayor de los desprecios. No quiere oír lo que está diciendo en estos momentos. Se lo puede imaginar, con pequeñas variantes... pero tampoco se decide a ponerse los auriculares de pilotaje, que le permitirían aislarse de verdad e incluso escuchar música. Siempre encuentra algo en las palabras de Carlos, cazadas al vuelo, que acaba por atraer su atención.
-Tenemos dos horas por delante –dice Carlos-, las condiciones climatológicas son buenas y mi ayudante se muestra inusualmente silenciosa, de lo cual sospecho que tienes tú alguna culpa... Da igual; sea como sea, es el momento de aclarar algunas dudas. Lo del interrogatorio era una exageración. En realidad... tan sólo necesito que intercambiemos algunas impresiones antes de llegar a nuestro destino. Una vez allí, no creo que dispongamos de la calma...
-¿Allí? –le interrumpe Ángel- Ya no debe quedar nada de aquello. Que yo sepa, allí no hay ninguna reserva natural. Todo aquello debe de estar urbanizado.
-No tengo tiempo para aclarar dudas que se resolverán por sí solas. Vayamos al grano: ¿Por qué no dijiste nada de las excursiones que hacías con tu padre?
-¿Qué?
-Sí, hombre, sí: no te hagas el inocente. Está claro que he dado en el clavo, y a la primera: se te ha visto en la cara.
-No sé de qué me está hablando.
-¡Venga, hombre! esperaba algo más original viniendo de un escritor… Bueeeeno, sigamos con la comedia si eso te hace feliz: me refiero a las preguntas que te hicieron cuando desapareció tu padre, acerca de los paseítos que dabas con él…
-Sí, hace tres décadas ¡como para acordarme!, y no fueron “preguntas”, fue un interrogatorio que duró horas, a un niño de once años que acababa de…
-Sí, un niño que tenía la lección muy bien aprendida, un niño de cuidado, que aguantó el tipo y se guardó un montón de secretos, un niño que no contó que su padre le llevaba de excursión a unos sitios muy raros.
-¿A qué se refiere? Mi padre y yo salíamos a pasear, a él le gustaba andar, la montaña y todo eso, y yo era el único que quería acompañarle: mis hermanos se quedaban en casa, no querían saber nada de andar por los caminos…
Ya hace un rato que Clara escucha con atención, con la cabeza ladeada, lo que dicen los dos hombres, pero ahora se da la vuelta y mira a Ángel con curiosidad, en silencio, en una actitud muy similar a la que ha adoptado el inspector, que ahora mira a su interlocutor sin sombra de ironía.
-…Cualquiera… cualquiera de los que vivían entonces allí, en la aldea, os lo podía confirmar –prosigue Ángel, después de un breve silencio que ni Carlos ni la chica parecen dispuestos a romper-. De hecho ya lo hicieron, cuando… en las preguntas…
-Venga, Arregui –dice el comisario, en tono indulgente-, no te esfuerces. Créeme, no tiene sentido: ahora ya no tiene sentido, han pasado treinta años. ¿Cuántos años tendrá… ¿cuántos años tendría tu padre ahora, si viviese?... Ochenta, o más. ¿Qué sentido tiene obstinarse en cumplir la promesa que hizo un niño?... Tu actitud es muy inmadura, Ángel. Alguna vez tendrás que crecer, y no me parece que esta sea una mala ocasión.
Ángel permanece en silencio, con la mirada tercamente clavada en el suelo, acosado por las miradas inquisitivas, vagamente recriminatorias, del comisario y su ayudante.
-¿No recuerdas, por ejemplo –dice el comisario-, haber ido con tu padre a una playa, una playa en bajamar, a los pies de un viejo castillo en ruinas, y con las rocas... Sí, había como una planicie de roca que la bajamar dejaba al descubierto, llena de recovecos y agujeros. Y era casi de noche...
Ángel levanta la cabeza y mira al comisario a los ojos
-¿Cómo voy a recordar haber vivido eso? –dice, con una media sonrisa, vocalizando con puntillosa precisión- Eso no lo viví: lo invente, lo escribí, prácticamente como tú lo has descrito, en una de mis novelas.
-No te hagas el duro, Ángel, no te ve ese papel. Estás mejor en el registro de perdedor ingenioso y desengañado.
-Eso, lo de la playa –insiste Ángel-, lo habéis sacado de mi novela; cualquiera se daría cuenta. ¿Ese es el gran trabajo que te ha hecho tu ayudante, la lectora compulsiva? ¿sacar un falso recuerdo, hacer un refrito cogiendo de aquí y de allá, nada menos que en un texto literario?
-Te aseguro que eso no es cosa mía –dice Clara-. De hecho todavía no sé exactamente cuál es mi trabajo en este…
-Por favor, Clara, no es el momento. Ahora se trata de convencer a nuestro amigo…
-¿De que cante? –dice Ángel- ...Y luego decís que no sois policías…
-No, Ángel, no se trata de que confieses. La confesión ya la tenemos, la hiciste tú, en tus novelas…
-¡Y dale con mis novelas! Mis novelas son literatura. Hasta el más tonto sabe que la literatura es una mezcla endiablada de verdades y de mentira. ¡A ver quién es el guapo que distingue una cosa de otra!
-Es cierto –dice Clara-: todos los estudios sobre ese asunto han acabado llegando a la conclusión de que no hay manera de pillar a un buen escritor, más allá de lo obviamente reconocible en su biografía.
-Mira, hasta la niña me da la razón.
-Las cosas han cambiado mucho en estos treinta años, amigos míos –dice Carlos-, los ordenadores se han perfeccionado… Vosotros, los adictos a las antiguallas, a la famosa “cultura” de antes, no sois conscientes; se os escapan muchas cosas. Resulta que existe un programa muy potente, creado hace poco por nosotros, por La Corporación, que sirve precisa y específicamente para eso: para separar el grano de la paja… Y os puedo asegurar que no falla nunca.
-¡Venga ya –dice Ángel-, eso es un farol!
-¿No os interesa saber cómo funciona? Parece ser que la mente se acaba traicionando siempre, cuando uno escribe. Hay ciertas claves, ciertos tics, aparentemente irrelevantes, que acaban delatando al fabulador, o al que simplemente recurre a experiencias ajenas. Sí, es una cuestión de lingüística, y de semiología y no sé cuántas cosas más, intervienen muchas disciplinas, pero sobre todo la estadística. Se necesita un cierto volumen de texto escrito por el sujeto de la investigación, para obtener un resultado fiable. Y cuando digo texto no me refiero sólo a libros: me refiero a “todo” lo que escribe, todo lo que ha escrito en su vida; documentos oficiales, correos, listas de la compra… todo vale, cuanto más mejor. Lo metemos todo en la máquina y… ¡hala! En unos pocos segundos ya lo ha digerido y nos da el resultado: autobiografía en tinta azul, mentiras y vidas ajenas, lecturas, películas, lo que queráis, en tinta roja. Y no se equivoca.
Ángel Arregui mira fijamente al comisario durante unos segundos, aprieta los labios, desvía la mirada… Carlos toma de nuevo la palabra.
-Vamos, Ángel, sabemos que tu padre te llevó a unos sitios muy especiales, y que eso, esas excursiones que hacíais, fue lo único que ocultaste en tu declaración… Porque tu padre te hizo prometer que no se lo contarías a nadie, bajo ningún concepto… No te voy a presionar más ahora: presiento que hablarás por propia voluntad, cuando veas lo que tienes que ver. Pero me gustaría que te sincerases, que te relajases, y sobre todo que me expliques cómo has aguantado tanto: qué es lo que puede hacer que un niño se mantuviera tan firme.
-Piénsalo, Ángel –insiste el comisario, ante el terco silencio de su interlocutor- …Han pasado treinta años. Tu padre tendría más de ochenta años, sería un anciano si viviera ahora, tal vez ya habría muerto de viejo.
-¿Y qué gana la corporación con todo esto? ¿Por qué le interesa tanto lo que hacía un escritor aficionado hace treinta años?