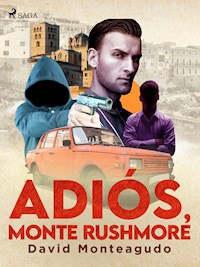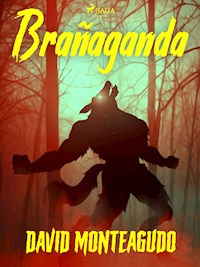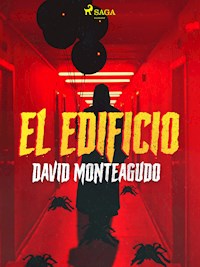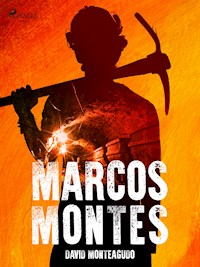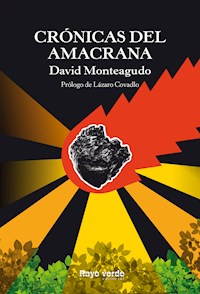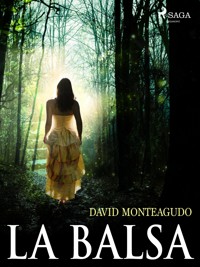
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En una tórrida y polvorienta España de finales de los sesenta, Ana Domínguez llega con sus dos hijos y su marido al pueblo de Torremora. Pronto descubrirá que el pueblo alberga secretos que no está dispuesto a compartir con nadie, mucho menos con una recién llegada. David Monteagudo vuelve a hacer alarde de una maestría narrativa sin igual que esta historia de venganzas, misterios y medias verdades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Monteagudo
La balsa
Saga
La balsa
Copyright © 2021 David Monteagudo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726940756
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1939 (LA CONFESIÓN DEL SOLDADO)
¡Sí, sí, tienes razón, tengo que calmarme! Calmarme y empezar otra vez desde el principio... Tienes razón, pero es que... ¡cada vez que lo pienso, cada vez que me acuerdo!... ¡Tienes razón, tienes razón! Contarlo todo con detalle me ayudará. Sí, tener que concentrarme.... Tienes razón: contarlo como si no me hubiera sucedido a mí, como si fuese un cuento... ¡Un cuento! ¡Ojalá fuese un cuento! Como antes, como cuando soñábamos con escribir una novela entre los dos. ¡Qué diferente me parece ahora todo!... Sí, sí, empiezo, empiezo... Ya sabes... ya sabes que ayer me toco hacer la vía con Medrano. ¡No se por qué seguimos pateando esos raíles arriba y abajo! ¡Por unos trenes que... que sólo llevan miseria!... Para colmo va y me toca ir con Medrano. Ya tuve un mal presentimiento cuando supe que tenía que ir con él. Bueno... en realidad no fue un presentimiento: eso lo digo ahora que sé lo que ocurrió después; lo que sentí entonces fue simplemente una... una sensación de contrariedad, de desagrado. No me gusta ese tipo, siempre me he sentido incómodo con él... Estábamos en aquella zona en que la vía corre entre paredes de tierra rojiza y no se ve el paisaje, cerca de aquella aldea... son cuatro casas... Eso ¡claro! Tú lo sabes mejor que yo, tú tenías familia ahí ¿O cómo era eso?... Ah, es verdad, tus padres. Tú no has vivido nunca. Da igual, hacía un frío terrible, y mucha humedad. El cielo estaba completamente tapado, parecía de plomo, y el viento enviaba unas ráfagas que eran como bofetones. En vez de resguardarnos del viento, la brecha por la que corre la vía hacía de pasillo, de túnel para aquel aire húmedo... Mi tres cuartos está hecho un asco, no tapa nada, y las botas no te digo... Me enrollé unos trapos. La verdad... la verdad es que no parecemos soldados de un ejército regular: la gorra y el máuser lo único, porque lo demás... Yo tenía las manos entumecidas, rojas de frío. Medrano también. Se paró al llegar a aquella caseta que hay antes de la curva... Para fumar un cigarro al abrigo del viento. Ya me dio mala espina la cara que puso cuando le dije que no fumaba, porque me ofreció un cigarrillo, pero cuando... cuando volvíamos a la vía me espetó a boca de jarro su pregunta favorita: que si yo había follado alguna vez. Me lo dijo así, sin más preámbulos, sin que viniera a cuento: “Oye ¿tú ya has follao?”... ¡Sí, ya me lo había preguntado otras veces!... ¡Yo qué se! está obsesionado con el tema, o lo hace para fastidiar, con toda la mala intención. La pregunta no puede ser más zafia, pero siempre me desarma. Siempre le he respondido lo mismo, pero luego no se acuerda, o al menos eso dice... Tú ya sabes... Para ti no tengo secretos. Yo no tengo más experiencia en ese terreno que aquello... Lo que te conté que me había pasado con aquella... Sí, con la chica aquella: nada que se pueda llamar estrictamente... Pues eso. Pero cada vez que el tipo ese me pregunta, no se por qué, me agarro a aquella historia, en vez de decir la verdad, y la amplifico en mi mente hasta que casi me lo creo yo mismo... No se qué le dije. Que había tenido alguna experiencia completa, pero no continuada, ni en el ámbito en que es habitual... palabrería para echarle un poco de cuento y de misterio a la cosa, para ocultar mi inseguridad. Pero él me barrió con una frase mucho más simple. “No, tú no has follao, ya lo veo que no”. ¡Dios, cómo le odié en ese momento! Su seguridad era aplastante, ni siquiera se molestó en ser despectivo. Yo protesté, me defendí... Sin convicción... En realidad, a partir de ese momento acepté su superioridad... ¡Sí, ya lo se! experiencia es lo único que tiene. Y esa especie de instinto certero... ¡Pero no lo puedo evitar! Para ti es diferente, tú ya has tenido... Bueno, dejémoslo, es igual. Eso no es importante. Eso no importa ahora ni lo más mínimo... Después de ir un rato caminando en silencio me miró a la cara y volvió a preguntar... No, no: está vez me preguntó simplemente si me gustaría echar un polvo. Eso fue lo que dijo: si me gustaría echar un buen polvo. Y además me lo dijo en un tono más... como diría yo... más amistoso, con cierta complicidad... Le contesté cualquier cosa, una bravata, ya sabes: “joder no jodemos, etc.” Vamos, que sí, que a quién no, que a nadie le amarga un dulce... Pensaba que era una pregunta en abstracto. No se me ocurría que allí, en aquel entorno... Yo he pasado mil veces por esa vía arriba y abajo y nunca había visto nada que me sugiriera... Pero él se paró y miró a un lado y otro, como para asegurarse de que estábamos solos, y va y me dice: “Yo se donde podemos echar un polvo”... Me quedé pasmado. Todavía pensaba que se debía referir a algún sitio cerca del campamento, en San Félix, cuando acabáramos la guardia. Pero él enseguida me sacó de dudas... De pronto estaba simpático, comprensivo, como si fuera a hacerme un gran favor y procurara facilitármelo todo. Me dijo que conocía aquella zona, y que allí cerca había unas putas, pero se corrigió y dijo que no, que en realidad no eran putas pero que “lo hacían”, con los camaradas, y que cobraban muy poco... Yo me quedé con la boca abierta, sin saber que decir. Y él, como si tal cosa: que será un momento, que eso está aquí mismo y verás como te lo pasas bien... Yo protesté, puse alguna pega. Le dije que se nos haría tarde, que solo faltaba que precisamente hoy se le ocurriese pasar al oficial de guardia... Nada, lo decía sin convicción. Y el lo notó, claro. Me cortó en seco y me dijo: “Nada, nada, Tú y yo le vamos a dar una alegría al cuerpo ahora mismo, y en un periquete estamos otra vez en la vía más contentos que Diós”...¿Por qué le seguí?... ¡Sí, como un cordero! ¿Por qué no le dije que no? ¿Por qué no le dije que yo no había follado nunca pero me daba igual, y que cuando quisiera... dejar de ser virgen, lo haría a mi manera, y por propia iniciativa, y que intentaría que fuera de la manera menos sórdida posible, en vez de meterme en una aventura que seguramente acabaría en algo sucio y deprimente? ¿Por qué no le dije eso, por qué no supe imponerme? No habría ocurrido nada. No habría pasado nada de lo que pasó después. Pero... en lugar de decirle eso le dije algo terrible: algo que significaba, en realidad, ponerme en sus manos. Le dije: “Pero yo no tengo dinero”... Sí, ya se que hace gracia. ¡Ojalá pudiera reírme yo!... Es igual, es igual, sigamos... Por supuesto. Esta vez pagaba él... Pues bien ¿Sabes por qué le seguí?... No, no sólo por inseguridad, o por debilidad de carácter. No: le seguí porque la propuesta me atraía en realidad, terriblemente, a pesar del escepticismo, y la desconfianza, y las dudas más que razonables... Llegué a pensar que por qué no, que a lo mejor había realmente, entre aquellos descampados, un alegre burdel, un ambiente de desenfadado erotismo, unas camaradas liberales y complacientes... ¡yo qué se! No podía imaginarme lo que me esperaba, ni en mis previsiones más pesimistas... Nos apartamos de la vía en donde empieza la curva esa que es bastante cerrada. No llegamos hasta el camino que cruza, el que lleva a la aldea; nos metimos por un sendero que hay un poco antes. Allí el talud es muy bajito, casi un ribazo. El terreno es ondulado y el sendero discurre entre unos campos de labor. Desde allí ya se veía el pinar y una especie de cobertizo. Está muy cerca de la vía. La aldea... la aldea queda un poco más lejos... Llegamos al cobertizo. Allí no hacía tanto frío. Era un edificio alargado, sin ventanas, con algo de granero, o de cuadra. Pero en el ambiente flotaba un olor mineral, y había una chimenea muy ancha adosada a una de las paredes. La puerta era grande: un agujero negro, cuadrado, sin batientes ni nada... Por allí salió una mujer, justo cuando nosotros llegábamos. Era una mujer de mediana edad, desgreñada y sucia. Tenía las manos tiznadas de hollín. Iba vestida como... en realidad iba con ropa de calle: una especie de chal y una falda pero... pero todo muy sucio y como sin forma... Medrano se puso a hablar enseguida con ella. Yo noté un cambio en la actitud de la mujer, en cuanto oyó las primeras palabras que le decía Medrano: una mirada, una... una colocación diferente, más estudiada... Pero yo pensaba que no, que aquello no podía ser, que Medrano se habría parado a preguntar allí, a preguntar por lo otro, por nuestro auténtico destino... Me sorprendió la desenvoltura con que hablaba Medrano, como si conociera a la mujer de toda la vida... No hablaban de nada concreto: que si pasábamos por allí, que si hacía mucho frío. Pero en la manera en que se hablaban había algo viciado, algo... festivo e insinuante, como... como un exceso de confianza... Soy inexperto pero no tonto. Aquello sólo podía significar una cosa. Pero aún así me negaba a aceptar... me decía que aquello tenía que ser un preludio, un trámite previo, un alto en la entrada de servicio... Yo me había mantenido al margen, inmóvil a unos pasos de ellos: un simple espectador pasivo y... y curioso. Pero Medrano aludió a mí de pasada. “Vengo con mi amigo” dijo... La mujer me lanzó una mirada rápida pero penetrante, que me resultó muy... muy desagradable... A partir de ahí todo se precipitó. Después de cruzar cuatro palabras más, ella dio unos pasos hacia el hueco de la puerta y gritó algo hacia el interior. Al parecer todo estaba ya acordado. Mi destino se había decidido en un cruce de elipsis y... y sobreentendidos, que yo ni siquiera había captado... Miré a Medrano con una mirada en la que había interrogación, y seguramente angustia. Pero el se limitó a guiñarme un ojo expresivamente. “¡Ya verás lo bien que nos lo vamos a pasar!” decía aquel guiño. Y aparentemente el estaba convencidísimo de que iba a ser así. La mujer repitió su llamada y al poco rato salió por la puerta la otra. Era una mujer muy joven, casi una niña, pero con el mismo aspecto amorfo y desaseado. Era como una versión rejuvenecida de la primera -probablemente eran madre e hija- pero tirando a rubia y... más gruesa, sin la vivacidad de la madre... Después supe que esas... que son carboneras. Recogen leña, y allí dentro hay como un horno en donde la queman. Ese es su trabajo, pero también hacen de... de prostitutas, eventualmente, como un sobresueldo... ¡Cuánta miseria! Ni siquiera se cambian de ropa, ni se asean para esos... para esos servicios. La puesta en escena se limita a unos contoneos convencionalmente lascivos, una actitud pecaminosa que la más joven repite maquinalmente, con evidente desgana... Sí, ya se que hablo muy bien. Como un libro... ¡Si me sirviera para algo!... ¡Pues para no meterme en un lío como el de ayer!... ¡No, no te lo puedes imaginar! ¿Qué vas a saber tú? No es lo que te imaginas. Aún falta lo peor... Perdona. Perdona, tienes razón: me sienta bien explicarlo... Me distraigo mientras lo reconstruyo todo, de una... de una forma lógica... Hasta ahora no había hecho más que pensar en ello, obsesivamente, sin apartarlo ni un segundo de mi mente... Tienes razón, como siempre... Continúo, continúo... En fin, que llegó el momento de pasar a la acción, la hora de la verdad; y si hasta entonces había tenido la sensación de estar cayendo en una encerrona, a partir de ahí ya me sentí dentro de una auténtica pesadilla: una pesadilla que seguía una lógica absurda, pero imparable ¡Y yo lo contemplaba todo pasivamente, como desde fuera, pero al mismo tiempo estaba actuando, yo... yo también estaba metido en el ajo. Pero era totalmente incapaz de hacer nada para salir de ahí... Llegó el momento de... de asignar las parejas... Yo había pensado, no se por qué, en la más joven. Tal vez porque imaginaba que así la experiencia podía ser algo más piadosa... No, no te creas, tampoco era La bella Otero que digamos... ¿Te ríes?... Ya, ya, lo entiendo... El caso es que mi suerte ya estaba echada. Yo no hice ningún movimiento de aproximación, pero Medrano debió sorprenderme alguna mirada fugaz, porque me dijo, como si me adivinara el pensamiento: “Si tienes poca experiencia, mejor una veterana, te lo digo yo”... De tan humillado como me sentía, estaba... anulado, completamente a su merced, como un pelele. La mujer se acercó a mí con un deje de ironía, con una actitud maternal que resultaba insultante. “¡Uy! ¿es la primera vez?”, me dijo... Ni siquiera tuve fuerzas para negar... Entramos los cuatro a la vez dentro de aquel antro. De nuevo me sentí manoseado y transparente, cuando la mujer respondió a mi expresión de angustia con un certero: “No te preocupes, que tú y yo vamos a estar solitos”... Me vi dentro de una nave grande, con columnas de ladrillo, con pilas de carbón y de leña amontonadas contra las paredes. Pude comprobar que sí que había ventanas, aunque eran muy pequeñas y estaban en las paredes del fondo... Entraba algo de luz, pero todo parecía más oscuro porque las paredes, y las columnas, y el techo, todo, incluso las dos mujeres, estaba manchado de aquel hollín, aquella carbonilla que lo cubría todo, que lo penetraba todo con ese olor tenaz del carbón... Al fondo había una especie de cuartucho con una única puerta y una minúscula ventana. Medrano desapareció con la joven por esa puerta, la cerró detrás de él, y yo... yo subí con la otra, por una escalera muy empinada que subía hasta el techo del cuartucho... El techo era como un altillo que iba de una pared a otra, y allí había una yacija, un simple colchón tirado en el suelo, con mucha ropa revuelta... Medrano había acompañado a la chica rodeándole los hombros con el brazo, bromeando con ella en una especie de camaradería pegajosa. Yo en cambio había seguido a la mía a unos pasos de distancia, como mandan los cánones. Se supone que subir la escalera detrás de ella tendría que haber sido el colmo del erotismo... Yo me sentí como llevado al patíbulo... En fin, te ahorraré los detalles, y de paso me los ahorraré a mí, de la sordidez de aquel encuentro: la suciedad, el olor, la dentadura de aquella mujer... por no hablar de las maravillas de la lencería. ¡Menos mal que sólo se desnudó parcialmente!... Sí, por el frío... El caso es que aquello fue un fracaso total, estrepitoso, como no podía ser menos... La verdad... la verdad es que ella se esforzó, dentro de su concepto, más bien rudo, del erotismo, y me sorprendió por su conocimiento... fisiológico, casi médico, de los mecanismos... la experiencia, sin duda... Pero no había nada que hacer. Cuanto más penetraba en mi intimidad más me retraía yo... Y yo también me esforcé ¡Te puedo asegurar que me esforcé con toda mi alma para acabar aquello con éxito! ¡Lo necesitaba desesperadamente! Tenía la impresión de que si no consumaba aquel acto no... no podría escapar a la pesadilla, que solamente aquel estallido, la evidencia de unas miserables gotas de... me permitiría empezar a obrar por mi mismo, recuperar mi voluntad... Cerré los ojos. Intenté recrear alguna imagen que me excitara... Pero todo era inútil: la propia urgencia... la angustia, bloqueaban cualquier intento... Después de lo que me pareció una eternidad, la mujer empezó a actuar con menos delicadeza, disimulando apenas su fastidio, como si fuera una niñera que empieza a perder la paciencia con un mocoso demasiado llorón... Finalmente desistió de un trabajo que era a todas luces inútil. Se interrumpió bruscamente y se despojó al instante, como por arte de magia, de cualquier acento cariñoso, o lascivo: toda esa lujuria estereotipada de su actuación profesional... Era evidente que estaba mosqueada, mosqueada conmigo... “¡No será por que no lo haya intentado!” dijo mientras recomponía de nuevo sus ropas. Y luego, ya con más mala idea, como si fuera la venganza por la parte que le tocaba de fracaso: “No te preocupes –me dijo- que no le diré nada a tu amigo”... El tono hiriente en que dijo la frase me quemó como un hierro al rojo, como una bofetada en plena cara...Sencillamente, no había podido salir de la pesadilla: al contrario, me había hundido hasta el fondo mismo del horror, hasta su fondo más tenebroso... Tenía la impresión de que ya nunca podría salir de aquel infierno, de que había perdido la... la paz, la felicidad, en aquel camastro, y que ya nunca podría recuperarla... Mi instinto fue huir, escapar de la evidencia alejándome de ella. Alejarme físicamente del altillo, de la negrura de aquel edificio, de la opresión del cielo plomizo que había fuera, de esta maldita guerra, del mundo... Bajé las escaleras precipitadamente... Medrano seguía dentro con la otra. Oí las risas desganadas que generaba su triste actividad. Atravesé la nave a la carrera... ¡No, allí no pasó nada! ¡No fue con aquellas mujeres que... fue después, en el campo!... En vez de volver por donde habíamos venido, eché a correr por el sendero adelante. Pensaba que así me alejaba más de Medrano y de todo aquello. Luego me di cuenta de que el sendero iba a dar al camino de tierra, más ancho, que conducía a la aldea... Cogí el camino, pero no en dirección a la aldea, sino a la vía del tren. Ahora ya no corría, pero andaba apresuradamente, a grandes zancadas... El cielo estaba cambiando. Hacia el norte se veían algunos trozos de cielo azul, entre unas nubes que parecían de ceniza. Pero yo seguía metido en un túnel... ¡No podía librarme, por mucho que escapara, de aquella sensación de angustia, de... de opresión... Me iba diciendo a mi mismo -creo que hasta lo decía en voz alta- que si pasaba un tren en ese momento, me... ¡me tiraba debajo de las ruedas!... Pero no... no creo que lo hubiese hecho. A pesar del terrible desprecio de mí mismo, no era esa la solución. No, no era esa: la única solución posible era... enmendar mi fracaso, demostrar que yo podía... que yo era capaz de... Da igual, sea como sea, la idea del suicidio me hizo darme cuenta de que me había dejado el fusil en aquel sitio, en la carbonera... Sí, imagínate ¡El arma reglamentaria!... Pero entonces vi algo que me distrajo incluso de aquel pensamiento... Cuando llegaba al punto en que el camino se cruza con la vía, la vi... la vi a ella... ¡No, hombre, no! Esta era otra. Era una chica... ¿cómo te lo explicaré?... Ahora viene lo más difícil de explicar... En realidad era más bien una niña... a mí siempre me había parecido más mayor, pero ayer me di cuenta de lo joven que era... ¡Yo qué se! ¿Catorce... quince? ¡no lo se!... A mí esas cosas siempre me engañan mucho... Sí, claro sí, perdona... Debe ser una niña del...¡No se por qué hablo en presente! ¡Dios!... Sí, perdona, claro... del pueblo ese, de la aldea ¡son cuatro casas!... La veía cada día, prácticamente cada día que pasaba por allí: a un lado del camino, a unos metros de la vía, siempre de ese lado... No se a qué, o a quien esperaba allí ¿Cómo? ¿Sabes a quién me refiero?... Claro, tú también la has visto alguna vez... te fijaste en ella ¡Y quién no se fijaría!... Algunas veces está con otra chica... Más o menos como ella, quiero decir, de su edad, pero más feúcha, con el pelo corto: una amiga o una hermana... En fin, yo la miraba cada día; y creo... creo que ella también se fijaba en mí... Nos mirábamos, durante un instante, sólo era un momento... El día antes la había saludado, por primera vez: le había dicho: “Buenos días”, y ella me había contestado. Eso es todo. Pero ayer... ayer fue muy diferente... La vi desde una cierta distancia. Ella me daba la espalda: estaba sola... de cara a la vía, como siempre, con el mismo vestido, con el mismo pelo sujeto en una cola, con la misma bolsa colgando del brazo y los mismos mechones sueltos movidos por el viento... Tengo que explicártelo muy bien, para que lo entiendas, para que me entiendas y no me consideres un monstruo... ¡Espera, espera! Déjame acabar... Cuando la vi ahí, tan perfecta, tan... asimilé en un instante, de una forma... agónica, sedienta, toda la belleza inocente y dolorosa... el encanto... ¡Dios mío! En contraste con los monstruos, con la fealdad de la que venía huyendo, aquello era demasiado... demasiado poderoso... No te puedes imaginar hasta que punto me impresionó en ese momento el cuello delicado ¡tan limpio! y la pelusilla en la nuca... la oreja, y los hombros... rectos, pero suaves, frágiles. La suave curva de la cadera y... aquellos calcetines blancos, muy bajos, encima del zapato, y la pantorrilla perfecta ¡Sencillamente perfecta!... Me había parado un instante, apenas unos segundos... Pero ahora avanzaba de nuevo, más despacio, como hipnotizado, atraído sin remedio hacia ella... La verdad... ¡Hay qué decirlo de una vez! La verdad es que desde... desde el mismo momento en que la vi, me nació de golpe todo el deseo... el deseo que se había negado a aparecer cuando lo llamaba desesperadamente, hacía tan solo unos minutos, con la otra... ¡con la otra, Dios mío! ¡Cómo las puedo comparar! ¡Es obsceno compararlas!... Pero no debería... Yo sí que era obsceno, entonces: avanzando hacia ella como un animal de presa, con aquella excitación que crecía y crecía horriblemente, como si fuera a estallar... Ella no había oído mis pasos precipitados de hacía un momento. Tal vez el viento soplaba en la otra dirección. Pero ahora que yo andaba cautelosamente, el instinto le hizo girar la cabeza, un instante... y me vio... Yo aún estaba a unos cuantos metros de ella, y... su mirada fue muy rápida... De nuevo estaba mirando hacia delante, como si disimulase... Yo creo que me conoció. No tuvo tiempo para fijarse en detalles, pero me conoció, y... y se quedó esperando, en esa actitud disimulada, con un ligero escorzo de la cabeza que me permitía ver su mejilla y casi su nariz... Yo entendí, sin verlo, que miraba disimuladamente por el rabillo del ojo, que me esperaba, que esperaba algo... Llegué a su lado, o más bien detrás de ella pero a su lado, cerca, muy cerca. Tan cerca que llegué a notar el olor de su pelo, que creí sentir la tibieza de su cuerpo, o más bien del aura de su cuerpo contra mi vientre torturado... ¡Lo más bueno es que no la toqué! ¡No llegué a tocarla en ningún momento! Sólo...inspiré con fuerza... y entonces ella se giró. Se dio la vuelta y me miró, desde abajo, porque... el camino hace un poco de bajada y ella... ella tampoco era tan alta como me parecía cuando la miraba desde la vía... Sus ojos viajaron directos hacia los míos, y entonces... entonces ocurrió algo horrible. Su expresión... su expresión, que era normal mientras se giraba, cambió... cambió bruscamente, en cuanto me miró a la cara, y ya sólo... sólo expresó miedo, horror... ¡Sí, como si hubiera visto un monstruo!... Por un momento pensé que algo en mi cuerpo, en mi físico había... había cambiado... Pero no era eso. Luego me he dado cuenta. Era... era la locura. Era que estaba al borde de la locura, y toda esa tormenta, esa lucha de... la excitación, la desesperación, se reflejaba en mi cara, en mi respiración agitada... En cierto modo sí que era un monstruo... ¡No, déjame terminar! Espera que acabe y después me dices... No acaba aquí la cosa ¡Aún falta lo peor!... El caso es que ella se quedó unos segundos petrificada, mirándome con aquella cara de pánico... y de repente echó a correr como una loca... Simplemente salió disparada, escapando de mí, se metió por unas viñas que acaban al borde mismo del camino... Un segundo después corría yo también en la misma dirección... ¿Por qué salí corriendo detrás de ella? No lo se. ¡No se por qué lo hice!... Ayer, desde que empezó todo ese follón, desde que Medrano... todo lo que hice fue absurdo. No tomé una sola decisión meditada. Era como si... como si alguien se estuviese divirtiendo de lo lindo conmigo, empujándome a hacer en cada momento lo que menos me convenía... Sí: eché a correr detrás de la chica, de la niña ¡lo que sea!... Y la verdad es que era absurdo, porque desde el momento en que vi su cara crispada... el miedo... el rechazo... mi deseo se desinfló completamente... Pero tenía la necesidad de... ¡Sí, ahora lo veo claro! Quería atraparla para aclararlo todo, para decirle que no tenía por qué escapar, que había tenido un momento de... de ofuscación, de locura, pero ya se me había pasado. Quería decirle que yo no era peligroso, que nunca haría nada contra la voluntad de... nada que hiciera sufrir... ¡Dios! ¡La condenada corría como un gamo! ¡No se por qué corría tanto!... Pero las viñas ahora están secas, sin hojas, y yo no la perdía de vista... ¿Por qué corría tanto? Me obligaba a mí a correr más aún... Yo sentía... ¡Esto es muy complicado! Tenía que atraparla porque sentía su miedo, y ese miedo sólo se curaría si le demostraba que no le iba a hacer nada malo. Pero, al mismo tiempo, al sentir su miedo también... también sentía miedo de mí mismo ¡No se cómo explicarlo! Y además me empezaba a irritar su estúpida fuga, su miedo irracional... Le grité: “¡Espera, no corras! ¡Si no te voy a hacer nada, estúpida! ¡Tengo que explicarte!...” ¡No podía dejar de perseguirla! Quería atraparla... atraparle los brazos... sujetarla por los brazos y obligarle a estarse quieta de una vez ¡y a escucharme!... ¡Hay, amigo! Ahora viene lo peor... Pero no, no ocultemos nada. Me sentiré mejor si te lo cuento todo... Sí, habíamos corrido un buen rato sorteando las hileras de cepas. Pero de pronto la viña se acabó ¡Y ella tenía que saberlo! ¡Tenía que saber que allí había un precipicio! Seguramente lo sabía. Pero aún iba muy deprisa... Miró para atrás un momento. Querría saber a que distancia estaba yo, porque allí, por fuerza, tenía que girar... Pero en el momento de mirar para atrás tropezó con una piedra, y cayó al suelo... Yo la vi caer, y no... y no pude hacer nada... Llevaba mucha inercia: literalmente voló unos metros y cayó al suelo con un topetazo, patinando. Pero el suelo se le acababa, y todavía... todavía intentó agarrarse a unas hierbas mientras se la tragaba el borde del barranco y desaparecía... Sí, se cayó por el barranco. Yo me había parado en seco y contuve la respiración... Escuché con el corazón en un puño... Oí como un siseo... Fue cosa de un segundo: un resbalar rastrero entre matorrales, unos golpes sordos, espeluznantes... ¡No sabes lo que es oír esos golpes!... Y después el sonido inconfundible de un cuerpo al caer al agua... ¡Sí: al agua! Yo no me daba cuenta pero habíamos ido en dirección a las casas de la aldea. Lo que pasa es que yo no las veía porque las tapan unos árboles muy altos que crecen allí, al fondo del barranco. Todo eso lo vi de una ojeada, a toda prisa, mientras me asomaba... Pasa un torrente por allí, y hay como una fuente, en una especie de explanada... Lo vi desde arriba, mientras me asomaba... Hay una balsa muy grande, para el riego, o para lavar la ropa... No, no lo se... El agua de la fuente, supongo, o la del torrente... ¡Sí, sí, había caído allí!... ¡Cómo quieres que no la viera! ¡Por Dios, flotando en el agua, inmóvil!... No, no bajé ¡Tenía mucho miedo! Me asomé desde arriba, muy despacio, como si me asomara a una trinchera y pudieran dispararme en cualquier momento... Vi un brazo semihundido, y el pelo flotando en el agua, como flotan las algas... ¡y esa sangre que empezaba a teñir el agua!... No, no vi nada más, no tuve fuerzas... No. Me marché corriendo... ¡No podía razonar, no podía calmarme!.. Sólo podía pensar que había cometido un crimen, y que ese crimen me perseguiría para el resto de mi vida.
LA LLEGADA A TORREMORA
Ana Domínguez llegó a Torremora en un día despejado y caluroso, entre agosto y septiembre, de finales de los años sesenta. Era la hora de la siesta, y el aire quieto, sobre el camino de tierra polvorienta, parecía vibrar por la reverberación del sol y el furioso crepitar de las cigarras. Torremora era una hilera de casas –no menos de diez ni más de una docena- que seguía el trazado de un camino durante el hectómetro escaso que éste necesitaba para encaramarse a lo alto de una pequeña meseta; de modo que las primeras casas se asomaban a dos curvas enlazadas, ascendentes, y las últimas seguían ya una línea recta en terreno llano. Ana Domínguez iba en la cabina de un camión ruidoso y humeante, de formas redondeadas, acompañada de sus dos hijos y del propio camionero, que se asomaba por la ventanilla buscando un número concreto en las fachadas de las casas, mientras se pasaba un pañuelo por la cabeza sudorosa.
Cuando el camión se detuvo definitivamente frente a una de las últimas edificaciones, y el motor se paró con un agónico estremecimiento de toda la carrocería, se produjo un instante de paz y de quietud, en el que se podía percibir –a través del monótono aserrar de las cigarras- el silencio y el tedio de la hora de la siesta. De vez en cuando soplaba una suave brisa, y el aire traía el aroma a piñones de la pinaza recalentada por el sol, y también el olor un poco más exaltado, más sensual, del mosto a medio fermentar en alguna invisible bodega. Las casas se adivinaban frescas, umbrías tras las persianas de listas de madera pintadas de verde; y de algunas de ellas salía, reverberado como una llamarada, el parloteo impostado de una radio. Pero no se veía un alma en toda la calle. Ana Domínguez y sus hijos habían llegado hasta la casa que venían buscando sin haber visto todavía a uno sólo de los habitantes de aquel lugar. Se diría que el pueblo, a pesar de los evidentes síntomas de actividad, era un pueblo desierto: un pueblo fantasma.
Ana bajó del camión y se dirigió a una de las casas, pero no a la que habían venido buscando, sino a la inmediatamente contigua. Según las instrucciones que había recibido, allí le darían las llaves de su vivienda. El conductor del camión, desde la sombra de la cabina, contemplaba valorativamente las caderas y lo que se veía de las piernas de su ocasional pasajera, mientras ésta llamaba con insistencia a la puerta escogida. Pero nadie salía a abrir. Nadie contestaba desde el interior. Ana llamó con más fuerza, incluso dio algunas voces, pero el resultado fue el mismo. “¿Cómo es que no hay nadie? –decía para sí- ¡Tienen que saber que veníamos hoy! Se separó de la puerta y miró hacia arriba. La casa estaba quieta y silenciosa, con las consabidas persianas bajadas, pero en un balcón había tiestos con flores, y era evidente que estaba habitada. Ana Domínguez meditó unos momentos, mirando distraídamente hacia el camión, en cuya caja se apiñaban, invisibles bajo el toldo de lona, todas sus propiedades materiales. Tenía que tomar una decisión. El extraño silencio del vecindario la intimidó un poco, y no se atrevió a pedir ayuda un poco más allá. No llamó a ninguna otra puerta. Pensó, no sin cierta lógica, que más de un vecino tendría que haber reparado ya en su presencia y en su intento de establecer contacto con alguien
Lo que hizo fue acercarse al camión con aire resuelto, por el lado de la ventanilla del pasajero, y les dijo a sus hijos:
-Niños: ¡Vamos a descargar los muebles para que este señor se pueda marchar!
El conductor del camión mostró un tibio entusiasmo a la hora de ayudar a los tres singulares estibadores. La mujer -¿cuántos años tendría? ¿treinta y pico... o quizás cuarenta?- aún era atractiva, pero había marcado desde el principio una descorazonadora distancia, refractaria a la estrechez de la cabina. Le había colocado en medio a los dos críos, y él había ido todo el camino conteniendo los ímpetus del más cercano –un mocoso de unos doce años- fascinado al parecer por la tecnología del venerable Ebro.
-¡Niño!¡No me toques la palanca! –había tenido que advertir en un momento dado- ¡No me toques la palanca... porque si me tocas la palanca... vamos a tener problemas!
Tal vez por eso se encaramó a la caja del camión y se limitaba a sacar los objetos que contenía hasta el borde de la plataforma, en donde éstos podían ser recogidos
-Pensaba que aquí habría alguien para descargar –dijo con un tonillo puntilloso, mientras mantenía en posición vertical, apoyados en el suelo de tierra de la calle, los descoloridos largueros de una cama.
-¡Yo también lo pensaba! –dijo la mujer, mientras cargaba decididamente con las dos maderos.
Los dos hijos de Ana Domínguez tenían la misma edad: doce años recién cumplidos. Eran el fruto de un parto doble; pero no eran gemelos idénticos: eran dos hermanos con personalidades y físicos bien diferenciados, a los que un capricho de la biología había hecho gestarse simultáneamente. De hecho, las diferencias –por encima del evidente “aire de familia”- saltaban a la vista en cuanto uno se ponía a observar el comportamiento de los dos individuos.
Ante el reto de descargar el camión, Miguel, que era el más robusto de los dos –también el más bajito- había desplegado una frenética actividad y una tendencia a cargar los objetos más pesados, que parecía más propia de la competición deportiva, o de la exhibición, que del simple trabajo en equipo. Antonio, en cambio –de cuerpo más frágil y longilineo- se solidarizó en seguida con la actitud pausada, de dignidad profesional, del chofer del camión, y escogía los bultos con la evidente intención de dosificar al máximo el esfuerzo.
Cuando concluyeron la tarea, y el camión se perdió de vista barqueando por el camino, el sol ya era algo más oblicuo, pero seguía haciendo calor. Los aleros de los tejados proyectaban una franja de sombra al pie de las fachadas de las casas. Y un montón de muebles viejos, cajas de cartón, maletas y colchones enrollados, se apilaba tristemente frente a la casa en la que pretendían instalarse los recién llegados.
La mujer y los dos niños se habían quedado solos; más solos todavía, ahora que el camionero se había ido, ahora que ya ni siquiera se oía el gruñido del motor al alejarse en dirección a la carretera por el camino polvoriento. La única calle de Torremora seguía desierta, sin el menor síntoma de actividad. Delante mismo de la casa, el camino se ensanchaba hasta formar una explanada con pretensiones de plaza. Al otro lado de esa plaza, unos pinos soñolientos delataban la presencia de una suave brisa en el movimiento blando de sus ramas. El aire era tibio. El sol empezaba, imperceptiblemente, a declinar.
-¿Vamos a esperar que venga alguien? –preguntó uno de los niños
Ana Domínguez tuvo una intuición y llamó de nuevo a la puerta de la casa de al lado. Esta vez no tardó en oírse algún movimiento en el interior, y al poco rato abrió la puerta una viejecita pequeña y arrugada, de ojos acuosos y expresión dulce. El diálogo con la anciana era casi imposible, porque al parecer era sorda como una tapia, y además hablaba dificultosamente a causa de su boca desdentada. Pero era evidente que estaba al corriente de la situación, o al menos había recibido instrucciones, porque tras desaparecer un momento en el interior de la vivienda, reapareció con lo que Ana Domínguez más necesitaba en aquel momento: las llaves. Las llaves de la casa.
La casa resultó ser espaciosa y desangelada, de techo alto y grandes paredes mal pintadas, con la huella deprimente de algún mueble de sus anteriores habitantes. La planta baja la ocupaba casi en su totalidad un enorme zaguán que había tenido seguramente una utilidad agrícola, y un ancho corredor que comunicaba con una especie de patio que había en la parte trasera. En el piso de arriba estaba la vivienda propiamente dicha, con una cocina de planta muy alargada y una serie de habitaciones cuadradas y sin gracia, con un suelo de toscas baldosas de color terroso -muchas de ellas fracturadas en varios trozos-que se hundía hacia el centro de la habitación en un suave declive.
La pila de trastos seguía amontonándose escandalosamente en la calle, contra la fachada de la casa, pero no parecía atraer la atención de ningún curioso. Desistiendo de que apareciera algún alma caritativa que les echase una mano, Ana y sus hijos empezaron a meter los bártulos dentro de la casa. La mayor parte de los muebles los dejaron en el zaguán, que tenía una puerta grande por la que habría pasado un carro, y sólo subieron al piso de arriba lo que se consideró más imprescindible para pasar una primera noche de campaña, en espera de tiempos mejores que permitieran iniciar la instalación definitiva.
La tarde transcurría en aquel ir arrastrando bultos de un lado a otro, en la labor de inspeccionar la vivienda y buscar un sitio, siquiera provisional, para dejar las cosas; en el trabajo de abrir las primeras maletas e intentar acertar con la que contuviera aquel cachivache que en ese momento resultaba imprescindible. Cuando Ana Domínguez salió a retirar los últimos objetos que habían quedado olvidados en la calle, ya empezaba a oscurecer. Tal vez por eso, por la luz incierta que reinaba en aquella hora, Ana se sobresaltó al tropezarse con un individuo, un tipo de aspecto irrelevante -más desdibujado aún por la semipenumbra- que cruzaba silenciosamente por delante de la casa caminando calle arriba, disimulando la mirada de curiosidad que venía dirigiendo hacia la puerta abierta.
-Buenas noches –dijo Ana.
Pero el hombre tardó en contestar, y cuando lo hizo fue de mala gana, con un gruñido apenas audible que lanzó sesgadamente -sin girar ni siquiera la cabeza-mientras aceleraba el paso. Ana siguió al individuo con la mirada, y entonces se dio cuenta de que había un pequeño grupo de personas, tres o cuatro, frente a una de las últimas casas, iluminados débilmente por la luz amarillenta que salía por una puerta. Pero estaban lejos, y ni siquiera podía oír sus voces. “Mañana tengo que hablar con la gente de este pueblo –dijo para sus adentros-. Ya atacaré yo, si ellos no se atreven”. En aquellos momentos no tenía tiempo, ni ganas, de preocuparse por el comportamiento de sus nuevos vecinos, por muy raro que éste fuese. Tenía cosas más perentorias en las que pensar. Sólo había realizado una primera inspección, somera y precipitada, de la casa; pero había sido suficiente para constatar que la cocina no tenía ningún tipo de fuego ni hornillo en el que calentar la comida, y que tampoco había agua corriente en toda la casa, a excepción de una absurda pica con un grifo herrumbroso que había en la planta baja, en una esquina del zaguán. “Mal asunto –se lamentó- para lavar las cabezas”. Pero de esas cavilaciones le sacaron sus hijos, explicándole muy divertidos, y hablando los dos a la vez, que el váter estaba fuera, en el patio, y que en vez de taza había una especie de banco de madera con un agujero que tenía una tapa. Ana fue a ver aquel prodigio, y pudo comprobar que se encontraba ante un auténtico retrete, un “excusado” más propio de otras épocas, y que –tal como había temido- el famoso agujero daba a un pozo negro. “¡Pues vaya una maravilla de casa que nos ha buscado el famoso Justo! –exclamó espontáneamente tras hacer este último descubrimiento- ¡Esto es salir de Málaga y meterse en Malagón!
Los preparativos para pasar la noche volvieron a poner de relieve el peculiar carácter y la diferente forma de actuar de cada individuo. Ana Domínguez tuvo que admitir que la actitud pasiva y levemente escéptica de su hijo Antonio, que a veces la sacaba de quicio, resultaba mucho más adecuada en la presente situación que la incansable actividad del voluntarioso Miguel. Éste se empeñó en demostrar, cuando ya era de noche, que podía montar las camas si su hermano le ayudaba en la operación.
-¡Pero si se perfectamente como se hace! –protestaba ante la negativa de su madre- ¡Vi como las desmontó papá! ¡Yo le hacía de ayudante!...
-¡Me dijo cómo se hacía! –insistió- ¡Todas las piezas están numeradas, y además hay unas rayas que tienen que coincidir, porque si no...
-¡Basta ya! –le atajó su madre- ¡Ya te he dicho que no!... Pondremos los colchones en el suelo, sobre las esteras ¡Ya tenemos hoy bastante follón!
-¡Si estuviera papá ya veríamos lo que decía! –replicó el niño con resentimiento.
-Sí... –concluyó la madre con un gesto de cansancio- si estuviera papá todo sería una maravilla y esta... maldita cocina tendría hornillos y...
Ana había traído algunas provisiones y al final –a pesar de todo- pudieron cenar algo caliente. En un extremo de la cocina había un hogar, una típica chimenea campesina que todavía guardaba las cenizas del último invierno; y después de buscar un poco descubrieron que en el patio aún quedaban unos restos de lo que seguramente había sido un buen rimero de leña. Entre humos y toses, llamas inoportunas y alguna palabrota contenida, Ana consiguió hacer una tortilla de patatas de compromiso, entre cruda y quemada. La cena fue consumida en silencio, a la luz de una única bombilla que amarilleaba inclinada, a una altura excesiva, en el extremo de un cable rígido y retorcido.
-Habrá que comprar cuanto antes un hornillo y una bombona de butano –dijo Ana hablando consigo misma, entre bocado y bocado masticado con desgana, distraídamente.
Los tres estaban cansados. La cama, por precaria que fuese, se presentaba como un refugio en aquellos momentos. Ana preparó las camas, y los niños ocuparon la suya sin mayores protestas. También ella necesitaba descansar, darle un descanso al cuerpo y a la mente, y aplazar los problemas, las dudas, las dificultades –que no eran pocas- para el día siguiente. Antes de acostarse fue a arropar a sus hijos y darles un beso de buenas noches. Últimamente sólo hacía esto de vez en cuando, cuando, de forma un tanto espontánea, le apetecía. Pero esta noche sentía una especial necesidad de transmitir ese gesto protector. Los niños, por su parte, estaban en esa edad en que las atenciones de ese tipo les empiezan a dar un poco de vergüenza.
Primero se acercó a Miguel, que se fingía dormido en un intento de pasar cuanto antes todos esos trámites. Su madre, que sabía lo rencoroso que el niño podía llegar a ser, consideró prudente darle algunas explicaciones.
-Miguel –le dijo después de arroparle- ...No quise que montaras las camas porque... aún no sabemos en dónde dormirá cada uno, y me gustaría que lo decidiéramos con más calma. Antes... quizás no te lo expliqué como es debido.
Miguel seguía inmóvil, mirando hacia otro lado
-¿Cuándo vendrá papá? –pronunció al cabo de un rato.
-Ya sabes que tu padre se ha quedado unos días en la ciudad, arreglando todo el papeleo, pero... seguramente pasado mañana ya estará aquí.
Sin esperar más preguntas, Ana fue a cumplir el mismo ritual con su otro hijo. Antonio miraba al techo en actitud serena, con el cuerpo estirado y los brazos fuera de las sábanas.
-Mamá –preguntó cuando su madre ya se incorporaba para marcharse- ¿Quién es Justo?
-¿Cómo que quién es justo?
-Has hablado varias veces de un tal Justo cuando mirabas la casa
-¡Ah, bueno! Te refieres... Justo es el amigo de papá.
-No sabía que papá tuviera un amigo.
-Pues mira, hijo: yo hace casi veinte años que estoy casada con tu padre... y tampoco lo sabía hasta hace unos días. Así que ya ves.
-La casa del Parrado estaba mejor que ésta...
-Ya lo se, hijo. Pero papá se quedó sin trabajo... y sin dinero no podemos vivir... La casa no es ninguna maravilla, desde luego, pero ya la adecentaremos un poco. Además: no nos va a costar un duro. Ya sabes: gentileza de Justo... lo mismo que el nuevo trabajo de tu padre.
TRES
Los dos oyeron los pitidos al mismo tiempo, pero fue Antonio el primero en salir corriendo, porque estaba más cerca de la puerta de salida. Esta desventaja inicial representaba para Miguel un obstáculo insalvable, pues incluso en condiciones normales su hermano –no le quedaba otro remedio que admitirlo-corría más que él, y solía llegar a la vía con unos segundos de ventaja. Llegó incluso a plantearse, mientras bajaba precipitadamente las escaleras, la posibilidad de ir por el otro lado, por el camino, para así esperar al tren en el paso a nivel. Era evidente que el tren pasaba un poco más tarde por allá; pero no era menos cierto que el camino –aunque más ancho y menos accidentado- era bastante más largo, y su corta experiencia aún no les permitía asegurar que aquella fuese una buena opción. Así que atravesó la explanada en busca del atajo del torrente, por el que su hermano ya se escabullía, oculto a ratos por los troncos de los pinos.
Su madre, que estaba en el patio cuando oyó las consabidas carreras que seguían a los pitidos del tren, salió a la puerta de la calle en un intento de refrenar a sus hijos.
-¡Tened cuidado, que el tren es muy peligroso! –les grito sin éxito alguno- ¡No crucéis la vía!... ¡¿Me oís?!
-¡Qué palurdos son estos niños! –añadió para sí- Hace más de una semana que estamos aquí... y aún salen a ver cada tren que pasa.
Siempre en pos de su hermano, Miguel enfiló el estrecho sendero que seguía, sorteando los pinos, el trazado del torrente, a media altura de la pared inclinada que descendía hasta su fondo lleno de zarzas y cañas. ¡Qué sabría su madre! Aquellos obsoletos trenes de pasajeros, que arrastraban dos o tres misérrimos vagones, eran lentos y bonachones. ¿Cruzar la vía? ¡pues claro que cruzarían la vía! De esa forma saludarían el paso del tren del lado del conductor, como Dios manda. El conductor iba allí arriba, encaramado en lo alto de la locomotora potente y gris como un tanque, en el lado izquierdo del parabrisas separado en dos por un montante. Al principio el conductor pasaba sin hacerles caso, tieso e inmóvil como un muñeco de cera, pequeñito en comparación con la enorme máquina. Pero últimamente habían conseguido, a base de insistencia y entusiasmo, que este personaje mayestático les saludara con la mano e incluso hiciese sonar la ensordecedora bocina del tren al pasar por donde estaban ellos.
Miguel perdió de vista a Antonio, pero ya estaba cerca de su objetivo. Las dos vertientes del torrente formaban en ese último tramo una V bastante simétrica que se iba estrechando hasta desembocar perpendicularmente en los raíles, por una abertura que tendría poco más de dos metros de ancho: una brecha en las paredes de tierra rojiza por cuyo fondo corría la vía.
Allí estaba Antonio. Ya había pasado al otro lado. Y además se le veía muy quieto y concentrado, como si hubiera estado los últimos minutos oteando el horizonte de la vía, y no corriendo como un desesperado. Miguel sólo pensaba en llegar cuanto antes junto a su hermano. Si el ansia y la carrera se lo hubieran permitido, habría reparado en que la expresión de Antonio –que miraba con insistencia en la dirección en que había de aparecer el tren- reflejaba, por así decirlo, un exceso de atención, y una creciente expresión de sorpresa.
Pero Miguel ya recorría a grandes zancadas los últimos metros de sendero que aún quedaban constreñidos entre las paredes del torrente. Cuando desembocó por fin en la otra brecha precisa y rectilínea que albergaba la vía, miró a su hermano y vio que éste extendía ambas manos hacia él, en un intento de frenarlo desde la distancia, y que su rostro se crispaba en una máscara de miedo y desesperación. Simultáneamente, oyó un estruendo ensordecedor, y mientras Antonio desaparecía instantáneamente, sustituido por una vertiginosa cortina de color pardo que desfilaba a dos palmos de su cara, notó el poderoso rebufo del tren, poblado de minúsculas partículas que le fustigaban la cara. Las invisibles manos del aire en movimiento le azotaban sin piedad, le daban agrios empujones, pretendían llevárselo por los aires, volando en torno a los vagones, como prendido en esa loca cabellera perfumada de acero y humo y contactos eléctricos.
No fue capaz ni de retroceder un paso: se quedó encogido e inmóvil, tapándose la cara con los antebrazos mientras todo su cuerpo pugnaba por aferrarse al suelo. Sólo quería que el monstruo mecánico pasase de una vez y le perdonara, por esta vez, la vida. Pero este tren no era como los otros: no sólo era su histérica velocidad lo que lo hacía diferente, sino además –y eso era lo peor de todo- su angustiosa longitud. Los vagones pasaban uno tras otro con su azote y su traqueteo pautado, huidizo, sin dar un respiro ni un indicio de que aquello se acercara a su final. Miguel tuvo por unos momentos la angustiosa aprensión de que el tren no acabaría nunca de pasar, de que seguiría eternamente aullando y haciendo temblar el suelo hasta que él desfalleciera de cansancio o desesperación y se dejara arrastrar, inerme y rendido, por el rebufo.
Pero el bramido de uno de aquellos vagones se fue alejando sin que lo siguiera ningún otro, y su resonancia se hizo remota con extraordinaria rapidez, hasta que sólo quedó el eco y el aire electrizado por la repentina ausencia.
Miguel abrió los ojos y vio a su hermano de pie, al otro lado de la vía, mirando hacia el tren que se alejaba trazando la curva que empezaba doscientos o trescientos metros más allá.
Miguel había tardado unos segundos en abrir los ojos tras el paso del último vagón: el tiempo suficiente para que Antonio comprobara que su hermano estaba sano y salvo. El tiempo suficiente para que cambiara su expresión de angustia e incertidumbre por la habitual actitud de maravillada euforia de sus experiencias ferroviarias.
-¡Qué brutal! –comentó sin mirar todavía hacia su hermano- ¡Qué bestia! ¡Este era... este era un tren de mercancías!
-¡Sí! –ratificó Miguel esforzándose por controlar el temblor de su voz- ¡Este no era de pasajeros!... Este era un tren de... de mercancías.
SEGUNDO TREN
Las cosas estaban mejorando para Ana y su familia. Sí, realmente las cosas se iban aclarando, y la situación se normalizaba día a día, progresivamente; y aún se normalizaría más cuando los mellizos empezaran a ir a la escuela y a relacionarse con los otros niños, y cuando el padre llevara ya una semanas trabajando en la fábrica y se habituara a su nuevo empleo, y también su jefe se acostumbrara a él y le fuera conociendo, lo mismo que los otros trabajadores, porque Ana sabía que Fernando, su marido, era un poco frío de entrada, y reservado, pero que a la larga todo el mundo acababa queriéndole, y respetándole, porque era un hombre cabal, y nunca haría nada que pudiera perjudicar a nadie, y menos a un compañero de trabajo.