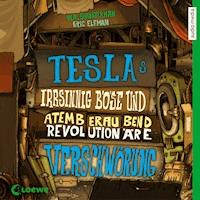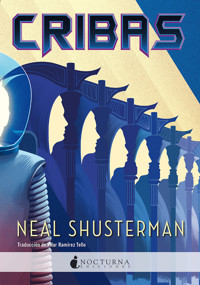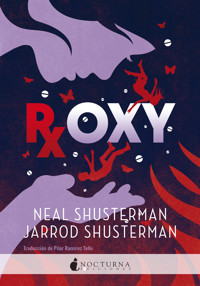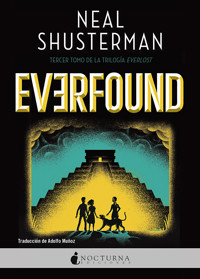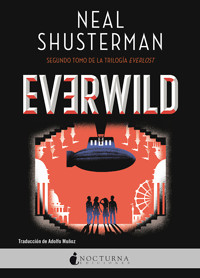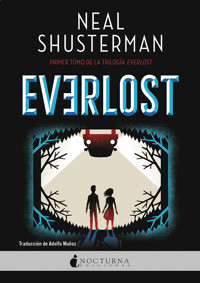8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En el futuro, la felicidad es una enfermedad contagiosa. Y los riesgos de contraerla son tan peligrosos como la cura. En todo el mundo se está propagando un virus y los supervivientes experimentan efectos inesperados: una satisfacción absoluta. Poco después de la infección, las personas descubren que el estrés, la tristeza, la ansiedad y otras emociones negativas han desaparecido. A medida que la población empieza a disfrutar del alivio masivo, surge el descontento en los estratos más altos: quienes se lucran a costa de la inseguridad para vender sus productos (¡con envíos cada vez más rápidos!) saben que la situación les perjudica. Sin la insatisfacción como motor de consumo, muchos acusan una bajada de beneficios... Mientras todos se guían por sus propios intereses, tres adolescentes se ven en el epicentro de un juego de poder y de una pandemia de felicidad, algo aparentemente maravilloso que plantea muchos interrogantes sobre nuestra forma de vivir. Y algo que podría cambiar para siempre a la humanidad. En la nueva novela del autor de Siega se plantea una apasionante cuestión: ¿Cómo seríamos sin todas nuestras emociones negativas?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título original: All Better Now
Spanish language copyright © 2025 by Nocturna Ediciones
Original English language edition: Text © 2025 by Neal Shusterman
Published by arrangement with Simon & Schuster Books For Young Readers, an imprint
of Simon & Schuster Children’s Publishing Division.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording or by any information storage
and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
© de la obra: Neal Shusterman, 2025
© de la traducción: Laura Feijóo Sánchez, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: diciembre de 2025
ISBN: 979-13-87690-42-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para las familias Kirton, Ingham y Lewis
¡y todos los parientes que no sabía que tenía!
¡Encantado de conoceros!
AHORA TODO ES MEJOR
1
Mariel se sube a la Montaña Espacial
No era un buen momento para vivir en la calle.
Nunca lo era, pero la nueva enfermedad estaba empezando a coger impulso y amenazaba con convertirse en otra pande… No. No, Mariel ni siquiera quería pronunciar la palabra. Como si por decirla se fuera a hacer realidad.
—No es tan grave, cielo —la tranquilizó su madre—. Tampoco es que tengamos que vivir cerca de la gente. Aunque estemos aquí fuera, podemos buscar la forma de aislarnos. No hace falta que nos acerquemos a nadie si no queremos.
La madre de Mariel siempre estaba en un estado de negación. Vivía en ese estado. Si la negación fuese un espacio físico de su propiedad, Gena Mudroch habría construido una mansión o, como mínimo, un garaje, y así por fin tendrían un lugar seguro y legal donde aparcar su destartalado Fiesta.
Ahora mismo estaba estacionado, y tanto que sí, pero tras la verja del depósito municipal. Por eso Mariel y Gena se encontraban en una calle oscura de la zona industrial más sórdida de la ciudad, en mitad de la noche, esperando a la persona que, en teoría, iba a ayudarlas a sacar el coche de allí.
Al contrario que su madre, Mariel no vivía en un constante estado de negación. Ella era pragmática, realista. No le quedaba otra; ser práctica era mucho más que una habilidad de supervivencia: era su superpoder, porque, sin él, su madre quizá estaría muerta y los servicios de acogida se la habrían tragado enterita hacía años.
—A lo mejor… —empezó a decir Mariel—, a lo mejor sí deberíamos rodearnos de más gente.
—¿Y contagiarnos? ¡Ni de broma!
—Pero quizá deberíamos quitárnoslo de encima cuanto antes. Ya sabes…, mientras todavía haya servicios y los hospitales no estén saturados.
Su madre le apartó las greñas de los ojos.
—Sé lo que estás pensando —dijo mientras le dedicaba a Mariel su típica mirada de suspicacia, la que solía reservar para cualquiera que no fuera ella—. No te habrás creído las locuras que cuentan, ¿no?
—Sé que suena… raro, pero siempre existe la posibilidad de que sea verdad.
—¿Desde cuándo haces caso a los rumores? Precisamente tú, ¡que necesitas evidencias científicas de todo lo que existe!
Su madre tenía razón, los rumores eran la divisa de la ignorancia, pero también había que tener en cuenta las pruebas anecdóticas.
—He visto entrevistas de gente que lo había pasado —replicó Mariel— y se la veía…, no sé…, diferente.
—¿Cómo sabes que eran diferentes si no los conocías de antes?
Mariel se encogió de hombros.
—Había algo en sus ojos, mamá. Cierta… sabiduría.
Su madre se rio a carcajadas al escuchar eso.
—Nadie se vuelve más listo por haber estado enfermo, créeme.
—Yo no he dicho que se vuelvan más listos, sino más sabios.
Pero esa tampoco era la palabra. «Centrados» era un término más adecuado. Se los veía como en casa. Incluso aunque, como ellas, no tuvieran una.
—Tú sueñas —dijo su madre—, pero no pasa nada, puedes hacerlo.
Por muy realista que tuviera que ser Mariel para sobrevivir a la vida con su madre, no era inmune a tener alguna que otra fantasía de vez en cuando. Sobre todo cuando le daba esperanza. Mariel se convenció de que aferrarse a la esperanza no era lo mismo que vivir en un perpetuo estado de negación, como hacía su madre; pero, en el fondo, sabía que la negación y la esperanza se miraban con furia la una a la otra desde lados opuestos del fangoso río de las circunstancias.
Al otro lado de la calle, un hombre caminaba con andares decididos, aunque al mismo tiempo se lo veía un poco enclenque, como si sus articulaciones fueran de goma. A pesar de que las sombras lo cubrían casi todo, Mariel se dio cuenta de que las había mirado. ¿Sería él? ¿O solo sería alguien que les iba a traer problemas? Resultó que ninguna de las dos opciones; se limitó a seguir caminando a dondequiera que fuesen los hombres de goma a las dos de la mañana.
—Sabes que no es cierto —le dijo a su madre, quien ya había olvidado la conversación y necesitaba que se la recordasen—. La gente sí madura tras una enfermedad. Acuérdate del abuelo, él avanzó; su perspectiva cambió por completo tras haber superado el cáncer.
Su madre se rio con tristeza.
—Pues a mí no me gustaría tener que pasar por eso para cambiar de perspectiva. Y, además, mira de qué le sirvió: un ataque al corazón se lo llevó por delante en poco menos de un año.
Mariel no tenía respuesta para eso. Ahora era su madre la que sonaba como una persona realista.
—No nos va a pasar nada, cielo —le aseguró—. Encontraremos un lugar en el que aparcar de forma legal y segura, y nos agazaparemos hasta que todo haya pasado en cuanto saquemos al Grinch del depósito. —El Grinch era su Fiesta verde, a mamá le gustaba ponerles nombre a los objetos inanimados.
El tío que venía a ayudarlas llegaba tarde. Su madre había dicho que aparecería «sobre las dos», pero eso venía del tipo que conocía al tipo que conocía su madre. Tres grados de separación entre ellas y un hombre anónimo que ya tenía su dinero.
El realismo le decía a Mariel que no iba a venir. La esperanza le decía que quizá llegaría algo mejor.
Mariel siempre hacía todo lo posible para equilibrar su necesidad de tener esperanza con su naturaleza pragmática. En este caso, ambas le decían que quizá lo mejor era asumir la pandemia, y, sí, había utilizado la palabra porque estaba claro que eso era en lo que se estaba convirtiendo, pero esta vez era diferente. Muy diferente.
Sin duda, la anterior había sido devastadora. Millones de muertos en todo el mundo. La gente luchaba contra la ciencia, se aferraba a teorías de la conspiración absurdas, rumores y publicaciones sin sentido en redes sociales, incluso mientras agonizaba. Al mismo tiempo, la gente que sí creía en la ciencia y seguía las normas les deseaba la muerte a aquellos que no. Esa pandemia sí reveló lo peor de la naturaleza humana en todos los sentidos.
Su madre, por supuesto, fue una de las negacionistas y se fue de fiesta durante la peor parte. Se contagió de las primeras y, aunque Mariel nunca llegó a infectarse, su madre lo pasó mal por las dos. Tan mal como para acabar en el hospital. Por aquel entonces, aún tenían seguro médico, pero daba igual porque no había respiradores. Su madre lo superó, aunque tardó una eternidad. Tuvo COVID persistente, así que, en teoría, no estaba enferma, pero en realidad tampoco había mejorado. Estuvo meses sin poder trabajar y, cuando por fin pudo, su puesto ya no existía: el restaurante en el que trabajaba en San Francisco, igual que muchos otros, había bajado la persiana.
Después, empezó la Montaña Espacial.
Es el nombre que le puso Mariel a las turbulentas espirales descendentes en las que entraba su madre, y que siempre pasaba con los ojos cerrados y a oscuras. A pesar de que encontró algún que otro trabajo esporádico cuando por fin se abrió el mundo, el daño ya estaba hecho, en tantos niveles que era imposible contarlos.
Total, que allí estaban, en una calle desierta a la que nadie en su sano juicio iría, a una hora en la que nadie en su sano juicio estaría allí, esperando a un tío que lo más probable es que no fuera a venir.
—¿No habría sido mejor usar el dinero para pagar la multa y la tasa del depósito en vez de pagarle a un tipo al que ni siquiera conocemos?
Ante eso, su madre resopló.
Aquel dinero, que les habían exigido por adelantado, era, en esencia, todo lo que les quedaba. Lo último que les había dado el tío de Mariel, y les había dicho que era la última vez. Aunque él siempre decía eso.
—Este capullo no va a venir —proclamó por fin su madre. Después suspiró—. Qué asco ser nosotras. —Era su frase favorita, casi empatada con «Es lo que hay».
Pues Mariel se negaba a aceptar que las cosas eran así. Y se negaba a aceptar esa actitud de «pobre de mí». Sentir autocompasión no iba a ayudar a nadie y mucho menos a ella.
Sin embargo, esa última entrevista que había visto… Si lo que sospechaba era cierto, podría mejorarlo todo. Cambiarlo todo. A lo mejor.
Un par de días atrás, estaban comiendo en un bar asador, que se hacía llamar gastrobar para poder cobrar más, aunque su madre solo iba a pagar un tercio del plato antes de largarse. Mariel la respetaba por eso: su madre no era de las que hacía un simpa después de comer; siempre aportaba algo.
—No pienso dejar a los camareros sin propina —le decía a Mariel—, se merecen más de lo que podemos darles. —Ella esperaba que el camarero se quedase con el dinero y el restaurante declarase la comida como una pérdida.
En el gastrobar había tres televisiones y, a pesar de que dos de ellas emitían deportes, la tercera tenía puestas las noticias y estaban entrevistando a un hombre al que habían hospitalizado por «corona real» (así era como llamaban a este nuevo coronavirus). Para alguien que había estado a las puertas de la muerte, se lo veía bastante contento, y no solo por el alivio de haber sobrevivido.
—¿Cómo se siente? —le preguntó la reportera. Una pregunta estúpida pero obligatoria.
El hombre esbozó una sonrisa genuina y miró a la reportera como si estuviera viendo algo maravilloso.
—¡Mejor que nunca! —exclamó—. En serio, ¡mejor que nunca!
Y luego se echó a reír. A reírse de verdad. Como si todos sus problemas y preocupaciones hubieran desaparecido con la fiebre para no regresar nunca más.
A Mariel no le vendría mal algo así.
2
Tiburón en el lado oscuro
—Hola, me llamo Rón, con una tilde pretenciosa en la «o». Supongo que ustedes son la familia Hogan.
Aunque la puerta estaba abierta, los cuatro miembros de la familia Hogan parecían tener miedo de entrar. Igual que todos los que reservaban una estancia aquí, se mostraban cautos, convencidos de que tenía que ser un error o incluso una inocentada. Como si fuera una cámara oculta.
Hoy Rón no tenía paciencia para eso.
—O podemos volver al ascensor bala, ¡es el más rápido de la ciudad! —añadió, y eso los motivó a atravesar la puerta principal—. No olviden ponerse las mascarillas —les recordó—; son obligatorias mientras les enseño el lugar.
La familia, ya desconcertada, ahora estaba aún más confusa.
—Ah —respondió la mujer—, pero no tenemos ninguna. Creímos que no…
—En el cuenco que hay sobre la mesa —indicó Rón mientras señalaba un cuenco de cristal Waterford justo a la entrada del vestíbulo.
Cogieron un par de mascarillas con cuidado, ya que seguía preocupándoles que la elaborada naturaleza de aquel sitio fuera un truco muy bien planeado.
—Mamá —dijo uno de los niños, un chaval de unos diez años—, ¡son mascarillas digitales! He leído sobre ellas.
Las mascarillas eran una pantalla formada por filamentos que proyectaba una imagen aproximada de tu cara, con el objetivo de simular que no llevabas puesta una mascarilla N95 de segunda generación. Por supuesto, no terminaba de captar bien las expresiones faciales, así que, en el mejor de los casos, el resultado era un poco espeluznante.
—¿No son muy caras? —preguntó la señora Hogan.
—Se incluyen en el precio del alquiler —le explicó Rón con una sonrisa que no terminaba de llegarle a los ojos; había manipulado su mascarilla para que mostrase una expresión más alegre de la que en realidad tenía.
Por fin, el señor Hogan dijo lo que todos estaban pensando:
—Creo… Me temo que ha habido algún error. Creo que no deberíamos estar aquí.
—Están donde deben estar, créame. Voy a enseñarles la casa. —Rón hizo un gesto con el brazo para que entraran con él al amplio ático—. Nos encontramos en la sexagésimo primera planta, con orientación oeste. Desde el salón verán el puente Golden Gate. Hay una habitación y un baño a la izquierda, pero como son cuatro, no los necesitarán. Las habitaciones principales están arriba.
—¿Hay otro piso? —preguntó casi sin aliento la chica, que parecía tener la misma edad que el chaval. A lo mejor eran mellizos.
—Por aquí. Síganme. —En la planta de arriba había tres habitaciones más y una de ellas, la suite principal, era más grande que la mayoría de las casas de cualquier persona—. Los baños cuentan con suelos radiantes —les concretó Rón— y las persianas se controlan desde el móvil, solo tienen que conectarse al Bluetooth. Y no se preocupen por los terremotos: el edificio cuenta con un sistema de rodillos, como los que se utilizan en Japón.
La familia se había quedado sin aliento, perpleja. Los niños no paraban de exclamar y maravillarse, habían sacado los móviles para jugar con las cortinas y ya se dirigían a sus habitaciones favoritas.
Al padre, que no tenía pinta de ser un hombre tímido, ahora se lo veía muy cohibido.
—Pero… solo hemos pagado cien dólares por noche.
—Sí, lo sé. Para cuatro noches.
Aun así, se quedaron allí pasmados, mirando a su alrededor como si hubieran aparecido de repente en una dimensión alternativa y estuvieran a punto de explotar. Rón suspiró y se encargó de darles una explicación:
—Mi padre cree que todo el mundo debería tener la oportunidad de disfrutar de este nivel de lujo, así que alquila este ático en Airbnb por debajo del precio de mercado.
—¿Quién es su padre? —preguntó la señora Hogan.
Rón decidió no responder. Ya se enterarían. Y, si no, tampoco es que importase mucho, ¿verdad?
—Disfruten de su estancia. Este es el ático oeste, pero yo estoy al otro lado del pasillo, en el ático este, así que no duden en llamarme si necesitan cualquier cosa.
Dicho eso, dejó que se las apañasen por sus propios medios, aunque en aquella casa había de sobra.
Cuando tu padre es el tercer hombre más rico del mundo, no es fácil que los demás no te definan basándose en su persona. No es fácil no definirte tú mismo basándote en él. Da igual lo mucho que te esfuerces. Sobre todo cuando él te ve como una extensión suya.
«Te sientes aplastado por mi mala fama, lo sé. La única solución es que salgas de ahí abajo y subas a lo más alto para construir tu propia fortaleza en la cima».
A su padre le encantaba dar consejos, pero por lo general eran más bien palabras de ánimo que recomendaciones útiles. Aunque a Rón no le había quedado más remedio que admitir a regañadientes que el hecho de que lo obligara a ser el anfitrión del Airbnb con sorpresa le había venido bien. Su ilustre padre insistía en que tenía que ser más sociable e interactuar con extraños a diario; extraños que habían pasado por un filtro, sí, pero desconocidos al fin y al cabo.
«En este mundo tienes que aprender a tratar con todo tipo de personas procedentes de toda suerte de contextos y en situaciones de lo más incómodas. Desarrollar habilidades sociales es como aprender a conducir: con suficiente práctica se convierte en un acto reflejo».
Ya, claro, hasta que todo se fuera al traste… Y no hay seguro que cubra un siniestro social.
Para ser un anfitrión de primera en una ciudad tan internacional como San Francisco, Rón había tenido que memorizar el discurso que daba en el ático en siete idiomas, lo que había sido una tarea más pesada de lo que esperaba.
Su hermana Leona, la más simpática y menos superficial de todos, lo veía de una forma de lo más útil:
—Tómatelo como que ser su hijo es un trabajo a media jornada. Puedes vivir tu vida, pero, durante un par de horas, tienes que ser quien él necesita que seas.
—¿Y por qué no lo haces tú? —le había preguntado Rón.
Leona se había encogido de hombros como si no fuera gran cosa, pero Rón sabía que estaba dolida, aunque él jamás llegase a entender de qué manera.
—Lo haría, pero no me eligió a mí.
Después de aquello, Leona se marchó a París.
Jamás se habría imaginado que dar la bienvenida a desconocidos ilusionados se convertiría en el momento más especial de su día. Lo que más le gustaba era la expresión de asombro que ponían al entrar al ático. Era agradable vivir a través de su fascinación. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que experimentó esa sensación de embeleso y le recordaba que su vida era de todo menos mundana, aunque a veces así lo percibiese. Además, alquilar el ático en Airbnb era una violación capital de las normas de la comunidad y eso les molestaba a los otros propietarios, un hecho que a Rón le gustaba tanto como a su madre.
—No te vayas muy lejos —le dijo Kavita, la actual novia de su padre, desde el salón en cuanto Rón puso un pie dentro de casa—, quiere hablar contigo.
«¿A dónde iba a ir?», quería contestarle Rón, pero al final se conformó con:
—Estaré por aquí.
Subió a su habitación, se quitó la sonrisa de la cara, literalmente, y se tiró sobre la cama.
Su padre había inventado la mascarilla N95 digital. En realidad, su padre había inventado un montón de cosas o, mejor dicho, se le habían ocurrido un montón de ideas y había pagado a otros para que las hiciesen realidad. Blas Escobedo había dejado atrás la era de la invención: ahora era un hombre de ideas porque se lo podía permitir.
«La inteligencia tiene sus límites. La verdadera genialidad no reside solo en ser listo, sino también en saber cómo hacer uso de tu inteligencia y de la de los demás».
Su padre era dado a sentar cátedra sobre cualquier tema del que fuera un experto, es decir, de todo. Incluso estaba escribiendo un libro inspirador lleno de aforismos y consejos edificantes. Bueno, en realidad le estaba pagando a alguien para que le escuchase hablar y escribiera el libro. Ya antes del lanzamiento, había vendido casi un millón de ejemplares en preventa. Porque todo el mundo quería un trocito de Blas Escobedo, ya fuera un pedazo de carne desgarrado, parte de su fortuna o su atención, y el padre de Rón adoraba esto último por encima de todo. Atención negativa o positiva, siempre que hubiera una cantidad considerable de focos de todo el mundo puestos en él, le daba igual.
Y cuanto más brillaban los focos que iluminaban a su padre, más oscura era la sombra en la que se ocultaba Rón. O, más bien, en la que se perdía, porque incluso en los escasos momentos en que no le apetecía esconderse, seguía atrapado bajo su sombra: un territorio tan vasto como la cara oculta de la luna.
Intentó librarse de ella en varias ocasiones. Para siempre. Aunque solo una de ellas fue en serio.
Rón no era el hipocorístico de Ronald ni de Ronaldo ni de nada remotamente común. Su nombre completo era Tiburón Tigre Escobedo, porque era el superdepredador marino favorito de su padre. Todos sus hermanos llevaban el nombre de un superdepredador. Una pequeña broma de su padre con la que todos tenían que vivir. Aunque, cómo no, terminó volviéndose contra él de la forma más irónica, ya que los hermanos de Rón se comportaban cada vez más como depredadores a su alrededor.
Desde que era pequeño, su padre siempre lo llamó TeTe, pero él le veía una connotación demasiado diminutiva para un chico de dieciséis años que ya era más alto que su padre, así que prefería Rón. Era simple y directo, aunque le mantuvo la tilde, a pesar de que era del todo innecesaria al ser un monosílabo, pero quería hacerle un guiño a su nombre completo y a la vez ser pretencioso de forma irónica.
Rón era el más pequeño de seis hermanos y hermanastros y el único que vivía con su padre. Por alguna razón, Blas Escobedo había escogido a Rón de entre todos los demás para convertirse en su miniyó y mantenerlo cerca. Mientras los demás invertían su tiempo y dinero en irse de fiesta a las Maldivas o a Ibiza, Rón estaba en casa, en San Francisco, para aprender a ser rico y famoso en un mundo que preferiría que no lo fuera.
«Muchas personas no quieren que alguien que se apellida Escobedo sea el tercer hombre más rico del mundo. Y muchas más piensan que alguien con ese nombre debe de haber llegado a la cima por vías ilegales en vez de a base de educación, inspiración y trabajo duro. Deja que se mueran de envidia mientras nosotros les demostramos que se equivocan».
Esa era otra de las citas del libro de su padre. Con «nosotros» se refería a él y a Tiburón. Solía incluirlo en las declaraciones que ofrecía sobre su persona y siempre hacía todo lo que podía para que Rón no se sintiera desplazado, aunque eso siempre acababa ocurriendo, porque al mundo no le interesaba aquel joven a la sombra de Blas Escobedo. No cuando sus hermanos eran más fotogénicos, llamaban mucho más la atención y se comportaban peor. Razón por la cual su padre no estaba preparando a ninguno de ellos para hacerse cargo de sus diversos negocios. Había dejado claro que Rón iba a ser su sucesor en el mundo de la tecnología.
«Antes, la herencia iba para el mayor. Las viejas costumbres están bien cuando tienen sentido y, en este caso, no es así. Tus hermanos discutirían, derrocharían el dinero y se arrancarían la cabeza los unos a los otros. Lo mejor es limitarse a darles un salario que les llegue para satisfacer sus caprichos y dejarlos estar».
Ese dato en concreto no lo iban a incluir en el libro, pero se lo había dicho a Rón como si nada. Cualquier posible herencia estaba demasiado lejos como para rozarla con los dedos, por supuesto. Su padre todavía era relativamente joven y, además, tenía a buena parte de Silicon Valley trabajando en formas de vivir para siempre.
«Tal y como yo lo veo, con la longevidad se puede ganar mucho dinero, porque la avaricia humana por el dinero solo la supera la ambición de tener más tiempo. Ya se ha inventado una pastilla capaz de añadirle varios años de vida a una persona. Aunque creo que nosotros haremos algo mejor».
Su padre no era mala persona. Ni mucho menos, pero al mundo le encantaba pintar a los que estaban podridos de dinero como personas podridas por dentro. En cuanto al dinero, Rón sabía la verdad. Lo que la gente no entendía es que el dinero no te cambia, te limita; coarta quién puedes ser a ojos del mundo, a ojos de tus amigos e incluso a ojos de tu familia. Cuando tienes tanto dinero como los Escobedo, este se convierte en un corsé victoriano. Si vistes tu fortuna durante demasiado tiempo, terminará por cortarte la circulación hasta que casi no puedas respirar.
Y, en consecuencia, a veces ya ni quieres respirar.
Porque, aunque Blas Escobedo podía comprarle a su hijo pequeño cualquier cosa del mundo que se le antojase, era incapaz de proporcionarle lo único que necesitaba: una razón para estar allí.
A los dos primeros intentos de Rón los denominaron llamadas de atención. Y quizá lo eran. Pero recibió ayuda. Lo ayudaron de todas las formas posibles: su madre volvió a vivir con él durante un tiempo (porque, cuando la vida de tu hijo está en juego, de pronto un divorcio resulta insignificante) y su padre dejó de lado su imperio tecnológico para apoyarlo.
Medicación, terapia, apoyo. Al principio todo ayudaba, pero el agujero negro siempre volvía.
El tercer intento de Rón fue el serio. Perdió más sangre de la que se necesitaba para vivir, pero, al igual que su padre, era un luchador. Un superviviente, aunque ese no hubiera sido su objetivo. El hecho de haberlo superado le hizo pensar que quizá su cuerpo era más inteligente que él y que irse no era la respuesta.
Su padre no se movió de su lado en todo el tiempo que estuvo en el hospital, rezando el rosario, aunque Rón no sabía ni que tenía uno, y luego en hebreo, aunque Rón no sabía que lo hablaba. Le rezó al dios del Viejo Testamento, al dios del Nuevo Testamento, a Jehová, Jesús, Alá, Visnu… Mientras alguno de ellos respondiese a sus plegarias, le daba igual.
Tiburón nunca había visto a su padre tan lleno de humildad. Tan humano. Recordaba muchas de las cosas que su padre le había dicho cuando estaba demasiado débil como para contestar. No dio un sermón ni sentó cátedra; habló en susurros que le salían del corazón. Y, a veces, aún lo hacía.
—Solo tus abuelos saben esto, pero cuando tenía tu edad, TeTe, también tuve pensamientos de dejar atrás esta vida. E, igual que tú, lo intenté; pero, por suerte, fue una de las muchas cosas que intenté y no conseguí.
—Yo tampoco lo conseguí —había dicho Rón con la voz rasgada, y eso le había arrancado una sonrisa a su padre.
—«Conseguí» —repitió su padre—. Espero que eso signifique que has empezado a verlo como algo del pasado.
Después, su padre le había cogido la mano. Con cuidado, como intentando no desbaratar los vendajes.
—Yo encontré mi pasión en la tecnología y los inventos. Le dieron un porqué a mi vida. Mira…, la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda. ¿Y las conductas autodestructivas? Se pueden convertir en un acto de autocreación si les das tiempo y perspectiva. Ya lo verás. Te lo prometo.
Todos los trabajadores del hospital recibieron una generosa compensación para mantener en secreto su intento de quitarse de en medio y que Tiburón Tigre Escobedo no se convirtiera en un titular ni en el objeto de atención de los medios. Sorprendentemente, todos guardaron silencio; no publicaron ni un solo reportaje sensacionalista. Fue la primera vez que Rón agradeció de verdad ser invisible.
Eso fue hace más de un año y, a pesar de que el agujero negro seguía ahí, ahora se le daba mejor patinar por su horizonte de sucesos, pero eso no significaba que no tuviera días malos.
—TeTe, ¿estás en casa? Baja, que quiero hablar contigo.
Rón se levantó y bajó al estudio de su padre. Estaba ubicado en una esquina del ático en la que se unían las paredes de cristal, como si de una pecera se tratase. Su escritorio estaba colocado en un ángulo de cuarenta y cinco grados. Muchos de sus muebles estaban colocados así; a la porra el feng shui, al padre de Rón le encantaban los ángulos.
—¿Todo bien? —le preguntó su padre. Era una pregunta polivalente, como los cinco botones con caritas dibujadas con colores del rojo al verde que están fuera de los servicios para que puedas hacerle llegar tu opinión a dirección sobre su nivel de limpieza. Hoy, Rón pulsó el segundo botón verde; bien pero no genial, lo cual era un estado respetable.
—La familia nueva ya está instalada. Quieren saber a quién le deben su adoración.
Su padre se rio entre dientes.
—A quien ellos quieran, siempre que no sea yo. —Su móvil empezó a sonar, pero él ignoró la llamada. Algo típico de su padre: jamás permitía que el trabajo interfiriese en sus conversaciones con Rón.
A través de la esquina de aquella estancia que evocaba una pecera, Rón miró más allá de la bahía, hacia las pintorescas comunidades de Sausalito y Tiburon. Cuando era muy pequeño y creía que el mundo giraba a su alrededor, pensaba que Tiburon se llamaba así por él. Luego, cuando se hizo más mayor y se dio cuenta de que el mundo giraba en torno a su padre, aceptó que no había ninguna conexión entre él y ese lugar al otro lado de la bahía.
—Tengo malas noticias, TeTe. Bennett, el conserje nocturno.
—Oh, no… —Rón sabía lo que iba a decir su padre antes de que abriera la boca.
—Ha muerto de corona real esta mañana.
Rón había hablado con Bennett no hacía ni dos semanas. Habían charlado sobre los Giants y sus expectativas para esta temporada. Ya nunca volvería a ver un partido.
—¿Hay algo que podamos hacer?
—Le he ofrecido ayuda a la familia…, pero cuando sucede algo así, nada de lo que hagas será suficiente. Pero sí quería pedirte algo, TeTe. Es demasiado tarde para ayudar a Bennett, pero quizá podamos ayudar a otros. —Se aclaró la garganta y dudó un segundo. En ese instante, Rón supo que iba a ser una de aquellas peticiones que lo harían salir de su zona de confort—. Me gustaría que grabases un discurso para impulsar a los jóvenes a luchar contra el corona real.
—Un discurso…
Su padre agitó la mano.
—Los discursos son fáciles. Si no quieres escribirlo, alguien puede hacerlo por ti. Lo importante es movilizar a la gente cuando antes. La prevención es importante al enfrentarnos a un contagio tan grave. Tú podrías suponer una diferencia y salvar vidas.
Quizá…, pero ¿a quién le iba importar que la sombra de Blas Escobedo diese un discurso? Y, si al final a la gente le importaba, Rón no sabía qué tal iba a llevar ser el centro de atención. Había sido testigo de cómo habían sufrido algunos de sus hermanos cuando los focos pasaron de iluminar a su padre a centrarse en ellos: la adicción a las drogas de Pitón, los problemas de ira de Jag, la sesión de fotos desnuda de Pantera. Mientras que su padre era tan querido como odiado, la prensa vilipendiaba a los hermanos de Rón por todo el mundo, incluso aunque no hubieran hecho nada ofensivo en concreto. El mundo odiaba a la prole de los ricos y famosos, no había más. Y por eso el padre de Rón se había esforzado tanto en protegerlo de aquel mundo. Hasta ahora.
—Debería hacerlo Leona. La gente le hará más caso a ella que a mí. Yo me conformo con ser el anfitrión del ático oeste.
—Voy a poner fin a eso —le dijo su padre—. El corona real está empeorando y no deberíamos seguir alquilándolo. Ahora el CDC dice que la tasa de mortalidad está en torno al cuatro por ciento, lo que significa que uno de cada veinticinco contagiados morirá. Y tenemos motivos para creer que tú corres un riesgo mayor, Tiburón. Es mejor limitar tus contactos cercanos. Quizá deberías aislarte por completo.
Rón reprimió un suspiro. Lo de que corría un riesgo mayor no eran más que rumores, pero, en lo que a Rón se refería, su padre abordaba las cosas con un exceso de precaución.
—No me preocupa —repuso Rón—, tus mascarillas son efectivas.
—Sí, pero no al cien por cien. Nada lo es. Y, además, no tardaremos en irnos de la ciudad; ya sabes lo que suele pasar en las urbes en estos casos.
—¿Y el instituto?
—Así empezarás el curso a distancia.
—Y mis amigos…
—Si de verdad son tus amigos, os mantendréis en contacto. Y, si no, es mejor que lo sepas cuanto antes para que puedas hacer amigos nuevos.
Rón se tomó un momento para evaluar a su padre. Tenía algo en los ojos que no le gustaba, una extraña especie de miedo, el mismo que cuando estuvo junto a la cama de Rón en el hospital el año pasado. A lo largo de su carrera, Blas Escobedo había visto sus cohetes explotar, sus acciones caer en picado, incluso habían atentado contra su vida. Pero ninguna de esas cosas lo había alterado: los cohetes se reconstruían, el valor de las acciones repuntaba y a los atacantes se les encierra. Esa mirada era diferente. Y creía saber por qué.
—¿Es verdad lo que dicen sobre Jarrick Javins? —preguntó.
Su padre se removió en el asiento. Rón casi notó cómo le subía la tensión.
—Saldrá mañana en las noticias. En cuanto Javins se recuperó del corona real, donó todo su dinero, dimitió de todas sus empresas y desapareció.
«¿Cómo puede desaparecer la persona más rica del mundo?», se preguntó Rón.
—Hace días que nadie lo ve. Dicen que vaga por el mundo sin más equipaje que la ropa que lleva puesta.
Rón no sabía qué decir, lo único que le salió fue:
—Entonces supongo que ahora tú eres la segunda persona más rica del mundo.
Su padre apretó los labios.
—No es así como quería que ocurriese. —Otra vez la misma mirada. Esa mirada de terror absoluto—. Esta enfermedad… o te mata o te roba el libre albedrío. La ambición. Te convierte en alguien que no eres y te deja en la ruina.
Rón intentó restarle importancia:
—Siempre has sido un hombre caritativo.
—Si dono mi dinero es porque elijo hacerlo, no porque he perdido la cabeza. Y eso es lo que está pasando, TeTe, la gente está perdiendo la cabeza. —Dio unos golpecitos en el escritorio con los dedos—. ¿Sabes quién es Howard Hughes, TeTe?
Rón asintió.
—El tío de los aviones, ¿no? La persona más rica del mundo hace… qué, ¿unos cincuenta años?
—Estaba en la cima del mundo y luego desapareció. Se le fue —dijo su padre mientras se tocaba la sien—. Yo no pienso terminar así.
—Si contraes el corona real, te las apañarás —afirmó Rón. Le resultaba extraño ser él quien estuviera intentando calmar a su padre—. Siempre te las apañas.
—Si me pasa lo mismo que a Javins, no te quedará nada. Eres consciente, ¿no?
—¿Y quién dice que me importa?
—Te importaría si ocurriera. Es fácil imaginar que eres feliz sin dinero, TeTe, pero la realidad es muy distinta. Es cierto que el dinero no da la felicidad, pero su ausencia tampoco.
Ambos dejaron reposar el asunto un momento, permitiendo que los miedos hirvieran a fuego lento. Y entonces Rón recordó algo:
—¿Howard Hughes no se había escondido porque le daban miedo los gérmenes?
Su padre gruñó e intentó alejar esos pensamientos, pero seguían flotando en el aire.
En retrospectiva, Tiburón Tigre Escobedo marcaría esto como el momento en que se dio cuenta de que era más fuerte que su padre.
3
Morgan se pone traje
Era un traje completo de astronauta. No una mascarilla ni un respirador, ni siquiera un traje de protección; no, era la cosa que se ponían los astronautas.
—¿En serio? ¿De verdad tengo que ponerme esto?
—Me temo que sí, señorita. No es negociable, lo ha exigido dame Havilland. Venga, nosotros cuatro la ayudaremos a ponérselo.
Morgan había recorrido un largo camino para llegar a la entrevista, pero ahora le parecía muy mala idea. ¿Qué clase de prácticas eran estas? Ya solo el lugar, una gran finca en la exuberante campiña inglesa, resultaba abrumador, pero, por otro lado, era indicativo de que no iba a estar organizando papeles en un cubículo. Si conseguía el puesto, las prácticas estarían bien pagadas, de eso estaba segura. Y aunque hoy el azar no había estado del todo de su parte, por suerte había conseguido llegar a tiempo.
Bueno, tampoco había sido suerte; la única suerte en la que creía Morgan Willmon-Wu era la que se busca uno mismo.
Pero, ahora mismo, Morgan estaba muy preocupada por el traje.
—¿Y si no me sirve? —La verdad es que no le apetecía nada meterse dentro de esa cosa. ¿Acaso la iban a mandar a Marte o qué?
—Ah, sí que le servirá —dijo el mayordomo o el portero o comoquiera que se llamase alguien con un trabajo tan aburrido—. Lo hemos confeccionado a medida para usted.
Esa afirmación hizo saltar tantas alarmas en su cabeza que sintió que iba a quedarse sorda. ¿En dónde narices se había metido?
El día había empezado con una intensidad que rozaba la angustia desde bien temprano y Morgan había tenido que superar una serie de trabas que enloquecerían a cualquiera.
Todo empezó con el viaje al aeropuerto: sabiendo lo difícil que era conseguir un Uber al amanecer, había reservado dos con antelación, dispuesta a pagar la tasa de cancelación por el que apareciese segundo, pero ambos coches habían cancelado en el último segundo (y, por supuesto, no pudo encontrar otro conductor en ninguna de las aplicaciones de compartir coche). Al final, había tenido que pedirle a uno de sus compañeros de la residencia, que tenía cara de morirse de sueño, que la acercase al aeropuerto de Zúrich desde la universidad a las cinco de la mañana para que pudiese coger el vuelo.
La cola para pasar el control de seguridad era una pesadilla kafkiana y, gracias al corona real, se notaba más tensión en el ambiente de lo habitual. La gente que llevaba mascarilla fulminaba con la mirada a la que no, pero, como de momento no eran obligatorias, estos últimos respondían con una mirada igual de intensa. Morgan tuvo que colarse entre viajeros contrariados que parecían más que contentos de formar una barrera física, al menos hasta que tuvo la brillante idea de toser hacia ellos mientras intentaba avanzar. De pronto, la gente, con mascarilla o sin ella, estaba más que dispuesta a apartarse de su espacio aéreo. Cada vez que tosía, estornudaba o sorbía por la nariz le recordaba a la gente que el corona real estaba a punto de ponerse serio.
Su táctica la hizo llegar hasta la mitad de la cola, pero entonces se topó con un guardia de seguridad que se tomaba su trabajo demasiado en serio.
—Nein! —le soltó—. Sie müssen wie alle anderen in der Schlange stehen.
Ja, que se pusiera en la cola como todos los demás, decía. Como si eso fuera una opción.
Morgan se dio cuenta de que el guardia hablaba alemán con acento austríaco, así que fingió de forma muy convincente tener también ese acento mientras se echaba a llorar tan de repente que fue como si se hubiera roto alguna tubería en su interior.
—Bitte, bitte, bitte! —lloró—. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No puedo perder este avión! ¡No lo entiende! ¡Mi padre! ¡No sabe lo que es capaz de hacerme! —Entonces, de pronto empezó a tirarse del pelo de forma espasmódica, como si estuviera luchando contra sí misma—. ¡Por favor, por favor, por favor!
La combinación de las lágrimas con los perturbadores tirones de pelo y el hecho de que una chica claramente euroasiática hablase como si hubiera nacido en su pueblo, resolvió la situación. El guardia no solo la dejó pasar, sino que además la escoltó hasta el principio de la fila.
Después, nada más pasar el control de pasaportes, como si de una recompensa por su actuación ante el guardia de seguridad se tratase, a un hombre, que también iba corriendo hacia la puerta de embarque, se le cayó un billete de cincuenta euros.
Morgan le puso un pie encima antes de que nadie más lo viera. Tenía dos opciones: podía ser una buena samaritana, alcanzar al hombre y devolverle el billete… o podía quedárselo.
No fue una decisión muy complicada.
Con el billete en el bolsillo, apuró el paso para llegar a la puerta de embarque, pero entonces la suerte se volvió en su contra una vez más.
—Lo siento, fräulein —dijo la agente de embarque—, ha llegado con retraso y le hemos dado su asiento a alguien que estaba en la lista de espera. Esta tarde hay otro vuelo.
Seguía sin ser una opción. Pensó en echarse a llorar otra vez, pero, tras hacer una evaluación rápida, le quedó claro que la mujer ya había visto de todo y no iba a apiadarse. De hecho, seguro que su foto aparecía en el diccionario justo al lado de la palabra «schadenfreude». Cuanto más abatida se mostrase, más placer sentiría la azafata. Esta situación requería un enfoque diferente.
Morgan miró por encima del mostrador y vio la tarjeta de embarque que la mujer acababa de imprimir para el individuo que iba a quedarse con su asiento. Se fijó en el nombre:
—¿Quién es Jern van Vleck? —preguntó.
Los ojos de la azafata se posaron en un anciano, desolado y taciturno, sentado allí cerca.
Morgan sacó su pasaporte.
—Entiendo que no tiene más opción que embarcarme en el siguiente vuelo —dijo con voz resignada—, pero le estaré eternamente agradecida si decide pensárselo de nuevo.
Morgan metió el billete de cincuenta euros en el pasaporte y lo deslizó por el mostrador hacia la azafata de embarque.
Jern van Vleck no voló a Londres aquella mañana.
El vuelo duró menos de dos horas y le proporcionó algo de tiempo para pensar en cómo debía presentarse. Esas prácticas en concreto las había solicitado por impulso. Jamás pensó que tendrían en consideración la basura de ensayo que había enviado. Al fin y al cabo, sería más joven que la mayoría de los candidatos. Había empezado la universidad con quince años, se sacó dos carreras en un suspiro y ahora solo tenía diecinueve años.
Morgan se llevó toda una sorpresa cuando recibió una invitación para ir a la entrevista un mes antes de su graduación. La invitación no llegó por correo electrónico, sino por correo postal, y no se trataba de una entrevista virtual como las otras; querían que fuera en persona. A Inglaterra. En un vuelo pagado. Por ellos. Por el Consorcio Havilland.
Su página web era imprecisa y minimalista; solo aparecían un montón de causas filantrópicas. Morgan tenía un grado en Lingüística y otro en Marketing Internacional, así que no tenía ni idea de qué querían de ella, pero le gustaba su estilo: la elegante invitación dorada, el billete de avión gratis y la chocolatina que había llegado con ellos de forma inexplicable. El chocolate se había derretido en la oficina de correos, por supuesto, pero su presencia le parecía intrigante.
El problema era que la entrevista era el mismo día que la graduación. Tendría que elegir entre una cosa u otra. Tal y como lo veía Morgan, la ceremonia de graduación estaba pensada para los padres y para inflar el ego. Bien, pues a pesar de lo mucho que le había suplicado al guardia de seguridad por tener un padre abusivo, la verdad es que su padre estaba muerto y lo más probable es que su madre no asistiese, y ella ya tenía un ego lo bastante sano sin que la toga y el birrete lo inflasen más. La decisión había sido fácil.
No era fácil caminar en un traje espacial. Además de parecer y sentirse como una idiota, a Morgan le costaba encontrar el equilibrio e incluso dar un paso. Lo peor de todo era que el gran salón al que la habían llevado estaba lleno de objetos frágiles: porcelana china, figuritas de cristal y muebles con patas largas que encajarían de maravilla tras el cordón de terciopelo de un museo.
Y en medio de todo aquello había una mujer con pinta de ser igual de frágil que sus posesiones.
Estaba sentada en una silla de ruedas, con un tubo de plástico que salía serpenteando de una bombona de oxígeno e iba enganchado a sus fosas nasales con dos pequeñas cánulas.
—Siéntate, siéntate —dijo dame Glynis Havilland, la persona que daba nombre al Consorcio Havilland—. Espero que hayas tenido un viaje sin contratiempos. —Curvó los labios en una sonrisilla de lo más inquietante. Hablaba el mismo tipo de inglés que la mayoría de las élites de la sociedad, aunque también tenía un ligerísimo acento de Europa del Este.
Morgan sopesó si imitar su forma de hablar, pero al final se decidió por un acento típico de los alrededores que la hacía sonar como una londinense estándar de media clase.
—¿Está segura de que estos muebles son lo bastante robustos? Con este traje peso muchísimo.
—Supongo que estamos a punto de descubrirlo —respondió la anciana. Después levantó el bastón y empujó a Morgan en el pecho con él. La parte de arriba del traje pesaba tanto que la hizo perder el equilibrio y cayó sobre la silla antigua que tenía detrás.
La silla rechinó como lanzando una queja silenciosa, pero al final aguantó.
—¡Me alegro mucho de que hayas venido! —exclamó dame Havilland—. En un principio, se suponía que debías ponerte ese traje para protegerme, pero al final resulta que es para que tú estés segura. —La mujer dejó la afirmación suspendida en el aire un momento y luego procedió a explicarse—: A pesar de las extremas precauciones que he tomado, me he visto expuesta hace poco al corona real por culpa del descuido, presumiblemente a mala fe, de un miembro de mi equipo al que ya he despedido. Como ya sabrás, el periodo de incubación dura entre tres y seis días y yo ya estoy en el cuarto, lo que significa que cubrir el puesto de prácticas es prioritario y también es fundamental que no contagie a los candidatos.
—Siento oír eso —dijo Morgan—, pero todavía no sé cuál es el trabajo.
—Y no lo sabrás hasta que no esté preparada para decírtelo.
La mujer tosió varias veces. Era una tos seca. Podría haberla provocado la humedad de la estancia o podría tratarse de otra cosa. Morgan había oído que el polvo que había en la mayoría de las casas en realidad eran células de piel muerta, y un edificio palaciego como este debía de albergar siglos de células rondando por los pasillos como si fueran fantasmas shakespearianos.
—Por cierto, ¿te ha gustado el chocolate? —preguntó dame Havilland—. Por lo que sé, es el mejor del mundo. Puccini Bomboni suena italiano, pero es neerlandés.
Morgan no le contó que se había derretido.
—Es extraño enviar una chocolatina a una chica que vive en Suiza, la capital mundial del chocolate.
—Me pareció divertido —contestó la mujer—. Como si fuera un homenaje a Roald Dahl, cuya obra más infame sirvió de inspiración para mi programa de prácticas.
—Entonces ¿ahora es cuando salen enanitos de entre los muebles y se ponen a cantar?
La anciana soltó una risita.
—De haber tenido más tiempo, quizá lo habría organizado. A decir verdad, el señor Dahl era una persona bastante mezquina, pero si juzgásemos las obras por los pecados y el temperamento de sus creadores, el mundo se quedaría casi sin arte, literatura y música. —Después alzó un vaso lleno de algún licor que Morgan no podía compartir ni oler debido al traje—. ¡Por las almas torturadas! Sus vómitos forman las manchas de Rorschach más interesantes.
Morgan echó un vistazo a su alrededor y vio esculturas y cuadros que representaban almas de lo más torturadas. Eran obras taciturnas y evocadoras. El tipo de cosa con el que no te gustaría encontrarte de noche.
—He reducido la lista de candidatos a cinco finalistas —informó dame Havilland mientras posaba el vaso—, y luego me dispuse a probar cuál de ellos tenía el temple necesario para cumplir con mis estrictos requisitos. Sometí a todos a casi la misma prueba. Los primeros cuatro han suspendido.
—Entonces ¿he venido a hacer una prueba?
—Ya la has hecho. La prueba ha sido esta mañana, querida. —Dame Havilland volvió a esbozar aquella sonrisilla torcida de suficiencia—. Fui yo quien canceló los coches para obligarte a averiguar cómo llegar al aeropuerto a tiempo para coger el avión.
—Vale…
—Al llegar al aeropuerto, mi representante, llamémosle Slugworth, presenció la actuación estelar con la que conseguiste pasar el control de seguridad. También fue él quien dejó caer el billete de cincuenta euros, ese que, con muy buen juicio, decidiste quedarte en vez de devolverlo. Si se lo hubieras devuelto, jamás habrías subido al avión porque le di instrucciones a la agente de embarque de que solo te permitiese subir si la sobornabas con ese billete en concreto, que estaba marcado.
—Supongo que el anciano también estaba en el ajo.
—No, él solo era un hombre viejo y triste. Por lo que sé, supongo que seguirá esperando en el aeropuerto. —Entonces dame Havilland se rio alto y con ganas.
—Es usted una mujer muy rara —se atrevió a decir Morgan.
Dame Havilland no se sintió ofendida.
—Me gustan los juegos, sobre todo si los planeo yo. He pasado tanto tiempo entre maniobras estratégicas y reinventándome cuando la necesidad lo exigía que se podría decir que mi vida es una partida interminable.
Morgan todavía intentaba asimilar la compleja manipulación del aeropuerto. ¿Acaso su locura era metódica?
—Soy húngara por nacimiento —continuó dame Havilland—, luego británica y de la aristocracia por matrimonio. Aunque todos los que pertenecían a esa clase social me aborrecían. Pero resistí.
—¿Y su marido? —preguntó Morgan.
—Muerto. No tuve nada que ver con eso, la verdad es que me dejó viuda un ataque al corazón. Yo lo amaba, él murió y yo le lloré. Pero siempre supe que un corazón roto se cura. Con el tiempo, pude usar mi modesta fortuna para pagarles con la misma moneda a esos estirados pretenciosos que tanto me despreciaban. Porque no basta con tener éxito, también hay que empujarlos a la brea y ver cómo se hunden poco a poco, como los dinosaurios que son.
El veneno que soltaba la mujer por la boca hizo sonreír a Morgan. Y también le recordó a una de sus asignaturas: había una clase de matemáticas que impartía un profesor chapado a la antigua. Ajustaba de forma muy precisa sus calificaciones en base a la campana de Gauss. La mayor satisfacción que había obtenido Morgan en aquella asignatura había sido sacar un diez en el examen, alterando así el promedio y provocando que los alumnos que se encontraban cerca del extremo izquierdo de la curva suspendiesen. Eran alumnos que habrían aprobado si ella no hubiera modificado la curva para perjudicarlos. Le había encantado tener tanto poder.
—Pero ya hemos hablado mucho de mí —dijo dame Havilland mientras avanzaba en su silla—. Hablemos de ti: Morgan Willmon-Wu. Hablas cantonés, alemán, francés, español e inglés con fluidez. Nacida en Hong Kong, de madre anglosajona y padre chino. Se dieron cuenta muy pronto de que eras superdotada. —En ese momento agitó un dedo—. Aunque hay un pequeño detalle de tu vida que es incorrecto, querida: en realidad, tu padre no era tu padre.
—¿Cómo dice?
—Mi equipo de investigación es muy riguroso, te sorprendería la de cosas que se pueden descubrir en la dark web. En este caso, encontraron una prueba de ascendencia que se hizo tu padre cuando eras muy pequeña. Por lo visto, tu madre tuvo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo; no sabemos con quién.
De repente, a Morgan le entraron ganas de tirar a la mujer por la ventana de vitral, pero se controló. A lo mejor esto también era una prueba, pero dudaba que fuera mentira.
—¿Por qué me cuenta todo esto?
—Porque mereces saber por qué tu padre se volvió tan distante antes de morir y por qué tu madre se mudó contigo a Zúrich hace tantos años.
—Ya he oído bastante. —Morgan intentó levantarse, pero vio que la silla amenazaba con ceder bajo su peso si se movía otro milímetro más.
Dame Havilland se rio.
—Querida, es imposible salir hecha una furia con ese traje espacial. Esa ira más que justificada pierde toda credibilidad cuando necesitas que el servicio doméstico te quite esa cosa. Vayamos al quid de la cuestión de una vez. Probablemente, en los próximos días enferme de corona real y, con mi edad y la salud tan delicada que tengo, lo más seguro es que me mate. Aunque será mucho peor si sobrevivo.
Lo cierto es que la muerte de la vieja era un motivo de aliento para Morgan, pero mantuvo la boca cerrada y la escuchó.
—Imagino que habrás oído los rumores que circulan sobre los efectos que provoca la enfermedad a los que se recuperan. Según parece, esos rumores son ciertos. Lo que significa que, si sobrevivo, es posible que done mi propiedad y todo lo que poseo a mis empleados, a mi organización benéfica falsa o, Dios no lo quiera, al inútil de mi sobrino. Milagrosamente, abriré los ojos a las cosas sencillas de la vida, a la dicha de vivir, Tiny Tim volverá a cantar y Dios nos bendecirá a todos. —Su semblante duro dejaba claro que no era de ese tipo de persona tacaña—. Voy a ser muy clara: no quiero que se me recuerde por haber sido generosa con el prójimo. En este mundo nadie merece mi generosidad. Pero, para construir el legado que tengo en mente, necesito a alguien con más tiempo de vida del que yo dispongo ahora mismo…
»Por lo tanto, tenía que buscar a alguien joven. Alguien hastiado, egoísta, astuto y hábil. Alguien a quien pudiera confiarle todo lo que aprecio. Alguien capaz de tomar el relevo una vez que haya dejado este mundo o me transforme en una persona que no quiero ser.
De repente, el odio que Morgan sentía por aquella mujer le pareció algo pequeño e insignificante.
—¿Está diciendo lo que creo que está diciendo?
En ese momento, Glynis Havilland se levantó de su silla de ruedas y se alzó sobre unas piernas que no eran tan frágiles como aparentaban.
—Morgan Willmon-Wu, deseo entregarte todo lo que tengo. Porque confío en que sabrás qué hacer con ello. Y porque no tengo tiempo para encontrar a alguien mejor.
Morgan se sintió aturdida y empezó a preguntarse si tendría suficiente oxígeno dentro del traje.
—¿Aceptas mi oferta?
—Si acepto —dijo Morgan—, ¿qué quiere que haga?
Dame Havilland se acercó a Morgan renqueando, mirándola a los ojos a través del cristal del casco.
—Quiero que mi legado sea uno y solo uno —respondió—: quiero erradicar el corona real de la faz de la Tierra.
4
Vacaciones sin víctimas
—Estaba allí, en el banco, ¿qué querías que hiciera? ¿Dejar que alguien la robase?
Hoy, después de una noche horrible en la que no recuperaron su coche, la madre de Mariel decidió que el mundo le debía algo y le había cogido la cartera a un hombre de negocios.
—Solo la he tomado prestada —le dijo a Mariel—, ya la he devuelto y no he cogido ni un centavo… ¡Ni siquiera llegó a echarla en falta!
Sin embargo, lo que Gena sí había cogido era el número de la tarjeta, su fecha de caducidad y el código CVC.
—Mamá, ¡no puedes hacer esas cosas! Si ya te preocupa tener que ir a un albergue, ¡como sigas así vas a acabar en la cárcel!
Su madre ya lo había hecho antes; solo una vez, al menos que Mariel supiera. Aquella primera vez se lo hizo a una conocida, era su amiga y vecina. La mujer tenía una hija de la edad de Mariel, aunque no se llevaban bien, solo se soportaban. Lo único que tenían en común era que sus madres eran amigas. Más tarde, cuando el mundo de Mariel y Gena se vino abajo, su «amiga» les ofreció un guiso de simpatía y se lavó las manos. Tiempo después, cuando Mariel y su madre vivían en un motel destartalado, quedaron para comer y se notaba que tenían miedo de que se les fuera a pegar su pobreza.
Por supuesto, la mujer insistió en pagar la comida e hizo gala de ello. Entonces Gena fue al servicio, pero, en vez de ir al lavabo, interceptó al camarero, le dio su tarjeta de crédito (por aquel entonces aún tenían una) y pagó la comida de todas.
—No necesitamos la limosna de una santurrona.
Resultó que, al intercambiar las tarjetas, la madre de Mariel también había memorizado el número de la mujer, así que Gena estuvo pidiendo comida con ella durante semanas. Una comida a cambio de más de una docena.
Mariel debería haberla parado o al menos debería haberlo intentado, pero ella también estaba resentida con esa mujer y la remilgada de su hija. Las alitas de pollo y las hamburguesas hasta sabían mejor sabiendo que las estaban pagando ellas. Al fin y al cabo, era un delito sin víctimas, ¿no? Porque, cuando llegase el extracto de la tarjeta con todos esos cargos, la mujer pondría una reclamación y el banco cubriría los gastos.
Así que, en vez de ponerle fin, Mariel se convirtió en cómplice e iba a recoger los pedidos, ya que pedir a domicilio hubiera llevado al banco derechito a su habitación del motel.
—Un fraude no cuenta como fraude cuando no es más que venganza —había dicho su madre.
Pero vengarse de una amiga interesada no era lo mismo que robarle el número de la tarjeta a un completo desconocido.
—Tienes que deshacerte de ese número —insistió Mariel.
Su madre se dio unos golpecitos en la sien.
—No puedo, está aquí.
Qué exasperación. A su madre se le daban bien los números. Era una pena que nunca encontrase la forma de poner esa habilidad en práctica o al menos de darle un uso legítimo.
—¡Que lo recuerdes no significa que tengas que usarlo!
—Ya lo he hecho mientras estábamos en la biblioteca, pero te juro que solo lo voy a usar una vez.
Solían pasar el tiempo en bibliotecas, eran lugares en los que podías estar todo el día sin que te echasen. Mariel había visto a su madre usar uno de los ordenadores de allí y supuso que estaría publicando su opinión en las redes sociales, como de costumbre, pero esta vez se traía otra cosa entre manos.
Le acunó la cara a Mariel con la mano.
—Lo hice porque nos merecemos algo bueno en medio de todo esto, ¿no crees? Tú te lo mereces.
Mariel suspiró. Lo hecho hecho estaba.
—¿Y qué has comprado?
—Una noche en la que no tengamos que preocuparnos del Grinch, de la lluvia ni de ningún imbécil que coja nuestro dinero y se largue con él. —Gena sonrió—. Esta noche dormiremos en un Airbnb.
Las invitadas llegaron temprano, pero el portero tenía instrucciones de hacer esperar en el vestíbulo hasta las cuatro en punto a cualquier huésped que llegase con antelación.
Cuando por fin las dejaron subir al ascensor, Tiburón ya las estaba esperando. Eran unas huéspedes inesperadas, ya que habían reservado una estancia de una noche antes de que Rón pudiera suspender la cuenta, tal y como había ordenado su padre. Todas las reservas posteriores habían sido canceladas, pero esta pasó desapercibida y él se alegraba. Ahora que su vida iba a quedar suspendida de forma indefinida, estaba decidido a disfrutar de esta última interacción en persona, antes de que todo pasase a ser caras en una pantalla.
En cuanto llegaron, Rón se dio cuenta de que aquella mujer y su hija no eran las típicas turistas que solían hacer una reserva. Tenían un olor muy intenso. Una persona más crítica diría que apestaban. Además, también era evidente que estaban agotadas, como si las hubiera atrapado la resaca de un mar implacable.
Tanto la chica como su madre eran rubias, pero era obvio que no se cuidaban o que no habían podido hacerlo. La madre empezaba a tener canas antes de tiempo.