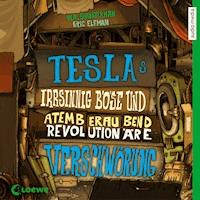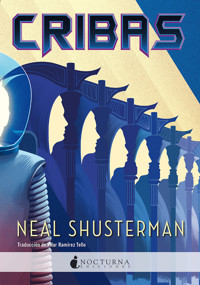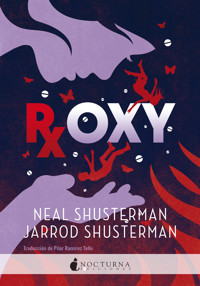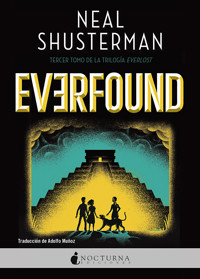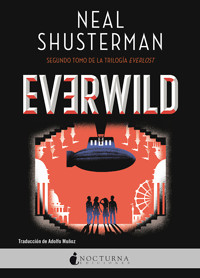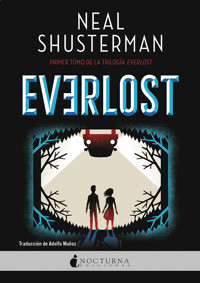8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El arco de la Guadaña
- Sprache: Spanisch
Antes, las personas morían por causas naturales. Existían asesinos invisibles llamados enfermedades, el envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar. Ahora, todo eso ha quedado atrás y sólo perdura una verdad muy simple: la gente tiene que morir. Y esa es la tarea de los segadores. Porque en un futuro donde la humanidad controla la muerte, ¿quién decide cuándo y cómo sembrarla? Citra y Rowan acaban de ser seleccionados como aprendices de segadores. ¿Su objetivo? Superar las pruebas de su mentor, sean las que sean. Aunque en el proceso renuncien a todo lo que les hace humanos. "No cabe duda de que esta impactante historia va a hacer reflexionar mucho a los lectores". Publishers Weekly "Shusterman ha creado un mundo fascinante que atrae a los lectores y luego ya no les deja salir (…). Una lectura verdaderamente asombrosa y absorbente que abre las puertas con un ritmo vertiginoso a una fantástica trilogía de ciencia ficción". School Library Journal "Un amor prohibido, matanzas, reflexiones filosóficas geniales y una sociedad futurista muy bien desarrollada". BCCB "En vez de indagar en qué hace que los seres humanos sean monstruosos, Siega trata sobre lo que ocurre con los seres humanos cuando no hay monstruos. Cuando nuestros límites no superan su conocimiento, cuando la comodidad es más accesible que el esfuerzo, cuando nuestra naturaleza humana no se consume, sino que poco a poco se vuelve irrelevante, ¿en qué nos convertimos? Los lectores encontrarán muchas de estas cuestiones en estas páginas". Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Título original: Scythe
Spanish language copyright © 2017 by Nocturna Ediciones
Text copyright © 2016 by Neal Shusterman
Published by arrangement with Simon & Schuster Books For Young Readers, An imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
© de la obra: Neal Shusterman, 2016
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2017
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna Ediciones: marzo de 2018
Edición Digital: Elena Sanz Matilla
ISBN: 978-84-16858-49-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para Olga (Ludovika) Nedtvedt, amiga y admiradora lejana
SIEGA
PRIMERA PARTE
Túnica y anillo
Por ley, debemos llevar un registro de los inocentes a los que matamos.
Y, tal como yo lo veo, todos son inocentes, incluso los culpables. Todos somos culpables de algo y todos seguimos atesorando algún recuerdo de nuestra inocencia infantil, por muchas capas de vida que lo envuelvan. La humanidad es inocente; la humanidad es culpable, y ambos estados son indiscutiblemente ciertos.
Por ley, debemos llevar un registro.
Comienza el primer día de noviciado, aunque el término oficial no es matar. No es correcto llamarlo así por cuestiones morales. Es y siempre ha sido cribar, verbo que se remonta a tiempos pretéritos, cuando los campesinos separaban el grano de la paja y los pobres recogían lo que se quedaba atrás. Fue el inicio de la beneficencia. El trabajo de los segadores es el mismo. En cuanto los niños son lo bastante mayores, se les cuenta que proporcionamos un servicio crucial para la sociedad. Nuestra labor es lo más parecido a una misión sagrada que conoce el mundo moderno.
Quizá por eso la ley nos exija llevar un registro, un diario público en el que quede constancia de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos para los que nunca morirán y para los que todavía no han nacido. Se nos enseña a anotar no sólo nuestros actos, sino también nuestros sentimientos, porque debe saberse que los tenemos: remordimientos, arrepentimiento, una tristeza imposible de soportar. Porque si no sintiéramos esas cosas, ¿qué clase de monstruos seríamos?
Del diario de criba de la H. S. Curie
1
Y el sol no se oscureció
El segador llegó a última hora de la tarde de un frío día de noviembre. Citra estaba sentada a la mesa del comedor, devanándose los sesos con un problema de álgebra de los difíciles, cambiando de sitio las variables, incapaz de resolver ni la equis ni la i griega, cuando una variable nueva y mucho más perniciosa entró en la ecuación de su vida.
Era habitual que el piso de los Terranova recibiera visitas, así que, cuando sonó el timbre, no hubo malos presagios: no se oscureció el sol ni se auguró la llegada de la muerte a su puerta. Puede que el universo debiera haberse dignado a proporcionar tal advertencia, pero los segadores eran tan poco sobrenaturales como los recaudadores de impuestos dentro del funcionamiento del mundo: aparecían, realizaban su desagradable trabajo y se marchaban.
Su madre fue la que abrió. Citra no veía al visitante, ya que al principio quedaba oculto por la puerta. Sí que vio a su madre allí, de pie, de repente inmóvil, como si se le hubiera solidificado la sangre en las venas. Como si, de inclinarse, fuera a caer al suelo y romperse en mil pedazos.
—¿Me permite entrar, señora Terranova?
El tono de voz del visitante lo traicionó: resonante e inevitable, como el monótono tañido de una campana de hierro, confiada en que su repicar es capaz de alcanzar a todos los que debe. Antes incluso de verlo, Citra supo que se trataba de un segador. «¡Dios mío! ¡Un segador ha venido a nuestra casa!».
—Sí, sí, claro, entre. —La mujer se apartó para dejarle entrar…, como si ella fuera la visita y no al revés.
El recién llegado cruzó el umbral; sus flexibles zapatos, que eran casi como zapatillas de andar por casa, no hacían ruido sobre el parqué. Su túnica de varias capas era de suave lino color marfil y, a pesar de ser tan larga que barría el suelo con ella, no se le distinguía ni una mancha por ninguna parte. Citra sabía que los segadores podían elegir el color de su atuendo; cualquiera menos el negro, que se consideraba poco adecuado para su trabajo. El negro era la ausencia de luz, y los segadores defendían lo contrario: luminosos e iluminados, se consideraban lo mejor de la humanidad…, y por eso se los elegía para el trabajo.
Algunos lucían colores más vivos; otros, más apagados. Eran como las exquisitas togas vaporosas de los ángeles del Renacimiento, a la vez pesadas y más ligeras que el aire. Gracias al estilo único de las túnicas de los segadores, al margen de su tela y su color, no costaba identificarlos en público, de modo que resultaba sencillo evitarlos, si eso era lo que se deseaba. También había gente que se sentía atraída por ellos.
El color de la túnica a menudo decía mucho sobre la personalidad de un segador. La túnica marfileña de este en concreto era agradable y lo bastante alejada del blanco puro para que su luminosidad no molestara al espectador. Sin embargo, nada de eso cambiaba el hecho de quién era ni de lo que era.
El hombre se quitó la capucha para dejar al descubierto su pelo, que era gris y corto, una cara con las mejillas coloradas por culpa del frío y unos ojos oscuros que casi parecían armas en sí mismos. Citra se levantó. No por respeto, sino por miedo. Por la sorpresa. Intentaba no hiperventilar. Intentaba evitar que las rodillas se le doblasen, puesto que la estaban traicionando y le temblaban, así que tensó los músculos y obligó a sus piernas a mantenerse firmes. Fuera cual fuera el propósito del segador, no la vería derrumbarse.
—Puede cerrar la puerta —le dijo a la madre de Citra.
A pesar de que la chica era consciente de lo difícil que le resultaba, esta lo hizo: un segador en el pasillo de entrada todavía podía dar media vuelta si la puerta estaba abierta; si se cerraba del todo, pasaba a encontrarse de verdad dentro de tu casa y no había marcha atrás.
Miró a su alrededor y localizó a Citra de inmediato. Le dedicó una sonrisa.
—Hola, Citra —la saludó.
El hecho de que conociera su nombre la dejó tan helada como a su madre aquella súbita aparición.
—No seas grosera —le reprochó la mujer demasiado deprisa—. Saluda a nuestro invitado.
—Buenos días, su señoría.
—Hola —intervino su hermano pequeño, Ben, que acababa de salir por la puerta de su dormitorio tras oír el profundo tañido de la voz del segador.
Ben apenas fue capaz de graznar esa única palabra antes de mirar a Citra y después a su madre, pensando lo mismo que estaban pensando todos: «¿A por quién ha venido? ¿A por mí? ¿O seré el que quede para lamentar la pérdida?».
—He olido algo muy apetecible desde el pasillo —continuó el segador mientras inhalaba el aroma—. Ahora veo que acerté al pensar que procedía de este piso.
—Acabo de preparar ziti, su señoría. Nada especial.
Hasta aquel momento, Citra desconocía que su madre pudiera ser tan apocada.
—Eso está bien, porque no necesito nada especial —respondió él. Después se sentó en el sofá a aguardar pacientemente la cena.
¿Era demasiado esperar que el hombre hubiera acudido hasta allí para comer y nada más? Al fin y al cabo, los segadores tenían que comer en algún sitio. La costumbre era que los restaurantes no les cobraran, pero eso no significaba que una comida casera no les atrajera más. Se rumoreaba que algunos obligaban a sus víctimas a prepararles una comida antes de cribarlas. ¿Eso era lo que pasaba?
Fueran cuales fueran sus intenciones, se las guardó para sí, por lo que no les quedó más remedio que darle lo que quería. Citra se preguntó si perdonaría una vida si la comida era de su gusto. Con razón la gente se deshacía en esfuerzos por agradarlos: la esperanza bajo la sombra del miedo es el incentivo más poderoso.
La madre de Citra le llevó algo de beber, tal como él le pidió, y después se concentró en asegurarse de que la cena de aquella noche fuese la mejor que había servido nunca. La cocina no era su especialidad. Lo normal era que llegara a casa del trabajo y preparase algo rápido para todos. No obstante, esa noche era posible que sus vidas dependieran de sus cuestionables habilidades culinarias. ¿Y su padre? ¿Regresaría a casa a tiempo o tendría lugar la criba de su familia en su ausencia?
Por muy aterrada que estuviera Citra, no deseaba dejar al segador a solas con sus pensamientos, así que se quedó con él en la sala de estar. Ben, cuya fascinación por el hombre era tan evidente como su miedo, se sentó a su lado.
El hombre se presentó, por fin, como el honorable segador Faraday.
—Ah…, pues… una vez escribí un trabajo para clase sobre Faraday —comentó Ben, y la voz sólo se le quebró un instante—. Ha elegido el nombre de un científico muy chulo.
El segador Faraday sonrió.
—Me gusta pensar que escogí un histórico patrono apropiado. Como muchos científicos, a Michael Faraday no se le apreció lo suficiente en vida y, sin embargo, nuestro mundo no sería como es sin él.
—Creo que lo tengo en mi colección de cartas de segadores —siguió diciendo Ben—. Tengo a casi todos los segadores de Midmérica… Aunque parecía más joven en la foto.
El hombre aparentaba unos sesenta años y, a pesar de tener el pelo gris, su perilla todavía estaba salpicada de negro. Era poco habitual que una persona decidiera llegar a esa edad antes de reconfigurarse a una edad menor. Citra se preguntó cuántos años tendría realmente. ¿Desde cuándo se encargaba de quitar vidas?
—¿Su aspecto refleja su edad real o está en el límite por decisión propia? —inquirió Citra.
—¡Citra! —exclamó su madre, a punto de dejar caer la bandeja que acababa de sacar del horno—. ¿Qué clase de pregunta es esa?
—Me gustan las preguntas directas —repuso el segador—; demuestran un espíritu sincero, así que te daré una respuesta sincera: reconozco que he reiniciado el contador cuatro veces. Mi edad natural ronda los ciento ochenta años, aunque he olvidado el número exacto. En los últimos tiempos he elegido esta apariencia venerable porque he descubierto que aquellos a los que cribo encuentran consuelo en ella. —Entonces se rió—. Me toman por alguien sabio.
—¿Por eso está aquí? —le soltó Ben—. ¿Para cribar a alguno de nosotros?
Faraday esbozó una sonrisa indescifrable.
—Estoy aquí para cenar.
El padre de Citra llegó cuando estaban a punto de servir la cena. Su madre, al parecer, le había informado sobre la situación y estaba mucho más preparado emocionalmente que los demás. En cuanto entró, fue derecho al segador para estrecharle la mano y fingió más jovialidad y afabilidad de las que debía de sentir.
La cena fue incómoda; casi toda se desarrolló en silencio, con algún que otro comentario de Faraday: «Tienen un hogar encantador», «¡qué buena está la limonada!», «¡diría que son los mejores ziti que he probado en Midmérica!». Aunque no hacía más que elogiarlos, las columnas vertebrales de todos los presentes sufrían un estremecimiento sísmico cada vez que hablaba.
—No lo he visto nunca por el barrio —dijo al fin el padre de Citra.
—Imagino que no. No soy una figura pública, como les gusta a otros segadores. Algunos prefieren los focos, pero para hacer el trabajo bien de verdad se requiere cierto anonimato.
—¿Para hacerlo bien? —repitió la chica; la mera idea le enfurecía—. ¿Es que hay una forma correcta de cribar?
—Bueno, sin duda hay formas incorrectas —respondió él sin añadir nada más. Se limitó a seguir comiendo sus ziti. Cuando la comida tocaba a su fin, dijo—: Cuéntenme más sobre ustedes.
No era una pregunta ni una petición; sólo cabía interpretarla como una orden. Citra ni siquiera estaba segura de si formaba parte de su baile de la muerte o si estaría interesado de verdad. Conocía sus nombres antes de entrar en el piso, así que era probable que ya supiera todo lo que pudieran contarle. Entonces, ¿por qué preguntaba?
—Yo trabajo en investigación histórica —dijo su padre.
—Yo soy ingeniera de síntesis.
El segador arqueó las cejas.
—Y, aun así, ha preparado la comida de cero.
—Todo a partir de ingredientes sintetizados —contestó ella, y apoyó el tenedor en el plato.
—Sí, pero, si ya podemos sintetizar lo que queramos, ¿por qué seguimos necesitando ingenieros de síntesis?
Citra casi veía cómo la sangre abandonaba el rostro de su madre y la dejaba pálida. Fue su padre el que se alzó para defender la existencia de su esposa:
—Siempre hay margen para la mejora.
—Sí… ¡Y el trabajo de papá también es importante! —exclamó Ben.
—¿Cuál? ¿La investigación histórica? —El segador agitó el tenedor para descartar aquella idea—. El pasado nunca cambia… Y, por lo que veo, tampoco el futuro.
Pese a la perplejidad y la inquietud de sus padres y su hermano ante el comentario, Citra comprendió a qué se refería: el crecimiento de la civilización había llegado a término. Todo el mundo lo sabía. En lo concerniente a la carrera humana, no quedaba nada más que aprender, nada que descifrar sobre nuestra propia existencia. Lo que significaba que no había ninguna persona más importante que otra. De hecho, si se veía la situación en su conjunto, todo el mundo era igual de inútil. Eso era lo que estaba diciendo, y Citra estaba furiosa porque, en cierto modo, sabía que tenía razón.
La chica era famosa por su genio. A menudo aparecía antes que la razón y no se iba hasta que el daño estaba hecho. Esa noche no sería una excepción:
—¿Por qué hace esto? Si está aquí para acabar con uno de nosotros, ¡hágalo de una vez y deje de torturarnos!
Su madre ahogó un grito y su padre echó la silla atrás como si estuviera dispuesto a levantarse y sacarla a la fuerza de la habitación.
—Citra, ¿qué estás haciendo? —La voz de su madre había empezado a temblar—. ¡Debes mostrar respeto!
—¡No! Está aquí y va a hacerlo, así que dejad que lo haga de una vez. Seguro que ya lo tiene decidido; he oído que los segadores van con la decisión tomada antes de entrar en una casa, ¿verdad?
Faraday no parecía perturbado por su exabrupto.
—Algunos sí, otros no —respondió con amabilidad—. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas.
Ben ya estaba llorando. Su padre lo rodeó con un brazo, pero el chico estaba desconsolado.
—Sí, los segadores debemos cribar —añadió Faraday—, aunque también debemos comer, dormir y mantener conversaciones sencillas.
Citra le quitó el plato vacío.
—Bueno, pues ya ha comido, así que puede marcharse.
Entonces, su padre se acercó al visitante y se hincó de rodillas. ¡Su padre estaba arrodillado ante aquel hombre!
—Por favor, su señoría, perdónela. Asumo plena responsabilidad por sus acciones.
El segador se levantó.
—No es necesario disculparse. Resulta estimulante encontrar a alguien dispuesto a retarte. Ni se imagina lo tediosa que puede llegar a ser mi labor; los comportamientos obsequiosos, la zalamería, el interminable desfile de aduladores… Un bofetón en la cara me fortalece. Me recuerda que soy humano.
Luego se metió en la cocina y agarró el cuchillo más grande y afilado que encontró. Se puso a dar tajos en el aire para adaptarse a él.
Los gemidos de Ben se intensificaron, así como la fuerza con que lo sujetaba su padre. El segador se aproximó a su madre. Citra estaba dispuesta a lanzarse delante de ella para bloquear la hoja, pero, en vez de asestar una puñalada, el hombre alargó la otra mano.
—Béseme el anillo.
Nadie se lo esperaba, y menos Citra.
La mujer se quedó mirándolo mientras sacudía la cabeza, incapaz de creérselo.
—¿Me…, me concede la inmunidad?
—Por su amabilidad y por la comida que me ha servido, le concedo un año de inmunidad a la criba. Ningún segador la tocará.
Sin embargo, ella vaciló.
—Prefiero que se la conceda a mis hijos.
El segador no apartó el anillo. Era un diamante del tamaño de su nudillo con un núcleo oscuro. El mismo anillo que lucían todos los de su oficio.
—Se la ofrezco a usted, no a ellos.
—Pero…
—¡Jenny, hazlo de una vez! —la urgió su marido.
Así que lo hizo: se arrodilló, besó el anillo y este leyó su ADN y lo transmitió a la base de datos de inmunidad de la Guadaña. En menos de un segundo, el mundo supo que Jenny Terranova estaba a salvo de la criba durante los próximos doce meses. El hombre observó el anillo, que ahora emitía un tenue brillo rojo para indicar que la persona que tenía delante era inmune. Sonrió, satisfecho.
Y, por fin, les contó la verdad:
—He venido a cribar a su vecina, Bridget Chadwell —les informó el segador Faraday—, pero no estaba todavía en casa y me entró hambre. —Tocó con amabilidad la cabeza de Ben, como si le diera su bendición. Eso pareció calmarlo. Después, se acercó a la puerta, todavía con el cuchillo en la mano, sin dejar lugar a dudas sobre el método que usaría con su vecina. Sin embargo, antes de marcharse, se volvió hacia Citra—. Ves a través de las fachadas del mundo, Citra Terranova. Serías una buena segadora.
—Ni quiero ni querré serlo —repuso ella, retrocediendo.
—Ese es el primer requisito.
Y se fue a matar a la vecina.
Aquella noche no hablaron del asunto. Nadie tocó el tema de las cribas, como si mencionarlo pudiera provocar su advenimiento. No se oyó ningún sonido procedente del piso de al lado, ni gritos ni gemidos de súplica… O puede que el televisor de los Terranova estuviera demasiado alto para oírlos. Fue lo primero que hizo el padre de Citra en cuando se marchó el segador: encender la tele y poner el volumen al máximo para ahogar los ruidos de la criba que tenía lugar al otro lado de la pared. Aun así, no fue necesario, puesto que, realizara su tarea como la realizara, el segador la había completado en silencio. La chica se esforzaba por oír algo, lo que fuera. Tanto Ben como ella se habían descubierto poseedores de una curiosidad morbosa que, en secreto, los avergonzaba a ambos.
Una hora después, el honorable segador Faraday regresó a su piso. Citra abrió la puerta. La túnica de color marfil no tenía ni una salpicadura de sangre. Puede que llevara consigo una de repuesto. Puede que hubiera usado la lavadora de la vecina después de la criba. El cuchillo también estaba limpio, y se lo devolvió.
—No lo queremos —le dijo ella, bastante segura de que podía hablar por sus padres en aquel tema—. No volveremos a usarlo.
—Pero debéis usarlo —insistió él—. Os servirá de recordatorio.
—¿Recordatorio de qué?
—De que la Guadaña no es más que el instrumento de la muerte, pues son vuestras manos las que nos blanden. Las tuyas y las de tus padres y las de todos los demás habitantes de este mundo. —Luego le colocó el cuchillo en las manos con suma delicadeza—. Todos somos cómplices. Debéis compartir la responsabilidad.
Quizás estuviera en lo cierto, pero, tras su partida, Citra lo tiró a la basura.
Es lo más difícil que se le puede pedir a una persona. Y saber que es por el bien común no lo hace más sencillo. Antaño, la gente moría por causas naturales. La edad era una aflicción terminal, no un estado temporal. Existían asesinos invisibles llamados enfermedades que destrozaban el cuerpo. El envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar. Los aviones se desplomaban del cielo. Los coches se estrellaban, aunque parezca increíble. Había dolor, miseria y desesperación. A la mayoría de nosotros nos cuesta imaginar un mundo tan inseguro, con tantos peligros ocultos e inesperados al acecho en cada esquina. Todo eso ha quedado atrás y ahora sólo perdura una verdad muy simple: la gente tiene que morir.
No es como si pudiésemos irnos a otra parte; los desastres en las colonias de la Luna y de Marte nos lo han demostrado. Nos queda un único mundo muy limitado y, aunque hayamos derrotado a la muerte de una forma tan absoluta como a la polio, la gente tiene que morir. El final de la vida humana solía estar en manos de la naturaleza, pero se lo hemos robado. Ahora tenemos el monopolio de la muerte. Somos su único distribuidor.
Entiendo por qué existen los segadores y lo importante y necesario que es su trabajo…, pero a menudo me pregunto por qué tuvieron que elegirme a mí. Y, si existe un mundo eterno después de este, ¿qué destino le espera a un segador de vidas?
—Del diario de criba de la H. S. Curie
2
0,303%
Tyger Salazar se había lanzado desde una ventana de la planta treinta y nueve y había dejado un estropicio horrible en la plaza de mármol de abajo. Sus propios padres estaban tan enfadados con él que no fueron a verlo. Sin embargo, Rowan sí. Rowan Damisch era esa clase de amigo.
Se sentó junto a la cama de Tyger en el centro de reanimación y esperó a que se despertara de la curación acelerada. A Rowan no le importaba. El centro de reanimación era un lugar tranquilo y pacífico, un agradable descanso del descontrol de su hogar, que llevaba un tiempo lleno de más parientes de los que cualquier ser humano podía soportar. Primos, primos segundos, hermanos, hermanastros… Y, encima, su abuela había regresado a casa tras reiniciar el contador por tercera vez, con un nuevo marido y un bebé en el horno. «Vas a tener otra tía, Rowan —le había anunciado—. ¿No es maravilloso?».
Todo aquello cabreaba sobremanera a su madre… porque, esta vez, la abuela se había reconfigurado para tener veinticinco años, lo que le hacía diez más joven que su hija. De modo que esta se sentía presionada para reiniciar también el contador, aunque sólo fuera para que no la dejara atrás. El abuelo era más sensato: estaba de viaje en Euroescandia, donde se dedicaba a encandilar a las damas sin que su edad descendiera de unos treinta y ocho años muy respetables.
Rowan, a sus dieciséis, había decidido que experimentaría el pelo gris antes de reiniciarse por primera vez; e incluso entonces no se reconfiguraría hasta el punto de resultar embarazoso. Alguna gente regresaba a los veintiún años, que era el máximo al que llegaba la terapia genética. No obstante, se rumoreaba que estaban estudiando el modo de reconfigurar a la gente para devolverla a la adolescencia, lo que al chico le resultaba ridículo: ¿quién en su sano juicio querría ser adolescente más de una vez?
Cuando giró la vista hacia su amigo, Tyger tenía los ojos abiertos y examinaba a Rowan.
—Hola.
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Tyger.
—Cuatro días.
El chico alzó el puño en señal de triunfo.
—¡Sí! ¡Un nuevo récord!
Se examinó las manos, como si evaluara los daños. Por supuesto, no había ningún daño, porque uno no se despertaba de la curación acelerada hasta que no quedaba nada que curar.
—¿Crees que fue por saltar desde una planta tan alta o por la plaza de mármol?
—Probablemente por el mármol —respondió Rowan—. Cuando alcanzas la velocidad límite, da igual lo alto que estuvieras al saltar.
—¿Lo rompí? ¿Han tenido que reparar el mármol?
—No lo sé, Tyger. Tío, déjalo ya.
Tyger se recostó sobre la almohada, muy satisfecho de sí mismo.
—¡Ha sido el mejor despachurramiento del mundo!
Rowan descubrió que tenía paciencia para esperar a que su amigo se despertase, pero no para soportarlo cuando recuperaba la consciencia.
—Pero ¿por qué lo haces? A mí me parece una absoluta pérdida de tiempo.
—Me gusta lo que se siente al caer —respondió Tyger, y se encogió de hombros—. Además, tengo que recordarles a mis padres que existe la lechuga.
Eso le arrancó unas risitas a Rowan, que era el que había acuñado el término «chico lechuga» para describirlos. Ambos habían nacido emparedados en medio de unas familias enormes y no eran los favoritos de sus padres ni de lejos. «Tengo un par de hermanos que son la carne del sándwich, unas cuantas hermanas que son el queso y el tomate, así que supongo que yo soy la lechuga». La idea cuajó y Rowan fundó un club llamado Las Lechugas Iceberg que podía presumir de contar con casi doce miembros, aunque Tyger a menudo bromeaba con desafiar el statu quo e iniciar la revuelta de las lechugas romanas.
Tyger había empezado a despachurrarse hacía unos cuantos meses. Rowan lo probó en una ocasión y le pareció un incordio monumental. Acabó retrasándose con el trabajo de todas las asignaturas y sus padres le impusieron todo tipo de castigos… que después olvidaron llevar a cabo; era una de las ventajas de ser la lechuga. Aun así, la emoción de la caída no compensaba el coste. Su amigo, en cambio, se había convertido en un adicto al despachurramiento.
—Tienes que buscarte otro hobby, tío —le dijo Rowan—. Sé que la primera reanimación es gratis, pero las demás les tienen que estar costando una fortuna a tus padres.
—Sí… Y por una vez tienen que gastarse el dinero en mí.
—¿No preferirías que te compraran un coche?
—La reanimación es obligatoria. Un coche es opcional. Si no se ven obligados a gastar, no lo harán.
Eso no se lo podía discutir. Él tampoco tenía coche y dudaba que sus padres le compraran uno. Como le habían explicado, los publicoches eran limpios, eficientes y se conducían solos. ¿Qué sentido tenía gastarse una importante cantidad de dinero en algo que no necesitaba? Mientras tanto, lo malgastaban en cualquier cosa menos en él.
—No somos más que hierbajos ricos en fibra —dijo Tyger—. Si no provocamos alguna molestia intestinal de vez en cuando, nadie se entera de que estamos aquí.
A la mañana siguiente, Rowan se enfrentó cara a cara con un segador. Que uno de ellos anduviera por el barrio no era inaudito; era inevitable tropezarse con alguno…, aunque no solían aparecer por los institutos.
El encuentro fue culpa suya. La puntualidad no era su fuerte, y menos ahora que se esperaba que acompañase a sus hermanos y hermanastros menores a su colegio antes de meterse en un publicoche y correr al suyo. Acababa de llegar y se dirigía a la ventanilla de asistencia cuando el segador dobló la esquina, con su impoluta túnica de color marfil flotando tras él.
Una vez, estando de excursión con su familia, el chico se alejó solo y se encontró con un puma. La opresión que sintió entonces en el pecho, al igual que la debilidad en la entrepierna, se repitieron al ver al segador. Lucha o huye, le decía su biología. Pero Rowan no hizo ninguna de las dos cosas. Con el puma, se enfrentó a su instinto y alzó los brazos con calma (tal como había leído que debía hacer) para parecer más grande. Funcionó: el animal salió corriendo y le ahorró un viaje al centro de reanimación local.
En aquel momento, ante la súbita perspectiva de tener delante a un segador, sintió el impulso de hacer lo mismo, como si levantar las manos por encima de la cabeza pudiera espantarlo. La idea le arrancó una carcajada involuntaria. Reírse de un segador no es lo más recomendable del mundo.
—¿Podrías indicarme cómo llegar a las oficinas centrales? —le preguntó el hombre.
Rowan consideró la posibilidad de señalarle el camino y marcharse en dirección contraria, pero decidió que eso era de cobardes.
—Yo también voy hacia allá. Lo llevaré.
El hombre agradecería la ayuda, y congraciarse con un segador no podía ser malo.
El chico iba primero. En el pasillo había otros chavales, alumnos que, como él, llegaban tarde a clase o tenían que realizar algún recado. Todos lo miraban boquiabiertos e intentaban fundirse con las paredes al verlo pasar con el segador. De algún modo, recorrer el sitio con él le daba menos miedo si había otros que cargaban con el temor en su lugar…, y no podía negar que era incluso emocionante abrirle camino, disfrutar del respeto que inspiraba. Llegaron al despacho y entonces asimiló la verdad: aquel hombre iba a cribar a uno de sus compañeros.
Todos los presentes se pusieron en pie en cuanto vieron al hombre de la túnica y él no perdió el tiempo:
—Por favor, que Kohl Whitlock acuda de inmediato al despacho.
—¿Kohl Whitlock? —repitió la secretaria.
El segador no respondió, puesto que sabía que la mujer lo había oído… y que simplemente no estaba dispuesta a creérselo.
—Sí, su señoría, ahora mismo.
Rowan conocía a Kohl. Bueno, todo el mundo conocía a Kohl Whitlock. Aunque sólo estaba en tercero, ya había conseguido ser el quarterback del instituto y los llevaba a ganar la liga por primera vez en su historia.
La voz de la secretaria temblaba sin control cuando llamó al alumno por megafonía. Al pronunciar su nombre se le formó un nudo en la garganta y tuvo que toser.
Y el segador esperó pacientemente a que apareciese Kohl.
Nada más lejos de las intenciones de Rowan que enfrentarse a un segador. Debería haberse acercado con sigilo a la ventanilla de asistencia, haber pedido su readmisión y haberse metido en clase. Sin embargo, como ocurrió con el puma, tenía que mantenerse firme. Aquel momento le cambiaría la vida.
—Va a cribar a nuestro quarterback estrella, espero que lo sepa.
El comportamiento del desconocido, tan cordial hacía un momento, se volvió glacial.
—No creo que sea asunto tuyo.
—Está en mi instituto. Supongo que eso lo convierte en asunto mío.
Entonces entró en acción su instinto de supervivencia, se acercó a la ventanilla (fuera del campo visual del segador) y entregó la nota falsa para disculpar su tardanza mientras mascullaba por lo bajo: «Estúpido, estúpido, estúpido». Qué suerte tenía de no haber nacido en una época en la que la muerte fuera algo natural, porque es probable que no hubiera llegado a la edad adulta.
Al volverse para salir de la oficina, advirtió que el hombre conducía a un desolado Kohl Whitlock al despacho del director. El director salió por voluntad propia de su despacho y contempló a su personal en busca de alguna explicación, pero sólo recibió miradas llorosas y meneos de cabeza.
Nadie pareció percatarse de que Rowan seguía allí. ¿A quién le importaba la lechuga cuando iban a devorar la ternera?
Se coló en el despacho del director, que lo descubrió justo a tiempo de ponerle una mano en el hombro.
—Hijo, será mejor que no entres.
Tenía razón, seguro que era lo mejor, pero pasó de todos modos y cerró la puerta tras él.
Frente al organizado escritorio había dos sillas. El segador estaba sentado en una y Kohl, en la otra, encorvado y sollozando. El hombre lanzó una mirada asesina a Rowan. «El puma», pensó el chico, salvo que este tenía la prerrogativa de acabar con una vida humana.
—Sus padres no están aquí —comentó Rowan—. Debería acompañarlo alguien.
—¿Sois parientes?
—¿Importa?
Entonces, Kohl levantó la cabeza.
—Por favor, no eche a Ronald —suplicó.
—Es Rowan.
La cara de horror de Kohl se desencajó aún más, como si ese error hubiera sellado de algún modo su destino.
—¡Lo sabía! ¡En serio! ¡Lo juro!
A pesar de su corpulencia y su bravuconería, no era más que un crío asustado. ¿En eso se convertían todos al llegar al final? Rowan supuso que era algo que sólo podría saber un segador.
—Pues coge una silla —señaló el hombre en lugar de obligarle a marcharse—. Ponte cómodo.
Mientras el chico rodeaba el escritorio para sacar la silla del director, se preguntó si estaría siendo irónico, sarcástico o si ni siquiera sabría que ponerse cómodo era imposible en su presencia.
—No puede hacerme esto —suplicó Kohl—. ¡Mis padres se van a morir de pena! ¡Se morirán!
—No, no morirán —lo corrigió el segador—. Seguirán adelante.
—¿No podría al menos concederle unos minutos para prepararse? —inquirió Rowan.
—¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo?
—¡Sólo pido un poco de compasión!
El hombre le lanzó otra mirada furiosa, aunque ahora era un poco distinta: no pretendía intimidarlo sin más, sino obtener algo. Estudiaba al chico.
—Llevo muchos años dedicado a esto —explicó—. Por experiencia, sé que una criba rápida e indolora es la mayor compasión que puedo demostrar.
—¡Pues dele una razón, por lo menos! ¡Dígale por qué tiene que ser él!
—¡Es aleatorio, Rowan! —exclamó Kohl—. ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Es una suerte de mierda!
Pero los ojos del segador indicaban lo contrario, así que siguió insistiendo:
—Hay algo más, ¿no?
El interpelado suspiró. No tenía por qué decir nada; al fin y al cabo, era un segador y estaba por encima de la ley en todos los sentidos. No le debía ninguna explicación a nadie, pero decidió ha-cerla:
—Si sacamos el envejecimiento de la ecuación, las estadísticas de la Era de la Mortalidad indican que el siete por ciento de las muertes estaban relacionadas con accidentes de tráfico. De ellas, el treinta y uno por ciento se debían al consumo de alcohol, y de ese treinta y uno por ciento, el catorce por ciento eran adolescentes. —Le lanzó a Rowan la pequeña calculadora que había sobre la mesa—. Calcúlalo tú mismo.
Rowan se tomó su tiempo para introducir los números; sabía que cada segundo que perdía era un segundo más de vida para Kohl.
—0,303% —dijo al fin.
—Lo que significa que, aproximadamente, tres de cada mil almas que cribe encajarán en ese perfil. Una cada trescientas treinta y tres. Tu amigo acaba de recibir un coche nuevo y en su historial consta que a menudo bebe en exceso. Por lo tanto, de los adolescentes que encajan en el perfil, lo he elegido al azar.
Kohl ocultó la cabeza entre las manos; su llanto se intensificó.
—¡Pero qué idiota he sido! —exclamó mientras se apretaba los ojos con las palmas como si intentara hundírselos en el cráneo.
—Bien, dime: ¿consideras que esta explicación le facilitará la criba o que ha empeorado su sufrimiento? —le preguntó a Rowan con mucha calma.
Este se encogió un poco en su silla.
—Ya basta, ha llegado el momento —anunció el hombre.
Entonces se sacó de uno de los bolsillos de la túnica una palita diseñada para encajarle en la mano. El dorso era de tela y la palma, metálica.
—Kohl, he elegido para ti una descarga eléctrica que te producirá un paro cardiaco. La muerte será rápida, indolora y mucho menos brutal que el accidente que habrías sufrido en la Era de la Mortalidad.
De repente, Kohl alargó el brazo para agarrar con fuerza la de Rowan. El chico se lo permitió. No era pariente suyo, ni siquiera había sido su amigo hasta aquel momento…, pero ¿cómo era el dicho?: «La muerte nos convierte a todos en hermanos». Rowan se preguntó si, en ese caso, un mundo sin muerte los convertiría a todos en desconocidos. Apretó la mano de Kohl con la promesa muda de que no lo soltaría.
—¿Quieres que les diga algo a los demás? —preguntó.
—Un millón de cosas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna.
Rowan decidió que se inventaría las últimas palabras del chico y se las transmitiría a sus seres queridos. Y serían bonitas. Palabras reconfortantes. Averiguaría el modo de encontrarle sentido a lo que no lo tenía.
—Me temo que tendrás que soltarlo para el procedimiento.
—No —contestó Rowan.
—La descarga podría pararte el corazón a ti también.
—¿Y? Me revivirán. —Después añadió—: A no ser que decida cribarme a mí también. —Era consciente de que acababa de retar al hombre a matarlo, aunque, pese al riesgo, se alegraba de haberlo hecho.
—Muy bien.
Y sin esperar ni un segundo más, acercó la pala al pecho de Kohl.
Rowan lo vio todo blanco y después negro. Las convulsiones le estremecieron el cuerpo, salió volando hacia atrás y se golpeó contra la pared. Quizá fuera indoloro para Kohl, pero no para él. Dolía. Dolía más que nada que hubiera sentido antes (dolía más de lo que se suponía que debía sentir una persona), aunque sólo hasta que los microscópicos nanobots analgésicos que le circulaban por la sangre liberaron sus opiáceos. Al hacerle efecto, el dolor menguó y, cuando se le aclaró la vista, distinguió a Kohl desplomado en la silla y al segador que se acercaba para cerrarle los ojos, ya ciegos. La criba había concluido. Kohl Whitlock estaba muerto.
El segador se puso de pie y le ofreció una mano a Rowan, pero el chico no la aceptó. Se levantó del suelo por sus propios medios.
—Gracias por permitirme quedarme —dijo, aunque no sentía ni una pizca de gratitud.
El segador lo contempló un segundo más de la cuenta y contestó:
—Te mantuviste firme por un muchacho al que apenas conocías. Lo consolaste antes de morir y soportaste el dolor de la descarga. Has sido testigo a pesar de que nadie te lo pidió.
—Hice lo que habría hecho cualquiera —repuso, encogiéndose de hombros.
—¿Acaso se ofreció alguien más? —preguntó el segador—. ¿El director? ¿El personal de la oficina? ¿Alguno entre el puñado de alumnos con los que nos cruzamos por el pasillo?
—No… —tuvo que reconocer—. De todos modos, ¿qué más da que lo hiciera? No por ello está menos muerto. Y ya sabe lo que dicen de las buenas intenciones.
El hombre asintió y bajó la mirada hacia el gran anillo que lucía en el dedo.
—Supongo que ahora me pedirás inmunidad.
—No quiero nada de usted.
—Me parece justo. —El segador se giró para marcharse, aunque vaciló antes de abrir la puerta—. Te advierto que nadie más que yo te dedicará una palabra amable por lo que has hecho hoy. Sin embargo, recuerda que el infierno no es lo único que está lleno de buenas intenciones. Hay muchos sitios más.
La bofetada fue tan estremecedora como la descarga eléctrica… o incluso más, dado que Rowan no se la esperaba. Llegó justo antes de comer, mientras estaba frente a su taquilla, y conectó con tanta fuerza con su mejilla que lo estrelló contra la fila de armarios metálicos, que resonó como un tambor de acero.
—¡Estuviste presente y no hiciste nada para impedirlo! —gritó Marah Pavlik con ojos llameantes, entre la pena y la indignación. Parecía dispuesta a meterle las largas uñas por la nariz para sacarle el cerebro—. ¡Lo dejaste morir!
Marah y Kohl habían sido novios durante más de un año. Al igual que Kohl, era una chica muy popular de tercer curso y, como tal, evitaba conscientemente cualquier interacción con la basura de segundo, como él. No obstante, las circunstancias eran especiales.
—No fue así —consiguió decir el chico antes de que lo golpeara de nuevo.
En esta ocasión consiguió desviarle la mano y Marah se rompió una uña, aunque poco le importó. Al parecer, la criba de Kohl le había dado algo de perspectiva.
—¡Fue justo así! ¡Entraste en el despacho para verlo morir!
Otros se acercaban, atraídos, como ocurre casi siempre, por el aroma del conflicto. Miró a su alrededor en busca de algún rostro solidario, de alguien que se pusiera de su lado, pero lo único que encontró en las caras de sus compañeros fue un desprecio colectivo. Marah hablaba y pegaba por todos ellos.
No era lo que se esperaba. Tampoco era que quisiera recibir palmaditas en la espalda por acudir en auxilio de Kohl en sus últimos momentos, pero no se esperaba una acusación tan impensable.
—¿Qué? ¿Estás loca? —le gritó a la chica…, a todos—. ¡No puedes detener a un segador en la criba!
—¡Me da igual! —gimió ella—. ¡Podrías haber hecho algo, pero te limitaste a observar!
—¡Sí que hice algo! Le…, le sostuve la mano.
Ella lo empujó contra la taquilla con más fuerza de la que le habría creído posible.
—¡Mientes! Jamás te daría la mano. ¡Jamás se le ocurriría tocarte! —Y luego añadió—: ¡Soy yo la que debería haberle sostenido la mano!
A su alrededor, los otros chicos fruncieron el ceño y susurraron cosas que, sin duda, pretendían que Rowan oyera.
—Lo vi pasearse por el instituto con el segador como si fueran amigos de toda la vida.
—Llegaron juntos esta mañana.
—He oído que él le dio el nombre de Kohl al segador.
—Una persona me ha contado que le ayudó a cribarlo.
Rowan se acercó hecho una furia al repulsivo crío que había lanzado la última acusación… Ralphy como se llamara.
—¿Y quién te ha contado eso? ¡No había nadie más en la habitación, imbécil!
Daba igual. Los rumores no acataban más lógica que la suya.
—¿Es que no lo entendéis? No ayudé al segador, ¡ayudé a Kohl! —insistió.
—Sí, lo ayudaste a llegar a su tumba —dijo alguien, y todo el mundo gruñó para darle la razón.
No había forma, lo habían juzgado y condenado; cuanto más lo negara, más convencidos estarían de su culpabilidad. No necesitaban su acto de valentía, sino un chivo expiatorio, alguien a quien odiar. No podían descargar su rabia en el segador, pero Rowan Damisch era el candidato perfecto.
—Seguro que le han dado la inmunidad por colaborar —comentó un chaval…, un chaval que siempre había sido su amigo.
—¡No me la han dado!
—Bien —masculló Marah con un desprecio absoluto—. Pues espero que el próximo segador venga a por ti.
Sabía que lo decía en serio, que no era un exabrupto fruto del momento, sino algo para siempre, y que, si el próximo segador iba de verdad a por él, su compañera disfrutaría al conocer su muerte. Era una idea oscura que daba que pensar: ahora había personas en su mundo que deseaban verlo muerto. Una cosa era que no se fijaran en él y otra muy distinta, convertirse en el receptor de toda la hostilidad de un instituto.
Sólo entonces recordó la advertencia del segador: nadie le dedicaría ninguna palabra amable por lo que había hecho por Kohl. El hombre había estado en lo cierto…, y lo odió por ello, igual que los demás odiaban a Rowan.
2042. Es un año que conocen todos los colegiales. Fue el año en que la potencia de cálculo alcanzó el infinito… o algo tan cercano al infinito que ya no podía seguir midiéndose. Fue el año en que lo supimos… todo. «La nube» evolucionó hasta convertirse en «el Nimbo» y ahora la suma del conocimiento sobre todas las cosas reside en la memoria casi infinita del Nimbo, al que cualquiera puede acceder.
Sin embargo, como ocurre en tantas ocasiones, una vez que poseímos el conocimiento infinito, de repente nos pareció menos importante. Menos urgente. Sí, lo sabemos todo, pero a menudo me pregunto si alguien se molesta en consultarlo. Existen académicos, por supuesto, que estudian lo que ya sabemos, pero ¿con qué fin? La mera idea de la escolarización solía basarse en aprender para mejorar nuestras vidas y el mundo, pero un mundo perfecto no necesita mejoras. Como la mayoría de lo que hacemos, la educación, desde primaria a las mejores universidades, no es más que una forma de mantenernos ocupados.
2042 es el año en que conquistamos la muerte y, además, el año en que dejamos de contar. Sí, seguimos numerando los años unas cuantas décadas más. No obstante, en el momento de lograr la inmortalidad, el paso del tiempo dejó de tener importancia.
No sé con certeza cuándo cambiamos al calendario chino: el año del perro, el año de la cabra, el del dragón, etcétera. Ni tampoco cuándo los activistas de los derechos de los animales empezaron a reclamar que se tratara por igual a todas las especies, añadiendo así el año de la nutria, de la ballena y del pingüino. Y tampoco puedo aclarar cuándo dejaron de repetirse y se decretó que, a partir de entonces, cada año recibiera el nombre de una especie distinta. Lo único que sé sin lugar a dudas es que este es el año del ocelote.
En cuanto a las cosas que desconozco, seguro que se encuentran ahí arriba, en el Nimbo, para cualquiera que sienta el impulso de consultarlas.
—Del diario de criba de la H. S. Curie
3
La fuerza del destino
La invitación le llegó a Citra a principios de enero. Lo hizo por correo ordinario, y ese fue el primer indicio de que se trataba de algo fuera de lo normal. Sólo había tres tipos de comunicaciones que llegaban por correo: paquetes, asuntos oficiales y cartas de los más excéntricos (puesto que eran los únicos que seguían manteniendo correspondencia). Por lo visto, esta carta en cuestión pertenecía a la tercera variedad.
—Bueno, ábrela —apremió Ben, más emocionado con el sobre que su hermana.
Lo habían escrito a mano, lo que lo convertía en algo aún más insólito. Cierto, todavía se ofrecía la optativa de Caligrafía, aunque, aparte de ella misma, conocía a pocas personas que la hubieran elegido. Abrió el sobre, sacó una tarjeta del mismo color blanco roto que el sobre y la leyó para sí antes de hacerlo en voz alta: «Sería un placer contar con su presencia en la Gran Ópera Cívica el nueve de enero a las siete de la tarde».
No había ni firma ni remitente. Lo que sí había era una única entrada dentro.
—¿La ópera? —repitió Ben—. Puaj.
Citra no podía estar más de acuerdo.
—¿Quizás una actividad del instituto? —preguntó su madre.
Citra negó con la cabeza.
—Si lo fuera, lo pondría —añadió.
La mujer cogió la invitación y el sobre para examinarlos.
—Bueno, sea lo que sea, suena interesante.
—Seguro que es algún atontado que me pide así una cita porque le da miedo hacerlo a la cara.
—¿Crees que irás?
—Mamá, un chico que me invita a la ópera o está de broma o delira.
—O intenta impresionarte.
Citra gruñó y salió del cuarto, molesta por su propia curiosidad.
—¡No pienso ir! —gritó desde su dormitorio, aunque sabía muy bien que iría.
La Gran Ópera Cívica era uno de los lugares a los que iba la gente que quería ser vista. En cualquier representación que ofrecieran, sólo la mitad de los asistentes acudía por la ópera en sí. El resto lo hacía para participar en el gran melodrama de la escalada social y profesional. Incluso Citra, que no se movía en aquellos círculos, sabía de qué iba.
Se puso el vestido que se había comprado para el baile de bienvenida del curso anterior, cuando estaba segura de que Hunter Morrison la invitaría. Al final, Hunter invitó a Zachary Swain, cosa que, al parecer, se esperaban todos menos ella. Todavía eran pareja, y Citra, hasta entonces, no le había encontrado otro uso al vestido.
Cuando se lo puso, descubrió que le gustaba más de lo que creía. Las adolescentes cambian en un año, pero el vestido, que el curso anterior era más bien un castillo en el aire, por fin le quedaba a la perfección.
Había elaborado una lista mental con los posibles candidatos a ser su admirador secreto. Los había reducido a cinco y, de esos cinco, sólo con dos le hubiese gustado pasar una noche a solas. A los otros tres los soportaría por la novedad. Al fin y al cabo, tenía su gracia dedicar una noche a fingir ser pretenciosa.
Su padre se empecinó en dejarla en la ópera.
—Llama cuando estés lista para que te recoja.
—Cogeré un publicoche para volver.
—Llama de todos modos —insistió él.
Le repitió por décima vez que estaba preciosa; después, Citra salió del coche y su padre se fue para dejar sitio a las limusinas y los Bentley de la cola. La chica respiró hondo y subió los escalones de mármol sintiéndose tan torpe y fuera de lugar como Cenicienta en el baile.
Al entrar no la dirigieron ni hacia el patio de butacas ni hacia la escalera central que llevaba a la galería, sino que el acomodador examinó su entrada, miró a Citra, examinó de nuevo la entrada y llamó a un segundo acomodador para que la acompañara en persona.
—¿De qué va todo esto? —preguntó ella.
Lo primero que pensó fue que se trataba de una entrada falsa y que la conducían a la salida. No obstante, quizá fuera una broma; ya empezaba a repasar mentalmente la lista de sospechosos.
Sin embargo, el segundo acomodador respondió:
—Es costumbre de la casa que un acomodador acompañe en persona al público de los palcos.
Citra recordó que esos asientos eran los más exclusivos. Solían reservarse a los espectadores considerados demasiado importantes para sentarse entre las masas. La gente normal no se los podía permitir y, en caso de poder, se les prohibía el acceso. Mientras seguía al hombre por las estrechas escaleras que llevaban a los palcos, Citra comenzó a asustarse. No conocía a nadie con tanto dinero. ¿Y si la habían invitado por error? O ¿y si de verdad había una persona importante esperándola? No se podía ni imaginar cuáles serían sus intenciones…
—¡Ya hemos llegado! —anunció el acomodador mientras retiraba las cortinas del palco, donde ya había sentado un chico de su edad.
El muchacho tenía el pelo oscuro y pecas en la piel. Se levantó al verla y Citra se percató de que se le veían demasiado los calcetines por debajo del dobladillo de los pantalones.
—Hola.
—Hola.
El acomodador los dejó a solas.
—Te he dejado el asiento más cercano al escenario —comentó el chico.
—Gracias.
Citra se sentó mientras intentaba averiguar quién era su acompañante y por qué la había invitado. No le resultaba familiar. ¿Debería reconocerlo? No quería que supiera que no era así.
—Gracias —dijo él entonces sin venir a cuento.
—¿Por?
El desconocido alzó una invitación idéntica a la suya.
—No me va mucho la ópera, pero, bueno, es mejor que estar en casa sin hacer nada. Así que…, en fin… ¿Te conozco?
Citra se rió a carcajadas. No tenía un admirador secreto; aparentemente, los dos tenían un alcahuete misterioso, lo que disparó otra lista mental, al frente de la cual se encontraban sus padres. Quizá se tratara del hijo de uno de sus amigos, aunque esa clase de subterfugios era bastante torpe, incluso para ellos.
—¿Qué te hace tanta gracia? —inquirió el chico, y ella le enseñó su invitación.
Él no se rió, sino que pareció algo inquieto, pero no le contó por qué.
Se presentó como Rowan y los dos se estrecharon la mano mientras las luces se apagaban, el telón subía y la música estallaba en un despliegue demasiado intenso y potente como para mantener una conversación. La ópera era de Verdi, La Forza del Destino, aunque estaba claro que no era el destino lo que los había unido, sino una intervención muy deliberada.
La música era bella y exquisita, pero llegó un momento en que a Citra le resultó excesiva. Y la historia, aunque fácil de seguir sin saber italiano, les decía poco. Al fin y al cabo, era una obra de la Era de la Mortalidad. La guerra, la venganza y el asesinato (todos los temas que trataba la narración) estaban tan lejos de la realidad moderna que pocos podían identificarse. La catarsis sólo se lograba a través del amor y, teniendo en cuenta que eran desconocidos atrapados en un palco, para ellos resultaba más incómodo que catártico.
—Bueno, ¿quién crees que nos ha invitado? —le preguntó Citra en cuanto se encendieron las luces que anunciaban el intermedio del primer acto.
Rowan estaba tan perdido como ella, así que se contaron todo lo que se les ocurrió que pudiera ayudar a elaborar una teoría. Aparte de que ambos tenían dieciséis años, no había mucho más en común. Ella era de la ciudad; él, del extrarradio. Ella tenía una familia pequeña; la de él era grande. Y las profesiones de sus padres no podían ser más diferentes.
—¿Cuál es tu índice genético? —quiso saber Rowan; era una pregunta bastante personal, pero quizá resultara relevante.
—22-37-12-14-15.
—Treinta y siete por ciento de descendencia áfrica —comentó el chico con una sonrisa—. ¡Enhorabuena! Es bastante alto.
—Gracias.
Él le contó que el suyo era 33-13-12-22-20. A ella se le ocurrió consultarle si sabía cuál era el subíndice de su componente «otros», porque un veinte por ciento era mucho, pero la pregunta podría avergonzarlo si no conocía la respuesta.
—Los dos tenemos un doce por ciento de ascendencia panasiática —comentó Rowan—. ¿Puede tener algo que ver?
Pero estaba disparando a ciegas; no era más que una coincidencia.
Entonces, hacia el final del intermedio, la respuesta se presentó en el palco, detrás de ellos:
—Me alegra comprobar que empezáis a conoceros.
Aunque habían pasado unos meses desde su encuentro, Citra lo reconoció de inmediato: el honorable segador Faraday no era de los que se olvidan fácilmente.
—¿Usted? —exclamó Rowan con tal intensidad que a la chica le quedó claro que también tenía una historia con el segador.
—Habría llegado antes, pero tenía… otros asuntos de los que ocuparme.
No abundó en el tema, de lo que ella se alegró. No obstante, su presencia no auguraba nada bueno.
—Nos ha invitado aquí para cribarnos.
No era una pregunta, sino un hecho, porque estaba convencida de ello… hasta que Rowan dijo:
—No creo que ese sea el motivo.
El segador Faraday no parecía interesado en acabar con sus vidas. En su lugar, cogió una silla vacía y se sentó a su lado.
—La directora del teatro me dio este palco. La gente siempre cree que hacer regalos a los segadores evitará que los criben. No tenía ninguna intención de cribarla, pero ahora cree que en parte ha sido gracias a su ofrenda.
—La gente cree lo que quiere creer —replicó Rowan con una autoridad que dejaba claro que lo decía por experiencia.
Faraday gesticuló hacia el escenario.
—Esta noche seremos testigos del espectáculo de la estupidez y la tragedia humanas. Mañana lo viviremos.
El telón subió para dar inicio al segundo acto antes de que pudiera explicarles el significado de sus palabras.
Durante dos meses, Rowan había sido el paria del instituto, un marginado de primer orden. Aunque esas cosas solían seguir su curso natural y desinflarse con el tiempo, no fue el caso de Kohl Whitlock. Cada partido que no jugaba se convertía en una buena dosis de sal en la herida común y, como todos aquellos partidos se perdían, el dolor se multiplicaba por dos. Rowan nunca había sido especialmente popular ni tampoco el blanco de las burlas, pero ahora lo acorralaban y a menudo recibía palizas. Se sentía aislado y hasta sus amigos lo rehuían. Tyger no era la excepción.
—Culpable por asociación, tío —le había dicho—. Lo siento por ti, pero no quiero vivirlo contigo.
—Es una situación desafortunada —alegó el director a Rowan cuando el chico se presentó en la enfermería para esperar a que se le curasen los nuevos moratones durante el almuerzo—. Quizá debas plantearte cambiar de instituto.
Un día, Rowan cedió a la presión. Se puso de pie sobre una de las mesas del comedor y les contó a todos las mentiras que querían escuchar:
—Aquel segador era mi tío —proclamó—. Yo le dije que cribara a Kohl Whitlock.
Se lo creyeron palabra por palabra, por supuesto. Los críos empezaron a abuchearlo y a tirarle comida, hasta que añadió:
—Quiero que sepáis que mi tío volverá… y que me ha pedido que elija a quién deseo que cribe entonces.
De repente, la comida dejó de volar, las miradas de odio cesaron y las palizas dejaron de producirse como por arte de magia. Lo que ocupó aquel vacío fue…, bueno, un vacío. Nadie quería mirarlo a los ojos, ni siquiera los profesores, y unos cuantos empezaron a ponerle sobresalientes cuando el trabajo que realizaba era, a lo sumo, de notables. Comenzó a sentirse como un fantasma en su propia vida, un ser que existía en un artificial punto ciego del mundo.
En casa las cosas continuaron como siempre. Su padrastro se mantenía al margen de sus asuntos y su madre estaba distraída con tantas otras preocupaciones que no prestaba demasiada atención a sus problemas. Sabían lo que había sucedido en el instituto y lo que seguía sucediendo, pero lo dejaban pasar como solían hacer los padres egoístas, fingiendo que cualquier cosa que no pudieran arreglar en realidad no constituía un problema.
—Quiero cambiar de instituto —le anunció a su madre, aceptando por fin el consejo del director, aunque la respuesta de la mujer fue tan neutral que le dolió:
—Lo que tú consideres más oportuno.
Estaba medio convencido de que, si le contaba que quería abandonar la sociedad civilizada y unirse a un culto tonista, le diría: «Lo que tú consideres más oportuno».
Por tanto, cuando recibió la invitación a la ópera, le había dado igual quién la enviara; fuese lo que fuese, era una salvación…, al menos por una noche.
La chica que conoció en el palco era bastante agradable. Guapa, segura de sí misma… La clase de chica que seguramente tendría novio, aunque no lo mencionara. Luego apareció el segador y el mundo de Rowan volvió a sumergirse en un lugar oscuro. Se trataba del responsable de su desgracia. De haber podido salir impune de ello, lo habría empujado por la barandilla del palco, pero los ataques contra los segadores no se toleraban. El castigo era la criba de toda la familia del infractor. Aquella consecuencia garantizaba la seguridad de los venerados heraldos de la muerte.
Al final de la ópera, Faraday les dio una tarjeta y unas instrucciones muy claras:
—Os reuniréis conmigo en esta dirección mañana por la tarde a las nueve en punto.
—¿Qué les contamos a nuestros padres? —preguntó Citra, que, al parecer, tenía padres a los que les importaban esas cosas.
—Contadles lo que os plazca. Da igual, siempre que estéis allí mañana por la mañana.
La dirección resultó corresponder al Museo de Arte Mundial, el mejor de la ciudad. No abría hasta las diez, pero, en cuanto el guardia de seguridad vio que un segador subía por las escaleras de la entrada principal, abrió las puertas y les permitió pasar sin que tuvieran que pedir nada.
—Más ventajas del puesto —les explicó Faraday.
Pasearon por las galerías de los antiguos maestros en absoluto silencio, tan sólo interrumpido por el ruido de sus pasos y los ocasionales comentarios del segador: «¿Veis cómo usa el contraste El Greco para representar el anhelo emocional?», «Observad lo fluido que resulta el movimiento en este Rafael, cómo aporta intensidad a la historia visual que cuenta», «¡Ah, Seurat! ¡Un puntillismo profético un siglo antes de la aparición del píxel!».
Rowan fue el primero en plantear las preguntas necesarias:
—¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto?
El segador Faraday suspiró, algo irritado, aunque es probable que se esperase la pregunta.
—Os ofrezco unas lecciones que no recibiréis en clase.
—Entonces, ¿nos ha sacado de nuestras vidas por una clase de arte al azar? —preguntó Citra—. ¿No es una forma de perder su valioso tiempo?
El segador se rió, y Rowan deseó haber podido hacerle reír.
—¿Qué habéis aprendido hasta ahora? —siguió el hombre.
Ninguno de los dos tenía una respuesta, así que les hizo otra pregunta:
—¿Cómo creéis que habría sido nuestra conversación de haberos llevado a las galerías de la posmortalidad en vez de a las más antiguas?
Rowan aventuró una respuesta:
—Probablemente estaríamos hablando de que el arte posmortal es más agradable a la vista. Más agradable y… despreocupado.
—¿Y qué tal poco inspirado? —apuntó el segador.
—Es cuestión de opiniones —replicó Citra.
—Puede. Pero ahora que sabéis lo que buscáis en este arte de los moribundos, quiero que intentéis sentirlo. —Dicho lo cual, los condujo a la siguiente galería.
Aunque Rowan estaba seguro de que no sentiría nada, se equivocaba.