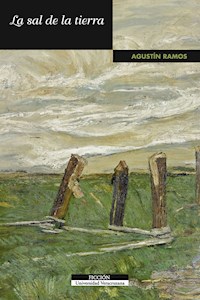1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Con un argumento no lineal en el que cada capítulo es por sí mismo una historia, Al cielo por asalto presenta un mundo dividido en capitalistas y socialistas-comunistas. Al lector le toca desentrañar la madeja de un relato en donde tiene cabida tanto el estilo surrealista como el realismo mágico. Los diversos personajes, en su mayoría jóvenes y anónimos, emprenden una serie de acciones que tienen como fin romper con las estructuras verticales del sistema.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 275 AL CIELO POR ASALTO
AGUSTÍN RAMOS
AL CIELO POR ASALTO
MÉXICO
Primera edición, 1979 Primera edición del FCE, 2004 Primera edición electrónica, 2004
Diseño de portada: R/4, Pablo Rulfo
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2861-9 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
A GÚMER, el camarada RENÁN; a EMMA SARA ALMEHUA, a mi abue y a toda esa gente sencilla
I
Nada de salvador supremo, ni dios, ni amo, ni tribuno.
EUGENIO POTTIER
1
UN DÍA COMO HOY, como ayer, como mañana, el celofán crujió en mi puño y la cajetilla vacía fue a dar al cesto de papeles horas antes de que amaneciera.
El pulso y los pulmones me seguían exigiendo nicotina.
Madrugué. Descorrí las cortinas y volé a la tienda.
Mientras sacaba el primero me acerqué al puesto de revistas con la ilusión de hallar algo acerca de lo ocurrido hacía doce horas (la tarde del diez de junio). Pero como de costumbre la noticia no figuraba en las primeras planas.
Ya me iba cuando tropecé con Caín: un Caín nuevo, mucho más embarnecido y serenado. Su mirada se filtró por las columnas que yo miraba absorto.
Lo llevé hasta mi recámara procurando que mi tía Providencia no lo viera, porque ella conocía a Caín lo suficiente como para obligarme a relatar la historia de nuestro encuentro con castrante apego a la verdad o bien a inventarle paparruchas que fueran más digeribles para ella, sin que ni una ni otra actitud disolvieran su alarmismo.
Tres años atrás Caín y yo nos habíamos encontrado de manera semejante: como una aguja a otra y también, en cierto modo, sin buscarnos.
Por esos días yo acababa de llegar a la capital; andaba recién desempacado de la estación ferroviaria con la Guía Roji de andadera, entre la turba sin cara ni carácter que me asombraba con su prisa y su pericia.
Entonces el olor y la turbulencia del ambiente eran para mí los rasgos de distinción propios de toda gran urbe; mi vista lamía el espectáculo marítimo del tránsito; pero al mismo tiempo que me abandonaba al encandilamiento, tenía presentes los preceptos familiares: no soltar la billetera ni el veliz, no intimar con desconocidos y mucho menos hacer tratos con ellos porque eran capaces de venderle a uno un monumento en facilidades de pago.
En consecuencia, cuando Caín se me acercó en aquella terminal apestosa a chapopote y desodorante de retrete, lo primero que quise fue cortarlo, mas la prestancia con que se soltó hablando de sus sueños, agregada a mi necesidad de compañía, me plantaron ante el dilema de caer en la tentación o sujetarme con prudencia a la noria de la soledad.
Desde aquella primera vez —y ahora sé que siempre— Caín terminó convenciéndome. El chavo se las traía; en un solo mes se había adaptado al metabolismo recóndito de la ciudad, y ya sabía confundirse con la transparencia de los escaparates y con la putrefacción de los desagües, según navegara en el epitelio o en las profundidades de Babilonia. Se me figuraba un camaleón citadino: ducho en guardarse los deseos y la vergüenza en los bolsillos o en disfrazar de búsqueda su espera impaciente y sus deseos de conquista. Yo me plegaba y reconocía esa superioridad, por más que él quisiera persuadirme de que éramos iguales: un par de intrusos atraídos por las ofertas mercantiles de cultura, placeres y progreso de la metrópoli.
Nos inscribimos en la Prepa; instalamos los recuerdos y los bártulos en el mismo cuchitril sobrepoblado de literas y roperos con impregnación de sudor y vaselina; padecimos un mismo café aguado y huevos entre crudos y fritos, en una sartén que nunca nadie se acomidió a lavar; sobrevivimos a las añoranzas y a la música de tríos preferida por nuestros compañeros de pobreza y hospedaje.
El clima ahí era a un tiempo solidario e irrespirable. El dormitorio, calculado para veinte, albergaba ochenta —sin contar los “invitados” que finalmente se quedaban—. Hacía falta un edificio más amplio, atención doméstica y aumento de subsidio. Pero más tardó Caín en elaborar un pliego de peticiones y en organizar un comité de lucha que representara aquella casa de estudiantes de provincia, que un grupo de choque en ponernos en la calle.
Con trabajos pudimos rescatar nuestros mugrientos sarapes de exiliados, los cepillos de dientes y las ganas de retacharnos al terruño.
Más que por un milagro fue por lo abusado y lo testarudo de Caín que conseguimos pensionarnos en una casa de huéspedes céntrica, más o menos cerca de la escuela, y con la ventaja de no tener que abonar el riguroso mes de garantía.
La dueña era una vieja comadrona que se entretenía quejándose de su diabetes y entrometiéndose en la vida de los inquilinos. Nos racionaba el pan y las tortillas y —como un mesías—a base de pura agua multiplicaba la sopa de pellejos, el guisado de buitre y el café con leche; además poseía, aparte de un baúl lleno de centenarios, al que Caín siempre le tuvo ganas, una hijastra que se encargaba de cortarnos el agua cuando estábamos enjabonados y de apagarnos el televisor poco antes del desenlace.
Ya Caín había madurado un plan para que yo sedujera al engendro ese, pero cuando empezaba a florecer mi mercenaria seducción nos hartamos de seguir hallando el refrigerador con cadenas y candado, el disco del teléfono con traba para que no fuéramos a robar alguna llamada de larga distancia y la puerta con pestillo después de las nueve de la noche.
Para despejarnos de aquel tufo a casa encerrada, a vapores de mentolátum y ajo, nos fuimos a dormir la mitad del tiempo en los parques —hasta que llegaba el sereno—y la otra mitad en los pupitres durante la clase de trigonometría.
Hasta que entre tanta cara y tanta calle nos aliamos a los paisanos que andaban en las mismas. Decidimos rentar una casa entre varios para compartir la sal y la atmósfera aparte, el juego de balón y las cervezas cada sábado, el alquiler de la mesa de billar y el rezago constante en las materias. También, en la medida que podíamos, dividimos los pretextos para no pagar al casero, al de los abarrotes y al lechero que nos servía de despertador.
De alguna manera todos aprendimos a vivir de lo ajeno y nadie protestaba en exceso al no encontrar sus calcetines, su saco o su camisa nueva: nos habituamos a que cualquiera podía prestarse las pertenencias de otro, tanto para ir presentable a una fiesta como para salir con la sección de avisos y una torta bajo el brazo a pedir empleo; pocos sacaban algo de esa clase de incursiones: la mayoría estaba atenida a compartir la novia y los giros esporádicos que caían como del cielo (del cielo de provincia).
Éramos una secta. Permanecíamos ajenos a la corte celestial capitalina y refrendábamos nuestras diferencias con jactancioso regionalismo; no obstante, en los ratos de hastío o de depresión salíamos, envidiosos, a fundirnos con los abeles metropolitanos, con su facilidad para abordar un autobús en marcha o viajar en el estribo sin pagar boleto. Salíamos con la ambición de asimilar el don por el cual les era dado no desorientarse nunca, ni siquiera en los barrios que nos estaban prohibidos: esos paraísos donde las pandillas atracaban y expulsaban a los intrusos.
Éramos caínes envidiosos, inferiores, nacos, al acecho de nuestra venganza o de nuestra redención. Nuestra cabeza era Caín, el demonio mayor, el que asumía toda nuestra inferioridad provinciana y sostenía el sueño radical de borrar la diferencia entre la ciudad y el campo por medio de no sé qué conjuros y sublevaciones. Caín, el que mejor sabía remover nostalgias al tocar la guitarra; el que no quería perder su dejo de fuereño.
A él se recurría cuando de armar serenatas y declamar bajo un balcón se trataba, por más que el homenajeado resultara ser el cuñado o el suegro en lugar de la damisela, por más que todos sospecháramos que tan reiterados equívocos eran tramados a propósito por Caín.
Hubo una vez que él solo, a punta de pistola, obligó a toda una orquesta a ejecutar La Internacional con el pretexto de que era el aniversario de la Comuna de París. Nunca olvidaba la fecha.
Así íbamos modelando nuestro mundo de heresiarcas en potencia, con anécdotas y discos de música de moda, con resentimientos y desquites diferidos; hasta que un viraje en los intereses del demonio mayor caló en el grupo como un ventarrón centrífugo.
Menudearon las riñas por un peine lleno de caspa, por una hoja de afeitar que alguien había mellado o porque otro se hacía guaje para no sacudir los muebles el día que le tocaba. La fraternidad se iba esfumando sin que Caín volviera a interceder. Caín, simplemente, nos echaba una mirada de desprecio porque no le permitíamos concentrarse en sus lecturas de economía política. Hasta que por fin, con una bronca en grande, me parece que durante un año nuevo, cada quien jaló por su lado.
Unos dieron vuelta en redondo hacia su tierra; otros se inscribieron en Ingeniería, Medicina y Leyes; yo repetí año dizque para pagar las materias de Humanidades, y en esa diáspora hallé acomodo en la antigua casa de mi tía Providencia.
Los caínes aceptamos el castigo. Huimos con la culpa hacia la expiación que nos sería concedida si lográbamos ser iguales a los abeles citadinos, o bien retornamos al lugar de origen, a contarle a nuestros nietos que algún día habíamos estado en la mera capital, en Babilonia, donde hay muchos coches y burdeles y ciencia.
Caín, en cambio, reincidió en lo suyo: en meterse en líos por defender a alguien en la vía pública —cosa que solamente a él y a mi hermano he visto hacer—, en convivir con los prófugos y los parias que tapizan cada calle, en estudiar el anarquismo a su manera y en faltar al respeto a los maestros que querían saberlo todo.
Hasta que botó la enseñanza dirigida y se dedicó a participar en tomas de tierra, en huelgas y encerronas de obreros y en todas las conspiraciones prematuras, como en una ruleta de casillas legales e ilegales.
Cada vez que se despedía de mí, yo pensaba que jamás volvería a verlo. Sin embargo, para la tribulación de mi tía Providencia, aparecía de nuevo con aspecto de “persona seria” y con esa risa que le salía de muy adentro y que no podían ocultar ni los trajes ni la peluquería.
Cada visita suya era una incitación a tomar partido: su partido, y a seguir una línea consecuente: su línea. Después de esas irrupciones se iba sin dejar rastro; no obstante, regresaba al cabo de unos meses, como si fuera un mal actor que estuviera ensayando diversas caracterizaciones.
Ya nuestra relación no era la de unos cuates que podían perder el tiempo haciendo evocaciones. El trato de Caín era el de un político profesional, el de un proselitista que recluta a un prospecto. Nuestras charlas se convirtieron en extenuantes discusiones en las que él gastaba saliva con toda paciencia sin que yo entendiera media palabra de “condiciones subjetivas” y “foco vanguardista”.
Pero aquella mañana el encuentro fue distinto, como si hubiéramos vuelto a conocernos.
Cuando estuve en casa, encerrado en mi cuarto, solo frente a él, sentí sus ojos de espía y juez. La tía estaba en la puerta llamándome a desayunar, pero no había peligro de que nos oyera: sobraba decir algo.
Con el más acusador de los silencios, Caín me estaba demostrando el abismo entre mis dichos y mis hechos, la miseria de unas palabras que no me atrevía a convertir en actos.
Evité su mirada.
—Ya voy, tía.
Pasé las páginas del diario tratando ya no sé si de encontrar o no encontrar. Nada. Un boletín oficial donde se notificaba que había concluido la “efervescencia” estudiantil. Efervescencia, algo así como un laxante social. Nada, nada de la matanza del día anterior.
Retorné a Caín, aunque también y de la misma forma su silencio me torturara.
Retorné a Caín. Pero él seguía callado; él había hecho vida su palabra y solamente con una metamorfosis similar de mi parte podía haber diálogo. De cualquier manera, Caín siguió frente a mí, mucho más embarnecido y sereno pero igualmente puro y desafiante, retratado en la portada del periódico, debajo del titular a ocho columnas: ASALTO A MANO ARMADA.
16 Acto mortal
Debe morir aquí en umbral toda vileza.
DANTE, Divina comedia
ESCENARIO. Interior de un horno crematorio: visión exclusiva para cadáveres, deshollinadores y todo género de público en vías de descomposición. El tizne recubre las placas de este infierno oblongo dándole el aspecto de una chimenea tapiada. Al fondo, a ras de suelo, se observa un comal cuadrilátero de cuarenta centímetros de altura: es la boca por donde los cuerpos entran a incineración. Por piso hay una parrilla que sostiene un promontorio vegetal boquiabierto: el señor A.
SEÑOR A: Primero la aprehensión: una patrulla de invasores me sorprendió en mi puesto de francotirador en la azotea y me condujo al salón de interrogatorios: preguntas, nombres, detalles de nuestra estructura organizativa, planes de resistencia. Después la penumbra; y en ella, delatando, agrediendo, corroyendo mi obstinación, un reflector astillaba mi retina. Estaba solo. No estaba solo: por las rendijas llegaban alaridos de otros insurrectos: ¡VIIIVAAA LA INSURREESURREECCIÓN!
Entonces la cámara de torturas: reconocible por el rechinido de los instrumentos, de los huesos, de los sublevados y de los verdugos; reconocible por el hedor a carne y sangre muerta, a lágrimas en cal viva y excrementos.
Entonces los agentes de inteligencia, quizá compatriotas asesorados por extranjeros, aplastaron mi rostro, una, dos, sin cuenta veces, con manoplas en los puños. Entonces el ablandamiento, la calentada, la inquisitoria bajo los efectos del pentotal y los electrochoques solamente habían sido un ensayo, una tregua rota. Porque ya no eran golpes para no dejar marca sino algo más rotundo que el dolor: tanto de mi lado como del de ellos ya no había paciencia ni equilibrio en aquella escaramuza de preguntas y silencio.
—¡Mátenme, hijos de la chingada! ¡Mátenme de una vez, ojetes! —gritaba y ellos obedecían pero no precisamente a mí.
Entonces supe que los golpes de la muerte anestesian, no producen ninguna sensación, ayudan a superar la sorpresa aún no digerida de sentir uno tras otro, uno tras otro los garrotazos en el pómulo, la frente, la mandíbula y la oreja.
Quién sabe si porque ya no escuché nada, ni en la burbuja negra de mi tráquea penetró más sabor que el del aire pestilente y la saliva y una gruesa sangre que todo lo obstruía; quién sabe si por eso y porque no sentía nada, ya no fui completamente yo sino toda la tierra la que sintió el último puñetazo que se adentró en mi estómago hasta salir casi por la espalda.
Entonces algo quedaba triturado dentro y el aire combatía por entrar. Demasiado tarde —por fortuna— me descubrí capaz de cualquier ignominia con tal de conseguir una limosna de aliento, un soplo del que dependían mis pulmones.
Entonces mi cuerpo, y lo que quedaba de mí, retrocedió hasta la zona más oscura. Delante de mi cerebro cayó un telón: así, porque esa es la muerte. Había perdido todo: la exacerbación de la asfixia, el paroxismo fugaz, la agonía de segundos tan intensos como siglos de los que huye hasta el recuerdo, como viento viejo y huérfano de polen.
Una vez muerto, matado, solo, sin apegos ni miedos ni amores inmediatos; por encima de premoniciones y memorias que en caso de persistir se fundieron en un solo humor distante, libre de las contingencias que se gestan en las visiones fragmentarias, lo capturé todo. Todo.
TELÓN
DESDE LA INFANCIA mi corazón también ha estado brotando flores en mitad de la noche, cuando empiezo a dormirme, cuando llega nuestra madre, la diosa Tlazoltéotl. Lo que es un botón de sueño revienta en pesadilla: el cuerpo se desata del alma y queda estático, vacío, incólume ante los desesperados espoleos del cerebro. Siempre que eso ocurre, mi hermano me rescata deslizando sus dedos por mi frente y recostándose a mi lado… De todas, la más demoledora pesadilla la sufrí en aquel tiempo de plagas y silencio. Me encontraba acostado cuando súbitamente me hallé de cara a la muerte.
¿Cómo, a través de qué sutilísimos procesos, la experiencia se fue convirtiendo en memoria, el insomnio en sueño, la vida en muerte?
2
Aquí me sustentaba mi madre, la diosa de las faldas de serpiente; yo era su hijo, pero ahora…
Canto de Quetzalcoátl después de la embriaguez, ms. de Cuauhtitlán
EL ÚLTIMO AUTOMÓVIL que alcanzó a tener en vida mi pobre tío Jesús partía plaza y corazones; como todas las pertenencias que él lucía: vestimenta, perro afgano, esposa… y hasta yo, que viviendo a su lado aprecié por primera y única vez en mi vida el casimir y la lavanda.
Él me había dado trabajo en su empresa lechera, a la vez que me brindaba el cobijo y todas las suculencias que un pariente pobre puede desear. Yo retribuía su mecenazgo sirviéndole de confidente y mozo de compañía en las horas en que me dejaba libre mi puesto nominal —cobranzas y depósitos bancarios—. De modo que yo iba junto a él cuando murió.
Su vehículo corría por un viaducto cuando fue sorprendido por un bache que resquebrajaba el asfalto y el prestigio de la H. Junta de Mejoras. El barquinazo, seco y contumaz, nos hizo saltar a ambos como peleles de caja de sorpresa.
Aquella grieta que alteró el armónico deslizamiento del auto no era una casualidad ni una trampa del destino. Lo que ocurrió fue que mi tío andaba más distraído que de costumbre y por eso no pudo eludirla a tiempo. Pero su distracción era explicable: en ese mismo día se le habían agrupado todas las desgracias.
Sin embargo, con o sin motivos, mi tío Jesús siempre fue un despistado, de esos que al abrir la portezuela dan en el barro o en una atarjea destapada, de los que envían una valija confidencial por el correo sin timbres ni remisor ni remitente o llegan —cautelosos—al departamento clandestino armados de su secretaria y se descubren desarmados de llaves o sésamos o ensalmos para abrir.
Como yo era su incondicional, mi tío se desahogaba contándome sus frustraciones. Con esa misma amargura falsificada me puso al tanto de su historia: los orígenes malhabidos de la riqueza familiar.
Cuando niño había vivido en una cabaña de tejamanil; se nutría de tecitos y gordas con frijoles. De adolescente fue mecapalero como todos los varones de la estirpe; dormía envuelto en costales, en galpones que servían de bodega a los granos, a las pulgas y a toda laya de roedores. Cuando él y sus hermanos ya casi eran hombres, ayudaron a su padre a combinar el oficio de arrieros con el abigeato hasta juntar un capitalito con el que monopolizaron las cosechas de todos los cafeticultores de la región. En poco tiempo se afianzaron como caciques y fundaron un beneficio cafetalero del que salían graneles para dar y especular. También por medio de esas confidencias me enteré de la forma en que él se había “independizado” de su padre: a base de despojar comuneros y ejidatarios.
Asimismo me confiaba sus negocios ganaderos; las medallas y trofeos comprados en las ferias de bovinos, las genealogías y los currícula de sus sementales —tan de buena ley como la leche que vendía nuestra empresa—, y las componendas con políticos y financieros para impedir la industrialización de la comarca. “Es que los obreros cobran más que los peones”, me explicaba.
Mi tío Jesús siempre fue así. Todo se lo debía a su papá, al señor gobernador en turno y a esa habilidad suya para estar en el sitio justo a la hora y con la dádiva oportunas; debía todo: el auto nuevo cada año, la mansión donde residíamos y la concesión de traficar y fayuquear sin restricciones en el vasto mercado nacional e inter…
Cuando di con él yo andaba sin trabajo; compartía con unos paisanos una casa arrendada, vendía el Vademécum del médico en los consultorios, o cualquier otro producto vendible de puerta en puerta. Y en una de mis caminatas tuve la suerte de tocar el aldabón de su residencia: una manzana ocupada de céspedes, alberca, cancha de frontón y mastines perezosos.
El portero me dijo que no y cerró la mirilla. Ya recogía yo mis instrumentos cuando llegó una carroza que parecía tienda ambulante. Era la señora de la casa que retornaba de las compras; escoltada por una cuadrilla de sirvientas, solamente se diferenciaba por no llevar cofia ni delantal ni un canasto de verduras.
—Señora —dije—, permítame mostrarle un prrráctico prrroducto indispensable en el hogarrr… —apenas comenzaba cuando la mujer me apretó efusiva. ¡Era la tía Providencia!
Después de los “verdaderamente es un milagro”, “pásale, pásale”, me pasó a la sala. Cuánto había cambiado yo. En cambio ella seguía idéntica a la hija de María arrebujada y mestiza que conocí en el pueblo, inconjugable con los figurones de alta sociedad que tenían reservada la primera fila en la misa del domingo y en las esporádicas funciones teatrales que auspiciaba el Lions Club.
Mi tía sobrellevaba con aceptable soltura su nueva condición de tés canasta y salas de estética. Su esmero principal consistió en empujarme hacia temas como su estancia en Europa, donde había tomado cantidad de fotos, así como sus progresos en la cocina internacional.
A la hora de la comida se encargó de fortalecer mis lejanos lazos sanguíneos con el tío Jesús; le habló de mi situación de estudiante que trabajaba, de mi vida de promiscuidad y de —probablemente— malas compañías. A la altura del postre quedé establecido en el negocio lechero y en aquel pináculo de alfombras, porcelanas y obras de arte chabacanamente auténticas.
Los días de nomadismo, colectivismo y privaciones culminaron ahí. Al fin supe lo que era ascender ventajosa, servilmente, de puesto y categoría. Hallé serenidad bucólica tan propicia para el estudio de los latines y de la gramática; gocé de los guisos de la tía —tan humildes y nostálgicos, tan maíz y cuaresmeños a pesar de su pretendida cosmopolización— y aproveché crecidamente el servicio de las mucamas que me apartaron del ayuno.
Lo único que había que soportar, y con frecuencia, era el carácter disparejo de mi tío: acibarado y despótico con sus subordinados, rastrero y tímido con el gobernador, con su padre o ante cualquier atravesado que no se amilanara al primer grito. Estaba muy consciente de su dependencia; no obstante, las tribulaciones que eso y su torpeza le causaban las desquitaba con sus empleados.
Un día antes de su muerte habíamos asistido a la cena clausural de una convención de ganaderos. Mi tío llegó al acto entejanado. Después de los discursos, cuando él estaba consagrado por completo a su última cena, un primate fronterizo que estaba frente a nosotros se puso insolente. “Vea, Jesús —le dijo—, yo hasta encuerado soy ganadero, en cambio usté, por más que se disfrace, no pasa de ser un pinche lechero.”
Al día siguiente, unas horas antes de que acabara su calvario, el buen Jesús llegó a las oficinas con una cruda de aquellas. Ahí lo estaba esperando su padre… el viejo echaba rayos. Tonante, furibundo, en cuanto vio llegar a su hijo se levantó para lanzarle toda clase de insultos; le recalcó que nunca antes se había puesto en peligro el honor de su apellido con trinquetes políticos. Mi tío se quedó anonadado. Su supremo padre le arrojó a la cara el periódico del día.
El gobernador, el “padrino” de mi tío, había sido depuesto con el favor de un madruguete de altos funcionarios que habían advertido repentinamente la conveniencia de industrializar la comarca donde mi tío tenía su hacienda. Su nombre se incluía entre los complicados en los fraudes del gobernador.
Que todo se lo iba a llevar el diablo: las tierras, los negocios que él, su padre, había legado a cada uno de sus hijos, y el beneficio cafetalero que con tantos sacrificios levantó. El cabizbajo tío Jesús ni siquiera se protegía de la andanada de truenos y centellas.
—Si te hubieras conformado con hacer fraccionamientos, pero no, quisiste hacerle al ganadero, igual que todos. Ah, pero serán ustedes los que se vayan a la mierda. Yo me lavo las manos.
Entretanto, los empleados de la compañía permanecíamos con la oreja tras la puerta, oyendo los gimoteos del buen Jesús: “Padre, padre, ¿por qué me has abandonado?”
Mi tío salió sin despedirse. Abordó su carruaje dispuesto a mostrar a todo el mundo su valía. Llevaba una gran idea, un gran descubrimiento flameando entre sus manos: la fogosa iniciativa de aprovechar el mercado que su empresa de lácteos tenía abierto, para emprender la venta de carne de sus reses en todos los autoservicios.
Primero nos dirigimos con el gerente general de la mayor cadena de supermercados. Sin protocolos, mi tío externó su brillosa ocurrencia pero el inclemente tipo le bajó los humos, le apagó el fuego: no era lo mismo andar con botas de lechero que con mandil de matarife, que primero estudiara mercadotecnia; y de paso le reclamó deficiencias en la entrega y calidad de la leche y sus derivados. Finalmente, en lugar de darle el trago que mi tío le estaba pidiendo, el gerente lo echó fuera nada más porque el buen Jesús le insinuó el soborno acostumbrado… en presencia de un tercero: yo.
Lo demás no tenía por qué haber sido tan funesto. Mi tío sabía recuperarse pronto de cólicos, chicotazos y melopeas peores que los de ese día y de la última cena: sus intestinos se regeneraban en poco tiempo y le permitían volver a rumiar nuevos proyectos. Pero aquel día ya no tuvo oportunidad de reponerse, porque cuando viajábamos adonde sí lo comprendieran, se nos atravesó el hoyanco ese. Al retornar a los asientos —por una necesidad gravitacional incorruptible—, él se desplomó sobre el volante.
Mi tía Providencia se quedó viuda y empobrecida; yo perdí el trabajo.