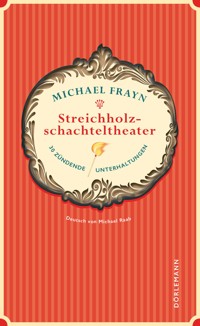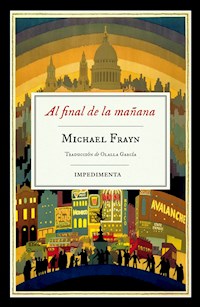
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
John Dyson trabaja en un periódico londinense que parece estar sumido en el letargo y en el que los periodistas se aburren soberanamente, alternando largas visitas al pub con siestas que duran toda la tarde. Editor de medio pelo (su sección se alimenta de noticias sobre el campo y reflexiones religiosas, además de crucigramas), casado con un ama de casa resignada, padre de dos hijos raros y vecino de un suburbio decadente, sueña con alcanzar la fama y la vida burguesa. Tiene la impresión de que su carrera está paralizada y se pasa el día compartiendo sus penas con Bob, su subordinado, un joven que no sabe muy bien cómo enfrentarse a sus propios problemas. Hasta que un buen día se le presenta su gran oportunidad: asistir a un programa de la BBC para participar en un debate sobre el conflicto racial. Una comedia exuberante, en la cumbre del mejor humor británico. Un clásico moderno sobre el periodismo de la vieja escuela, la vulgaridad, la insatisfacción de la clase media, dotado de un elenco de personajes memorables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Al final de la mañana
Michael Frayn
Traducción del inglés a cargo de
Una obra cumbre del mejor humor británico. Un clásico moderno sobre el periodismo de la vieja escuela, la vulgaridad, la insatisfacción y la lucha de clases.
«Esta novela te hace reír a carcajadas, pero sus chistes iluminan a los personajes y sus destinos con una claridad que hace que el corazón se te pare cuando acabas de reírte.»
The Times
1
El cielo iba oscureciéndose más y más a medida que avanzaba la mañana. Para cuando llegó el café, parecía una tarde de invierno, y todas las ventanas que daban a Hand and Ball Court estaban iluminadas. Bob estaba junto a la ventana del departamento de Dyson, contemplando con mirada ausente aquella penumbra apocalíptica mientras comía toffees de una bolsa de papel. Observaba cómo iba saliendo gente del callejón que comunicaba Hand and Ball Court con Fleet Street. A algunos de ellos los conocía, eran colegas suyos, que llegaban a sus respectivas horas de entrada para empezar el trabajo del día: Ralph Absalom, Mike Sparrow, Gareth Holmroyd. En aquella extraña oscuridad de media mañana, resultaban de una familiaridad algo ridícula. Era como encontrarse con un compatriota cuando uno está de viaje en el extranjero.
A su espalda, John Dyson parecía al borde de un ataque de nervios.
—¡Por Dios! —dijo Dyson, dejándose caer en la silla—. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Por qué no enciende alguien la luz antes de que nos quedemos todos ciegos? En serio, creo que este sitio me va a provocar un ataque de nervios.
La única persona que había en la habitación, aparte de Bob, era el viejo Eddy Moulton. Estaba sentado frente a un archivador jaspeado lleno de periódicos de la época victoriana, de entre los que seleccionaba material para una columna diaria titulada «En tiempos de antaño». Hacía mucho que había superado la edad de jubilación, y no era de esperar que prestara mucha atención a Dyson. En cualquier caso, estaba dormido.
—¡Bob! —protestó Dyson—. ¿Por qué no enciende alguien la luz, por el amor de Dios?
—De acuerdo, John —musitó Bob automáticamente, sin moverse, todavía inmerso en las oscuras figuras del patio.
—¡Ay, Dios! —dijo Dyson. Era el jefe; Bob y Eddy Moulton eran sus empleados, ¡y él era quien tenía que pasarse todo el tiempo de acá para allá encendiendo y apagando las luces! No era de extrañar que estuviese tan saturado. No era de extrañar que a las cuatro de la tarde estuviera literalmente mareado, abrumado por la sensación de estar ahogándose entre tanto trabajo, hasta el punto de que tenía que aflojarse la corbata y desabrocharse el cuello de la camisa. Ahora que había encendido las luces, ya podía ver con claridad la cantidad de tareas que le esperaban sobre la mesa. Había borradores que corregir; galeradas pendientes de revisión; entradas para una representación de Los piratas de Penzance en el Banco Provincial Nacional y para una producción estudiantil de Sweeney Agonista, que le había hecho llegar el encargado de reseñas, por si le interesaba cubrirlas; invitaciones para asambleas ciudadanas y catas de quesos que le habían pasado el de noticias y el de la sección culinaria, e invitaciones para probar nuevas máquinas para jugar al golf y rampas para practicar esquí en casa, enviadas por el responsable de deportes. La sección de Dyson era el desagüe por el que se vaciaban los últimos posos de la prodigalidad publicitaria del mundo, una vez que esta ya había sido tamizada y filtrada por el resto del periódico, así que era él quien tenía que hacerse cargo de escribir las cartas de rechazo. No quería decirles a sus colegas que dejaran de endosarle los regalos que ellos desechaban, porque de vez en cuando le llegaba algún que otro billete de avión para viajar al extranjero, cosa que él y su plantilla sí aprovechaban.
Lo más urgente de todo eran unas notas garabateadas en unas ásperas hojas de papel de oficina. Las había escrito él para sí mismo. «Llamar a Muller x lo d águila», decían. «Preguntar a Sims si mentir sobre lo d fertiliz quím q mata erizos». «Comprob con Striker lo d inmac concepc VM» «LLAMAR A MORLEY P AVRGUAR DND DEMONIOS ST TEXTO PR VIERNES»
Pero ¿cómo iba a llamar a Morley para averiguar dónde demonios estaba su texto para el viernes? Cada vez que alargaba la mano hacia el teléfono, el aparato le sonaba en las narices.
—¿Diga? —suspiraba—. Dyson… Sí… Bien… ¡Que Dios te bendiga! ¡Bendito, bendito, bendito seas! Maravilloso… Perfecto… ¡Que Dios te bendiga…!
Y apenas había tenido tiempo de colgar y musitar «¡Menudo capullo!» cuando ya estaba sonando otra vez. Estaba teniendo un día espantoso. Y aprovechaba para decírselo a Bob en cuanto le quedaba un momento libre.
—¿Tendría alguien la amabilidad de llamar a Morley —suplicó— y averiguar dónde demonios está su texto para el viernes?
Las palabras se propagaron por el aire vacío. Su urgencia se desvaneció en la esquina opuesta de la habitación.
—¡Bob! —dijo.
—John —respondió Bob educadamente.
—He dicho que si alguien tendría la amabilidad de llamar a Morley, Bob.
Bob se metió otro toffee en la boca. En aquel instante, Reg Mounce —el temible Reg Mounce— atravesaba Hand and Ball Court aporreando los adoquines del suelo con la puntera de los zapatos, por si acaso aquella materia inanimada era capaz de albergar alguna sensación.
—En este momento ando un poco liado —dijo Bob, con aire ausente—. Tengo que ponerme a escribir una cosa justo ahora.
Dyson se levantó de la silla. Intentaba poner en perspectiva el trabajo que se le había acumulado sobre la mesa evaluándolo desde las alturas. Suponiendo que el teléfono no sonase durante un minuto…, ¿a quién llamaría primero? Quizás a Morley…, aunque probablemente Sims ya hubiera vuelto de su paseo… No, mejor a Striker, porque hoy tenía un comité a las doce. Pero Striker se tiraría por lo menos diez minutos perorando sobre la Inmaculada Concepción, y entonces ya no llegaría a tiempo de pillar a Morley…
El teléfono volvió a sonar.
—¡Pero por Dios! —gruñó—. ¿Diga? Soy Dyson… Vaya, llevo toda la mañana intentando contactar contigo. Sí… Llevo toda la mañana intentando contactar contigo… Exacto… Llevo toda la mañana intentando contactar contigo…
Para cuando colgó, ya no recordaba qué era lo que tanto le preocupaba antes. La pila de tareas pendientes, seguro; eso era lo que solía quitarle el sueño. Miró con ansiedad el montón de galeradas pendientes de revisión que había a su espalda. Solo tenía siete columnas de «El día a día del campo» listas para imprenta, y se había jurado a sí mismo que nunca bajaría de doce. Tenía una columna de «La meditación del día» para cada uno de los tres números siguientes —a no ser que Winters la hubiera fastidiado con la Inmaculada Concepción, en cuyo caso solo tendría dos y media—, pero se suponía que debería haber reunido un total de catorce «Meditaciones» de reserva. Tendría que ponerse a trabajar en los «Campos»; tendría que hacer «Meditaciones». Pero ¿y los crucigramas? Hizo cuentas, abatido. ¡Dios santo, solo le quedaban ocho! Las rotativas lo acosaban sin descanso; él las alimentaba, desfallecido, con los textos que iba consiguiendo a base de enormes esfuerzos y cuyas reservas se le agotaban con tanta rapidez. ¡Y las rotativas seguían pidiéndole más y más…! ¡No tardarían en darle alcance…!
Volvió a hundirse en su silla y se golpeó la frente con las palmas de las manos.
—En serio, a veces me pregunto cómo esperan que siga así —dijo—. ¡Trabajo y trabajo como un esclavo para mantener a flote esta sección, me deslomo sacando adelante la labor de tres personas! ¡Voy a matarme a base de trabajar, literalmente! ¿Y con qué me encuentro? ¡Con que no obtengo ni siquiera un poco de colaboración! ¡Voy dando tumbos de acá para allá, y todo con la mitad del personal que necesito! ¡Tengo que compartir secretaria con Boyle, Mounce, Brent-Williamson y la mitad de los especialistas del periódico! ¡De verdad que estoy al borde de un ataque de nervios!
Bob se guardó la bolsa de toffees en el bolsillo.
—Vale, John… —dijo—. Si quieres, le doy un toque a Morley.
Dyson dejó de sentirse al borde de un ataque de nervios.
—¡Que Dios te bendiga! —dijo—. Eres un cielo, en serio. Siento haberme puesto así. Ya sé lo ocupado que estás. Todos estamos ocupados. Todos soportamos una gran presión. Lo siento, Bob.
Bob se puso a rebuscar entre la maraña de números telefónicos que Dyson había garabateado en un viejo trozo de papel secante. Siempre dejaba aquel papel en un extremo de la mesa.
—Es el 5891 de Gerrard’s Cross —dijo Dyson. Se levantó y se dirigió hacia la ventana, donde permaneció agitando los dedos con impaciencia, como si estuviese tocando un fagot invisible—. Marca GE 4. No es un ataque personal contra ti, Bob, ya lo sabes. Es la frustración que me provoca este trabajo.
Bob marcó GE y luego la F de frustración. Colgó y volvió a empezar.
—No sé cómo te las arreglas para estar siempre tan tranquilo —dijo Dyson—. ¿Es que tú nunca sientes que este trabajo te parte en dos?
Bob marcó GE 2. Pensó que sí había ciertos aspectos del hecho de trabajar con Dyson que a veces les hacía sentirse mareados. Volvió a empezar.
—Me dejo en este trabajo todas las horas que Dios me da —continuó Dyson, con amargura—, pero, de alguna forma, nunca doy abasto. Es como intentar llenar un cubo sin fondo. En cuanto logras cubrir los contenidos de la semana, se te escapan, se usan, se olvidan… y la siguiente semana ya está encima…
—¿Puedo hablar con el canónigo Morley, por favor? —dijo Bob al teléfono.
—La televisión. Esa es la respuesta, Bob. Hazte un nombre, invierte un poco de tu tiempo libre saliendo en pantalla por la noche, y podrás dictar tus propias condiciones. Si la gente como Brent-Williamson y Mitchell Farjeon puede hacerlo, no veo por qué yo no. Sé tanto sobre Indonesia como, por decir algo, Brent-Williamson sobre libros.
Bostezó y miró su reloj de pulsera.
—Bueno, te dejo al mando, Bob. Ahora tengo que pasarme por los estudios de la bbc en Bush House. Me toca dar mi charla radiofónica para los oyentes de África Occidental. Si alguien pregunta por mí, dile que me he ido a la sala de composición.
Bob asintió. Dyson se puso el abrigo y se guardó las gafas en el bolsillo interior del pecho para protegerlas de la lluvia. Parecía lúgubre, nervioso, y daba la impresión de tener casi cuarenta años.
—¿Hola? —dijo Bob al teléfono—. ¿Hablo con el canónigo Morley?
—Ármale una gorda —señaló Dyson—. Dile que el borrador tiene que estar aquí mañana con el primer correo. Si no, va a saber lo que es bueno. Volveré para la comida.
El portazo que dio Dyson al salir despertó al viejo Eddy Moulton. Había estado soñando con un periodista al que conoció en otros tiempos; se llamaba Stanley Furle y no iba a ninguna parte sin un bastón con empuñadura de oro y un clavel en el ojal. Cierto día, Stanley Furle se cayó por las escaleras del sótano del edificio Falstaff y se dio un golpe en el ojo con el puño del bastón, dejándoselo amoratado. El viejo Eddy sonrió al recordarlo. Mojó la pluma en tinta y empezó a copiar, con su caligrafía apretada y cuidadosa, un informe que se había publicado justo hacía cien años —que en realidad se cumplirían el jueves de la semana próxima— sobre una caldera que había explotado en Darlington y se había cobrado quince vidas. Ya no había nada que pudiera soprender de verdad al viejo Eddy Moulton, pero se sintió algo desconcertado al comprobar que había caído la noche.
Durante la última y oscura hora de la mañana, varios miembros de la plantilla fueron surgiendo del Hand and Ball Passage. Entraban por la puerta principal con aire serio y responsable, saludaban al conserje, se metían en el ascensor y desaparecían en los pisos superiores para telefonear a sus amigos y endosarse sus cheques antes de volver a salir para almorzar. Entre ellos se coló furtivamente un hombrecillo bastante orondo con una gabardina contrahecha y un amorfo sombrero tirolés. Mantenía la vista baja, fija en la acera oscura y brillante, como si intentase esquivar las miradas ajenas o evitar pisar los espacios entre los adoquines. No cruzó por el centro de Hand and Ball Court, sino que siguió las paredes, palpándolas subrepticiamente y arrastrando los pies. Era el tipo de persona que suele llegar a las oficinas de los periódicos con fajos de papeles marrones en los que ha escrito mensajes de Dios o del espacio exterior con planes para la regeneración espiritual del mundo.
Se deslizó entre los batientes de la puerta mientras el conserje miraba hacia otro lado, pasó frente al mostrador de recepción con la cabeza ligeramente ladeada, de forma que su rostro quedase cubierto por la flácida ala de su sombrero, y, arrastrando los pies, se coló en el ascensor, entre una muchedumbre de copistas, mensajeros y contables del departamento de salarios. Tenía una cara brillante, cubierta de manchas, y unas gafas con montura de alambre que se mantenían una pulgada por encima de su oreja izquierda. Parecía estar fuera de lugar entre las elegantes chaquetillas de los mensajeros y las cuidadas camisas de los contables, con sus mangas recién lavadas y planchadas. Mantuvo la cabeza medio girada, de forma que no pudieran verle el rostro, fingiendo estar absorto en la placa de latón que mostraba el nombre y la dirección de los fabricantes del ascensor. Se bajó en el cuarto piso y echó a andar con rapidez por un pasillo cubierto por una desgastada moqueta bermellón, donde pasó frente a oficinas provistas de pesadas puertas pintadas de marrón oscuro. La iluminación del pasillo resultaba insuficiente; el aspecto general de aquel lugar recordaba vagamente al de un edificio en tiempos de guerra. En algún sitio, un hombre hablaba consigo mismo, o quizá por teléfono. «Pues… Pues… Claro… Claro… Pues…» Dos individuos venían por el pasillo en sentido contrario, con las manos en los bolsillos y sendas pipas en las bocas, mientras comentaban lo que había ocurrido cuando el viejo Harry Stearns le había dicho a Bill Waddy lo que pensaba sobre la semblanza que el periódico había hecho de Mitchell Farjeon. El individuo del sombrero informe se giró y permaneció frente a una de las puertas marrones, como si esperase a que le dieran permiso para entrar, hasta que los dos hombres pasaron y desaparecieron, dejando a sus espaldas una estela de risas y humo alquitranado de tabaco Balkan.
Al final del pasillo, el visitante llegó a una puerta con una G pintada sobre la madera; el esmalte estaba amarillento por el paso de los años. Llamó a ella deferentemente, con las puntas de los dedos.
—¡Adelante! —dijo una voz femenina.
El recién llegado abrió la puerta justo lo necesario para introducir por ella el diámetro de su estómago y se apretujó para entrar en la habitación. Dentro había una mujer enorme, de rostro achatado y plácido, sentada tras un escritorio.
—Buenos días —dijo el hombre, quitándose el sombrero con timidez.
—Buenos días —replicó ella, tan tímida como él.
El visitante, diligente, cerró la puerta tras de sí, sonrió amablemente, cruzó la estancia de puntillas hasta una oficina interior y se introdujo en ella con cuidado. Se oyó el ruido de una llave en la cerradura.
La mujer enorme del escritorio descolgó el teléfono y marcó un número.
—¿Señor Dancer? —dijo—. El director ya ha llegado.
Mounce, el responsable de la sección de imágenes, estaba descargando la ira divina sobre su plantilla. Tenía ira divina disponible a raudales, pero, por ahora, tan solo un miembro de la plantilla sobre el que descargarla: un pequeño y dócil fotógrafo llamado Lovebold, unos veinte años mayor que él. En el departamento de imágenes había gran cantidad de material gráfico. El que decoraba las paredes se componía en exclusiva de mujeres desnudas: algunas, suministradas como material publicitario por agencias independientes y compañías de productos fotográficos; otras, recortadas de revistas a las que Mounce estaba suscrito. Las imágenes seleccionadas para publicarse en el periódico estaban dispuestas sobre las mesas. Eran fotografías de catedrales, de pintorescos pueblecitos de los montes de Costwold, de atardeceres en lagos, de gaviotas en pleno vuelo, de chiquillos viendo actuar a payasos, y de patrones de luz y sombra formados por entramados de vigas de acero, por escarcha, por la actividad del tráfico nocturno, por chispas de soldaduras, por sistemas de engranajes y por rayos de sol sobre ruinas antiguas. Mounce estaba examinando la remesa de material que Lovebold acababa de bajar del cuarto oscuro. Mostraba patrones de luz y sombra formados por los aparejos de barcos de vela.
—¿Qué se supone que es esta mierda? —preguntó, insultante.
—Pensaba que esto era el tipo de mierda que querías —dijo Lovebold.
—Pues no. Es una verdadera mierda.
—Pues se suponía que teníamos que conseguir mierdas como esta.
—No por eso dejan de ser una verdadera mierda.
Mounce volvió a inspeccionar las copias y se las devolvió a su empleado con una mueca.
—Muy bien, vale —dijo—; llévatelas y ponles algún pie de foto.
Lovebold examinó con detenimiento las imágenes.
—Estaba pensando en algo como «Sinfonía de cuerdas» —aventuró.
—¡Joder! —exclamó Mounce.
—Bueno, ¿qué otra cosa se te ocurre?
—No se me ocurre nada. Si «Sinfonía de cuerdas» es lo mejor que puede inventar tu infecto cerebro de mosquito, rotúlalas así.
—¿O qué tal «Sinfonía para cuerda»? ¿No hay de esas en las orquestas?
—¡Y yo qué sé! No son más que un puñetero montón de fotos. Me importa un bledo qué puñetero nombre les pones.
—¿Y «Sinfonía cordal»? Como la Sinfonía Coral.
Mounce se dirigió al otro extremo de la habitación sin responder. Se sentó en su mesa, dando la espalda a Lovebold, y se puso a clasificar una pila de fotos de agencias externas.
—Sinfonía cordal —exclamó al poco rato—. ¡Dios mío, dame paciencia! Si esto fuera un periódico de verdad y no un asilo para viejos, os ibais a enterar todos de lo que vale un peine. Si esto fuera el Express y no una pila de papel higiénico usado, os habría echado a la calle, a ti y a tus presuntuosos amiguitos, en el momento en que os puse los ojos encima.
—Me voy a rotular esas fotos —dijo Lovebold, mientras se dirigía cautelosamente hacia la puerta.
—¡Sinfonía cordal! ¡Dios mío, dame fuerzas!
—Tan solo dime lo que quieres, Reg, y lo haré.
Mounce giró en redondo su silla de oficina, indignado.
—¡Vaya, gracias! —exclamó—. No estoy aquí para darte la teta, ¿sabes? Ni para limpiarte el culo. Intenta tener aunque solo sea una pizca de iniciativa, hijo. En el West Midlands Post no habrías durado ni una semana. ¿Sabes lo que hice una vez, cuando trabajaba allí?
—¿Te refieres a cuando intentaste saltarte un cordón policial diciendo…?
—Me refiero a cuando casi conseguí saltarme un cordón policial diciendo que era el patólogo del Ministerio del Interior. ¿Y sabes cómo conseguí trabajo en ese periódico?
—Entraste por la puerta…
—¡Entré por la puerta y les dije que me dieran el puesto a mí! En cualquier caso, qué más da. Estoy malgastando saliva contándole todas estas cosas a un cabeza de chorlito como tú.
Mounce volvió a sumergirse en las fotos de las agencias externas.
Sin hacer el menor ruido, su empleado desapareció por la puerta y la cerró a sus espaldas.
—¡Lovebold! —gritó Mounce—. ¡Vuelve aquí!
El aludido regresó a la habitación, suspirando en silencio.
—Dame un billete de cinco, ¿quieres? —le dijo su jefe.
Lovebold volvió a suspirar.
—Me temo que no tengo ninguno, Reg —respondió.
—¡Venga ya!
—No llevo ninguno de cinco encima —aseguró Lovebold. Se sacó del bolsillo trasero un billete de una libra y le mostró el forro vacío.
Mounce cogió el dinero.
—No me vengas con chorradas —dijo—. Enséñame lo que llevas en el resto de los bolsillos.
—Vamos, Reg. Sé razonable.
—Vamos a ver qué guardas en los bolsillos de tu chaqueta, para empezar.
—Muy bien —cedió Lovebold, desalentado. Se sacó del bolsillo del pecho un pequeño fardo de billetes bien apretado y separó cuatro de ellos.
—¡Ajá! No puedes tomarle el pelo al tío Reggie —dijo Mounce.
Lovebold fue a buscar una justificación de gastos, ahora que el tema aún estaba fresco en la mente de Mounce. La rellenó al azar, anotando dos noches en Wolverhampton con desayuno y entretenimiento para los contactos, por una suma total de seis libras, ocho chelines y cuatro peniques. Se la dio a Mounce para que la firmara.
Mounce entrelazó las manos y cerró los ojos.
—Señor, te agradecemos profundamente —dijo— los dones que estamos a punto de recibir.
Una relación directa, amistosa, de hombre a hombre,con la plantilla, reflexionó, mientras garabateaba su firma; esa era la forma correcta de hacer las cosas. Eso incluía alguna que otra bravata —con eso te ganabas el respeto del personal— y mirar hacia otro lado de vez en cuando —con eso te ganabas su afecto—. Y si alguna vez se les ocurría defraudarte, siempre podías ponerlos de patitas en la calle diciendo que habían falsificado sus cuentas de gastos para estafar al periódico.
Hacia la hora de la comida el cielo volvió a aclararse. Cuando el viejo Eddy Moulton se despertó, justo antes de la una, tuvo la impresión de que ya había llegado el día siguiente. Las jornadas pasaban muy rápido cuando uno se hacía viejo, reflexionó. Empezó a copiar un documento de información política sobre las intenciones de lord Derby.
El ruido que Dyson había hecho al entrar era lo que lo había despertado.
—¿Alguien ha conseguido sacarle algo a Morley? —preguntó el recién llegado. Daba la impresión de estar muy animado. Su entrada parecía haber traído a la habitación el bullicio del mundo exterior.
—Ha prometido entregarlo mañana —respondió ese Alguien, levantando la vista del libro que estaba leyendo para reseñar—. ¿Cómo ha ido lo tuyo?
—¡De maravilla! Me encanta la radio, me siento como pez en el agua. ¿Sabes, Bob? Siempre me da pena llegar al final del programa. Sería capaz de pasarme todo el día con lo mismo.
Colgó el abrigo en el perchero y se frotó las manos con vigor, todo sonrisas.
—Me siento completamente recargado —exclamó—. Noto una especie de oleada de energía psíquica. Esta tarde voy a ponerme con los crucigramas.
Se sentó frente a su escritorio y empezó a apilar papeles y a cambiar de orden las diferentes pilas.
—De hecho, Bob —dijo—, estoy empezando a tener bastantes seguidores en África Occidental. Esta semana, el productor ha recibido una carta de una chica de Conakry, nada menos, pidiendo una foto mía. No voy a mandársela, claro.
—¿Por qué no?
—¿Crees que debería hacerlo? Tal vez sí. Crees que debería, ¿verdad?
—No veo por qué no.
—Pues ya sabes, porque parece una de esas cosas típicas de una estrella de cine. No puedo perder el tiempo mandando fotos a admiradoras.
Bob bostezó.
—¿Y si comemos algo? —dijo.
—Está bien. O sea, no es como si uno tuviera un publicista que se encargara de esas cosas. Ando bastante escaso de tiempo. Pero tú crees que debería, ¿verdad?
—Claro. ¿Adónde vamos? ¿Al Gates?
—Supongo que podríamos, sí. Quizá no esté bien desilusionarla. ¡Eddy, nos vamos al Gates! ¿Te encargas tú de vigilar esto?
De uno en uno y de dos en dos, todos aquellos hombres serios y responsables fueron saliendo por la puerta principal para ir a comer. El redactor jefe de la sección internacional, el de la literaria, el corresponsal diplomático y el de rugby se habían puesto de acuerdo para compartir un taxi hasta el Garrick. El redactor jefe, el señor Dancer, fue a un café para trabajadores de la calle Whitefriars. Los cargos principales del departamento publicitario, moviendo ostentosamente sus paraguas cerrados, desfilaron por la acera con solemnidad para ir a degustar un blanco del Rin en El Vino. El director salió arrastrando los pies sin que nadie reparase en él, y cogió el autobús número 15 hasta el Athenaeum.
En el pub Gates of Jerusalem, que estaba justo al doblar la esquina de Hand and Ball Court, Bob y Dyson se encontraron con Bill Waddy, el responsable de la sección de noticias, acompañado de Mike Sparrow, Ralph Absalom, Ted Hurwitz y Andy Royle. Formaban parte de la cuadrilla que solía comer allí. Gareth Holmroyd, el redactor ayudante de la sección industrial, estaba invitando a cerveza negra a Lucy, de la biblioteca, y a Pat Selig, la correctora de la página femenina. En el extremo opuesto del bar, Mounce estaba hablando con una chica de ojos marrones y pelo rubio y lacio; al verlos, levantó su jarra hacia Bob y Dyson y les guiñó un ojo. Era justo el tipo de local en el que uno esperaría encontrarse a aquella gente: al trío Waddy-Absalom-Hurwitz, a Gareth Holmroyd o a Mounce, intentando camelarse a cualquier chica de escaso atractivo.
Bill Waddy estaba contando una historia.
—En fin —les explicaba—, le dije a aquel tipo con sus estrellitas de coronel: «¿Dónde narices estamos?». John, Bob, ¿qué vais a tomar?
—No, no —replicó Dyson—, esta ronda la pago yo.
—No, no, yo me encargo.
—No, no. Insisto.
—No, no, de ninguna manera. ¡Señora Dunfee!
La aludida, que le estaba sirviendo vodka a la chica de Mounce, no le hizo el menor caso.
—Bueno —siguió Bill Waddy—, entonces le dije a aquel sujeto, que, por cierto, tenía uniforme de coronel: «¿Dónde diablos estamos?».
—¿Sí? —dijo la señora Dunfee.
—Estooo… otras dos amargas, señora Dunfee. ¿Alguna pinta?
—Media para mí, Bill —dijo Dyson.
—Otra media para mí —dijo Bob.
—Dos medias pintas, señora Dunfee. Entonces yo dije (y debo señalar que aquel personaje llevaba uniforme de coronel…).
—Dos libras y dos peniques —dijo la señora Dunfee.
—Pues le dije… Me temo que solo tengo un billete de una libra, señora Dunfee. Le dije…
—Tendrá usted los dos peniques.
—Sí, eso sí. Entonces le dije…
—Gracias, Bill —dijo Dyson, cogiendo su cerveza—. ¡Salud!
—¡Salud! —brindó Bob.
—¡Salud! —exclamó Bill Waddy—. En fin, que le dije al individuo…
—¿Y dónde pasó todo eso, Bill? —inquirió Dyson.
—Eso es justo lo que yo le estaba preguntando a aquel tipo del uniforme de coronel.
—¡Uy! Lo siento, Bill.
—Pues le dije: «¿Dónde demonios estamos, coronel?», a lo que él respondió: «¡No tengo ni la más remota idea!».
—¡Fantástico! —dijo Dyson—. Bob, ¿te apetece un bocadillo?
Los dos se dirigieron a la barra de los tentempiés.
—A lo mejor podría preguntarle a Mounce si alguno de sus chicos estaría dispuesto a sacarme unas fotos —comentó Dyson, dirigiendo una mirada distraída a Mounce, en el otro extremo del bar.
—Pero si es un capullo —dijo Bob.
—Oye, ¿por qué no te animas a hacer tus pinitos en la radio? No nos supondría ningún problema conseguirte algo en los estudios de Bush House.
—No creo que me gustase. Pero gracias, John.
—Te encantaría. Es una sensación fabulosa, eso de que te conozcan en sitios de África Occidental. Voy a confesarte algo que nunca le he dicho a nadie: me gustaría ser una de esas horribles personas que salen aireando sus opiniones en televisión.
—Ya te he oído decir eso miles de veces. Creo que es una idea espantosa.
—Pero piénsalo en términos prácticos, Bob: cien guineas por una simple aparición en pantalla… ¡y sin tener que escribir ningún guion ni nada!
—Ni siquiera así.
Dyson lo miró con admiración.
—Hay en ti una veta de santidad que no te había visto antes, Bob. Y, por supuesto, escribes como los ángeles. ¿Otra media pinta?
Sobre las dos y media, aquellos hombres tan serios y responsables habían vuelto ya a Hand and Ball Court, caminando con mayor lentitud ahora que la jornada empezaba a pesarles sobre los hombros. A eso de las tres, habían conseguido escribir unas pocas líneas. Bob estaba redactando la reseña de un libro para el New Statesman; Dyson, un guion radiofónico sobre prospecciones petrolíferas destinado a centros escolares. Encerrado en su despacho de la cuarta planta, también el director escribía. Su oficina era un auténtico caos. Cualquier superficie elevada estaba cubierta de pruebas arrugadas y montones de galeradas que empezaban a amarillear, y el propio suelo, de pilas de libros y viejas fotografías enmarcadas que se habían desprendido de las paredes. En ellas figuraban sus predecesores en el cargo, escolares alineados en filas, catedráticos universitarios y altos funcionarios. En una esquina había una mesa llena de copas plateadas, ganadas por la plantilla en competiciones de atletismo y boxeo; el director había arrojado su abrigo y su sombrero sobre ellas. Su escritorio había desparecido tiempo atrás, sepultado bajo toneladas de papeles. Lo había abandonado a su suerte y se había trasladado a una mesa apoyada contra la pared. Sentado frente a ella, pulsaba rápidamente con dos dedos las teclas de una anticuada máquina de escribir portátil. Escribió:
«Señor Dancer. PRIVADO Y CONFIDENCIAL.
He estado dándole vueltas a nuestro eterno problema, pensando en el mejor modo de deshacernos de nuestro amigo Mounce. Como ya he recalcado con anterioridad, no tengo ninguna experiencia en eso de llamar a los empleados a mi oficina para anunciarles que están despedidos. Tras largas y cuidadosas consideraciones, debo reconocer que no me veo capaz de reunir el valor necesario para empezar a llevar a cabo esa práctica, y mucho menos con Mounce, que me inspira un profundo temor. Además, eso iría en contra del espíritu de esta oficina, donde siempre se ha incidido en la estabilidad de los empleos. Pero en el caso de Mounce, que ha resultado ser nuestro mayor error desde Pavey-Smith (¿se acuerda usted de Pavey-Smith? Dejó embarazada a la encargada de la cantina, se apropió fraudulentamente de una nevera, encargó una cena para ocho en el Savoy a expensas del periódico y luego —¡menos mal!— se largó de aquí tras conseguir una indemnización de tres meses), creo que está justificado que adoptemos “tácticas de guerrilla”. Es decir, creo que deberíamos intentar “acosarlo”, siempre dentro de los límites que nos permita nuestra conciencia y nuestro sentido de la discreción, con la esperanza de que él mismo renuncie a su empleo y de-saparezca de nuestras vidas llevándose lo que (si lo hacemos bien) no tendría por qué ser más que una pequeña cantidad de dinero de la empresa. Dicho esto, confieso que no tengo la menor idea de cómo deberíamos “acosarlo”. Pero seguro que usted será capaz de pensar en algo adecuado; no diría mucho a nuestro favor el que a un redactor jefe no se le ocurriera ninguna forma discreta de conseguir hacerle la vida imposible a alguien. Confío enormemente en su capacidad para solucionar este tema y apoyaré sin reservas cualquier plan que ponga usted en marcha, siempre y cuando dicho plan no implique: a) que yo tenga que encontrarme con Mounce cara a cara; b) el uso de violencia física; c) tener que llegar a una situación inmoral, o d) dar la impresión de que hemos llegado a una. Espero con impaciencia sus ideas al respecto.»
El director plegó la carta y la embutió en un sobrecito marrón, en el que escribió «Al señor don B. D. Dancer». Después la introdujo por una ventanilla que comunicaba con su secretaria, en la oficina externa. Durante el horario laboral, las notas que metía por esa escotilla eran su única forma de contacto con el mundo exterior.
—Hacia media tarde siempre me entra la modorra —dijo Dyson hacia media tarde, al tiempo que bostezaba y se reclinaba sobre la silla de oficina, con las manos entrelazadas en la nuca—. Tendría que dejar de tomar cerveza en las comidas. A mi edad, el organismo ya no las aguanta tan bien como antes.
—A mi edad, tampoco las aguanta el mío —comentó Bob, con otro bostezo.
—Por pura curiosidad, ¿cuántos años tienes?
—Veintinueve.
—¡Dios mío, sí que eres joven! ¡Dios mío, sí que eres joven! ¿Sabes cuántos tengo yo? Venga, di un número.
—Treinta y siete.
—Supongo que ya te lo había dicho, ¿no?
—Sí.
Dyson se recostó sobre el respaldo de su silla de oficina, y se quedó largo rato observando el techo, lanzando un bostezo de vez en cuando.
—Tú no tendrás fotos tuyas por ahí, ¿no, Bob? —preguntó al fin—. Ya sabes, para enviárselas a productores, editores y esas cosas…
—No. No me va mucho eso de hacer trabajos independientes.
Dyson frunció los labios y sacudió lentamente la cabeza.
—Cuando llegues a mi edad —dijo— y tengas esposa, hijos e hipoteca, tendrás que trabajar durante todas las horas que Dios te da. Sábados y domingos; mañana, tarde y noche. Entre un día y el siguiente, apenas si levanto un momento los ojos de mi escritorio. En serio, a veces me pregunto cuánto tiempo podré seguir manteniendo este ritmo. La vida de un periodista llega a su fin a los cuarenta, eso está claro.
Siguió observando el techo. A veces parpadeaba de forma pensativa y luego bostezaba; otras veces mantenía los ojos abiertos de par en par, como si estuviera ejercitando la piel que los rodeaba. Bob le estaba dando vueltas en la cabeza a la reseña de su libro. «El señor Berringer conoce bien Nueva York», escribió. Le vino una oleada de honestidad y lo corrigió por «El señor Berringer parece conocer bien Nueva York». La oleada de honestidad fue seguida por una de profesionalidad, y volvió a sustituirlo por «El señor Berringer conoce bien Nueva York». Se metió un toffee en la boca.
—Se te van a pudrir los dientes como sigas chupando esas cosas todo el tiempo —observó Dyson sin apartar la mirada del techo, al escuchar el familiar sonido del celofán y la segregación de las glándulas salivares de Bob. Él no respondió. El viejo Eddy Moulton también contrajo los labios en sueños.
—¡Ay, Dios! Esta tarde iba a ponerme con los crucigramas —dijo Dyson.
Lanzó dos bostezos seguidos.
—¡Ay, Dios! Te juro que apenas puedo mantener los ojos abiertos —añadió.
A las cinco de la tarde, Dyson entró en un súbito estado de gran agitación. Se incorporó de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, frenético. El edificio entero parecía haber cobrado vida al fin. El despacho de los correctores estaba lleno a rebosar. Las máquinas de escribir de las copistas sonaban como metralletas. Los jefes de sección redactaban sus editoriales. Había colas ante los carritos de té.
Dyson salió y volvió con los periódicos vespertinos.
—Tengo la sensación de que es mi deber saber qué está pasando en el mundo —dijo, mientras se sentaba sobre la esquina de su mesa para hojearlos—. ¿Tú no tienes esa sensación, Bob?
—No.
—Cada tarde leo todos los periódicos. Siento verdadera ansiedad si me dejo sin mirar uno solo de ellos. Tú no lees ninguno, ¿verdad, Bob?
—Solo los resultados del críquet.
—Mira que eres capullo, Bob. No sé cómo puedes aguantar lo de trabajar en un periódico. Aunque, claro, escribes como los ángeles…
Se quedó callado mientras leía.
—Escucha esto —dijo de repente—: «Oscuridad de mediodía para los londinenses. Esta mañana una anomalía meteorológica ha traído la oscuridad a las calles del centro de Londres. Mientras el cielo se volvía negro, se han encendido las luces de las tiendas y las oficinas de la City y el West End. A media mañana parecía que hubiera caído la noche».
Observó a Bob con aire expectante.
—Ya lo sé —dijo este—. Yo estaba mirando por la ventana.
Dyson volvió a su periódico con una mueca.
—Menudo pedazo de capullo estás hecho, ¿eh, Bob? —comentó con admiración.
Pasadas las ocho de la tarde, las ventanas del edificio empezaron a vibrar. Por todas partes, las pantallas de las lámparas y los componentes metálicos zumbaban, repiqueteaban o tintineaban. El departamento de Dyson estaba vacío, iluminado tan solo por la amarillenta luz de sodio proveniente de las farolas de Hand and Ball Court. Una regla que sobresalía un poco del escritorio del viejo Eddy Moulton se fue desplazando de lado, muy despacio, hasta perder el equilibrio y caer al suelo.
Las rotativas del sótano se habían puesto en marcha para la primera edición.
2
Una vez que Dyson hubo leído un cuento a los niños y les hubo dado el beso de buenas noches, se acomodó en un sillón del salón para esperar a que le sirvieran la cena. Levantó la mirada y observó que, en una esquina de la habitación, parte de la escayola del techo se había desprendido y había desgarrado un gran trozo triangular de papel pintado. Había arreglado aquella pared hacía solo un mes, dos como mucho, por lo que su deterioro le pareció especialmente irritante.
—Dios ataca de nuevo —comentó con amargura.
—¿Qué? —dijo su mujer, que había aparecido en la puerta del salón con su delantal y sus guantes de goma, llevando un gran cuenco en las manos.
—Jannie, tú no habrás tocado eso de ahí, ¿no? No lo habrás arrancado tú…
—¿Tocarlo? ¿Arrancarlo? Si ni siquiera llego a la altura necesaria como para volver a encolarlo. ¿Cómo quieres que me las apañe para tocarlo o arrancarlo?
Y desapareció otra vez en la cocina.
«Pues podrías haberlo hecho mientras intentabas quitar las telarañas de ahí arriba con la escoba», habría querido contestar Dyson, pero sabía que ella ya no podía oírlo. ¡Dios, cómo lo irritaba eso de que Jannie le hiciera una pregunta y, antes de que él pudiera responder, se alejara donde ya no alcanzaba a escucharlo! Era una de sus costumbres más exasperantes.
Ella había vuelto a la puerta del salón.
—Pues por si te interesa saberlo —comentó—, la culpa la tiene la humedad que entra por ese desconchón que hay bajo la ventana de la habitación de los niños, en la parte donde se cayó el estuco. Por eso se ha empapado el yeso.
Dyson se reclinó en su sillón; sus dedos tamborileaban tristemente sobre el brazo del asiento. Dios le había echado el ojo a aquella casa, no cabía duda. La estaba arrastrando hacia Su seno, de forma lenta pero segura. Se había introducido en ella a través de las paredes, en forma de lluvia; a través del suelo, en forma de humedades; y luego había descendido por la chimenea en forma de pájaros y se movía por toda la estructura de la vivienda cumpliendo Sus inescrutables designios, en forma de putrefacción, moho, ratones y tijeretas. Dyson había conseguido una breve ventaja táctica a base de pintura de emulsión y masilla polivalente Polyfilla, antes de darse cuenta de que Dios había logrado una profunda infiltración estratégica a sus espaldas. La triste realidad, comprendió Dyson, era que se trataba de una lucha desigual. Si Dios hubiera estado dispuesto a entablar batalla en igualdad de condiciones y gastar la mayor parte de Su tiempo y energías —como él hacía— en alimentar la reserva de crucigramas del periódico y explicar los rudimentos de la política británica a los africanos… ¡entonces sí, Dyson le habría hecho sudar la gota gorda!
Los Dyson habían comprado a propósito aquella casa tan vieja, tras una larga y sesuda reflexión, cuando Jannie se quedó embarazada por segunda vez. No querían vivir en una zona residencial de las afueras, en una de esas casas feas típicas de las zonas residenciales, junto a unos vecinos desagradables típicos de las zonas residenciales, a varias millas de distancia de la ciudad. Decidieron buscar una casa más o menos barata de estilo georgiano o Regencia en algún distrito decadente pero cercano al centro. Por muy humilde que fuese la zona, seguro que las clases medias no tardarían en colonizarla, al tratarse de un barrio de estilo georgiano o Regencia y ser razonablemente céntrico. De esa forma, ellos se asegurarían, a un precio que podían permitirse, una residencia atractiva y potencialmente elegante en el corazón de Londres; se ganarían el reconocimiento de sus amigos por irse a vivir entre la clase trabajadora; en breve plazo conseguirían vecinos agradables, de clase media y carácter tan aventurero e intelectual como ellos, y, entretanto, verían cómo su inversión experimentaba un satisfactorio y tranquilizador aumento de valor.
En los primeros años de su matrimonio, cuando aún estaban satisfechos viviendo en un apartamento de alquiler, habían visto muchos sitios que se ajustaban a esa descripción. Mientras conducían por las calles de Londres, habían pasado frente a innumerables hileras de casas de estilo georgiano o Regencia que no habrían necesitado más que una mano de pintura de color pastel para poder entrar a vivir en ellas. Pero después, cuando se pusieron a buscar en serio, se toparon con algo curioso. Aquellas casas habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Era como intentar volver a un lugar que uno recuerda de la propia niñez; aquellas innumerables hileras no se encontraban ya por ninguna parte; la apariencia del mundo se había alterado sutilmente. Sí que había casas de estilo georgiano o Regencia, claro, pero ya estaban ocupadas por los ricos. No faltaban barrios humildes, pero no los había de estilo georgiano o Regencia y, en cualquier caso, los precios ya habían subido más de lo que ellos podían permitirse, y la invasión de la clase media que habían previsto parecía improbable en aquellas zonas que parecían haber sufrido el Armagedón, en aquellas calles grises y sin flores, llenas de coches abandonados con los neumáticos pinchados, que parecían estar sangrando sus intestinos oxidados y cuya tapicería rasgada llenaba las cunetas. Las casas que habían visto en el pasado no pertenecían al mundo real, sino a ese otro mundo que vislumbramos por el rabillo del ojo y que se desvanece en cuanto apartamos la mirada.
Poco a poco empezaron a ceder y a hacerse concesiones respecto a su idea inicial, saltando siempre de la última concesión a la siguiente. Decidieron que podrían conformarse con una casa del primer periodo victoriano, siempre que estuviese en el centro. Después pensaron que podrían apartarse un poco del centro, siempre que la casa fuera del primer periodo victoriano. Igual que Tarzán se arroja de rama en rama a través de la jungla, los Dyson fueron saltando cada vez más lejos del centro de Londres y avanzando cada vez más a lo largo del siglo xix, hasta llegar al año 1887 y al número 43 de Spadina Road, en el distrito postal 23 del suroeste de Londres. Fue allí donde la curva descendente de la demanda se cruzó con la inflexible línea de la oferta. En cierto modo, podría considerarse que, al final, lo que habían conseguido era una de esas casas feas típicas de las zonas residenciales, con unos vecinos desagradables típicos de las zonas residenciales, a varias millas de distancia de la ciudad; una casa que, además, no solo les había costado todo el dinero que habían logrado reunir para la hipoteca, sino que también los había obligado a invertir todos los ahorros y los préstamos que pensaban utilizar para modernizar y reparar la vivienda. Pero ellos no lo miraron desde esa perspectiva. Y, en cualquier caso, a esos vecinos tan desagradables pronto los echaría de allí la gran oleada de agradables arquitectos, periodistas, funcionarios y profesores universitarios que llegarían en masa siguiendo el ejemplo de los Dyson, y que sacarían a flote aquel distrito que estaba tocando fondo para elevarlo hasta el punto de valer 2500 libras al año.
Pero las clases medias no vinieron a Spadina Road, en el distrito postal 23 del suroeste de Londres. El número 41 de la calle, la casa que estaba junto a la de los Dyson, siguió ocupada por el señor Cox, que era camionero y vivía allí con su mujer, sus tres hijos, su cuñado, su cuñada, los tres hijos de estos últimos, una hermana con una ligera deficiencia mental y su anciana madre. El número 45, al otro lado, no solo no mejoró, sino que fue a peor. Las propietarias eran dos hermanas ancianas. Una de ellas murió, a la otra se la llevaron a una residencia y la vivienda se puso a la venta. La compró un nuevo propietario que venía de las Antillas y la dividió en apartamentos. Dyson, por su parte, estaba completamente a favor de las clases trabajadoras y de los antillanos. Aunque, en su caso concreto, aquellos antillanos pertenecientes a la clase trabajadora que vivían justo a su lado no eran gente de trato fácil. Y no podía evitar pensar que ese rechazo de la clase media intelectual, que se negaba a seguir su ejemplo mudándose a Spadina Road, implicaba que se estaba poniendo en tela de juicio su buen criterio. Invitó a casa a sus amigos y colegas durante los fines de semana, para que vieran por sí mismos las delicias del distrito. Todos estuvieron de acuerdo en que el distrito postal 23 del suroeste de Londres tenía una atmósfera similar a la de un pueblecito, así como un carácter propio y distintivo. Estuvieron de acuerdo en que si se atajaba por los callejones para ir al metro y la línea funcionaba sin problemas, podía llegarse al trabajo, en Fleet Street, en menos de una hora. Estuvieron de acuerdo en que Ecosse St. George era un nombre antillano estupendo y en que tanto Ecosse St. George como su esposa Princess serían unos estupendos vecinos. Pero ninguno de ellos se mudó a Spadina Road.
Hay que señalar, en honor a la verdad, que al número 84 llegó un individuo que decía ser topógrafo. Los Dyson lo invitaron a cenar en su casa en cuanto tuvieron noticia de aquello y le contaron todo lo que uno necesitaba saber sobre el distrito —como dónde estaba el único carnicero bueno o qué había que hacer con los niños que entraban de noche y te defecaban en el sótano—. Pero resultó que, más allá de las mediciones propias de su profesión, lo que más le gustaba a aquel hombre era medir el fondo de una botella. Iba cuesta abajo, como la propia Spadina Road. No pintó su casa de color pastel y, después de un par de cenas viendo cómo los ojos del nuevo vecino se iban pareciendo más y más a dos huevos escalfados —desenfocados y marrones, eso sí—, Dyson empezó a pensar que su presencia no solo no le daba buen tono a la calle, sino todo lo contrario. No cabía la menor duda: Dios le tenía ojeriza a Spadina Road, en el distrito postal 23 del suroeste de Londres.
—Por cierto —dijo Jannie, que estaba otra vez en la puerta del salón—, han vuelto a tirar cosas por encima de la tapia.
Dyson se incorporó de un salto. La adrenalina había empezado a correr por sus venas.
—¿Quién ha sido? —preguntó con gran excitación.
—No lo he visto. Simplemente me he encontrado con las cosas que han tirado.
—¿No las has tocado?
—No.
—¿Las has dejado exactamente como estaban?
—Sí, claro.
—Entonces, cuando salga ahí, ¿me las encontraré tal y como han caído?
—Sí, sí, sí. Están justo detrás del segundo manzano.
Dyson salió al jardín corriendo como un poseso, sin pararse siquiera a coger una linterna. Era un jardín largo y estrecho, con árboles frutales mustios y estériles, encogidos sobre sí mismos entre las altas tapias de ladrillos amarillentos, como perros enfermos sacados al patio. Se tropezó con unas baldosas sueltas entre la hierba agreste. La atmósfera nocturna tenía un brillo vago, amarillento, propio de la ciudad. Enseguida encontró lo que andaba buscando. Se puso de rodillas para examinarlo más de cerca, sin apenas notar la humedad de la hierba. Eran latas vacías; unas veinte o treinta. De cerveza Long Life, para más señas. Apretó los puños y soltó un gruñido de rabia, no a un volumen muy alto, pero definitivamente audible.
¡No iba a tolerarlo! Bien sabía Dios que a él todo el mundo lo pisoteaba, pero no iba a consentir que utilizaran su jardín de vertedero. Había que tomar medidas al respecto. Pero ¿contra quién? Esa era la cuestión. ¿Aquella basura venía de los Cox o de los antillanos? Con lo estrecho que era el jardín, resultaba imposible adivinarlo.