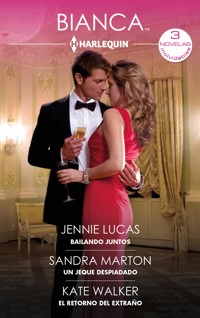3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
«Si mi carta es más alta que la tuya, serás mía y me obedecerás en todo, durante tanto tiempo como yo quiera». Bree Dalton escuchó las palabras del príncipe ruso Vladimir Xendzov, el hombre del que había estado enamorada una vez, el hombre que le había destrozado la vida. Y cuando él terminó de hablar, ella aceptó la apuesta: su cuerpo, por un millón de dólares. Bree era consciente de que se encontraba ante un hombre implacable. Solo esperaba que su suerte no la abandonara en ese momento; porque, si perdía la apuesta, lo perdería todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Jennie Lucas
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Al final de la partida, n.º 329 - diciembre 2021
Título original: Dealing Her Final Card
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1375-893-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–¡Despierta, Bree!
Una mano sacudió bruscamente a Bree Dalton, que saltó como empujado por un resorte, se sentó y parpadeó en la oscuridad.
Josie, su hermana, se había sentado en el borde de la cama. No se veía bien, pero la luz de la luna bastó para que Bree distinguiera las lágrimas que caían por sus mejillas.
Rápidamente, puso los pies en el suelo y dijo:
–¿Qué ha pasado, Josie? ¿Qué ocurre?
Josie respiró hondo y se secó las lágrimas.
–Esta vez la he liado bien… Pero, antes de que te asustes, quiero que sepas que no es tan importante. Lo solucionaré.
En lugar de sentirse más tranquila por la declaración de su hermana, Bree se preocupó más. Josie tenía veintidós años, seis menos que ella, y una capacidad increíble de meterse en líos. Además, no llevaba la bata gris que se ponía para trabajar como mujer de la limpieza, sino el vestido sexy de las camareras del Hale Kanani.
–¿Has estado trabajando en el bar? –le preguntó.
Josie soltó una carcajada seca.
–¿Aún te preocupa que algún hombre me trate mal? Ya me gustaría que mi problema fuera tan fácil –respondió.
–Entonces, ¿de qué se trata?
Josie se frotó los ojos.
–Estoy cansada. Lo dejaste todo para cuidar de mí… y comprendo que lo hicieras, porque yo solo tenía doce años. Pero me niego a seguir siendo una carga que…
–Tú no has sido nunca una carga –la interrumpió.
Josie sacudió la cabeza.
–Pensé que había llegado mi oportunidad, que por fin había encontrado la forma de pagar nuestras deudas y volver al continente. Estuve practicando en secreto, ¿sabes? Pensé que había aprendido a jugar, que podía ganar.
Bree se estremeció.
–¿Qué has hecho? ¿Has estado apostando?
–Ha sido una casualidad. Había terminado de limpiar el salón de bodas cuando me crucé con el señor Hudson –explicó–. Se ofreció a pagarme una suma generosa si hacía de camarera durante la partida de póquer que había organizado. Estuve a punto de rechazar la oferta, pero pensé que…
–¡Te dije que no confiaras en él!
–Lo siento. Cuando me invitó a jugar con ellos, no me pude negar.
Bree suspiró.
–¿Y qué pasó?
–Que gané. Bueno, gané al principio –Josie tragó saliva–. Pero luego perdí las fichas que había ganado y el dinero de la compra y…
–Y el señor Hudson se ofreció a cubrir tus pérdidas.
Josie asintió.
–¿Cómo lo has sabido?
Bree lo había sabido porque conocía bien a los canallas como Greg Hudson, siempre en busca de un incauto. Había conocido a varias personas como él durante su juventud, antes de que se enamorara, cambiara de vida y, finalmente, le rompieran el corazón; antes de que la traicionara el hombre de quien se había enamorado y la dejara sola, sin un céntimo y con una hermana de doce años.
Cerró los ojos durante unos segundos y maldijo a Hudson para sus adentros. Casi podía ver su sonrisa jovial, que contrastaba con unos ojos carentes de emoción. Casi podía ver su camisa hawaiana, que apenas cubría su ancho estómago.
Hudson era el gerente del hotel y se había acostado con muchas de las empleadas; sobre todo, de los escalafones más bajos. Bree se había dado cuenta de que tenía a Josie en el punto de mira y se lo había advertido a su hermana, pero Josie era tan inocente que se lo había tomado a broma.
–Jugar por dinero es mal asunto. Ya deberías saberlo.
–¡Eso no es verdad! –se defendió Josie–. Hace diez años, teníamos un montón de dinero. Y pensé que, si me parecía un poco más a papá y a ti…
–¿Nos has usado como modelo de comportamiento? ¿Te has vuelto loca? –bramó Bree–. Llevo años intentando darte una vida nueva…
–¿Crees que no lo sé? ¿Que no sé cuánto te has sacrificado por mí?
–No me he sacrificado solo por ti –Bree se levantó de la cama–. Pero dime… ¿cuánto dinero has perdido?
Su hermana tardó unos segundos en contestar.
–Cien…
Bree se sintió inmensamente aliviada. Cien dólares era poco dinero.
–Bueno, no es para tanto. Este mes tendremos que calcular los gastos, pero saldremos adelante y, de paso, te habrá servido de lección.
Josie se quedó pálida.
–No han sido cien dólares, Bree; han sido cien de los grandes –dijo en voz baja–. Le debo cien mil dólares.
Bree miró a su hermana con incomprensión. No lo podía creer.
Cien mil dólares.
Se llevó una mano al pelo y empezó a juguetear con sus rubios mechones mientras buscaba desesperadamente una solución.
–Pero no te preocupes –continuó Josie–. Tengo un plan.
Bree soltó el mechón.
–¿Un plan?
–Voy a vender las tierras.
Bree se quedó atónita.
–No hay otra salida… Venderemos las tierras, pagaremos la deuda y nos quitaremos de encima a esos tipos que nos persiguen. Por fin serás libre de…
–Las tierras están en fideicomiso –le recordó Bree con brusquedad–. No serán tuyas hasta que cumplas veinticinco años o te cases.
–Lo sé, pero podría…
–No –la interrumpió, tajante–. No puedes hacer nada. Y aunque pudieras vender las tierras, yo no te lo permitiría. Papá las dejó en fideicomiso por una buena razón.
–Porque pensaba que yo no sé cuidar de mí misma.
Bree sacudió la cabeza.
–Porque sabía que eres muy ingenua y confías demasiado en la gente –puntualizó.
–¿Me estás llamando estúpida?
–Al contrario. La ingenuidad también es una virtud –replicó–. Una que, para mi desgracia, no tengo.
Bree había dicho la verdad. Josie era tan confiada que anteponía el bienestar de los demás al suyo. A los cinco años, en plena tormenta de nieve, había salido de la cabaña de Alaska donde vivían y se había puesto a buscar al gato del vecino, que había desaparecido el día anterior. Bree, que entonces era solo una niña, la estuvo buscando con su padre y con varios vecinos durante horas.
Josie estuvo a punto de morir congelada por culpa de un gato que apareció después, perfectamente a salvo en un granero.
–¿Siguen jugando al póquer? –preguntó.
–Sí –contestó Josie.
–¿Quién está a la mesa?
–El señor Hudson y unos cuantos propietarios. Texas Big Hat, Silicon Valley, Belgian Bob y… –Josie entrecerró los ojos–. Y un hombre que no conozco. Uno arrogante y muy guapo que, al final, se empeñó en sacarme de la partida.
–¿Ah, sí? –preguntó con interés.
–Sí. Los otros querían que siguiera jugando.
Su hermana volvió a sacudir la cabeza.
–Si hubieras seguido, habrías perdido tanto dinero que ahora no deberíamos cien mil dólares, sino un millón.
Bree abrió el armario de la habitación, se quitó la camiseta con la que dormía y se puso un sostén y un top negro.
–En cierto sentido, sería lo mismo… si no podemos pagar cien mil dólares, tampoco podríamos pagar un millón –alegó Josie–. Además, ¿qué van a hacer? No tenemos nada. No nos pueden quitar nada.
Bree la miró mientras se ponía unos vaqueros.
–¿Qué crees que harán cuando sepan que no podemos pagar, Josie?
–No sé… Puede que el señor Hudson me obligue a fregar gratis los suelos… –contestó en un susurro.
Bree la miró con incredulidad.
–¿Fregar los suelos?
–¿Qué más puede hacer?
Bree se dio la vuelta, asombrada con la ingenuidad de Josie. Sencillamente, no era consciente de la situación. Pero ella tenía su parte de culpa. Había hecho todo lo posible por protegerla del mundo; incluso se la había llevado a Hawai, huyendo de los hielos de Alaska, para que viviera en un lugar más agradable.
Además, Bree también lo necesitaba. Había pensado que, al llegar a Hawai, olvidaría al hombre de pelo oscuro y ojos azules del que se había enamorado. Y no fue así. Cada vez que se acostaba, volvía a extrañar los brazos de Vladimir alrededor de su cuerpo y su voz baja y sensual. La misma voz que, una noche de Navidad, le había pedido que se casara con él.
Frunció el ceño y pensó que no era extraño que todavía odiara las Navidades. Para ella, el día anterior había sido un día como cualquier otro. Nunca se permitía el lujo de recordar aquella noche de su adolescencia, cuando se prometió que cambiaría de vida para merecer el amor de Vladimir; cuando se prometió que no volvería a mentir, engañar o jugar por dinero.
Y, a pesar de la traición de Vladimir, había cumplido su promesa.
Hasta entonces.
Se inclinó hacia delante y sacó sus botas negras con tacón de aguja.
–¿Bree?
Bree guardó silencio y se sentó en la cama, donde se puso las botas y se subió las cremalleras de las dos. Hacía años que no se las ponía. Ya no era la adolescente rebelde que había sido. Pero, si quería salvar a su hermana, tendría que serlo otra vez.
Echó un vistazo al reloj. Las tres de la madrugada. Una hora perfecta para empezar.
–No te preocupes por mí, por favor –rogó Josie–. Tengo un plan. No hace falta que…
Bree se levantó.
–Quédate aquí. Yo me ocuparé de todo.
–¡No! Es culpa mía y lo arreglaré yo. En Nochebuena, conocí a un hombre que me dijo…
Bree hizo caso omiso. Alcanzó su cazadora negra y se dirigió a la puerta.
–¡Espera, Bree!
Bree no miró atrás. Salió del pequeño apartamento y anduvo hasta dejar atrás el destartalado edificio donde vivían los empleados del hotel Hale Kanani. Estaba nerviosa. Llevaba mucho tiempo sin jugar al póquer. Pero se dijo que era como montar en bicicleta, que nunca se olvidaba.
Hacía frío. Se puso la cazadora y avanzó por el complejo de casas de lujo que se extendían a lo largo de una playa privada, de arenas blancas. La luna estaba llena y arrancaba destellos plateados a las negras aguas del océano Pacífico. Las palmeras se mecían con la brisa y el aire olía a fruta y a mar.
Pasó por delante de la piscina, que estaba vacía, y saludó al camarero de la terraza antes de dirigirse al edificio principal. Después, cruzó el vestíbulo y tomó un corredor que daba a una serie de salones reservados para los propietarios de las casas de lujo. El sitio donde los ricos llevaban a sus amantes y jugaban a las cartas.
Al llegar a una puerta, se detuvo.
Apretó los puños, respiró hondo y se dijo a sí misma que debía ser fría como el hielo. Absolutamente fría. Sin emociones.
El póquer era un juego fácil para ella. A los catorce años, ya se dedicaba a desplumar a los turistas en los puertos de Alaska. Y había aprendido que la mejor forma de mostrarse insensible era ser insensible.
Pero también sabía que no debía jugar con sus sentimientos. Su padre se lo había advertido una y mil veces en vano y ella había despreciado su advertencia una y mil veces. Hasta que la vida se lo había enseñado de la peor manera posible. Quien jugaba con su corazón, se arriesgaba a perder y, en consecuencia, a perderlo todo.
Sin embargo, Bree ya no era la jovencita de entonces. Había renunciado a aquella vida y no estaba segura de que su plan saliera bien. ¿Qué pasaría si había perdido su suerte con las cartas? ¿Qué pasaría si había perdido la habilidad de marcarse faroles y engañar a sus compañeros de partida?
Además, no podía fallar. Si no recuperaba el dinero que Josie había perdido, tendrían que subirse al primer avión y huir al continente. O más bien, lanzarse al agua y nadar hasta el continente, porque no les quedaba ni un céntimo.
Suspiró, abrió la puerta y saludó al enorme guardia de seguridad que estaba sentado en una silla. Debía de pesar más de cien kilos.
–Hola, Kai.
–¿Qué estás haciendo aquí, Bree? Tu hermana se marchó hace un rato, y no tenía buena cara… ¿Está enferma?
–Algo así.
Kai frunció el ceño.
–¿Vas a ocupar su lugar?
–En efecto.
El guardia de seguridad miró su cazadora de cuero, sus vaqueros ajustados y sus zapatos de tacón de aguja.
–Te has cambiado de uniforme… –observó.
–Este es el uniforme que llevo para jugar a las cartas.
–Ah… –dijo, confundido–. Está bien, adelante.
–Gracias.
Bree abrió otra puerta y entró en una habitación sin ventanas. Las paredes estaban tapizadas con una tela ancha, de color rojo, que caía desde el centro del techo. El efecto resultaba elegante y claustrofóbico a la vez. Era como estar en la tienda de campaña del harén de un jeque. Pero, cuando se acercó a los hombres que estaban jugando a las cartas, sus temores se desvanecieron al instante.
Lo había conseguido. Ya no sentía nada.
Entre los jugadores no había ninguna mujer. Las únicas mujeres de la sala eran las que estaban detrás de los hombres, embutidas en vestidos muy escotados y sonriendo con labios pintados de rojo.
Bree reconoció al crupier, que pareció sorprendido al verla en la sala; se llamaba Chris, aunque no pudo recordar su apellido.
Los cuatro jugadores eran Greg Hudson y tres ricachones que Bree conocía de vista: un empresario belga de la construcción; un tipo de Texas que vivía del petróleo y un calvo de Silicon Valley. Pero, ¿dónde estaba el desconocido arrogante y guapo que había mencionado su hermana?
Fuera como fuera, había llegado el momento de jugar.
Con su cazadora negra y sus vaqueros, Bree se abrió camino entre el séquito de seductoras. A continuación, sin pronunciar una sola palabra, se sentó al lado de Greg Hudson, en una de las dos sillas que estaban vacías.
–Dame cartas –dijo a Chris.
Los tres jugadores la miraron con asombro. El primero, soltó una carcajada; el segundo, frunció el ceño y el tercero, preguntó con ironía:
–¿Otra camarera?
Bree respondió con una sonrisa.
–No, no soy camarera. A decir verdad, trabajo en el servicio de limpieza. Igual que mi hermana, Josie.
Greg Hudson se humedeció los labios con la lengua y dijo:
–Vaya, vaya. Bree Dalton… ¿Has traído los cien mil dólares que tu hermana me ha dejado a deber?
–Sabes que no tengo tanto dinero.
–En ese caso, hablaré con mis hombres y les ordenaré que la vayan a buscar.
Las piernas de Bree temblaron bajo la mesa, pero no sintió ningún miedo. Era como si se hubiera desconectado de su corazón.
–Eso no es necesario. Ganaré lo suficiente para pagar tu deuda.
–¿Tú? –Hudson rio–. ¿Y con qué vas a apostar? La apuesta inicial es de cinco mil dólares. Si fregaras los servicios del hotel Hale Kanani durante varios años seguidos, no tendrías ni para empezar.
–Pero te puedo ofrecer un trato.
–No tienes nada de valor.
–Por supuesto que lo tengo. Me tengo a mí.
Su jefe la miró y se volvió a humedecer los labios.
–¿Estás insinuando que…?
–En efecto. Estoy diciendo que, si pierdo, seré tuya –respondió con tranquilidad–. Sé que me deseas, Greg.
Como Hudson se había quedado sin habla, Bree miró al resto de los jugadores y declaró, sin parpadear:
–¿Quién acepta mi apuesta?
El texano clavó la vista en Bree y se bajó un poco el sombrero.
–La partida se acaba de volver más interesante… –dijo.
Justo entonces, apareció un hombre que se sentó en la silla que estaba libre. Bree se giró hacia él con ojos lánguidos y empezó a hablar.
–Me acabo de ofrecer como apuesta. Si me aceptas en la partida, puedo ser tuya y…
La voz se le quebró en la garganta. Bree conocía aquellos ojos azules. Conocía aquellos pómulos altos, aquella mandíbula fuerte, aquel rostro intensamente sensual.
¿Cómo era posible?
–No –continuó en voz baja–. No puede ser.
Vladimir Xendzov entrecerró los ojos y ella sintió su odio como si la hubieran quemado.
–¿Conoces al príncipe Vladimir? –preguntó Hudson.
–¿Príncipe? –dijo Bree, que no podía apartar la vista de su cara.
Vladimir sonrió.
–No sabía que estuvieras en Hawai, Bree. Y además, jugando a las cartas… Es una sorpresa de lo más agradable.
La suave y ronca voz de Vladimir causó un escalofrío a Bree. Le parecía increíble que estuviera allí mismo, delante de ella, en una sala del hotel Hale Kanani. No era un fantasma. No era un sueño. Era su amor perdido.
–¿Qué ofreces entonces? ¿Tu cuerpo? –siguió Vladimir, sarcástico–. Sería un premio de lo más placentero, aunque no precisamente excepcional. Sospecho que te habrás entregado a cientos de hombres.
Bree se sintió como si le hubiera pegado un puñetazo en el estómago. Vladimir Xendzov había conseguido que lo amara con toda la ternura de un corazón inocente, inmaculado. La había convertido en una persona mejor y, al final, la había destruido.
–Vladimir…
–Para ti soy «Alteza» –la interrumpió.
–¿Ahora usas el título? –ironizó Bree.
–Es mío por derecho –respondió, mirándola con ira.
Bree sabía que era verdad. Su bisabuelo había sido un príncipe ruso que había fallecido en la guerra y cuya familia se había exiliado a Alaska. Los Xendzov terminaron arruinados y Vladimir creció en la pobreza, harto de que los niños se burlaran de su ascendencia aristocrática. A los veintiún años, le confesó que nunca utilizaría su título. Pero, por lo visto, había cambiado de opinión.
–Antes no pensabas así –le recordó Bree.
–Ya no soy el chico que conociste.
Bree tragó saliva. Si le hubieran preguntado diez años años, habría dicho que Vladimir Xendzov era el hombre más honrado de la Tierra. Estaba tan enamorada de él que incluso renunció a las malas artes que la hacían especial. Y cuando él le pidió en matrimonio, ella se sintió inmensamente feliz.
Pero, a la mañana siguiente, la abandonó. Fue como si le hubiera clavado un puñal por la espalda.
–¿Qué estás haciendo aquí, Vladimir?
Él hizo caso omiso. Miró al resto de los jugadores y dijo:
–No la queremos en nuestra mesa. Ya somos demasiados.
–Yo no opino lo mismo –replicó uno, clavando la mirada en Bree.
Bree se sobresaltó un poco al oír la voz. Estaba tan concentrada en Vladimir que había olvidado a los demás. Había olvidado que estaba con un grupo de hombres ricos y poderosos, cuyas amantes la miraban con odio, evidentemente disgustadas de que se hubiera ofrecido como apuesta.
Respiró hondo y se recordó que no debía sentir, que no debía tener miedo, que ninguno de ellos le podía hacer daño.
Ninguno, excepto Vladimir.
Pero ¿qué más le podía hacer? Diez años atrás, le había robado el corazón. Lo único que no le había robado era su virginidad.
Y, de todas formas, eso carecía de importancia. Era agua pasada.
Estaba allí para proteger a Josie y recuperar el dinero que había perdido. Si tenía que vender su alma al diablo, se la vendería.
–Puede que no me haya explicado bien –dijo, decidida a conseguir que la aceptaran–. Mi oferta no se refiere al resultado de la partida, sino solo a la primera mano. Si pierdo esa mano, el ganador se quedará conmigo y con todo el dinero de la mesa. Pero si gano… A partir de ese momento, solo apostaré dinero y solo hasta recuperar lo que Josie ha perdido.
Mientras hablaba, su corazón recobró un ritmo normal. Estaba más que acostumbrada a jugar a las cartas y marcarse faroles. Su padre le había enseñado el póquer cuando solo tenía cuatro años y, a los seis, poco después del nacimiento de Josie y de la muerte de