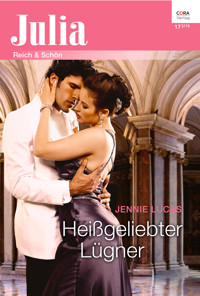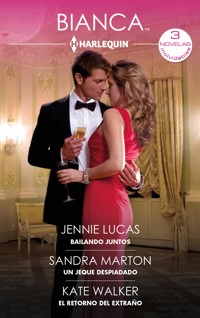10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Matrimonio con cláusulas Jennie Lucas La cláusula en su matrimonio de conveniencia: «Nunca podrás enamorarte de mí». Emmie no le había dicho a nadie quién era el padre de su hijo. De todos modos, ¿quién creería que la secretaria Emmie Swenson, con sus trajes pantalón de segunda mano, había pasado una noche explosiva con su multimillonario jefe griego? ¿O que Theo Katrakis le pidiese... no, que exigiera que Emmie, embarazada, se casase con él? El deseo de Theo era que la boda se celebrase en Nueva York y luego viajar a las islas griegas. Pero durante su luna de miel, un anhelo insaciable comenzó a arder entre los recién casados. El corazón de Theo, atormentado e irreparable, estaba rígidamente encerrado... ¿Podría ser Emmie quien lo liberase por fin? Será reina Carol Marinelli Reclamada por el hombre. ¿Coronada por el rey? El futuro rey Sahir tenía que casarse porque ese era su deber, no por amor. Pero tras pasar una noche inolvidable con Violet, una hermosa desconocida, se dio cuenta de que ansiaba algo más en su vida. Los fotografiaron sin que se dieran cuenta, y se llevaron a Violet al desierto para minimizar los daños a la familia real. Violet estaba furiosa, sobre todo por la reacción de su cuerpo al estar aislada con el único hombre que la había tocado. Su proximidad era un delicioso tormento. Ella sabía que su pasado familiar la impediría ser reina, a no ser que la profunda conexión con Sahir lo convenciera de que debía incumplir las leyes del reino. Un mundo de pasión Kali Anthony Todo lo que quería era venganza. Hasta que la empezó a desear. El multimillonario Matteo Bainbridge iba a reclamar Easton Hall sin más motivo que el de vengarse de la familia que lo había rechazado, aunque tuviese que desahuciar a su única ocupante. Un detalle sin importancia hasta que vio a Louisa Cameron y se dio cuenta de que el deseo que sentía por ella podía ser un obstáculo en su implacable plan de venganza. Escondida en la enorme propiedad, Louisa había escapado de su traumática infancia gracias a su trabajo: ilustrar cuentos para niños. Pero el mundo exterior entró de repente en su vida, representado en el cuerpo de Matteo y una asombrosa pasión que despertaba en ella deseos que nunca había sentido. ¿Qué pasaría si se rendía a él? ¿La destruiría por completo? ¿O conocería una renovada libertad? Una aventura para siempre LouiseFuller Cuando la invitó por impulso... ¡Su pasión no estaba destinada a durar! Una devastadora lesión dinamitó el mundo de Joan Santos. Hasta que, en una boda de la alta sociedad, su salvaje encuentro con el melancólico multimillonario Ivo Faulkner, hizo que Joan se sintiera viva por primera vez en meses. El jet privado de Ivo estaba preparado para el día siguiente, pues tenía un negocio que quería cerrar. Pero, después de la noche con Joan, había perdido todo su interés por el acuerdo. Así pues, la invitó a su lujosa vivienda para dar rienda suelta a su atracción. Pero, al ceder a la tentación, Ivo se arriesgará a no poder dejar marchar nunca a su atractiva atleta...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 413 - abril 2025
I.S.B.N.: 979-13-7000-572-6
Índice
Créditos
Matrimonio con cláusulas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Será reina
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Un mundo de pasión
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Una aventura para siempre
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Capítulo 1
Emmaline Swenson siempre había sabido cuál era su sitio. Con cuatro hermanos menores, un padre que intentaba mantener a flote su negocio y una madre enferma, su obligación era ayudar a su familia y no pensar en ella misma.
Siempre había sabido que no era guapa. Con el pelo lacio, de un color rubio deslavado, y una figura con tendencia a la gordura, de adolescente soñaba con enamorarse de un hombre maravilloso y compartir un primer beso apasionado a la luz de la luna. Pero incluso entonces sabía que el romance era improbable para una chica tan sencilla como ella.
Más tarde, a los veintisiete años, se enamoró. Durante una noche perfecta se había sentido deseable, hermosa y amada en los brazos del hombre más deslumbrantemente y atractivo del mundo.
A la mañana siguiente todo había terminado.
Ahora, a los veintiocho años, los sueños románticos que tuvo alguna vez se habían esfumado para siempre.
–¿Estás lista, cariño?
Emmie vio a su padre en la puerta de la habitación, sus ojos azules brillando de alegría.
–Ojalá tu madre pudiese verte ahora –susurró–. Estaría muy orgullosa de ti.
–Gracias, papá –murmuró Emmie, con un nudo en la garganta.
No sabía si su madre estaría orgullosa de ella. Margie Swenson siempre había tratado de convencerla de que mirase más allá de la rutina del trabajo y las tareas domésticas y buscase la belleza de la vida.
Emmie esperaba seguir ese consejo algún día, pero no aquel.
El día de su boda.
Al ver su expresión, el brillo en los ojos de su padre desapareció.
–¿Pasa algo?
–Por supuesto que no.
Forzando una sonrisa, Emmie se levantó del tocador y se colocó frente a la ventana, dejando que el sol de junio iluminase su vestido de satén blanco.
Había sido el vestido de novia de su madre y, en su condición actual, le quedaba más que ajustado. Debería haber acudido a una costurera porque había perdido la cintura, pero le quedaba bien apenas dos semanas antes, cuando aceptó casarse con Harold Eklund.
Un hombre al que no amaba. Un hombre mucho mayor que ella. Un hombre al que ni siquiera había besado.
Le temblaban las rodillas cuando tomó el ramo de rosas rojas y se arriesgó a mirarse en el espejo de cuerpo entero. El vestido, algo descolorido, no era nada favorecedor en su cuerpo de embarazada y hacía que su abdomen y sus pechos pareciesen enormes.
Estaba pálida a pesar del maquillaje que se había aplicado siguiendo las instrucciones de un vídeo tutorial. Llevaba el pelo recogido bajo el velo de su madre, el tocado de tul fijado torpemente sobre su cabeza, como un fajo de pañuelos de papel pegados de cualquier manera.
Emmie lamentó amargamente no haber aceptado la oferta de Honora, su mejor amiga, de contratar a un estilista y un maquillador profesional. Ya era demasiado tarde para eso. Honora debería haber sido su madrina, pero había tenido que irse al Caribe la noche anterior porque su abuelo había sufrido un accidente mientras hacía un crucero con su nueva esposa.
–El abuelo está mejor –le había dicho por teléfono–. Pero lamento tanto perderme tu boda.
–Espero que se recupere pronto.
–Prometo que lo celebraremos en cuanto regrese –su mejor amiga había hecho una pausa–. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Parece tan repentino.
Emmie había mentido. Le había dicho que estaba segura, pero la verdad era que no estaba segura en absoluto. De hecho, tenía que hacer un esfuerzo para fingir que era una novia feliz. Ni siquiera pudo convencer del todo a su padre, aunque él quería creerlo con todo su corazón. A Honora, en cambio, no podría engañarla.
Pero prefería casarse con alguien a quien no amaba antes que avergonzar a su familia, que ya estaba afligida de dolor por la muerte de su madre. Durante el último mes, cuando ya era imposible ocultar el embarazo, Emmie Swenson había sido la comidilla del vecindario. Cuando su padre y sus hermanos exigieron saber el nombre del hombre que la había seducido y abandonado, ella dijo que había tenido una aventura de una noche en Río de Janeiro mientras estaba allí trabajando con su jefe, Theo Katrakis. Lo cual era cierto hasta cierto punto.
Theo.
No quería pensar en él.
Sujetando el ramo de rosas con una mano, tomó el brazo de su padre con la otra, decidida.
Su padre le dio una palmadita en la mano.
–Estoy orgulloso de ti, cariño. Harold es un buen hombre y seguro que seréis felices.
Emmie así lo esperaba. La muerte de su madre siete meses antes había causado un gran dolor a su familia y, desde que reveló su embarazo el mes anterior, sus hermanos se habían metido en múltiples peleas para defender su honor.
Estaba agradecida a Harold Eklund por haberle ofrecido una salida. El anciano viudo, amigo de su familia, vivía solo desde hacía años. Su apartamento estaba desordenado, rara vez llevaba la ropa limpia y sobrevivía a base de refrescos y sándwiches baratos. Le había ofrecido un hogar a cambio de que atendiese la casa y le preparase la cena. No se trataba de amor y mucho menos de sexo, pero Harold era un hombre amable. Se sentía solo y podrían ayudarse mutuamente. Ella podría trabajar desde casa, llevando la contabilidad del negocio de su padre. Y no estaría casada con Harold para siempre… ¿o sí?
Desde que se anunció el compromiso dos semanas antes, sus hermanos ya no volvían a casa ensangrentados y su padre podía salir a la calle con la cabeza bien alta.
Mientras su familia fuera feliz, Emmie podría vivir sin amor.
Además, el amor solo le había roto el corazón.
–¿Estás segura de esto, cariño? –su padre la miró cuando llegaron a las puertas de la iglesia–. Harold es un buen hombre, pero el matrimonio es una cosa muy seria.
Emmie respiró hondo.
–Estoy segura.
Karl Swenson asintió, esbozando una sonrisa incierta mientras empujaba las puertas de la iglesia.
La música del órgano rompió a su alrededor como una ola y la gente apiñada en los bancos se puso de pie ruidosamente. Los Swenson y los Eklund habían vivido en el pequeño barrio de Queens durante cien años y todos habían ido a ver a la deshonrada joven casarse con el viudo jubilado.
Y mientras todos miraban boquiabiertos su abultado abdomen, ella deseó que se la tragase la tierra. Ser el centro de atención era a la vez estimulante y aterrador.
«Theo te hacía sentir así». «La noche que…».
Emmie apartó de sí el recuerdo. No podía pensar en Theo cuando estaba a punto de casarse con otro hombre.
Harold Eklund la esperaba frente al altar, junto al sacerdote, su fino cabello gris peinado hacia atrás, el traje anticuado, demasiado estrecho.
Mientras avanzaba lentamente por el pasillo de la iglesia, Emmie miró su anillo de compromiso, con un pequeño diamante, que había sido el anillo de su difunta esposa.
–Ella querría que lo tuvieras –le había dicho Harold dos semanas antes, con los ojos húmedos–. Betty te agradecería que me aceptaras hasta que… en fin, hasta que me reúna con ella.
Cuando llegaron al altar, la música del órgano se detuvo abruptamente y la iglesia quedó en silencio.
El sacerdote se aclaró la garganta antes de anunciar:
–Estamos aquí reunidos…
Emmie era vagamente consciente de que su padre se apartaba y de que Harold tomaba su mano con torpeza.
«El matrimonio es una cosa muy seria».
Emmie intentó recordar por qué estaba haciendo aquello, uniendo su vida para siempre a la de un hombre al que apenas conocía.
Pero no veía los pálidos ojos azules de Harold sino los de otro hombre, peligrosos y negros. Tembló al recordar el brillo ardiente de esos ojos…
–Si alguien puede demostrar una causa justa por la que esta pareja no pueda unirse en matrimonio –estaba diciendo el sacerdote– que hable ahora o calle para siempre…
–Yo la tengo.
La voz profunda de un hombre hizo que el suelo de piedra temblase bajo sus pies. Conteniendo el aliento, Emmie giró la cabeza.
Un hombre alto acababa de entrar en la iglesia, vestido de oscuro, con esos feroces ojos negros que habían atravesado su alma.
Theo.
¡Había ido a buscarla!
Aquella mañana, cuando despertó en Río, Theo Katrakis supo que había cometido un gran error.
¿Pero y qué? Su vida estaba plagada de errores. Él hacía caso omiso y seguía adelante. Los errores no le habían impedido tener éxito. De hecho, a menudo pensaba que era todo lo contrario.
Todos hablaban de la necesidad de una vida equilibrada, llena de trabajo, sí, pero también de amigos y familiares, pequeños placeres, pasatiempos y amor; amor para toda la vida, amor sobre todo.
Pero esa no era la forma de conseguir una fortuna de mil millones de dólares. La forma de hacerlo era justo la contraria: ignorar todo lo demás y concentrarse obsesivamente en el trabajo durante dieciséis, dieciocho o veinte horas al día y luego dormir un poco. Despertar al día siguiente y hacerlo de nuevo, una y otra vez.
No eran necesarios los amigos, ni los pequeños placeres, ni las aficiones. No conocía a ningún vecino en el rascacielos de Manhattan ni en ninguna de sus muchas propiedades por todo el mundo, aisladas por altos muros y guardias de seguridad.
¿Y el amor para toda la vida?
Eso era lo menos deseable de todo.
Había una razón por la que Theo había llegado a los treinta y nueve años sin esposa ni hijos: tenía mejores cosas que hacer. Era un huérfano que vivía en las calles de Atenas cuando, a los dieciséis años, el hermano de su padre lo llevó a vivir a Nueva York. Tras la muerte de su tío, Theo había convertido su agencia inmobiliaria en una empresa de alto nivel cuando tenía veinticinco años y en un imperio internacional a los treinta.
El trabajo era lo único que importaba. El trabajo aportaba poder y dinero, y eso hacía que un hombre fuese a prueba de balas.
Cuando Emmie renunció a su puesto sin previo aviso, pocos días después de la noche que pasaron juntos, Theo se dijo a sí mismo que sobreviviría. Era un inconveniente, sin duda, pero buscaría una nueva secretaria y seguiría adelante.
Y lo había hecho. No había parado de trabajar y no había vuelto a Nueva York en los últimos siete meses. No porque estuviese evitándola, eso sería ridículo. Sencillamente, durante los últimos meses había estado muy ocupado haciendo negocios en el extranjero.
Pero su amigo Nico lo había llamado el día anterior y fue entonces cuando descubrió que el error que había cometido al acostarse con su secretaria siete meses antes era incluso mayor de lo que hubiera podido imaginar.
Un error que cambiaría su vida para siempre.
Estaba en su yate, de camino hacia el placentero trabajo de destruir su nueva propiedad en la isla de Lyra, cuando recibió la llamada. Y entonces, mientras el sol se ponía sobre el oscuro zafiro del mar Egeo, se enteró de que su antigua secretaria iba a casarse al día siguiente. Porque estaba embarazada.
–¿No lo sabías? –Nico resopló, irónico–. Le contó a Honora que tuvo una aventura en Río de Janeiro. Supongo que se lio con algún desconocido en un momento de locura.
Emmie embarazada después de una aventura en Río. El corazón de Theo se volvió loco.
–Es imposible –murmuró.
–Tampoco yo puedo creerlo. Emmie siempre me pareció una chica tan sensata –Nico hizo una pausa–. ¿Nunca la viste con otro hombre?
–No.
Theo recordó el temblor de sus labios cuando la besó, su torpeza, su vacilación. No sabía qué hacer. Emmie era virgen y ni siquiera sabía besar.
Luego, a la mañana siguiente, recibió la terrible llamada sobre la muerte de su madre y regresó a Nueva York. Pero Theo no podía creer que se hubiera arrojado a los brazos de otro hombre después del funeral, rodeada de su afligida familia.
No, ese hijo tenía que ser suyo.
Y ella no se lo había dicho.
–Se va a casar con un anciano de Queens, un amigo de su padre –dijo Nico–. Ni siquiera Honora puede entender por qué. Le ofrecimos ayuda, pero ella no la aceptó y se me ha ocurrido que tal vez podrías ofrecerle su antiguo empleo. Yo creo que va a casarse porque tiene problemas económicos.
Casarse por problemas económicos.
«Tengo que casarme con él, cariño. No sobreviviremos si no lo hago».
Theo se apoyó en la barandilla del yate mientras recordaba la voz temblorosa de su madre.
–Es un país libre, puede casarse con quien quiera.
–¿Qué pasó entre vosotros? Pensé que Emmie había renunciado al trabajo para cuidar de su familia, pero me parece extraño que no te haya invitado a la boda.
–Nunca fuimos amigos –dijo Theo evasivamente.
–Pero sé que os llevabais muy bien y… oh, no –Nico contuvo el aliento–. ¿La sedujiste? Dime que no la sedujiste.
Theo apretó los dientes.
–No –dijo pesadamente–. No la seduje.
Y era verdad, o lo era en parte. Pero lo que había sucedido esa noche seguía siendo enteramente culpa suya. Solo suya.
Hacía mucho tiempo que había aceptado quién era. Tres años antes, su última novia le había arrojado un plato a la cabeza cuando la dejó en el restaurante Le Bernardin.
–¡Eres un canalla egoísta y sin corazón, Theo Katrakis! –había gritado Celine, con su acento francés.
El plato se estrelló contra la pared, pero las palabras dieron en el blanco.
¿Cómo podía negar algo que era cierto?
Ser un canalla egoísta y sin corazón lo había convertido en el hombre que era. Si las mujeres decidían acostarse con él sabiendo que no tenía intención de mantener una relación formal… bueno, ese era su problema.
Una antigua secretaria abandonó su puesto en medio de un acuerdo crítico en Tokio porque decía haberse enamorado de él. Había perdido millones por culpa de la historia de amor más cara de su vida, lo cual era irónico ya que ni siquiera se había acostado con ella.
Buscando una sustituta, había acudido a una fiesta en la casa de Nico y Honora en los Hampton cuando de repente miró a Emmie Swenson, la quisquillosa amiga de la esposa de Nico, y se dio cuenta de que tenía tres cualidades excelentes: era absolutamente digna de confianza, un genio con los números y, además, lo despreciaba.
No había sido fácil convencerla para que aceptase el puesto, pero Emmie necesitaba dinero para pagar las facturas médicas de su madre, enferma de cáncer, y el negocio de fontanería de su padre no parecía mantenerse a flote. Él le había ofrecido cuadruplicar su salario, por lo que no tuvo más remedio que aceptar.
–Solo prométeme que nunca te enamorarás de mí –le había dicho.
En sus ojos, de un color azul violeta, había aparecido un brillo alegre que casi la hacía parecer guapa.
–Es una promesa fácil de hacer. Las ranas criarían pelo antes de que yo me enamorase de ti, Theo Katrakis.
La arriesgada apuesta de Theo dio sus frutos, como solía ocurrir con sus apuestas más arriesgadas. Emmie aprendió enseguida las complejidades de su nuevo trabajo y se convirtió en la mejor secretaria que había tenido nunca: precisa, exacta, una campeona protegiéndolo de todo aquello con lo que no quería lidiar. Durante más de un año, ella había organizado su agenda a la perfección, convirtiéndose en su mano derecha.
Hasta esa noche, cuando descubrió que bajo los aburridos trajes anchos que llevaba como armadura, Emmie Swenson era una mujer sensual, indescriptiblemente hermosa, con unos labios de fuego.
Hasta esa noche en Río…
Pero no podía pensar en eso.
Tal vez que Emmie se casara era lo mejor. Aunque su novio solo fuese un amigo de la familia. Quizá podría hacerla feliz. Quizá podría compartir sus sentimientos. Quizá el hombre tenía sentimientos.
A diferencia de él. Y a su edad, a punto de cumplir los cuarenta, nunca cambiaría.
Theo abrió la boca para decirle a Nico que daba igual, que le pediría a su nueva secretaria que le enviase un regalo de boda, que no le importaba.
Pero entonces…
Su hijo.
–¿Llamarás a Emmie? –insistió Nico–. ¿Le pedirás que vuelva a la oficina?
–Haré algo más que eso –respondió Theo con tono sombrío–. Iré a Nueva York y hablaré con ella.
Regodearse ante las ruinas en la isla de Lyra tendría que esperar.
Emmie había mantenido a su hijo en secreto.
Le había mentido con su silencio. Ni siquiera le había dado una oportunidad.
Su avión privado aterrizó en un pequeño aeropuerto a las afueras de Nueva York, donde lo esperaba su moto, y Theo apretó el acelerador en dirección a Queens, girando peligrosamente entre los coches, el motor rugiendo en su determinación de llegar a tiempo a la iglesia.
Frío. Tenía que ser frío. Perder los estribos sería una muestra de debilidad, dejaría claro que le importaba. No, sería de hielo.
Por fin, llegó a la vieja iglesia de Queens, entre antiguas tiendas y edificios sin ascensor. Era un barrio de clase trabajadora, un sitio más animado y sociable que la zona rica de Manhattan.
Theo aparcó a toda prisa, dejó el casco sobre la Ducati, subió las escaleras de la iglesia y empujó las puertas. Sus firmes pasos resonaron sobre las losas de piedra, pero vaciló al ver al anciano novio. ¿Qué? ¿Ese era el hombre que Emmie había elegido? ¿Por delante de él?
Ella parecía incómoda, incluso angustiada, y no era de extrañar. El velo era anticuado y el vestido blanco le quedaba estrecho, destacando el abultado abdomen bajo el que crecía su hijo.
Le había ocultado la verdad para excluirlo, para dejarlo impotente…
–No siga adelante –sentenció, acercándose al altar.
Todos se volvieron hacia él. El sacerdote se quedó boquiabierto y, bajo el velo de tul, Emmie lo miró con gesto horrorizado.
–Theo –susurró–. ¿Qué… qué haces aquí?
Él miró su abultado abdomen antes de mirarla a los ojos.
–¿Estás embarazada de mi hijo?
Capítulo 2
El corazón de Emmie se aceleró mientras apretaba el ramo de rosas rojas. Miró al multimillonario griego que estaba frente a ella, el hombre con el que había soñado todas las noches durante los últimos siete meses, sueños ardientes y sensuales que la dejaban jadeando de deseo.
«¿Estás embarazada de mi hijo?».
«¡No!», quería gritar. «Tú no puedes ser el padre porque no sabrías quererlo».
Había ocultado el embarazo durante meses con la esperanza de poder esquivar esa bala. No había mentido sobre la paternidad, solo esperaba que Theo no se enterase. Simplemente, le ahorraría la molestia de rechazarla a ella y a su hijo.
Tenía que ser sensata. Había trabajado durante años en un sótano sin ventanas para una empresa de Manhattan antes de convertirse en secretaria de un magnate amoral y despiadado al que despreciaba. En una familia que apenas podía pagar las facturas, alguien tenía que ser práctico.
Pero no había sido capaz de ser práctica con él. Sabía que Theo habría pagado la manutención, por razones legales. Pero aunque había levantado el teléfono varias veces, simplemente no podía hacerlo. Aunque el negocio de fontanería de su padre perdía dinero todos los meses, no podía llamar a Theo para pedirle dinero. Su orgullo no se lo permitía.
O tal vez había tenido miedo de darle tanto poder sobre ella. Porque, una vez que lo supiera, nunca podría dejar de ser la madre de su hijo.
Pero ahora estaba allí y Emmie se atragantó:
–¿Quién te lo dijo?
–Tú no, esa es la cuestión –respondió Theo Katrakis, su acento griego más marcado que de costumbre, su expresión airada mientras se acercaba al altar–. Me mentiste.
Los susurros recorrieron la iglesia como un reguero de pólvora.
–Yo… no te mentí –dijo Emmie entrecortadamente.
Los ojos negros de Theo se posaron en su abdomen.
–Me mentiste.
Ella se ruborizó porque tenía razón, pero había tenido buenas razones para ocultarle el embarazo.
–Los dos sabemos que no estás preparado para esto. ¿Qué podrías ofrecerle a nuestro hijo aparte de dinero? No, gracias. Estamos bien sin ti.
Él dio un paso atrás, casi como si lo hubiese herido. No, imposible. Theo no tenía corazón.
–Así que me dejaste fuera. Me juzgaste y me condenaste para robarme a mi hijo.
Emmie contuvo el aliento. ¿Robárselo? ¿Era eso lo que había hecho?
–¿Tú eres el padre de su hijo? –exclamó Harold.
Emmie había olvidado que estaba allí y el hombre pareció encogerse frente a la imponente figura de Theo. Y no era de extrañar.
Parecía una injusticia del universo que, después de siete meses separados, Theo estuviese más guapo que nunca. Con una camiseta negra, vaqueros oscuros y botas de cuero, tenía un aspecto irresistible. No se había afeitado y la sombra de barba oscurecía los altos pómulos y los sensuales labios.
Furiosa consigo misma, porque aún podía hacer que lo desease, Emmie apretó el ramo de rosas, deseando tirárselo a la cabeza.
Theo se volvió hacia su anciano novio.
–Ya no eres necesario, puedes irte.
–Ya lo veo –dijo Harold, con dignidad–. Tú deberías hacerte cargo –apretando la mano de Emmie, añadió en voz baja–. Te deseo toda la suerte del mundo en tu matrimonio, querida.
Ella lo miró, desconcertada.
–No, lo has entendido mal. Él no va a casarse conmigo.
Pero Harold se alejó del altar para sentarse en el primer banco y su anciana vecina, Luly Olsen, con un vestido de flores y un sombrero rosa adornado con alfileres, apretó su mano en un gesto de consuelo.
Emmie no podía culparlo por no querer enfrentarse con aquel extraño. Harold era un hombre anticuado y, por supuesto, suponía que Theo desearía casarse con la madre de su hijo.
Pero su padre y sus hermanos no eran tan confiados.
–¡Claro que lo hará! –su padre se levantó con gesto airado–. ¿Tú eres el amante de Río?
–¡Su jefe! –gritó uno de sus hermanos.
Sus cuatro hermanos, todos altos y bien alimentados, se levantaron al unísono y avanzaron hacia él con la hostilidad de un equipo de fútbol o un batallón del ejército.
–Sedujiste a mi hija. La abandonaste –lo acusó Karl Swenson.
Emmie escuchó los murmullos de los asistentes. Todos sentían gran simpatía por la familia Swenson desde que murió Margie, que era amiga de todo el mundo.
«Hay cosas más importantes que el dinero», solía decir su madre.
Pero incluso antes de enfermar, Margie siempre había sido una soñadora. A los doce años, Emmie tuvo que hacerse cargo de pagar las facturas para que no les cortasen la luz. A los quince, administraba el negocio de fontanería de su padre, que era muy bueno en su trabajo, pero no tan bueno llevando las cuentas.
Y todos en el vecindario de Queens sabían que no debían meterse con Karl o sus cuatro hijos. Sus hermanos menores, altos, fuertes y de sangre caliente, de edades comprendidas entre los diecinueve y los veintiséis años, estaban decididos a proteger a su hermana.
Theo, sin embargo, no parecía preocupado. Arrogante y seguro de sí mismo, solo la miraba a ella.
–Dímelo –la apremió en voz baja–. Quiero que lo digas.
Emmie miró el hermoso rostro oscuro, los penetrantes ojos negros, la nariz aguileña ligeramente torcida, rota en alguna pelea y nunca reparada del todo, los labios cruelmente sensuales que aún podía sentir besando y acariciando cada centímetro de su cuerpo.
–Sí –susurró–. Es hijo tuyo.
–¿Hijo? –Theo respiró hondo–. ¿Es un niño?
–Sí, es un niño –dijo el padre de Emmie–. Así que le vas a dar tu apellido a mi nieto y te vas a casar con mi hija ahora mismo.
Emmie lo miró, horrorizada.
–No, papá…
–Y si no, prepárate.
–Prepárate –corearon sus hermanos tras él, apretando los puños.
Ella miró a Theo, asustada, sabiendo que respondería con algún sarcasmo que haría perder los estribos a su padre. En cualquier momento empezarían a volar golpes y alguien resultaría herido.
–Por favor, Theo –murmuró, colocándose entre ellos– yo no quiero casarme…
Él la apartó suavemente para dirigirse a su padre.
–Señor Swenson…
–¿Te casarás con ella?
Theo le tendió la mano.
–Le doy mi palabra.
–Bueno, entonces…
Los dos hombres se estrecharon la mano, como si acabasen de acordar la venta de un soplete de fontanero a precio reducido.
–¿Esto es una broma? –exclamó Emmie.
Theo enarcó una ceja.
–¿Crees que estoy bromeando? –le espetó, tomando su mano para quitarle el anillo de Harold.
–¿Qué haces?
Theo se volvió hacia el anciano y le devolvió el anillo.
–Gracias por ofrecerte a ayudar, pero yo me encargo de todo a partir de ahora –anunció, volviéndose hacia el sacerdote–. Puede seguir.
¿Puede seguir?
–¿Estás loco? –exclamó Emmie–. ¡No voy a cambiar de novio de repente!
–¿Por qué no? –preguntó Theo con toda tranquilidad, como si fuera ella quien no estaba siendo razonable.
Emmie no sabía por qué quería casarse con ella, pero después de un año y medio trabajando como su secretaria sabía que Theo Katrakis siempre conseguía lo que quería.
«Pero esta vez no. Oh, no. Esta vez no».
–No tenemos certificado de matrimonio, ni anillo. ¡Y no nos queremos!
Casarse con Harold era completamente diferente. Ella sabía que el pobre Harold nunca podría romperle el corazón. Desesperada, se volvió hacia su padre.
–¡Papá!
Pero Karl le dio una palmadita en la mano.
–Me lo agradecerás más tarde, cariño. Es lo mejor.
–Es lo mejor –repitieron sus hermanos.
Mirando alrededor, Emmie no veía aliados. Todos parecían emocionados, como si esperasen que saltase de alegría ante la oportunidad de casarse con Theo. No entendían que era mucho peor para ella casarse con ese hombre, aunque fuese el padre de su hijo, aunque fuese guapísimo, aunque fuese multimillonario.
Dejando escapar un profundo suspiro, Emmie se volvió hacia él.
–Por favor, no hagas esto. Te arrepentirías –dijo entrecortadamente–. Harás que yo me arrepienta.
–Soy el padre de tu hijo –le recordó él.
Esas palabras la dejaron sin aliento. ¿Se equivocaba al negarle la oportunidad de criar a su hijo solo porque tenía miedo?
Pero era lógico que tuviese miedo porque si Theo hacía que volviese a amarlo no tendría escapatoria. Estaría encadenada a él para siempre por los lazos del matrimonio y la familia, y por su propio anhelo.
Pasaría el resto de su vida amando a un hombre que nunca podría amarla. El rechazo la destruiría, la aplastaría, haciéndola invisible.
«¿Pero tu hijo?».
Theo nunca podría amarla ¿pero y si hubiera alguna esperanza de que fuese un buen padre?
¿Podía negarle a su hijo la oportunidad de crecer en un hogar seguro, con un padre y una madre? ¿Iba a ser tan egoísta como para anteponer sus propias necesidades a las de su hijo?
–Siga adelante con la ceremonia –dijo Theo, mirando al sacerdote–. Nos encargaremos del papeleo más tarde.
–No estoy seguro… –empezó a decir el hombre–. Emmie, ¿qué dices tú?
Ella lo miró con un nudo en la garganta.
–Hazlo –dijo Theo, en voz baja–. Cásate conmigo.
Los invitados estaban pendientes de la escena, todos en silencio, y Emmie sentía como si estuviera en medio de una pesadilla.
–No sé…
De repente, Theo la tomó entre sus brazos y la besó, desplegando el beso como un arma. Tenía que convencerla para que aceptase. Lo había hecho en el pasado con otras mujeres, perezosamente, casi sin pensar. Siempre podía convencer a una mujer para que viese las cosas a su manera. Y ahora que había decidido casarse con Emmie, con una sorprendente determinación de proteger al hijo de cuya existencia acababa de enterarse, no tenía ningún escrúpulo. Solo le importaba el resultado. El fin justificaba los medios.
Pero cuando sus labios rozaron los de ella, sucedió algo que no esperaba.
El contacto provocó una descarga eléctrica que lo atravesó por entero. Ya había sucedido antes, aquella noche en Río, cuando le quitó la virginidad, cuando concibieron a su hijo. Pero desde entonces casi se había convencido a sí mismo de que eran imaginaciones suyas, que estaba borracho, que había inventado ese éxtasis abrumador.
Pero no había imaginado nada.
Besar a Emmie Swenson había hecho que su mundo se pusiera patas arriba.
La apretó con fuerza, sintiendo la curva de su abdomen y la exuberante plenitud de sus pechos. Apretó el cuerpo de Emmie contra el suyo como si ella fuese la respuesta a la pregunta que había estado haciéndose durante toda la vida.
Necesitaba eso. La necesitaba a ella. Oyó un suave gemido y se dio cuenta de que había salido de su propia garganta.
Sorprendido, se apartó y Emmie lo miró con esos ojos azul violeta llenos de agonía, deseo y miedo…
–No –susurró.
Tirando al suelo el ramo de rosas, salió corriendo y desapareció por una puerta lateral.
Él la miró, perplejo.
–Supongo que tendrás que convencerla –aventuró su padre, en lo que parecía el eufemismo del año.
Theo frunció el ceño.
Maldita fuera, ¿por qué era siempre tan difícil convencer a Emmie de algo? De que fuera su secretaria, de que le hablase del embarazo. De que se casara con él.
Se resistía a convertirse en su esposa como una vez se había resistido a ser su secretaria. Entonces había pensado que era una prueba de su buen juicio, que no se dejaba engatusar fácilmente.
Pero ahora…
Al parecer, su opinión sobre él no había cambiado en absoluto. Incluso después de un año y medio trabajando juntos, aún pensaba que era un egoísta y un canalla. ¿Qué otra cosa podía explicar que lo mirase con esa inquietud, casi como si tuviera miedo?
Theo se sentía como un tonto, algo poco habitual en él. Nunca había imaginado que le pediría matrimonio a una mujer, pero siempre había pensado que si, por alguna razón, se dignaba a seleccionar una novia, ella se echaría en sus brazos, agradecida.
En cambio, Emmie había salido corriendo.
Theo fue tras ella y la alcanzó en un salón decorado para la recepción que debía tener lugar después de la ceremonia, pero Emmie lo miró con gesto airado.
–No voy a casarme contigo.
–Tenemos que hablar…
–¿Sobre qué? –lo interrumpió ella, levantando la barbilla–. ¿Y besarme delante de todos? ¿Exigir que me case contigo? ¿Cómo te atreves?
Theo miró las mesas plegables y la tarta casera rodeada de platos y vasos de papel. En la pared del fondo había una pancarta pintada a mano, sujeta por globos baratos. Enhorabuena, Emmie y Harold.
–No parecías tener ningún problema para casarte con ese viejo.
–Harold es una buena persona.
–¿Por qué, Emmie? ¿Por qué él?
–Me ofreció un hogar.
–Yo podría darte un hogar. Tengo casas por todo el mundo –Theo dejó escapar un suspiro–. ¿Por qué no me lo contaste?
–Porque… –Emmie sacudió la cabeza–. ¿Por qué finges querer esto? ¿Una esposa, un hijo?
–No estoy fingiendo.
–¿Ah, no? Olvidas que te conozco bien. Incluso antes de trabajar para ti, sabía cómo eras. Te oí en la boda de Nico, diciéndole que no era demasiado tarde para salir corriendo. ¡Y eras el padrino!
–¿Me oíste decir eso?
–Yo era la dama de honor, estaba a tu lado. Podría ser invisible para ti, pero…
–No eras invisible –la interrumpió él–. Estabas muy guapa con ese vestido. Por una vez no te habías puesto la ropa más fea que pudiste encontrar.
–Tú desprecias la idea del matrimonio. ¿Por qué quieres casarte conmigo?
Theo miró hacia las ventanas que daban al patio. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo podía entender?
–Tienes razón. Siempre he evitado el compromiso, pero contigo, aquella noche en Río… sencillamente, no tuve cuidado. Fue un error, por supuesto.
–¿Así ves a nuestro hijo? –estalló Emmie–. ¿Como un error?
–Sí, fue un error. Pero tengo intención de asumir la responsabilidad –respondió Theo, con el corazón extrañamente acelerado–. No te dejaré sola como le pasó a mi madre.
Nunca antes había hablado de su infancia. Con nadie.
–Si quieres ser padre del niño, puedes serlo –dijo ella, suavizando el tono–. Te dejaré verlo cuando quieras, pero eso no significa que tengamos que casarnos.
–Solo puedo proteger a mi hijo si te protejo a ti –replicó él, con firmeza–. La única forma de comprometerme con él es comprometiéndome contigo.
El maquillaje hacía que Emmie pareciese diferente, más abiertamente atractiva en lugar de la secreta belleza que había sido, visible solo para él. Y Theo no sabía si le gustaba.
La verdad era que no le gustaba nada de aquello.
Ni el barato salón de recepciones de la iglesia, ni estar cansado y hambriento después del largo viaje nocturno desde Europa, ni verse obligado a casarse por unos remordimientos de conciencia que no sabía que tuviese.
Ni el vestido de novia que, aunque le quedaba mal, la hacía parecer una diosa de la fertilidad a la que ningún hombre podría resistirse.
«Salvo que ya no tendrías que resistirte», susurró una vocecita.
No tendría que hacerlo cuando Emmie fuera su esposa.
Aún podía sentir el cosquilleo que había provocado el beso, como fuego líquido en sus venas.
–Mi familia y mis amigos estarán esperando –dijo ella entonces–. Voy a decirles que se vayan a casa.
–Emmie…
–No voy a salir corriendo. Vuelvo enseguida.
Cuando desapareció, Theo se acercó a la mesa sobre la que reposaba la tarta nupcial y pasó un dedo por el glaseado. Crema de mantequilla, deliciosa. Había tomado un cuchillo con la intención de cortar un trozo de tarta cuando sonó su móvil.
Era su abogado, para informarle de que habían obtenido los permisos de demolición para su nueva propiedad en la isla de Lyra.
–Y por fin hemos encontrado el artículo que estaba buscando.
Theo parpadeó.
–¿Dónde?
–En una casa de empeños, en Salónica. Se lo hemos enviado a su oficina –el hombre hizo una pausa–. Sé que volvió a Nueva York antes de lo previsto. ¿Alguna emergencia?
–Volví para casarme.
–Imagino que habrá firmado un acuerdo prematrimonial, señor Katrakis.
Al escuchar la tímida negativa de Theo, el abogado gimió como una doncella victoriana desplomándose sobre un sofá.
Y Theo se maravilló de su propia estupidez. Ni siquiera había pensado en el riesgo para su fortuna.
¿Qué tenía Emmie que le hacía perder la cabeza?
Bueno, pues eso tenía que terminar. De ahora en adelante se mostraría frío. La convencería para que se casase con él y para que firmase un acuerdo de separación de bienes. ¿Pero cómo iba a hacerlo?
Emmie volvió unos segundos después, pálida, pero decidida. Y Theo se preparó para discutir, seducir y persuadir.
–Vas a casarte conmigo. Tú sabes que es lo mejor.
Ella lo pensó un momento.
–Muy bien –dijo luego–. Me casaré contigo.
Capítulo 3
Emmie todavía temblaba cuando salieron a la calle como si nada hubiera pasado.
Cuando aceptó casarse con él, Theo la había mirado de arriba abajo y luego había dicho abruptamente:
–Tengo hambre. Hablaremos durante el almuerzo.
Los vibrantes colores del barrio de Queens, lleno de pequeños restaurantes y tiendecitas con alegres vestidos colgando frente a la puerta, se arremolinaban a su alrededor en un borroso carrusel. Emmie parpadeó, cegada por la luz del sol. Cegada por la decisión que acababa de tomar.
–Por aquí –dijo Theo.
–¿Qué es eso?
–Mi moto.
Emmie vio una motocicleta estacionada arrogantemente en la acera, con un solo casco colgando del manillar.
–¿Esperas que me suba ahí?
–¿Por qué no?
–¿Cómo voy a agarrarme a ti con esta barriga?
Suspirando, Theo sacó el móvil del bolsillo.
–Llamaré a Bernard.
Bernard Oliver era el chófer de Theo, pero tardaría al menos treinta minutos en llegar a Queens y ella estaba en la calle vestida de novia.
–Esperaremos en mi apartamento. No está lejos, podemos ir andando.
Theo arrugó la nariz.
–¿Andando?
Ella soltó una carcajada. Para un hombre que pasaba incontables horas en el gimnasio y corría maratones, era gracioso que se escandalizase ante la idea de un corto paseo.
–Sí, andando –Emmie tiró de su mano–. Vamos.
La soltó enseguida porque tocarlo le hacía cosas extrañas. No solo a su cuerpo sino a su corazón. El beso todavía la quemaba desde la raíz del pelo hasta los dedos de los pies. Había sido tan impactante, tan abrumador, que le había dado fuerzas para decir algo que el poderoso Theo Katrakis jamás escuchaba:
No.
Había tenido miedo de casarse con él, miedo de que sedujera su cuerpo y saquease su alma, dejándola como una cáscara vacía durante el resto de su vida.
Pero cuando regresó al interior de la iglesia para decir a los invitados que no se celebraría ninguna boda encontró a su padre solo en el banco, con la cabeza baja.
–No puedo casarme con él, papá –le dijo, con un nudo en la garganta–. Él nunca me querrá.
–¿Pero crees que tú podrías amarlo?
–Sí.
Karl Swenson levantó la cabeza.
–Tu madre estaba embarazada de ti cuando me casé con ella. Eso no lo sabías.
Emmie se mordió los labios.
–Sí lo sabía. Nací seis meses después de la fecha de la boda, así que no fue difícil adivinarlo.
Karl esbozó una sonrisa torcida.
–Margie tampoco me quería entonces. Dijo que no las tres primeras veces que le propuse matrimonio. Cuando por fin dijo que sí, me comprometí a hacerla feliz y creo que lo hice.
–Por supuesto que sí –asintió Emmie, poniendo una mano sobre su hombro–. Mamá te quería con todo su corazón.
–Tardó un poco –su padre le dedicó una sonrisa temblorosa–. Si ella no hubiera dicho que sí, tus hermanos no habrían nacido. Nunca habríamos sido una familia.
–Papá…
–Si crees que podrías amar a Katrakis… bueno, es un comienzo, ¿no? Y en cuanto a que él te quiera… –su padre le dedicó una cálida sonrisa–. ¿Cómo podría no hacerlo? Dale tiempo, hija.
Tiempo.
Ni todo el tiempo del mundo podría hacer que Theo Katrakis amase a alguien, pero cuando se despidió de su padre Emmie había tomado una decisión.
Se casaría con Theo para darle a su hijo lo que ella había tenido: una infancia feliz. A pesar de las preocupaciones económicas y de la agonía de su madre luchando contra el cáncer durante diez años. ¿Cómo podría justificar una negativa? La felicidad de su hijo le importaba más que la suya propia.
Y en cuanto a su miedo de amar a Theo…
Era muy sencillo, pensó. Su matrimonio solo necesitaba algunas condiciones. Una de esas condiciones sería que su hijo nunca tendría hermanos. Eso la protegería porque sabía que Theo pronto se aburriría de ella. En lugar de una relación apasionada, ¿qué pasaría si desde el principio se esforzasen por lograr una amistad basada en el respeto mutuo y la confianza?
Era la única manera de hacer que su matrimonio perdurase.
Y, sin embargo…
No podía dejar de pensar en el apasionado beso que le había dado en el altar. Pero no habría más besos, se dijo. No debía ser imprudente…
–¡Cuidado!
Theo la tomó del brazo y Emmie se dio cuenta de que había estado a punto de meterse en medio del tráfico. Con su centro de gravedad tan desequilibrado, trastabilló por culpa de la ajustada falda de sirena…
Pero Theo la sujetó por la cintura. Cuando sus ojos se encontraron, el velo blanco fue atrapado por el viento y giró a su alrededor, elevándose sobre sus cabezas.
Emmie sintió la fuerza de sus brazos, el poderoso torso bajo la ceñida camiseta negra…
«¡No!».
–Suéltame –dijo, jadeando.
Sin decir una palabra, Theo la soltó y ella, ruborizada, señaló un edificio de dos pisos en la siguiente esquina.
–Es ahí.
Llegaron al portal y lo condujo escaleras arriba, hasta el apartamento de tres habitaciones donde siempre había vivido su familia.
–Solo tardaré un minuto en cambiarme.
–Llamaré a Bernard y le diré dónde estoy…
La voz de Theo se apagó mientras miraba el cuarto de estar.
Siguiendo su mirada, Emmie vio su acogedora casa con otros ojos. De repente, parecía destartalada y desordenada. En la loca carrera previa a la boda, el sofá cama donde dormía su hermano Joe había quedado convertido en una debacle de sábanas y había ropa esparcida por el suelo. La mesa de la cocina estaba cubierta por cajas de pizza vacías de la noche anterior, los platos sucios apilados en el fregadero.
–Anoche no tuve tiempo de cocinar ni de ordenar como siempre –se disculpó, poniéndose colorada–. Estaba ocupada haciendo la tarta.
–¿Tú hiciste la tarta? –exclamó Theo–. Estaba muy rica.
–¿Cómo lo sabes?
Sin responder, él miró a su alrededor.
–¿Cocinas y limpias para tu familia, además de ayudarlos económicamente?
–Mi familia ha pasado por momentos difíciles desde que murió mi madre –respondió ella, a la defensiva.
–Incluso antes de eso sé que le entregabas a tu padre la mayor parte de tu sueldo. ¿Crees que no sabía por qué aceptaste trabajar para mí?
–Había muchas facturas médicas –murmuró Emmie–. Mi padre es un desastre con cualquier cosa que no requiera una herramienta manual y mis hermanos se parecen a él.
–Ya veo.
Theo miró los anticuados muebles, las ventanas impecablemente limpias y la vieja alfombra. Fotografías escolares y fotos en blanco y negro de sus abuelos ocultaban en parte el papel descolorido de las paredes.
Emmie podía imaginar lo que estaba pensando. Theo Katrakis podría elegir entre las más guapas herederas, miembros de la realeza y estrellas de cine. ¿Estaba lamentando ya el embarazo sorpresa que lo había obligado a proponerle matrimonio a una secretaria de Queens?
–Espera aquí. Tardaré solo un momento en hacer las maletas.
–No te molestes. No necesitarás nada.
–¿Qué quieres decir?
Theo miró el vestido de novia.
–Dime que no piensas volver a usar ese vestido.
–No –dijo ella, molesta.
–No tienes que llevarte nada de aquí. Especialmente esos baratos trajes pantalón.
Los trajes habían sido más que una ganga. Los había encontrado en una tienda de segunda mano por cinco dólares cada uno. Pero Theo no tenía por qué saber eso.
–Tal vez a mí me gustan esos trajes pantalón.
–¿Seguro?
Ella suspiró.
–No, la verdad es que no. Pero tengo mejores formas de gastar el dinero.
–En cualquier caso, siendo mi mujer necesitarás un guardarropa nuevo.
–¿Por qué? ¿Qué esperas que haga?
Theo esbozó una sonrisa.
–Estar a mi lado en fiestas y cenas benéficas con dignatarios y gente importante. Tú lo sabes bien.
Emmie siempre se había dicho a sí misma que su apariencia sencilla no importaba mientras fuese limpia, ordenada y competente. Su jefe era el importante, no ella. Pero eso fue cuando era su secretaria. Como su esposa…
¡No había forma de que ella pudiese competir con modelos y mujeres de la alta sociedad!
–Serás mi anfitriona en muchos eventos. Una creadora de tendencias.
–En ese caso –replicó ella, con aspereza– el estilo de la próxima temporada será el de las tiendas de segunda mano.
–Dale una oportunidad a tu nueva vida –dijo Theo, mirando sus labios–. Podría ser divertido.
Ah, no. No iba a permitir que eso volviera a suceder nunca más. El beso que le había dado en el altar todavía la tenía consumida de deseo.
–Tardaré solo un minuto –dijo de nuevo, huyendo por el pasillo.
Su dormitorio, apenas más grande que un armario, aún tenía los carteles de Francia y Grecia que había colgado cuando era adolescente, mucho antes de que su madre enfermase. La colcha de su abuela cubría la cama. Era el dormitorio de una niña, congelado en el tiempo.
Suspirando, tomó una vieja bolsa de lona y guardó algunas cosas preciosas para ella: álbumes de fotografías, su conejito de felpa y algunos peluches que ya había comprado para su hijo. Después de pensarlo un momento decidió dejar atrás los trajes pantalón. Theo tenía razón. La señora Katrakis no podía vestir así.
Guardó también ropa interior, calcetines, camisetas elásticas, mallas y un par de zapatos. Eso fue todo.
Cambió el ajustado vestido de novia y los zapatos de tacón por un vestido holgado de algodón y unas sandalias planas y entró en el baño para quitarse las horquillas del moño, dejando que el pelo cayera en suaves ondas sobre sus hombros.
Se sentía libre, como si pudiera respirar de nuevo.
Mientras no pensara en el hombre con el que iba a casarse. Y en lo que diría cuando se enterase de sus tres condiciones para contraer matrimonio:
Primero, que vivirían en Nueva York.
En segundo lugar, que ayudaría económicamente a su familia.
Y tercero, que nunca volverían a acostarse juntos.
Theo apartó el móvil de su oreja cuando Emmie regresó al cuarto de estar.
El horrible vestido de novia había desaparecido y ahora llevaba un sencillo vestido de algodón blanco, sin mangas y unas sandalias, el pelo rubio oscuro cayendo sobre sus hombros.
–Olvídalo, Bernard –dijo bruscamente–. Iremos por nuestra cuenta. Solo encárgate de que alguien venga a buscar la Ducati.
–¿Qué ocurre? –preguntó Emmie, luchando con las asas de una bolsa de lona que parecía tener cincuenta años.
–Bernard está atrapado en un atasco. Le he dicho que no se moleste en venir.
Ella inclinó a un lado la cabeza, sonriendo, y Theo pensó en lo guapa que era cuando sus ojos brillaban de ese modo.
–Entonces, ¿cómo llegaremos a Manhattan? ¿En taxi, en metro, en autobús?
Estaba burlándose porque sabía que él jamás utilizaba transporte público.
–Hay un concesionario de coches usados a dos manzanas de aquí –murmuró Theo, mirando la pantalla del móvil.
–Lo sé, pero… ¿adónde vas?
–Al concesionario. ¿Quieres esperar aquí? Puedo volver a buscarte con el coche.
–Yo puedo caminar dos manzanas –dijo Emmie–. Pero no sabía que tú pudieras hacerlo.
–Estoy dispuesto a sufrir por una buena causa –replicó Theo, tomando la bolsa de lona.
No sabía cómo iba a convencerla para que firmase el acuerdo prematrimonial, pero tenía que firmarlo. Su abogado había sido muy claro al respecto.
–Sin acuerdo prematrimonial no hay matrimonio –había insistido–. ¿Necesito recordarle lo que le pasó a Bill Gates? ¿A Jeff Bezos? ¿A Robert Romero?
Theo se estremeció al recordarlo. Era cierto que Bezos y Gates habían perdido una fortuna después de sus divorcios, pero al menos esos matrimonios habían sido largos y sus esposas habían ayudado a crear esas fortunas.
Robert Romero era otra cuestión. El magnate de los alimentos congelados se había casado con una camarera de veintiún años… y ella había pedido el divorcio cuando regresaron de su luna de miel. Con la ayuda de un buen abogado, se había quedado con la mayor parte de la fortuna de Romero que, prácticamente indigente y humillado, murió de un infarto seis meses después. Si su corazón estaba roto por haber perdido el amor o su fortuna era una cuestión abierta.
Mae Baker Romero, la joven exesposa, vivía en un elegante ático con vistas a Central Park. Sus amigos la llamaban Killer y a menudo aparecía en revistas de cotilleos, mostrando su radiante sonrisa y sus diamantes, aún más resplandecientes.
Todos los solteros ricos de Nueva York conocían la triste historia de Robert Romero.
¿Pero cómo iba a convencerla de que firmase el acuerdo prematrimonial sin que ella se sintiera insultada? ¿Podría ser lo suficientemente diplomático como para suavizar el golpe y evitar que Emmie saliera corriendo?
Theo la miró de reojo.
En la cama, pensó. Cuando estaba cerca le resultaba difícil pensar en otra cosa que no fuese hacer el amor con ella. La deseaba y estaba seguro de que Emmie lo deseaba también.
Recordó cómo había temblado mientras la besaba. Y, cuando la soltó, ella lo había mirado como si despertase de un sueño.
La cama, se dijo.
La cama, asintió su cuerpo con fervor.
Poco después llegaron al concesionario de coches usados y Theo tardó cinco minutos en seleccionar lo mejor del lote: un Barracuda descapotable de color cereza de 1971. Sería un buen complemento para su colección de coches antiguos, pensó, además de la forma más rápida de volver Manhattan.
–No pienso subirme a esa cosa –Emmie miraba dubitativa el deportivo–. Aunque pudiera sentarme en el asiento, nunca más podría volver a levantarme. Olvídalo.
Theo echó de menos los viejos tiempos, cuando era su jefe y podía decirle lo que tenía que hacer.
Pero incluso entonces a veces habían discutido, generalmente cuando Emmie intentaba evitar que él hiciese alguna tontería. Por ejemplo, cuando estuvo a punto de comprar miles de hectáreas de tierras pantanosas en Florida por puro aburrimiento.
Pensándolo bien, tal vez debería dejarla ganar ese asalto. Aunque lo molestase.
–¿Te gusta algún otro coche?
Emmie miró alrededor y señaló un viejo monovolumen.
–Ese.
Capítulo 4
Cuando llegaron al reluciente edificio de Manhattan, la tarde de junio se había vuelto calurosa y húmeda. Mientras Theo arrimaba el vehículo a la acera, el portero se acercó con el ceño fruncido.
–Oiga, no puede aparcar aquí… –el joven retrocedió, sorprendido–. ¿Señor Katrakis?
Theo murmuró una maldición mientras ponía el freno de mano y Emmie lo miró, divertida. Que un millonario como él fuese visto conduciendo un viejo monovolumen debía ser una afrenta imperdonable.
–¡Señorita Swenson! –el portero parpadeó, sorprendido, al ver que estaba embarazada–. Esto… ¿sigue siendo la señorita Swenson?
–Umm…sí –respondió ella, poniéndose colorada.
–Pero no por mucho tiempo –dijo Theo, mientras sacaba la bolsa de lona del asiento trasero–. Nos vamos a casar.
–¡Enhorabuena! Un hijo… ¡y casados! Supongo que eso explica… –el joven señaló el monovolumen.
Theo torció el gesto.
–Dile a Bernard que le busque un sitio –dijo, tirándole la llave, que el joven atrapó en el aire.
–¿Te lo vas a quedar? –preguntó Emmie, mientras lo seguía al interior del rascacielos.
Él se encogió de hombros.
–Ha cumplido su propósito y era lo que tú querías. ¿Has ido cómoda?
–Sí, mucho –respondió ella.
Subieron al ascensor y Theo pasó un dedo por un mechón de pelo rubio.
–Entonces, supongo que podemos quedárnoslo.
Emmie se estremeció. De repente, sintió que algo temblaba en lo más profundo de su ser. ¿Porque había antepuesto las necesidades de ella a las suyas al elegir el coche? ¿Por cómo acariciaba su pelo?
Fuese lo que fuese, no podía dejarse seducir y cuando se abrieron las puertas del ascensor prácticamente salió corriendo.
Con sus techos altos y sus amplias terrazas, el ático de dos plantas se extendía por los pisos cincuenta y dos y cincuenta y tres del edificio, elegante y frío a partes iguales.
Lo había decorado un famoso diseñador de interiores el año anterior. El resultado era frío, un museo de arte moderno que podía resultar impresionante para Architectural Digest, pero que no parecía adecuado para seres humanos normales y menos aún para una familia.
Allí no había nada cómodo o acogedor. Nada más que sofás de respaldo recto, cuadros en blanco y negro, mesas de metal e interfaces tecnológicas de vanguardia que controlaban luces, cortinas, entretenimiento, seguridad y todo lo demás.
Era totalmente impersonal. No había fotografías familiares ni pruebas de que Theo tuviese una familia. Todo estaba perfectamente ordenado. Sin mascotas, sin problemas. Sin incomodidades de ningún tipo.
Tal como a Theo le gustaba.
Y, sin embargo, acababa de prometer que se casaría con él.
Emmie tragó saliva, tratando de calmar los rápidos latidos de su corazón. Sería solo un acuerdo amistoso, se dijo. Ella nunca se permitiría amarlo de nuevo. Theo era el padre de su hijo, pero nada más. Que hubiese comprado un viejo monovolumen no significaba nada. Comprar cosas era fácil para Theo Katrakis. Tiraba el dinero para que nadie viese que no ponía el corazón en nada.
Al menos, hasta que irrumpió en su boda esa mañana y le exigió que se casara con él.
Emmie miró su ancha espalda bajo la ceñida camiseta negra, escuchando el eco de sus pasos sobre el moderno suelo de cemento. Solo había estado en aquel sitio a título profesional, vestida con un aburrido traje de chaqueta. Había trabajado largas horas para que la vida de Theo fuese más cómoda, para que todo fuese como la seda, junto con Wilson y la señora Havers, los miembros del personal doméstico.
Pero ahora llevaba un vestido de verano e iba a almorzar allí como una invitada. No, más que eso.
Embarazada de su hijo. Su futura esposa.
¿En qué se había metido?
El mayordomo de Theo los esperaba en el salón de dos pisos, frente a una pared de ventanales que daban a la terraza.
–Bienvenido a casa, señor Katrakis.
Wilson parecía imperturbable como siempre, con su traje oscuro, el ático inmaculadamente limpio y preparado, como si su jefe no hubiera aparecido sin previo aviso después de siete meses de ausencia.
Los ojos del mayordomo se iluminaron al ver a Emmie.
–Señorita Swenson. Me alegra que haya vuelto.
–Encantada de verte, Wilson.
El hombre tuvo que aclararse la garganta al ver su abultado abdomen.
–El almuerzo está servido en la terraza, junto con los papeles de su abogado.
–Muy bien.
–¿Qué papeles? –preguntó Emmie, mientras seguía a Theo a través de las puertas de cristal.
La decoración exterior era tan sobria como la de interior, con unas pocas mesas y sillas cuidadosamente colocadas. Unas macetas con plantas perfectamente recortadas separaban las dos terrazas en espacios independientes para fiestas. Tras la barandilla de plexiglás transparente, robusta y a prueba de balas, podía ver todo Central Park y la ciudad de Nueva York.
En el centro de la terraza más grande estaba la joya de la corona, una gran mesa de comedor para doce personas bajo una pérgola que parecía construida enteramente de vegetación, con flores blancas y lucecitas entrelazadas entre el follaje.
Theo la esperó junto a la mesa y apartó una silla.
–Gracias –dijo ella.
Nunca había hecho eso cuando solo era su secretaria.
Emmie miró el delicioso almuerzo sin saber por dónde empezar. Sándwiches de rosbif y pavo en las baguettes horneadas por la señora Havers, verduras tiernas con nueces, arándanos y aderezo balsámico, jugosa sandía y fresas rojas, patatas fritas caseras, galletas con chocolate recién hechas.
Sentado a su lado, Theo sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal y se lo entregó en silencio.
Emmie no había comido nada desde la noche anterior, aparte de un trozo de pizza fría, porque estaba demasiado ocupada decorando frenéticamente la tarta nupcial. Y esa mañana estaba demasiado nerviosa y asustada, pensando que su inminente matrimonio con Harold Eklund era un gran error.
Pero ahora su apetito volvió con fuerza y llenó su plato con un poco de todo. Mientras comía, señaló la pila de papeles, tal vez treinta páginas, al otro extremo de la larga mesa.
–¿Qué es eso?
–El acuerdo prematrimonial –respondió él–. Tú, mejor que nadie, debías saber que habría uno.
Ella lo conocía bien y debería haberlo esperado, pero no era así.
Sobre los papeles había un bolígrafo de oro de veinticuatro quilates. Era el que Theo usaba siempre, firmando con una floritura, cuando sentía que había hecho un trato particularmente despiadado.
–No te importa, ¿verdad?
Emmie se había convencido a sí misma de que era buena idea casarse por su hijo pero, al parecer, incluso eso había sido esperar demasiado.
Theo ya estaba planeando el divorcio.
–Hablé con mi abogado y me temo que no puedo casarme contigo si no firmas el acuerdo.
–Muy bien –murmuró ella–. Lo leeré.
Leyó cada palabra con atención, sintiendo que él se inquietaba a medida que pasaban los minutos. Por supuesto, a Theo Katrakis no le gustaba perder el tiempo.
–Puedes hacer que tu abogado lo revise si así lo deseas –dijo por fin.
–No es precisamente difícil de entender.
Emmie siguió leyendo plácidamente a la sombra de la pérgola mientras él se levantaba y paseaba por la terraza.
–Muy bien, lo firmaré.
Theo regresó rápidamente a la mesa, con gesto aliviado.
–Haré que Wilson sea testigo.
–Pero quiero poner algunas condiciones.
Él volvió a sentarse, cruzando un tobillo sobre la rodilla, relajado y amistoso ahora que se había salido con la suya.
–No esperaba menos.
–Solo tres pequeñas condiciones.
–Soy todo oídos.
Emmie tomó aire.
–Primero: nuestro domicilio principal será en la ciudad de Nueva York.
–Yo viajo constantemente por trabajo. Tú lo sabes mejor que nadie.
–El niño y yo podemos viajar contigo en alguna ocasión, pero quiero criar a nuestro hijo en un verdadero hogar, no arrastrarlo de un país a otro.
Theo se irguió en la silla.
–¿Por qué aquí? ¿Por qué no Aspen, Saint Moritz, Londres?
–Puede que tengas casas en todos esos sitios, pero no son un hogar.
–El hogar de uno puede estar en cualquier sitio –argumentó él–. Podríamos vivir en hoteles de cinco estrellas en París, Tokio, Sídney. ¿Por qué no… en Río de Janeiro?
Emmie se estremeció. No. No iba a pensar en esa noche en Río.
–Nueva York es mi hogar –dijo en voz baja, juntando las manos sobre el regazo para que él no viese que le temblaban–. Mi familia vive a treinta minutos de aquí, mis amigos viven aquí. Mis mejores amigos, y los tuyos –añadió, pensando en Honora y Nico.
Theo apretó la mandíbula, claramente irritado.
–Muy bien, de acuerdo. ¿La segunda condición?
Emmie levantó la barbilla.
–Quiero tu permiso para ayudar económicamente a mi familia. No te preocupes, no será una fortuna –se apresuró a decir–. Lo justo para sacar a flote el negocio de mi padre y algo de dinero para su jubilación. Tal vez mis hermanos podrían ir a la universidad o aprender otro oficio, ya que no todos están interesados en la fontanería. Otra razón por la que el negocio ha ido tan mal en los últimos años.
–Muy bien –la expresión de Theo era fría, ilegible–. ¿Y la última condición?
Esa era la más difícil y Emmie respiró hondo.
–Te libero de todas las cláusulas de adulterio –respondió, tamborileando nerviosamente sobre la pila de papeles–. Por lo que a mí respecta, puedes acostarte con quien quieras.
Él la miró con los ojos muy abiertos. Nunca lo había visto tan sorprendido.
–¿Qué? ¿Por qué?
–El matrimonio dura toda la vida. O debería. Y no sería razonable esperar que no vuelvas a tener relaciones sexuales. Así que mi última condición para casarme contigo es que puedes acostarte con quien quieras –Emmie levantó la mirada–. Mientras no sea conmigo.
¿Estar casado con Emmie y no hacer el amor con ella?
¿Había perdido la cabeza?
Theo apretó los dientes, tratando de controlarse y hablar con tono razonable.
–Estás enfadada porque quiero que firmes un acuerdo prematrimonial.
–No –dijo ella, esbozando una sonrisa melancólica–. Tú eres quien eres.
Theo siempre había tratado de enorgullecerse de eso. Entonces, ¿por qué sus palabras lo hacían sentir como si la hubiera decepcionado? Peor aún, como si se hubiera decepcionado a sí mismo.
Obstinadamente, apartó a un lado ese sentimiento.
–¿Estás tratando de castigarme por ser práctico y lógico? ¿Tú precisamente? Porque eso es un acuerdo prematrimonial, un plan lógico.